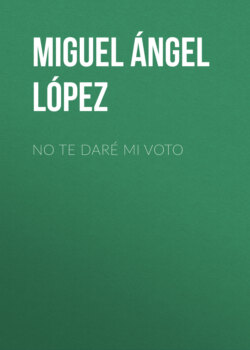Читать книгу No te daré mi voto - Miguel Ángel Martínez López - Страница 6
ОглавлениеI
Desde un punto de vista antropológico no es problemático afirmar que el hombre es un ser social. Esto significa que para su realización o desarrollo necesita estar en contacto con otras personas, o sea, que su yo necesita el concurso del tú. En ello insistía Aristóteles cuando destacaba que el hombre está diseñado para vivir en sociedad y aquel que no lo haga o es algo más que un hombre (un dios) o algo menos (una bestia)[1]. No estamos llamados a ser Robinsones sino a buscar a toda costa la compañía de Viernes. O por utilizar unos conocidos versos de Antonio Machado: “Poned atención:/un corazón solitario/ no es un corazón”[2]. Esto supone, por cierto, conceder cierta relevancia moral a los grupos o colectivos donde se integra el hombre (ya sea una familia, un grupo, una asociación o una ciudad) porque trazan unas coordenadas que tienen algo que ver en definitiva con lo que somos. Aunque somos nosotros, y no los grupos, los que establecemos, con más o menos condicionamientos, el rumbo que queremos dar a nuestra vida.
En el ejercicio de su autonomía el hombre decide ir por aquí o por allí en los distintos grupos sociales que componen ese macrogrupo social que es la sociedad. Es aquí donde tiene lugar eso que denominamos la convivencia. Una convivencia que comporta muchas cosas: buscar una receta sobre cómo resolver los conflictos, cómo distribuir mejor los recursos, cómo diseñar lo que es mío y lo que es tuyo, cómo conseguir objetivos que nos interesan a todos –como la educación, la salud, la práctica de deporte, etc…- Todas estas cosas piden a voces la existencia de la política, de articular una infraestructura que permita atender estas necesidades que surgen por el hecho de vivir en común.
La política, por ello, es una herramienta en manos de los hombres para organizar y, ojalá, tratar de arreglar y mejorar el mundo social. La política no pertenece al mundo de las ciencias naturales, donde las cosas son como son y al hombre no le cabe otra que asumir la naturaleza tal como es. No podemos contratar a un electricista o a un astrónomo para conseguir que haya dos veranos seguidos y poder disfrutar más tiempo de las piscinas al aire libre. No. Ahí no hay nada que hacer. En cambio el mundo de la política es distinto; tiene una textura o un tejido diferente al de las ciencias naturales. Entre otras cosas cabe afirmar que en el ámbito de las ciencias sociales, donde se mueve la política, las cosas tienen arreglo, se pueden cambiar. Por eso, por cierto, es un error situar los problemas sociales (como por ejemplo el de la pobreza que asola a buena parte del planeta) como si fueran irresolubles, presentando así una visión fatalista de la política, como si hubiera problemas frente a los cuales no cabría más que la resignación. Pues afortunadamente las cosas que suceden en el mundo social están en nuestras manos y tienen solución[3]. La política es, parafraseando al poeta Celaya, la mejor arma cargada de futuro para poder establecer en nuestro mundo un poco de justicia[4].
El hombre, por tanto, necesita vivir en sociedad y es en esta sede donde se justifica la existencia de la política. Pero, claro, queda muy bien decir que la política debe servir para traer un poco de justicia a este mundo, que sería lo deseable. Pero ahora hay que contar con el ser humano: la política está en manos de los hombres, pues está hecha por y dirigida a los hombres. Y aquí es dónde nos sale al paso la necesidad de afinar un poco más la visión antropológica que se tiene del ser humano.
Concretamente, la visión positiva o negativa de la política va asociada o suele ir acompañada de una concepción optimista o pesimista del hombre. No se ve con los mismos ojos la política cuando se concibe al hombre como un lobo o enemigo del propio hombre, que cuando se entiende que confía en los demás y es generoso o capaz de ser altruista. No es lo mismo el pesimismo antropológico de un Hobbes[5] o el de un Lutero (para el que la naturaleza humana está corrupta y es incapaz de hacer el bien) que el optimismo de un Aristóteles o de un Rousseau (que ponía como ejemplo moral a los niños y a los campesinos, a los que aún no había corrompido la sociedad moderna con su feroz desarrollo).
Esto es muy importante para mantener un punto de vista sobre la política. Si nos apoyamos en el pesimismo antropológico, la política es una actividad peligrosa frente a la cual es preciso defenderse, pues facilitamos al egoísmo humano el acceso al poder y al dinero. Esta es la visión en la que más ha insistido el liberalismo político. En cambio, si ponemos el acento en el optimismo antropológico, la política es un medio adecuado para que, entre todos, sea posible resolver los principales problemas sociales y tratar de lograr algo que sea bueno para todos: el bien común[6]. Este es el punto de vista que ha destacado, por ejemplo, la corriente política del republicanismo, tan de moda en nuestros tiempos.
¿Es que acaso hay que estar comprometido con el pesimismo o el optimismo? Es conveniente no olvidar esa hermosa fábula de Pico de la Mirandola, en su Oratio pro hominis dignitate, en la que Dios, al ir ubicando en una escala las diferentes criaturas del mundo, cuando llega al hombre no le asigna ningún puesto específico. Porque para bien o para mal será el hombre escultor de sí mismo, de modo que podrá, si quiere y según sus obras, subir posiciones en esa escala para acercarse a los ángeles y a la divinidad o, ay, bajar hasta donde se encuentran las bestias inferiores[7]. Por tanto, el destino del hombre está en sus manos y es capaz de hacer lo mejor y lo peor. Ser hombre no es un punto de llegada sino un hacerse, pues es un camino que se recorre hacia delante o hacia atrás. En la naturaleza humana se reproduce a gran escala el Doctor Jeckyll y el Mister Hyde al que aludía Stevenson en su célebre novela, pues podemos encontrar un Hitler y un Gandhi, un Jack el Destripador y una Madre Teresa de Calcuta. Acaso sea suficiente con tener presente la posibilidad de la maldad humana (podemos recordar al menos esa célebre frase con la que culmina la película “Con faldas y a lo loco” dirigida por Billy Wilder: ¡nadie es perfecto!) a la hora de diseñar nuestras instituciones, sobre todo con el fin de poner algún freno, y tratar de facilitar o potenciar el lado positivo de la entrega a los demás a través de la solidaridad y la caridad, de modo que pueda crecer el tejido cívico que constituye un auténtico combustible de la sociedad.
Pues bien, estos dos temas íntimamente conectados, el de la posibilidad humana de hacer el mal y su reflejo a otro nivel a través de la política, constituyen en mi opinión la principal columna vertebral de la novela No te daré mi voto del novelista (y también poeta) Miguel Ángel Martínez. Acaso esta novela sea una especie de prolongación de su anterior novela, titulada El poder de la derrota[8]. Si en ésta el autor profundizaba en la dificultad de calcular el bien o el mal a través de las gafas de la apariencia (insistiendo en el pensamiento cristiano expresado en las bienaventuranzas acerca de que detrás de la aparente derrota de la cruz está la victoria), ahora el autor adopta el punto de vista interno e indaga en el ejercicio de la libertad y la inclinación al mal. Tanto a nivel individual como a nivel colectivo a través de la política.
Para ordenar mi exposición, abordaré en los dos siguientes apartados algunas de las implicaciones que se comentan en esta novela en relación con dos ámbitos: el de la política y el de la ética. Empezaré por la política.