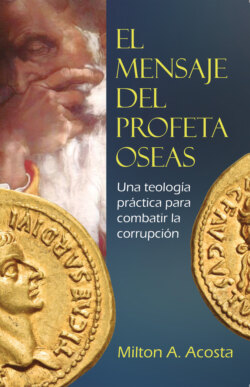Читать книгу El mensaje del profeta Oseas - Milton Acosta - Страница 7
ОглавлениеIntroducción
La historia que sigue es de la vida real. Ocurrió en un país cuyo nombre no es conveniente revelar aquí. A un hombre le robaron su costoso vehículo, que había dejado estacionado a un costado de la calle. Conmocionado al ver la desaparición de su automóvil, acudió inmediatamente a la policía de esa localidad para denunciar el hecho. El policía que lo atendió lo escuchó atentamente el relato y la descripción del vehículo; tomó atenta nota de los detalles y le dijo lo siguiente: “Muy bien, aquí tiene una lista de los nombres y los teléfonos de los ladrones de automóviles en este sector; llámelos para ver quién lo tiene y arregle con ellos mismos el precio del rescate”. Superada la confusión por lo que acababa de oír, el ciudadano decidió seguir las instrucciones del policía y empezó a llamar uno por uno a todos los números hasta que por fin dio con “su” ladrón. Cuando estaba en medio del tira y afloje de la negociación con el ratero —si dos mil o cuatro mil dólares de rescate—, la madre del delincuente tomó el teléfono y empezó a insultar al dueño del auto. Le dijo: “No sea desconsiderado, ¿cómo se le ocurre pedir rebaja? Páguele a mi hijo lo que le está pidiendo. ¿No ve que hasta arriesgó su vida por robarse el auto?; pague rápido si no quiere perderlo”.
Si no fuera porque me lo contaron unos amigos, quienes no son dados a las mentiras, esta historia hasta sería un chiste relativamente bueno. Lo que sí muestra, como muchos ya lo han dicho, es que la realidad de la maldad que vemos a diario con frecuencia supera la ficción de las películas y series de televisión.
La corrupción está presente en todos los ámbitos de la sociedad. Es difícil encontrar transacciones humanas que no estén salpicadas o permeadas por la corrupción. Desde la política y la justicia hasta los deportes y el mundo empresarial, todos los días nos enteramos de un caso nuevo y más escandaloso de fraude, de abuso del poder, de enriquecimiento ilícito. Tan prevalente es este flagelo humano que ahora existe el Día Internacional contra la Corrupción, de modo que el problema no es encontrar casos y estudios, sino mecanismos eficaces de minimizar la corrupción. Las denuncias y las capturas abundan. Pero ¿es posible lograr que una persona o una cultura corrupta se vuelvan honestas como resultado de una campaña, una ley o un programa de gobierno?
Es más fácil reconocer la corrupción que definirla. Sin embargo, proponemos una definición sencilla para los propósitos de este libro. Corrupción es la utilización indebida que un individuo hace del poder que le da un cargo o una posición social para obtener beneficios personales o para terceros. Es decir, la corrupción se vale de las estructuras sociales, empresariales y gubernamentales legalmente establecidas. En esto precisamente radica la dificultad para detectarla, comprobarla y castigarla. A un ladrón lo capturan en las afueras del supermercado con la lata de sardinas sin pagar; habrá un video para probar el hecho y ya está. Pero, por ejemplo, demoran años para llegar a una sentencia en los delitos de los gobernantes en las grandes obras de infraestructura de un país, ya que en la comisión del fraude se mezcla la legalidad con la ilegalidad en el desempeño de unas funciones.
A tal sofisticación han llegado las redes de corrupción que ya no deberíamos hablar de políticos, gobernantes, funcionarios o empresarios corruptos, sino de delincuencia organizada que funciona “legalmente” dentro de las instituciones y las empresas. En esa sociedad vivimos y trabajamos los cristianos; a algunos les parece que no hay nada que hacer; otros piensan que pueden cambiar el mundo; antes con la evangelización, hoy con la política.
Qué se ha hecho hasta el momento
La corrupción ha sido objeto de innumerables estudios y discursos en las últimas dos décadas. No hay día en que no aparezca un nuevo caso de corrupción en los noticiarios de televisión y los diarios. La novedad ya no es la corrupción en sí, sino la magnitud de los dineros robados y la cantidad de gente involucrada.
No existen muchos estudios bíblicos y teológicos sobre la corrupción. Normalmente en teología se habla de la corrupción moral y del corazón, es decir, del “pecado”. Sin embargo, en las teologías latinoamericanas el tema de la corrupción social sí figura. Un ejemplo de esto es la Teología sistemática: desde una perspectiva latinoamericana, de Raúl Zaldívar, donde la corrupción es considerada un pecado social (Zaldívar, 2008: 311–19). Esto es importante notarlo, porque no siempre encuentra uno un capítulo sobre el pecado social en una teología sistemática. Destacamos a continuación las voces de algunos cristianos evangélicos latinoamericanos contra la corrupción.
La revista Iglesia y Misión, editada por el doctor C. René Padilla, dedicó varios de sus artículos al tema de la corrupción. Algunos tratan la corrupción en escenarios específicos de la sociedad, como el mundo empresarial, por ejemplo (junio, 1990).
En 1996 Padilla advertía lo siguiente:
Cualquier persona medianamente informada acerca de los problemas que aquejan a los países latinoamericanos sabe bien que uno de los peores de todos ellos es la corrupción: con demasiada frecuencia los que detentan el poder que se deriva de la autoridad lo usan para beneficiarse económicamente.
En ese mismo editorial de la revista Iglesia y Misión n.° 58, Padilla señala algunos asuntos fundamentales y permanentes sobre la corrupción: 1) empieza desde los presidentes; 2) tiene una larga y arraigada historia en nuestro continente; 3) ha incidido significativamente en nuestro subdesarrollo; 4) es un problema de todos los países del mundo; y 5) es un problema que no se soluciona con la conversión de la gente, sino que se puede enfrentar con el sacerdocio de todos los creyentes, pues “lo que se requiere es educar a los ciudadanos para el ejercicio de la democracia, mejorar la calidad del Estado y propiciar un sistema de controles independientes”.
También en el mismo número de la revista Iglesia y Misión aparece un artículo del doctor Arnoldo Wiens titulado “Los evangélicos latinoamericanos ante el desafío de la corrupción”. Este autor señala que la gravedad de la corrupción es tal que no solamente amenaza la seguridad y el progreso, sino “la existencia misma del continente”.
Continúa Wiens:
La corrupción […] no es sólo un problema económico, social o político, sino que ha llegado a penetrar en la misma expresión cultural de los países latinoamericanos e incluso se enquistó en las esferas eclesiásticas. La corrupción es un problema moral y espiritual de efectos muy perniciosos para la sociedad toda.
Para Wiens, lo que no se ha investigado muy bien de la corrupción son sus causas morales, lo cual hace que los cristianos tengan un papel importante que cumplir en la sociedad. A primera vista pareciera que la iglesia podría jugar un papel importante en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, el problema de esta propuesta radica en que, como el mismo Wiens señala, la corrupción, al igual que el resto de la sociedad, ha penetrado también las esferas eclesiásticas. Otros estudios afirman lo mismo.
Reflexionando en el tema político y electoral, Wiens sostiene que, cuando los pobres votan por políticos corruptos, los están autorizando para que les roben y los mantengan en la pobreza, para que los mantengan con mala educación y malos servicios de salud. Quien vota por un político corrupto se hace una especie de autogol económico y social que éste celebrará por el resto de su vida.
En su libro Victoria sobre la corrupción, el doctor Jorge Atiencia expone el mensaje de la segunda carta de Pedro alrededor del tema de la corrupción. Como el título lo indica, Atiencia sostiene que es posible para el cristiano “mantener esa fe preciosa en un ambiente permeado de corrupción”, la cual el autor define como un “monstruo que nos devora” (Atiencia, 1998: 9, 19).
El argumento de Atiencia es que la victoria contra la corrupción no consiste solamente en abstenerse de participar en ciertas actividades dudosas o claramente corruptas, sino en involucrarse en actividades que directa o indirectamente combaten la corrupción de manera eficaz. En algunos casos, se trata de dar y servir como expresión del amor cristiano: “Este amor sostiene al débil, ocupa al desocupado, incorpora al marginado, sana al herido, reduce al violento, disciplina al abusador. Este amor es el principio del fin de la corrupción” (Atiencia, 1998: 24).
Si bien Atiencia invita a sus lectores a analizar las raíces de la corrupción y atacarla “en forma contundente”, como lo hizo el apóstol Pedro, la consigna de su libro es que la corrupción no solamente hay que denunciarla (con palabras y con la vida), sino reemplazarla (Atiencia, 1998: 57, 53). Por ello, a lo largo del libro el autor relata historias reales de individuos que han buscado formas creativas y revolucionarias de reemplazar la corrupción, de llenar el vacío que deja lo que los corruptos les han robado a los más necesitados y a la nación. El autor se asegura de señalar que en algunos casos esta lista es reemplazada por el activismo religioso, lo cual en realidad poco contribuye para el cultivo del carácter de Jesucristo en el creyente.
Se podría decir, entonces, que los cristianos en América Latina no tenemos excusa para el desconocimiento del tema, pues mucho se ha escrito sobre la corrupción desde una perspectiva bíblica y teológica.
La corrupción ha sido tratada por teólogos reconocidos y los estudios se han publicado en libros y revistas de amplia divulgación, y también en Internet. Así las cosas, cabe preguntarse por qué un tema tan prominente en la Biblia, tratado por nuestros teólogos y cuyos efectos devastadores todos los hemos sufrido, ha estado tan ausente de los púlpitos. Arriesgo una respuesta simplista: no nos ha interesado porque hemos estado ocupados en otros temas. Congresos de pastores y líderes ha habido por montones, pero los temas han sido otros. Es decir, nos hemos dado el lujo de ignorar uno de los problemas más graves de nuestras sociedades. Aquí vendría bien preguntarnos cuál ha sido entonces la agenda de la iglesia y quién la ha puesto.
En América Latina hemos perdido lenguas indígenas, selvas, costumbres hermosas, valores familiares y tantas otras cosas. Pero hay algo que no hemos perdido, sino que se mantiene, se cultiva y crece, se pasa de una generación a otra de manera cada vez más sólida y sofisticada: la corrupción. No es cuestión de comparar un país con otro para ver cuál es peor. Es cierto que no estamos solos, pero no vamos a comparar el cáncer de una persona con el sida de otra para determinar quién está mejor. Si las maldiciones generacionales existieran, en América Latina se llamaría corrupción. Ése es el mal que hemos pasado más exitosamente de generación en generación.
Aunque no conocemos historia sin corrupción, la gravedad de ésta nos toca cuando ocurre una tragedia, como la del accidente del avión de Lamia donde murieron casi todos los jugadores del equipo Chapecoense de Brasil en tierras colombianas el 28 de noviembre de 2016. Pero la gran corrupción de políticos, funcionarios públicos y los grandes empresarios, a diario, mata, margina y condena a nuestros pueblos al atraso, la pobreza y la violencia.
De otras latitudes, vale la pena citar el libro Viviendo como pueblo de Dios: la relevancia de la ética del Antiguo Testamento, del doctor Christopher Wright. Éste es un estudio detallado de la teología que sustenta la ética bíblica y su relevancia para la vida actual (Wright, 1996).
El tema de la corrupción en publicaciones académicas y populares
La bibliografía sobre la corrupción se disparó de una manera descomunal a partir del año 2000. En una base de datos consultada (ProQuest Research Library), los artículos sobre corrupción en revistas científicas y populares entre 1920 y 1989 no llegan a los cinco mil. El panorama empieza a cambiar en la década de 1990 a 1999 cuando aparecen 38538 registros. Para las dos décadas siguientes, el tema es motivo de investigación y publicaciones por doquier; figuran 126729 artículos sobre corrupción publicados entre 2000 y 2009; y 154409 de 2010 a 2017. Es decir, en los últimos 18 años han aparecido más de 280000 artículos que tratan el tema de la corrupción. De los temas tratados en este libro, existen más estudios sobre la corrupción política, corrupción de la justicia y la cultura de la corrupción; les siguen los estudios sobre las fuerzas armadas y, por último, las organizaciones religiosas. Como se ve, la corrupción al interior de las instituciones religiosas es también un tema de estudio con literatura abundante. La razón es obvia: existe, y mucha.
De lo anterior podemos concluir lo siguiente: primero, que la corrupción es un problema mundial; segundo, que existe en todas las esferas de la sociedad; y tercero, que los estudios sobre corrupción sirven de poco o nada para contrarrestarla.
Una de las frases más comunes en las historias de los países latinoamericanos es que en algún momento crítico de la historia hubo un negocio importante para sacar adelante la economía del país, pero no se pudo. Como lo ha dicho un autor en un caso: ahí se “perdió una oportunidad crucial para desarrollar sólidas bases financieras, afincadas en una transparente deuda pública, así como unas raíces sociales más amplias y equitativas” (Quiroz, 2015: 173). Uno tras otro los historiadores repiten un estribillo parecido, que significa por lo menos dos cosas obvias: 1) que sí ha habido muchas oportunidades para mejorar la situación económica de la mayoría de los ciudadanos de nuestros países; y 2) que el arraigo de la corrupción es tan amplio y profundo que siempre y de manera sistemática ha impedido dar solución a los grandes problemas económicos y sociales.
El nombre de un foro organizado en 2017 por una revista de alta circulación en Colombia fue “La corrupción: la peor forma de violencia”. Ese título revela una realidad de la corrupción en la que no siempre se piensa. Como se vio en el trágico accidente del avión que transportaba a los jugadores del equipo brasileño Chapecoense a la ciudad de Medellín, la corrupción mata. Lo que ocurre es que no tenemos conciencia de ello porque los medios de información no muestran estudios donde se analizan las consecuencias de la corrupción. Por lo general, los grandes medios de comunicación masiva no tienen presupuesto para la verdadera investigación de temas económicos, políticos y sociales. Estos estudios minuciosos no contribuyen al rating de los noticiarios y hasta podrían resultar incómodos e inconvenientes para los propietarios de dichos programas.
Se podría, por ejemplo, estudiar las muertes causadas por la corrupción en los servicios de salud, en las oficinas de medioambiente, en las obras de infraestructura (como la falta de señalización en las carreteras, los andenes peligrosos, los puentes que no existen, las carreteras que no se pavimentan, entre otros). Y así, podemos pasar por cada ministerio del gobierno y encontrar que donde hay corrupción hay muerte.
Además de la muerte, la corrupción también genera otro tipo de desmejoramiento de la vida por el atraso que produce y por lo que cuesta éste. Por ejemplo, en Colombia no se construyeron muchos kilómetros de ferrocarril y luego los pocos que existían dejaron de funcionar. ¿Cuánto le ha costado a la economía de los colombianos este solo caso si sabemos que el transporte de carga por carretera cuesta diez veces más que el transporte por ferrocarril? Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que el transporte de un contenedor de carga cuesta más de Cartagena a Bogotá que de Shanghái a Cartagena.
La corrupción en América Latina
La gravedad del flagelo de la corrupción en América Latina es asunto que no necesita demostración. De esa gravedad hablan hasta los mismos corruptos cuando les toca dar discursos donde pretenden seguir figurando y haciendo el papel de personas decentes. El número elevado de funcionarios latinoamericanos, incluyendo presidentes y expresidentes, que han sido procesados, destituidos y encarcelados por corrupción en las últimas tres décadas da cuenta de la magnitud del problema. Sin embargo, ellos y sus familiares siguen ocupando cargos públicos, por votos y por nombramientos que les hacen sus amigos de corruptela.
Hay quienes afirman que la gravedad de la corrupción en América Latina se debe a una pérdida de valores y otras razones que recientemente habrían minado la ética de los ciudadanos. Al plantear el tema de esta manera se supone que tales valores existieron en otro tiempo cuando no había corrupción o, por lo menos, no tanta. Sin embargo, el historiador Alfonso Quiroz afirma que la corrupción en América Latina viene desde la época de la Colonia. Es decir, los estados latinoamericanos no han conocido existencia sin corrupción en ninguna época. La corrupción siempre ha formado parte de las estructuras oficiales y las relaciones entre los ciudadanos. A esto se conoce con el nombre de corrupción sistémica.
Lo que vemos hoy, entonces, no es nuevo, sino la “continuidad y legados de la corrupción” que siempre ha existido. Aunque el estudio de Quiroz es específico del Perú, sostiene que los patrones de corrupción de ese país son muy similares a los del resto de América Latina. Esta corrupción sistémica se puede constatar “en la transición de las instituciones coloniales a las republicanas”, las cuales
hundían sus raíces en el poder centralista y patrimonial de los virreyes militares, respaldados por sus círculos de patronazgo. El abuso de las políticas financieras fiscales y de las instituciones continuó siendo un rasgo importante del legado colonial. Al carecer de una tradición significativa de pesos y contrapesos constitucionales y una división de poderes, las nuevas estructuras de poder surgidas en la década de 1920 se basaron en redes de patronazgo muy bien arraigadas, que fueron dominadas por los caudillos militares, quienes a su vez heredaron la influencia de los oficiales militares del tardío sistema colonial (Quiroz, 2015: 127).
En otras palabras, no hay nada nuevo en la corrupción que vemos hoy, pues ésta es la herencia que hemos recibido, tolerado y cultivado. Quizá la única novedad hoy sea que conocemos mejor el talante de nuestros dirigentes y nos conocemos mejor a nosotros mismos.
Lo que hace Quiroz en su extenso libro dedicado a la corrupción en el Perú, es comparable a lo que realiza el profeta Oseas en su breve libro en el Antiguo Testamento. Esta historia es la que necesitamos conocer; pero no es solo para saberla, sino también para sentirla. Una manera de sentir la gravedad de la corrupción es entender lo que ésta cuesta de manera concreta y los resultados que produce en forma de atraso, pobreza y muerte, como lo sentimos con el accidente del avión de Lamia.
Sin embargo, parecemos estar tan acostumbrados a la corrupción que, si acaso nos damos cuenta de su existencia, si algo percibimos, quizá hasta nos indignamos, pero damos por sentado que no hay nada que hacer. En cuanto a los desafíos que la corrupción nos impone a los cristianos, quizá sigan siendo ciertas las palabras que dijera Arnoldo Wiens hace más de dos décadas: “No se ha profundizado aún, en América Latina, la reflexión en cuanto a los desafíos éticos y teológicos que plantea la corrupción generalizada a la fe cristiana. A muchos sectores del cristianismo tal injusticia parece no preocuparlos en demasía” (Wiens, 1998: 203). Es importante notar que en últimas la corrupción es una forma de injusticia social.
La corrupción tiene formas propias de manifestarse que varían de una cultura a otra: “En América Latina tienen preponderancia las relaciones personales por encima del mismo cumplimiento de la ley” (Wiens, 1998: 32). Aplicado esto a la corrupción quiere decir que las prioridades de un funcionario en el ejercicio de sus funciones van en el siguiente orden: primero, las relaciones; segundo, el enriquecimiento personal, y tercero, el cumplimiento de las leyes. Por esta vía, a los amigos se les hacen los favores que pidan, por muy ilegales que sean, aunque vayan en detrimento de la nación y de los demás ciudadanos. El asunto es en realidad muy sencillo: por razones culturales, uno no puede quedar mal con los amigos que solicitan favores; y mucho menos si el solicitante es familia o compadre. Las relaciones familiares y las amistades hay que conservarlas por encima de todo.
Oseas: una voz contra la corrupción
La corrupción es sin duda el tema central en el libro de Oseas. Su importancia para este estudio es que este profeta va a la raíz del asunto: Israel se ha corrompido. La palabra de Dios denuncia aquí delitos muy graves, y está acompañada de mucho sentimiento. Predominan dos metáforas de Dios: como esposo despechado que intenta recuperar a su esposa infiel, y como padre afligido a quien le duele disciplinar a su hijo descarriado. De estas dos imágenes, la del matrimonio del profeta con una prostituta representa unos desafíos hermenéuticos formidables.
La metáfora con la que se inicia el libro de Oseas es la relación matrimonial. Pero no se trata de la relación idílica ni la de la novia vestida de lino fino del Apocalipsis. Todo lo contrario; se trata de un matrimonio donde una de las partes ha sido descaradamente infiel por largo tiempo. El esposo en este matrimonio es Dios y la esposa Israel, el pueblo de Dios. Dentro de las muchas incomodidades que causa la metáfora, una en particular deja a Dios en una situación indigna: casado con una prostituta. Pero parece que Él está dispuesto a correr el riesgo de ser malinterpretado con tal de mostrarle a Israel su condición y el amor que le tiene.
La imagen matrimonial en el Antiguo Testamento
En las teogonías (historias de los orígenes de los dioses) del Medio Oriente antiguo es común encontrar que los dioses tengan un origen, se enfrenten unos contra otros y tengan consorte. Es decir, hay dioses masculinos y otros femeninos. En este punto, Israel se distingue de los pueblos vecinos porque su Dios no tiene un origen, no llega a ser supremo por haber derrotado a otros dioses, ni tampoco tiene consorte (por lo menos no oficialmente, porque la arqueología y el mismo texto bíblico demuestran que existían santuarios donde se adoraba al Dios de Israel con su consorte). Sin embargo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se presenta al pueblo de Dios como esposa de Dios. De este modo, entonces, la metáfora matrimonial se comprende perfectamente en el contexto antiguo.
Así las cosas, la dificultad con esta metáfora no radica en sus componentes ni en la idea, sino en que al profeta Oseas se le ordene casarse con una prostituta para representar así el estado de la relación de Dios con Israel, lo cual pone a Dios en una situación incómoda e indigna, por decir lo menos.
Oseas no es el único profeta bíblico en describir a Dios y a Israel en términos así, tan poco halagadores. Jeremías 3.6–18 describe el descaro con el que Israel (reino del norte) faltaba a su pacto matrimonial, fornicando “sobre cualquier monte elevado y bajo cualquier árbol frondoso”. Por esta razón, Israel recibió de Dios la carta de divorcio. Judá (reino del sur) hizo lo mismo, fornicando “con la piedra y con el leño”. Las correspondencias monte-piedra y árbol-leño claramente se refieren a los sitios de culto y a los dioses allí adorados.
El adulterio en el que ha caído el pueblo de Dios consiste en la adoración de los dioses cananeos, descrita por varios profetas como rebelión contra el Señor, es decir, apostasía. Estas acusaciones de adulterio y fornicación no sólo se refieren a la adoración de otros dioses y la participación en esos cultos, sino también a las alianzas políticas con otras naciones (Moughtin, 2008: 1). De Judá no se dice que haya recibido carta de divorcio, pero Israel, a pesar de haberla recibido, sigue siendo objeto del llamado de Dios a la reconciliación, porque el Señor es misericordioso y no guarda rencor para siempre. Además del llamado al arrepentimiento, hay una profecía de restauración que incluye a todas las naciones de la tierra. Este mensaje de llamado a la conversión a pesar de la rebelión se escuchará una y otra vez en el Nuevo Testamento, pero con límites (cp. Ro 1.28–2.11).
La metáfora matrimonial no es de comprensión inmediata debido a las complejidades culturales, literarias y teológicas que la sostienen. Por lo tanto, para la comprensión de esta metáfora y su uso necesitamos recurrir a varios campos del estudio del Antiguo Testamento: la religión cananea, las figuras retóricas usadas por los profetas y las ideas y costumbres sobre el matrimonio en el antiguo Israel. Luego habrá que ver si Oseas permanece en esa misma línea o si se desvía de alguna manera.
Estudios recientes concluyen que la imagen del profeta casado con una mujer infiel es problemática, dadas sus connotaciones, en ocasiones pornográficas, y por la violencia contra la mujer que pareciera justificar, especialmente en Jeremías 2.1–3 y Ezequiel capítulos 16 y 23 (Kelle, 2005: 48). Además, pareciera mostrar a la mujer como esencialmente pecaminosa y, para completar, no es el tipo de metáfora que un predicador pueda suavizar o reemplazar para quitarle lo problemático. Toca preguntar también si la metáfora que se crea afecta nuestra perspectiva de las partes que la componen: Dios, la mujer, Israel y el hombre. ¿Qué le hace la metáfora a cada componente? La otra pregunta es si estas metáforas refuerzan los estereotipos negativos que ya existen. Es decir, ¿de qué manera afectan metáforas así nuestra percepción de las mujeres? Así las cosas, no podemos pasar por encima de estos textos y decir que “es solo una metáfora”, como si el lenguaje figurado fuera decorativo nada más (Moughtin, 2008: 2).
Los textos del Antiguo Testamento más conocidos con esta metáfora son Isaías 1.21; 50.1–3; 54.1–10; 57.6–13; 62.4–5; Jeremías 2.1–3, 13; 4.1–31; 13.20–27; Ezequiel 16; 23; Oseas 1–3; 9.1; Miqueas 1.6–7; Nahum 3.4–7 y Malaquías 2.10–16. Los estudiosos del tema suponen que el primer profeta bíblico en usar esta metáfora fue precisamente Oseas. Tradicionalmente se ha creído que quizá el profeta lo que hace es utilizar una imagen conocida y bien entendida en el baalismo y su culto a la fertilidad, lo cual intenta combatir en el Israel del siglo octavo (Kelle, 2005: 48). Hoy no existe tanta seguridad en cuanto a la existencia de la llamada “prostitución sagrada”; o por lo menos no es seguro que la prostitución en el culto de la que habla el texto se refiera a eso, especialmente porque se usa para alianzas políticas también (Moughtin, 2008: 13). Se trata, más bien, de una metáfora basada en la infidelidad que se extiende a la prostitución.
La imagen matrimonial en Oseas
Según Kelle, tenemos cuatro opciones para interpretar la presencia de la imagen matrimonial en Oseas:
1) “La imagen matrimonial viene de la experiencia del profeta en su propio matrimonio”. Esta opción resulta difícil de comprobar porque la única información que tenemos sobre el profeta y su matrimonio están en el libro de Oseas mismo. Y como la información es poca, y lo único que hay se refiere al adulterio de Gomer, su mujer, al intérprete no le queda mucho para reconstruir la historia de esta familia.
2) “La metáfora se fundamenta y reacciona en contra del culto de fertilidad a Baal en el Israel del siglo octavo”. El estudio de la religión cananea y su práctica en Israel ha sido revisado en las últimas décadas y, lo que antes se asumía como cierto, hoy no se da por seguro.
3) “El lenguaje surge de una idea preexistente de un pacto entre Yahweh e Israel”. El problema con esta perspectiva es que existen en el Antiguo Testamento diferentes formas de entender el concepto de pacto y que el matrimonio no lleva implícito ese concepto.
4) “La imagen viene del lenguaje de las maldiciones en los tratados de vasallaje del Medio Oriente antiguo”. Esta explicación es menos especulativa; tiene a su favor el hecho de que sí hay referencias en estos tratados a la infidelidad conyugal, pero sigue siendo insuficiente, porque no toma en cuenta lo que sabemos de las leyes y prácticas matrimoniales en el Medio Oriente antiguo, incluyendo a Israel (Kelle, 2005: 49–53).
A mi parecer, estas explicaciones no tienen por qué ser mutuamente excluyentes ni tampoco suficiente ninguna de ellas por sí misma. Es decir, sin ser movidos por ningún vicio conciliatorio a ultranza ni por un eclecticismo extremo, todas estas explicaciones juntas forman un cuadro más completo, aunque las ideas sobre el culto cananeo deban ser revisadas.
En conclusión, en el Antiguo Testamento existe el matrimonio, la infidelidad y el divorcio por infidelidad. Esto es lo mínimo que se podría decir. El matrimonio se lleva a cabo en un contexto legal y existen formas de quebrantar ese acuerdo, pacto o como se le llame. El problema no es ése, sino cómo se trasladan esas realidades humanas a la relación de Dios con su pueblo.
El poder y el problema de la metáfora matrimonial en Oseas
Las metáforas como la que nos ocupa tienen sentido en un contexto histórico y sociocultural específicos, los cuales no siempre corresponden a los del intérprete. Aunque el tema del profeta Oseas no es el lugar de la mujer en la sociedad, el asunto es ineludible, puesto que, para que la metáfora matrimonial funcione, es necesario presuponer un cierto lugar de la mujer en la sociedad de ese entonces, lo cual hoy nos resulta problemático; es decir, el propósito del libro de Oseas no es mostrar cómo ganarse el amor de una mujer por la fuerza.
De todos modos, el problema fundamental de la metáfora matrimonial en Oseas está en que se utiliza el abuso como estrategia de rescate. Lo que este marido herido dice que va a hacer es tratar mal a su mujer para que vuelva a él: desnudarla y matarla de sed (2.4–5). Para completar, en ningún momento se le pregunta a ella si quiere la reconciliación (Connolly, 1998: 62). No menos problemático es el hecho de que el hombre de esta historia representa la justicia, y la mujer, la maldad. El texto, además, levanta la pregunta de si la representación de Israel como una mujer es en sí una forma de insulto, como se hace en otros textos del Antiguo Testamento (Leith, citado por Connolly, 1998: 64). ¿Es posible todavía recibir el mensaje de Oseas en un libro donde Dios es representado como un hombre vengativo y abusivo, al tiempo que Él mismo dice “soy Dios, no hombre” (11.9)? ¿A quién le podría resultar atractivo un Dios así?
Una propuesta para intentar solventar estas dificultades es separar el mensaje de su empaque y tomar distancia del empaque en el que el profeta ha puesto su mensaje:
Profetas como Oseas y Ezequiel regularmente usan imágenes de Israel como una esposa infiel que merece el abuso y la humillación por su infidelidad. Aunque reflejan el trato a las esposas en el Israel antiguo, tales imágenes no son parte del mensaje profético que queremos afirmar de manera acrítica (Birch et al.: 2005).
Ojalá fuera así de fácil. Aunque el vehículo no sea el mensaje, se debe reconocer que la metáfora de Oseas es tan poderosa como chocante y que “ofende a tanta gente como a la que convence” (Connolly, 1998: 56). Un caso parecido es el uso de la esclavitud como metáfora para comunicar un mensaje de esperanza en Dios:
Como dirigen los esclavos la mirada
hacia la mano de su amo,
como dirige la esclava la mirada
hacia la mano de su ama,
así dirigimos la mirada al Señor nuestro Dios,
hasta que nos muestre compasión. (Sal 123.2, nvi)
¿Es esta una metáfora bonita? El mensaje de la imagen se comprende y su poder comunicativo se siente, pero, para que eso ocurra, se debe presuponer la existencia de la esclavitud como cosa normal y que el lector la conoce de cerca. Ese mundo ya no es el nuestro. ¿Ayuda en algo decir que el problema es del lector y no del texto? En algunos de nuestros países podemos hablar de “como espera el obrero que le den trabajo” o “que le paguen la semana”. Esto mismo en otros países resultaría una imagen ofensiva y degradante, porque los obreros ganan buenos salarios y las leyes laborales se cumplen. Entonces sí importa el contexto socioeconómico de la metáfora, no sólo el histórico.
Aparte de los problemas relacionados con el abuso físico de la mujer, está el problema teológico de usar una relación problemática para comunicar un mensaje de parte de Dios. Es decir, “una relación humana defectuosa se eleva al plano divino” (Connolly, 1998: 59). También está el asunto de la mujer que depende totalmente del marido.
Como se ve, el asunto es complejo y Oseas no es el único en usar la metáfora del marido despechado con claros elementos de abuso. El problema aquí es doble. Primero, que el marido despechado que maltrata a su mujer en esta imagen es Dios, y segundo, que algunos hombres podrían sentirse autorizados por la Biblia para tratar mal a sus mujeres, así como se ha usado también la imagen del Dios guerrero como licencia para oprimir a otros pueblos. En el caso de la toma de la tierra de otros en nombre de Dios, como se promete en Deuteronomio, se da inicio en Josué y se celebra en el resto del Antiguo Testamento (p. ej., Gn 26.1–5; Sal 78.54–55), se podría decir que es cuestión irrepetible. Esto no soluciona el problema palestino-israelí actual, pero, de algún modo, ayuda a nuestra comprensión del tema en la Biblia, ya que, a diferencia del antiguo Israel, la iglesia no está ligada a una tierra o país en particular; en Cristo, la santidad de la tierra es total. Con la metáfora de la pareja no pasa lo mismo, porque es un tipo de relación que permanece.
El uso de la metáfora matrimonial en Oseas es, pues, tan poderoso como problemático. A todo lo que hemos dicho hasta aquí, se suma el calificativo de prostituta. Todos estos inconvenientes son lo suficientemente serios hoy en día como para obstaculizar tanto la capacidad comunicativa de Oseas como el mensaje en sí. Sin embargo, el hecho de que Oseas y otros profetas hayan visto la imagen con buenos ojos y que nadie en su tiempo (que sepamos) se quejara de su uso, sugiere que tenían la capacidad de ponerle límites a la aplicación de la metáfora y que el texto no se presenta como un patrón para las relaciones matrimoniales ni es excusa para los que habitualmente maltratan a sus cónyuges. Los abusadores normalmente no necesitan sugerencias, pero sí es lamentable que encuentren excusas en la Biblia para la injusticia, la violencia y el maltrato, como ha ocurrido con la esclavitud, la poligamia y el latifundismo, entre otros abusos.
Aunque alguien no haya sufrido una traición amorosa en carne propia, por lo menos puede imaginarse lo que eso significa. Es decir, en mayor o menor grado todos entendemos la imagen del despecho. Tan común es esto que en el mundo existen diversos géneros musicales especializados en la comunicación de ese sentimiento. Y, lamentablemente, hay que decirlo, en algunas de estas canciones persiste la violencia y el abuso contra la mujer.
¿Se podría aplicar aquí la misma explicación que se usa para la imagen de Dios militar o rey soberano? Es cierto, como dice Birch, que nos molesta que algunas imágenes de Dios vengan en un formato que hoy nos resulta incómodo, especialmente porque, como hemos dicho, se han utilizado en la historia para legitimar muchas injusticias y violencias en nombre de Dios.
Sin embargo, la verdad del texto es que Dios se opone de manera implacable a los poderes violentos de la opresión y la injusticia en el mundo. Para quienes son víctimas del poder opresor es importante confiar que hay un poder capaz de enfrentarse y derrotar los poderes brutales que deshumanizan, explotan, esclavizan y marginan. [Estos textos] no están fácilmente disponibles para quienes pueden blandir su propio poder violento en nombre de Dios.
Estos textos que se valen de la fuerza para comunicar un mensaje no son para el uso de los poderosos, sino para “los marginados, los que sufren, los que no tienen poder alguno para hacer frente a la violencia en su contra, pero que confían en que” el poder del Señor vencerá a sus enemigos (Birch et al.: 2005). Quizá esta y otras ideas nos ayuden a sobreponernos a la incomodidad que nos causa hoy la imagen, si al mismo tiempo recordamos que los abusos y violaciones son fuertemente condenados en la Biblia. También podemos ver estas imágenes como último recurso de la comunicación cuando al pueblo de Israel se le ha dicho de todo de muchas maneras y se ha resistido a escuchar.
Podríamos añadir que la presentación del mensaje de Oseas al inicio se equilibra con la imagen del padre que busca la reconciliación con su amado hijo hacia el final del libro (capítulo 11). Pero, siendo honestos, debemos reconocer que en el mismo capítulo la ternura desaparece porque el hijo ha decidido no obedecer a su padre (Connolly, 1998: 63–64).
En síntesis, una solución posible a estos problemas podría estar en una mejor comprensión de la metáfora y su uso. Si bien es cierto que los dos elementos comparados en una metáfora deben tener por lo menos una característica en común, normalmente no se los compara porque sean iguales o siquiera parecidos. El tenor de la metáfora de Oseas (al igual que Ezequiel y Jeremías) es el incumplimiento del pacto, y el vehículo para comunicar ese hecho es el adulterio; es decir, el pacto es un matrimonio (Adams, 2008: 297–98). “La diferencia entre este vehículo en particular y su tenor permanecen: la actividad sexual de la prostituta es legal, un trabajo socialmente tolerado, mientras que la actividad sexual de la adúltera es ilegal, severamente censurada por la comunidad (patriarcal), y no se considera un trabajo” (Adams, 2008: 300).
Galambush, por su parte, afirma que la prostitución es totalmente distinta del adulterio y que la prostitución se usa como metáfora de éste: el adulterio es prostitución (Adams, 2008: 299). Así, Israel es llamado metafóricamente “prostituta” por causa de su adulterio, que es otra metáfora; es decir, una metáfora encima de otra. Pero, originalmente lo que se compara es apostasía con adulterio, no con prostitución. Este punto es importante, porque no se puede deducir de aquí, como decíamos, el viejo argumento de la “prostitución sagrada”, cuya existencia hoy es bastante cuestionada. De todos modos, en Oseas se usa más prostituta que adúltera, debido a que el primer término tiene más poder retórico, y no porque sean lo mismo (Adams, 2008: 301). Por ello, las referencias a prácticas de adulterio y prostitución en el culto no se deben leer de modo literal, sino como parte de la metáfora mayor que domina el texto.
Finalmente, vale la pena oír las palabras de Wolff a lo largo de su libro para revelar la hipocresía del pueblo de Dios. Quizá como forma de evadir el mensaje nos preguntamos indignados cómo se le ocurre a Dios ordenarle al profeta casarse con una prostituta. Tal parece que al pueblo de Dios le molesta la figura de la prostituta en este profeta, pero no le importa ser la prostituta.
Qué libro es este
Este libro se compone de seís capítulos más esta introducción y un excursus. Los capítulos 1 al 5 están dedicados a un tema relacionado con la corrupción, visto desde Oseas. Cada uno de éstos consta de cuatro partes. La primera se enfoca en textos de Oseas donde es prominente un aspecto de la vida de Israel en el cual la corrupción es prominente. Enseguida, se considera un texto narrativo en el que se presenta el problema señalado por Oseas. En tercer lugar, figura un salmo donde el orante expresa a Dios una oración sobre el tipo de corrupción específica tratada en el capítulo. Finalmente, propongo algunas reflexiones sobre la teología y la práctica cristiana con respecto a la corrupción específica tratada en cada capítulo. Los temas se presentan de esta manera como una sugerencia para el culto cristiano. En el capítulo 6 presento algunas reflexiones sobre una teología anticorrupción y sobre el problema de la separación entre lo sagrado y lo secular en el culto y la educación teológica.
Una de las razones por las que he incluido la parte histórica es esencialmente para contrarrestar la tendencia que se observa entre algunos predicadores y maestros de convertir todo el texto bíblico en “principios y valores” atemporales desprovistos de todo contexto. Ese acercamiento tiene su utilidad y su lugar. Sin embargo, no hace justicia al texto sagrado, ya que este se nos presenta como revelación de Dios, a quien no podemos reducir a principios y valores. Otra razón es que esa revelación de Dios se da en la vida de un pueblo en la historia, el cual tampoco puede ser reducido a principios y valores. Es decir, la revelación de Dios no se debe entender aparte de la historia del pueblo de Dios (Birch, 1991: 53–56), a la cual, si bien no la conocemos a la perfección, sí podemos aproximarnos en algunos aspectos importantes. Nuestra forma de vivir en el mundo no puede fundamentarse en abstracciones atemporales desprovistas de humanidad. Por ejemplo, no es lo mismo decir “Dios proveerá” que conocer la provisión divina en la historia de Rut y Noemí. Además, como veremos a lo largo del libro, si existe un principio fundamental para la moral cristiana es el de la imitación de Dios, cuyo actuar lo conocemos por los relatos bíblicos, no en forma de principios ni valores genéricos y abstractos.
He incluido los salmos porque la vida del pueblo de Dios incluye la piedad. Estos nos ayudan a ver ejemplos concretos de cómo el culto es un lugar propicio para responder a los males sociales; el trámite teológico y piadoso se hace en el culto. Como lo dijo Ogletree, “[u]na ética religiosa que haya sido abstraída completamente del culto es una ética religiosa sin sustancia histórica y social” (citado en Birch, 1991: 163). A los evangélicos latinoamericanos, que practicamos la oración espontánea como única forma de oración, nos haría bien aprender de los modelos bíblicos, no solamente porque nuestras oraciones espontáneas a la postre terminan siendo repetitivas, sino debido a que las oraciones maduras, que han pasado la prueba del tiempo y del uso, probablemente tengan más sustancia que aquellas que nosotros podamos inventar en un santiamén. Con esto, tampoco quiero sugerir la eliminación de las oraciones espontáneas de nuestro culto. Eso en América Latina jamás va a ocurrir, y está bien. Se trata, más bien, de una invitación a buscar formas de cómo se puede enriquecer nuestro culto a partir del contenido y las prácticas registradas en la Escritura. ¿Qué podría ser mejor que la misma palabra de Dios para ayudarnos en esos propósitos?
Dice el viejo adagio de la iglesia que ésta cree lo que ora (lex orandi lex credendi). Pero lo que la iglesia oraba en la antigüedad con los salmos y los himnos, hoy ha sido reemplazado por coros y cantos, muchos de ellos con pocas palabras que se repiten sin cesar y en ocasiones con poca sustancia y centrados en el orante. El Libro de los Salmos es el libro del Antiguo Testamento más citado en la literatura judía de Segundo Templo y en el Nuevo Testamento. Esto ocurre porque se usaba permanentemente en el culto en el templo, en la sinagoga y en la piedad personal. Los cristianos siguieron esa misma tradición. Aunque se podría afirmar que todos los libros del Antiguo Testamento están escritos para el oído y que su arte literario facilita el recuerdo, el salterio es especial, pues se trata de “una antología de textos sagrados diseñados para ser memorizados” (Wenham, 2007: 287).
Vale la pena extendernos todavía más en el asunto, dado que el poco uso de los salmos en el culto comunitario y la piedad personal a veces está limitado a unos cuantos, especialmente a los de “alabanza y adoración” y a algunos “clásicos” (Sal 1, 23, 91). El profesor Wenhan sostiene que los salmos han ocupado un lugar prominente en el culto cristiano, y que el reemplazo que se ha hecho por canciones producidas recientemente ha significado una pérdida enorme para la iglesia, precisamente porque ésta cree lo que ora y canta. De interés particular para Wenham es la instrucción ética de la que los creyentes se pierden al haber eliminado los salmos del culto comunitario (Wenham, 2007: 280).
Si bien los estudios académicos de los salmos nos han ayudado enormemente a entender los contextos en los que probablemente surgieron y se utilizaron, también es cierto que su aplicación nunca ha estado estrictamente limitada a la historia del origen de cada uno. Por tratarse de oraciones que expresan a Dios el sentimiento del creyente, “no importa si el salmista literalmente enfrentaba una persecución o una enfermedad, o si usaba imágenes de una situación para describir otra. La ausencia de precisión abre los salmos a un amplio espectro de situaciones e invita a los lectores a hacer suyos esos sentimientos” (Wenham, 2007: 290).
En la medida en que el creyente haga suyas las palabras de los salmos, se compromete con Dios con lo que dice; de ahí su valor ético para la vida de los creyentes. No son palabras que se pueden decir a medias; nos invitan al compromiso con una vida que Dios aprueba (Wenham, 1985: 294). Los salmos son únicos en la amplia variedad de géneros literarios en las Escrituras. Algunos expresan una forma de piedad que nos incomoda y no practicamos: hablarle a Dios de nuestra integridad y de las cosas buenas que hemos hecho (p. ej., Sal 26). Algo parecido se encuentra en Deuteronomio 26, donde el creyente recibe instrucciones de lo que debe decir exactamente en cuanto a las implicaciones éticas de su adoración.
El capítulo final de este libro es un intento por atar algunos cabos que habrán quedado sueltos en los capítulos 1 al 5 y proponer caminos en la lucha contra la corrupción. Naturalmente, ninguna de estas propuestas será definitiva, ya que hasta la fecha nadie ha encontrado una fórmula por medio de la cual un mayor número de conversiones en un país resulte en una disminución apreciable de la corrupción en una nación entera. En el capítulo final, haré algunas propuestas sobre la importancia de incluir la corrupción y otros temas sociales tanto en la predicación como en la educación teológica. Según algunos estudios, ahí está parte del problema; desde los púlpitos se habla principalmente de Dios y de la piedad personal; la educación teológica, por su parte, se concentra en la teología sin muchas veces considerar seriamente sus implicaciones para la vida de los creyentes en sociedad y en relación con sus profesiones. Esto está cambiando, pero apenas en círculos reducidos. Estas ideas finales se presentan como intervención en una conversación.
En este libro enfatizaremos la relación del creyente con las diversas manifestaciones de la corrupción en nuestra sociedad. No es mi interés hacer listas de denuncias con nombres y apellidos, por dos razones fundamentales: primero, porque para denunciar algún caso de corrupción, es necesario conocer los hechos desde dentro y con detalles seguros; y segundo, debido a que se necesita una plataforma desde la cual denunciar. Como no cumplo con ninguno de esos requisitos, entonces lo mejor es dejar esa tarea a muchos otros que sí los cumplen, entre ellos personas honestas, incluidos periodistas y funcionarios públicos, sean creyentes o no que permanentemente están denunciando. Sin embargo, no todo el que denuncia lo hace por honesto, como ocurrió con un miembro del cartel del papel higiénico, que lo hizo para que le perdonaran la multa; es decir, traicionó a sus cómplices, cosa que todo delincuente debería prever, pero la avaricia causa torpeza y ceguera.