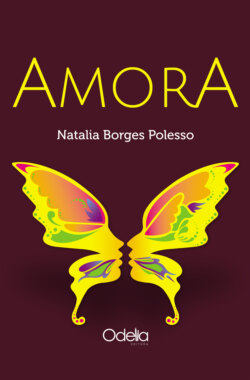Читать книгу Amora - Natalia Borges Polesso - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEl interior salvaje
Giré la llave en la cerradura y todo mi mundo giró también cuando la puerta se abrió. El humor de la casa todavía era el mismo en las paredes. El nombre del color era hielo y lo habíamos elegido porque era más fácil para combinar con los otros bloques de colores, que nunca pintamos. Caminé hasta el final del pasillo y me detuve frente a la puerta del cuarto de la derecha. No estaba. Dejé la mochila y volví a la cocina haciendo ruido sobre las maderas sueltas del parqué. Nada. Ni en el living, ni en el baño, ni en el escritorio. Fui al balcón y abrí las persianas crujientes de madera marrón. Vacía, en la lucidez de la mañana, mi casa parecía un lugar mucho más grande que el que conocía.
Cuando Luiza se fue y me dejó todas las cuentas para pagar, tuve que irme del departamento. Vomité durante tres días. Vomité de rabia, de miedo. De miedo de estar sola. Supe que Luiza se había ido de casa porque después de la pelea que duró una semana, decidí llamarla. La llamé al celular, no atendió. Llamé de nuevo, fuera de área. La llamé al trabajo y me dijeron que se había mudado a Río. Tengo pocos recuerdos de ese período. Me acuerdo de vomitar y llorar durante días y recuerdo que veía las cosas un poco borroneadas y en horizontal. Me fui del departamento porque en mis planes de vida, planes que eran los nuestros hasta entonces, no estaba escrito que tendría que pagar las cuentas sola, ni que tendría que elegir un color que derritiera ese hielo incrustado en las paredes a mi alrededor.
Dejé el departamento y me fui a vivir a lo de una amiga que se iba de intercambio. Me dio la llave, dijo que podía quedarme, solo tenía que hacerle un favor, cambiar la canilla de la cocina, o el cuerito de la canilla ―está gastado― y se fue. Me quedé ahí. Un buen departamento, desconocido y absolutamente silencioso. Nos quedamos mi desaliento y yo. Volví a ver a Caetano.
―No estás en el control de la situación.
Siempre que me encontraba sentada en ese sillón, me daban ganas de enterrarme en el terciopelo verde musgo, liquenizarme, aplastarme en los pelos de la tela hasta desaparecer en un abrazo verde e inhumano. La alfombra entre nosotros parecía un agujero negro. Era un dibujo en espiral que me absorbía los ojos y los pensamientos. Me quedaba ahí petrificada mirando la cortina de la ventana detrás de él, quería quedarme así, solamente respirando el aire caliente de enero que entraba, pero el agujero me comía los ojos y los llevaba al medio de la sala, y cuando volvía en mí, él estaba ahí, mirándome fijo, esperando que comenzara a vaciar mi interior. Como si fuera fácil, ligero y de todos los días, desanudarme como si me desnudara. Hacer que las palabras atravesaran la garganta y vinieran en forma ordenada con todo el sentido preciso o confuso. Antes de hablar, antes de abrir la boca, trataba realmente de ordenarme, organizar las ideas, pasaba toda la semana ensayando mi parte de la escena, mi parte del diálogo. Sin embargo, cuando él abría la puerta, el vacío sin fin de la sala se tragaba mis pensamientos y todo parecía tener el deseo de herirme. Daba la impresión de que lo que decía estaba enmarañado. No era solo lo que pensaba que salía a la superficie, venía también, mezclado con las palabras, un montón de grumos y cosas atragantadas que me hacían parecer una tonta y una otra, extraña para mí misma. Trataba de defenderme de mí y del ambiente. No de él. No podía. El hombre tenía ojos arteros.
―¿Control? Parece que esto no funciona. Parece que todo lo que digo es tan abstracto al punto de no ser mío, de no reconocerme.
―Pero apenas comenzamos. Tené paciencia.
―Apenas comenzamos esta vez, ¿no, Caetano? ¿Cuántas veces pasé por acá? ¿Cuántas veces estaré nuevamente?
―Todas las que sean necesarias.
―Ni vos ni yo vamos a saberlo.
―Claro que no, pero uno va intentando. ¿No es así la vida? ¿Una sucesión de intentos?
―Sí. Pero así y todo no sé si va a funcionar esta vez.
Se quedó en silencio por un momento, creo que para estar seguro de que yo había dicho exactamente eso, después me miró sonriendo y preguntó.
―¿Eso te preocupa?
―¿Eso qué?
―Que no funcione.
―Claro que sí.
―¿Y qué puede salir mal ahora?
―Toda mi vida. No tengo casa, no tengo amigos, no tengo nada. Luiza se fue de casa porque es una puta que no tiene coraje ni humanidad, que me dejó así, ¿cómo pudo? ¿Qué es lo que hice mal? ¡No hice nada mal! ¿Fue por la mierda del álbum ese? ¿Fue porque no volví antes a casa? No pudo haber sido eso.
Algo se abrió dentro de mí y las palabras empezaron a brotar desordenadas, contiguas, pomposas. Memorias y hechos y mentiras, todo junto saliendo de la boca.
―Mi pensamiento no se articula.
―¿Cómo es eso? ¿Tu pensamiento?
―Es el caos.
―¿El caos?
―No. Lo que digo es caótico, viene de adentro, de una parte que todavía es salvaje. Y que no entiendo, no puedo entender lo que siento. Si la viera ahora no sé si la mataría o la besaría o ¡ay! De la cabeza a la boca las cosas se pierden en algún lugar que desconozco y no vuelven nunca más. Me quedo encerrada. No puedo tocar más esas cosas, ¿entendés? Ni para sentirlas. Se hace una bola acá, sin sentido, que me hace tener miedo. Porque hay veces que escondo tanto la realidad que ni yo reconozco el episodio y si realmente hubiera sucedido de la forma que lo recuerdo, sería muy extraño. Parecería ficción. No sé si tengo vergüenza de hablar o de desear. ¿Me entendés?
―¿Creés que todavía hay una parte desconocida que llevás dentro? ¿Solo una? Somos completamente desconocidos para nosotros mismos. El trabajo es justamente ese.
―Sí… de cierta forma. Porque, no sé, parece que soy estúpida. No dentro de mi cabeza, pero cuando abro la boca, parece que tengo siempre el mismo tono de lamentación y que las cosas no se desarrollan. Me quedó ahí tratando de escarbar en la superficie, pero solo llego a arañar. Cuántas veces estuve acá. No aprendo. No me acuerdo de las cosas, no puedo hacer conexiones y la mayoría de las veces no entiendo lo que yo misma dije.
―Quizás estés usando la parte equivocada del cuerpo.
―¿Qué?
―Racionalizar todo, analizarlo todo, desmenuzarlo todo. Tratá de sentir más. Pensá en eso, en los impulsos. Se nos acabó el tiempo.
―Odio cuando el tiempo, en general, se acaba. ¿Cuánto te debo?
―Nada.
―Nada, como siempre. Pero siempre te pregunto. Por si de repente un día querés cobrarme.
―Tenemos un acuerdo, ¿te acordás?
―Me acuerdo. Gracias.
―¿Para vos sería importante pagar?
―Depende. ¿Vas a cobrarme si te dijera que sí o vas a decirme que busque a alguien más barato?
―Alguna de las dos cosas.
―Entonces no es importante.
―Estoy de acuerdo. Hasta la próxima.
―Hasta la próxima.
Golpeé la puerta tras de mí y salí en dirección al centro de la ciudad. La calle que llevaba al centro tenía una bajada pronunciada y era gracioso ver cómo los autos desaparecían y después reaparecían nuevamente en la otra punta, distantes, donde había sol. Yo quería hacer eso, sumergirme en algún rincón oscuro de mi vida y reaparecer en otra punta más clara, que imaginaba que existía, una punta donde todo era más tranquilo y la única turbulencia posible sería causada por cosas buenas y dulces. Pero yo sabía que esos eran deseos tan idiotas que podrían estar en cualquier libro estúpido de autoayuda. De todas formas, el centro estaba cerca, pero tendría que bajar y subir para llegar. No había una forma fácil de hacerlo, tendría que sumergirme en mi propio infierno para, después quién sabe, llegar a la otra punta más clara de la vida, en el centro caliente de quien yo quería ser. No la muerte, dije sola en voz alta. Hacía eso con frecuencia cuando tenía que interrumpir un pensamiento. Es decir, una parte de mí todavía lo hace, la parte desconocida a la que no logro acceder y que viene así en forma de frases en medio de la calle o simplemente en medio de algo. En la calle real buscaba cualquier banalidad para alejarme de los pensamientos malos, pero era difícil que algo me tocara. Ir al supermercado, al correo, al negocio de adornos para la casa, era solo eso y los pasos ritmados que decían que no, no, no, la cabeza se balanceaba justamente hacia el lado opuesto, pero era solo el movimiento obligatorio de la caminata. Y me imaginaba marcha atrás, volviendo al consultorio. Subiendo nuevamente la ladera, la pierna que pesa y me tira hacia atrás, la rodilla flexionada, la punta de los dedos del pie y después el talón. Y lo mismo con la pierna izquierda. Me siento en el sillón verde y todas las palabras que dije vuelven a mí. Se van de los oídos de Caetano y se juntan al aire que entra por la ventana y levanta las cortinas. Trago. Siento que articulo al revés y de palabras vuelven a ser pensamientos sin forma. Me pica el pecho por dentro, quizás hayan sido eso antes de pensamientos confusos: una picazón en el pecho. Voy más atrás, hasta antes de nuestra pelea y veo la saliva de Luiza, condensada en el aire, volver a la lengua junto con todas las palabras ásperas. Entre dientes la veo aspirar la tristeza. Frente a mí está serena.
Déjà vu. En la subida de la calle vi a un hombre y una mujer que cambiaban un neumático en el mismo lugar en el que hace exactamente diez años una amiga y yo cambiábamos el neumático de su Kadett bordó. Recuerdo que estábamos haciéndolo bien, nunca habíamos cambiado un neumático y estábamos haciéndolo muy bien. Hasta que muchos tipos empezaron a rodearnos, riéndose y opinando. Es gracioso, ninguno de ellos se ofreció a ayudar realmente, sino que se quedaron ahí como moscas, haciendo un tipo de zumbido colectivo, augurando nuestro fracaso. Finalmente lo logramos, y sin la ayuda no ofrecida de ninguno de ellos. En aquella época me habría ofendido incluso con la ayuda. No digo que hoy no me ofendería la actitud burlona, pero sí aceptaría ayuda para cambiar un neumático, visto que nunca en la vida cambié uno, sacando esa vez que ayudé a Michele. Creo que me quedé unos minutos ahí parada, mirando al hombre que transpiraba, girando la llave cruz. La mujer sostenía la goma de auxilio, el gato y la camisa del señor. La boca se me abrió un poco más y vi que la pareja me miraba medio raro. No me gustaba tener ese tipo de reacción. Era como si las puertas al mundo exterior se cerraran mientras que otras muchas puertas dentro y cada vez más al interior se abrieran en mí, y aunque supiera que estaba parada en la calle con cara de idiota, mirando a personas desconocidas, no podía evitarlo. Me llevaba algo de tiempo salir de ese estado. Sacudí la cabeza y me vinieron las palabras: ¡Hola! No sé cambiar neumáticos. Bajé la mirada y seguí caminando, avergonzada. El ardor en la cara tardó en pasar, pero como siempre prefería caminar, enseguida se mezcló con el calor del esfuerzo. No me gustaban los colectivos ni el taxi, prefería siempre ir a pie. Caminar hasta que me dolieran los pies, hasta que los pensamientos se agotaran. Además, caminar me daba más tiempo para observar a las personas, las casas, los árboles, las larvas que se amontonaban en las hojas, los autos, sus velocidades, sus conductores y acompañantes e incluso la cara que ellos colgaban en sus cabezas. Caminar me daba tiempo para elegir hacia dónde quería mirar y a qué le prestaría atención. Yo no manejaba, nunca iba a manejar, y en el colectivo las escenas pasan muy rápido y la única forma de observar es retorciendo el cuello hasta perder de vista el objeto. Y esa no era una opción que me agradara. Necesitaba elegir qué observar. Y si me encontraba quieta y un auto pasaba a toda velocidad, no era que yo había renunciado a observar, sino la forma en la que la vida me presentaba las cosas. Podría no mirarlo o seguirlo con los ojos hasta que desapareciera en una esquina o bajada, era mi elección girar o no la cabeza.
En la esquina siguiente encontré a Luiza. No fue una elección. Fue el azar. Y mis ojos se clavaron en su imagen.
―Hola ―dijo ella, como si tampoco tuviera elección.
Querría haber dicho algo.
Caetano me dijo una vez que yo no tenía el control. Nunca. Era porque le contaba sobre mi miedo de volar. Cuando tengo miedo, me entristezco, me desanimo, pongo cara de quien espera a la muerte, por ejemplo, cuando me subo a un avión. Puedo conversar normalmente con todo el mundo, puedo incluso hacer chistes y nunca me va a dar un ataque de histeria. Nunca. Sin embargo, mi cara será nula y dura y triste por todas esas horas que estaré en el avión, que no es más que un tonel de acero repleto de combustible inflamable. Veré todas las películas, series, programas y nada cambiará. Una vez tenía miedo de que me aplastara uno de esos portones automáticos de estacionamiento. Curiosamente el miedo se me pasó cuando uno de esos portones me tocó la cabeza y no pasó nada. Nada más allá de un chichón en la frente. Sabía que tarde o temprano me encontraría con Luiza en la calle, acá, en Río o en donde mierda fuera, no importaba, lo sabía. No pensé que sucedería tan pronto. Pero así fue. El hombre con los ojos arteros me había dicho que no tenía el control, que a lo sumo tenía la ilusión de estar controlando algo, pero que nada, nada de nada estaba bajo mi aval. Ese día en el consultorio me agarré fuerte de los brazos del sillón y empecé a aceptar la vida como en la inminencia de una fatalidad y se me arquearon las cejas de una forma que no iban a volver a como eran, lo que me dio este aire de asombro perpetuo.
Me gustaría haberle dicho algo. Pero me sostuve firme en el muro de la casa, mientras Luiza pasaba por delante de mí, mientras Luiza daba vuelta la esquina, mientras Luiza desaparecía nuevamente de mi vista. Si el mundo se hubiera desmoronado ahí mismo, si un avión o un portón hubiesen caído sobre mi cabeza, no podría haber hecho nada.