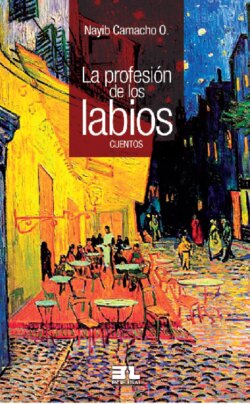Читать книгу La profesión de los labios - Nayib Camacho O. - Страница 10
Tercera edad
ОглавлениеLos viejos siempre tienen sus novedades. Fernando Junior no es la excepción. Una vez por semana voy a saludarlo. Llegué y la empleada me hizo seguir. Estaba sentado en el sillón de su padre. Escuchaba Mi viejo de Piero. Lo vi reposado, más gordo, más cuadrado. Los años acumulados sobre sus hombros se posaban con autoridad. Parecía un papá; en realidad, más que un padre, parecía un abuelo. La muerte del padre fractura la vida, comentó. Era consciente de que a él también la edad se le había venido encima.
Algunas tardes lo encontré en la ventana, como espantando la eternidad con la mirada. Eran momentos de solaz, parecidos al tiempo cuando su padre dormía. En esa época escuchábamos ópera y nos bebíamos unas cervezas. Podíamos hablar ajustados a un silencio sin tiempo. Ahora no. Hace casi un año que su viejo, su querido viejo, no está.
Las cosas son diferentes. Hasta una cerveza lo descompone. Le duele la cabeza, se queda dormido o se le aflojan los esfínteres. Considerando su edad y su salud, prefiere tomarse un vino. Sigue imaginándose que en el mundo todavía queda tiempo para conversar.
Alelado por la música y con la nariz entre la copa Fernando Junior empezó a hablar.
Durante los últimos meses mi padre resultó muy burlón. Todo le causaba risa. Tuvo fuerzas para bromear antes de su trance definitivo. Me gustaba escuchar sus historias repetidas y la confusión de sus personajes. Recordábamos mi infancia y mi adolescencia. Esos buenos momentos.
Mi padre siempre estuvo a mi lado. De él aprendí todo lo bueno y supe de lo malo. Aprendí a maniobrar una bicicleta. Me enseñó a valerme por mí mismo. Entendí que nuestras fuerzas nunca nos dejarían caer. El tiempo pasó y me correspondió no fallarle. Nunca se me ocurrió pensar lo contrario. De niño, en las conversaciones de jardín, me mostró las formas universales de la solidaridad y el agradecimiento. Con él me acostumbré a dudar y a tener fe al mismo tiempo. Era vivir en la esperanza y en la adaptación.
No conocí a mi madre. Me tuvo y se fue. Mi padre dijo que a un convento de clausura. Supe de ella por dos fotografías que conservaba, por las historias amorosas que guardó y que solo al final de sus días me contó.
Era crítico y le variaba el genio. No era amargura sino una especie de brusca e inevitable comprensión de la realidad. Entendió la razón de las reformas que hicimos en la casa y se adaptó a los peligros naturales. La conocíamos al dedillo y la llenamos de años. Un día el tiempo nos equilibró las arrugas y comenzamos a personificar distintos papeles.
Mi padre envejeció lúcido y nunca expresó dolor. Siempre lo sentí solo, como si esperara a alguien. Para darle realidad a su tristeza la acomodó en su modo de caminar. Se levantaba del sillón con aire de cansado, pero recordaba que tenía un hijo y él era un padre y debía dar ejemplo. Al instante cambiaba de gestos. Dejaba de cojear, se erguía.
Llegó a los ochenta y empezó a decaer. Las evidencias de sus males se expresaron con la caída. Aunque el verdadero dolor lo traía pegado desde los dieciséis años cuando supo que sería padre soltero por el resto de sus días. Con entereza y decisión tomó las riendas de mi crianza y se vio como un adelantado en asuntos de paternidad. Fue una congoja escondida que hizo consciente leyendo oraciones. Su sangre de viejo le obligaba a perdonar. Por esos días caminaba sin competir con el viento. Solo trataba de recuperarse.
Cuando conocí a Fernando Junior y a Fernando Senior pensé que eran hermanos. Hasta su edad resultaba semejante. Siempre juntos, nunca los vi solos. No eran propiamente amigos, pero aprendieron a compartir. No me trate como un amigo. Soy su papá, le escuché decir un día a Fernando Senior. Y si disfrutaron de la velocidad y el vértigo de la bicicleta, también gozaron la gradual lentitud que va del tenis al ajedrez. Supongo que cuando la memoria les falló, compartieron realidades comunes. Eran solidarios y se prestaban los pañales.
Los achaques empezaron por el lado del hijo. Sin embargo, Fernando Junior se hizo fuerte. Debía serlo. Madrugaba o trasnochaba para cuidar a su padre y responder por su vida. Muchas veces tuvo que darle órdenes. Apurarlo a orinar con voz de mando antes de irse a la cama. Obligarlo a abrigarse. Hubo ocasiones en que le habló duro y fue drástico. Una vez lo escuché gritarle en un tono desconsiderado. Fernando Junior sintió pena. No es por darle órdenes. Es por la sordera.
Lo respetaba en todo, pero en el juego tenía reservas. Fernando Senior era insoportable cuando ganaba una partida de ajedrez. Una vez el hijo intentó adelantar con disimulo una pieza, pero el padre lo notó enseguida. Ese día vi que repasaba los movimientos. Entonces le dio un bastonazo al tablero y lanzó las piezas lejos. Le recordó la madre y el valor de la honradez. Duraron una semana enojados.
Tomaban chocolate. Con frecuencia Fernando Junior me pedía comprarle una libra. No recuerdo dónde dejé el paquete. Fernando Senior no toleraba pasar una tarde sin su bebida favorita. Se enfurecía, hacía pataleta. Les pregunté por la empleada. Casi ninguna aceptaba trabajar. Eran otros tiempos. Nadie los cuidaba. La más constante venía por horas. A Fernando Senior le dejaba los medicamentos a su alcance, en la mesa de noche. A Fernando Junior, encima del comedor, en cajitas de colores, para no confundirse.
Fernando Senior gastaba el día leyendo El Diario. Fernando Junior leía El Matutino. Luego cambiaban. En ocasiones se les acumulaban las lecturas pero tenían tiempo y rápido se ponían al día. Pasando páginas Fernando Senior tosía y respiraba con dificultad. Entonces Fernando Junior, gimiendo y casi ahogado, se levantaba a conectarle los cables del tanque de oxígeno.
A pesar de ser parecidos, eran distintos. La ópera y el tango no armonizaban. La clásica y el bolero se distanciaban. El jazz y los porros creaban controversias. Al final terminaron por confundir sus gustos. Y tuvieron coraje para escuchar baladas.
En cuanto a los ojos, con el mismo escenario, palpitaban cada vez menos. A Fernando Junior le resultaba difícil salir. Se cambiaba de lentes e iba por sus propios medios al médico. Cuando llevaba a Fernando Senior salía a flote su capacidad protectora. Sacaba su auto, arrastraba la silla de su padre y lo ponía en el sillín de atrás. Fernando Senior protestaba enfurecido y Fernando Junior le explicaba que era por comodidad y seguridad. Al viejo le gustaba ir adelante. Al regresar de esas largas jornadas terapéuticas, Fernando Junior complacía a su padre con un helado o una torta de maíz. Era una manera de premiarlo por su buen comportamiento. Cuando se portaba mal tenían un pequeño alegato pero terminaban comiendo torta de maíz o helado.
La cotidianidad de Fernando Junior y Fernando Senior consistía en evitar resbalarse. Como la situación se agudizó mandaron a tumbar paredes, ampliaron entradas y dejaron todo al alcance de la mano. Pero rápido olvidaron las refacciones de la comodidad. Miraron con recelo y se sintieron extraños en su casa. Un sentimiento desconocido los dominó. Temieron bajar escaleras y decidieron dejar las camas en el primer piso, una al lado de la otra, cerca de un baño remodelado, con el piso arrugado para neutralizar las chancletas. Dándose siempre duchas calientes, olvidaron cómo era el agua fría. Se abrigaban con bufandas al entrar al baño y se ponían gorros para salir al jardín a tomar un poco de sol.
Cuando Fernando Senior llegó a los noventa años sus lagunas mentales fueron lagos. Habían celebrado muchos cumpleaños solos. Pero ese día me invitaron. Fernando Junior preparó todo. La torta y el vino reposaban sobre la mesa. El padre tenía permiso para chuparse los dedos untados de crema. Fernando Junior era sincero y me dijo que no estaba devolviéndole algún favor a su padre. Era una cuestión de vida y espacios compartidos. Era la continua adaptación a la soledad y a las transformaciones de la edad.
Y así se les fue pasando la vida. En un calendario contaban los años nuevos, en el otro arrancaban los años viejos. Las historias de sus memorias perdieron la noción del tiempo. Unas parecían de ayer, otras de cincuenta años atrás. Las del siglo pasado, apenas empezarían a ocurrir.
No sé si Fernando Junior desvariaba cuando me dijo que estaba enamorado pero que debía atender a las palabras de su padre. Ser muy cuidadoso.
Se tomó un vino y declaró: Mi novia tiene treinta años menos que yo. Es como de tu edad. Tú las has visto. Es la que viene por horas. Aún puede tener hijos, pero yo no quiero. Quedé cansado de cambiar pañales.
Me adelanté a decirle que sería un buen padre.