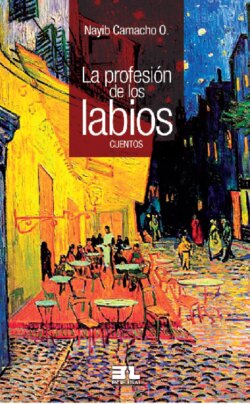Читать книгу La profesión de los labios - Nayib Camacho O. - Страница 7
El dandi
ОглавлениеSiempre andaba muy emperifollado. Su elegancia era su valía. Camisa blanca y corbata anudada a la perfección. Jamás combinó una corbata a rayas con una camisa a cuadros. Las mancornas y el pañuelo doblado en el bolsillo del saco completaban el atuendo. El sombrero le apadrinaba el buen gusto. Se vestía para impresionar. Parecía que la vanidad se lo llevaba por delante. No vivía afanado y su carácter se lo perfeccionaba una halitosis insuperable.
Comenzó de pobre. No tenía abolengo de sangre. Un día los patrones llegaron con un bulto de finas prendas elegantes y en buen estado. Ropa que no usaban. Carmelo, ésta es su liquidación. Vendimos la finca. Semejante regalo le cambió la personalidad. Como sus jefes eran educados y cultos, con gran conocimiento general, supuso que esa ropa le transferiría tales cualidades. Y parece que sí, porque de inmediato se sintió de mejor clase. Entonces se marchó a la ciudad. Le pareció que allí encontraría mayores ventajas. A los ocho días estaba confundido como uno más del conglomerado citadino. Comenzó a trabajar de chofer.
Desde entonces toda moneda ahorrada la destinaba a vestirse bien. Cada que podía se iba por entre almacenes y pasajes comerciales a comprar lo que consideraba elegante y refinado. No pasaría más por manteco. Alardeando de su distinción social se sintió muy urbano, nada que ver con el campo. Cultivó una imagen altanera que no lo apocaría ante nadie. El confort sería su máxima aspiración ideológica. Cambió de bus a taxi. Y de esta manera su comportamiento comenzó a ser su identidad. A medida que se imaginaba subiendo de status vendía lo inútil o de poca calidad y compraba algo mejor. Y ahorrando y haciendo favores, instaló la brújula de sus costumbres.
Fue precisamente por su presentación personal que mi padre lo contrató como taxista de su flotilla. Cuidadoso al vestir, cuidadoso al conducir. Así fue como Carmelo se ancló a la empresa de mi padre. Y todas las noches, durante cuarenta años, salvo en las vacaciones de junio y diciembre, fue puntual trayendo la cuota del taxi. Llegaba a nuestra casa, hacían cuentas y de nuevo se llevaba el auto. Al despedirse contaba alguna historia referenciada con una postal extranjera que me dejaba sorprendido.
Un día no trajo la cuota. Era como si hubiera renunciado a su forma particular de relacionarse con las cosas, a ese gusto escalonado de responder por su condición. Mi padre se preocupó y lo llamó. Hablaron. Carmelo le dio sus explicaciones, pero mi padre entendió muy poco acerca de su negocio. Concluyó que usaba el taxi como transporte personal y que la tarifa la completaba con sus ganancias ocasionales. Como la situación no afectaba sus ingresos, y el carro no sufría desgaste, no puso problema. Mi padre fue paciente. Le dijo que no se atrasara y volviera a ser puntual. Así quedaron.
Pero Carmelo al poco tiempo reincidió. Fue atrasándose una semana, quince días hasta completar el mes. Llamó a mi padre y aseguró que estaba enfermo. Mi padre levantó su renguera y decidió visitarlo. Lo acompañé. Llegamos a su casa. Fue grande la sorpresa. Era un lugar amplio y finamente ordenado. Invadía el ambiente una rara y numerosa mezcla de antigüedades, muebles y electrodomésticos. Parecía un museo, tal vez una bodega portuaria. Carmelo le dio rienda suelta a sus justificaciones. Hablaba como si fuera el dueño del mundo. No miraba a los ojos. Su mirada se perdía por encima de sus cejas. Mi padre estaba pasmado. El bigote se le escurrió con las explicaciones. Tuvo que sentarse a escuchar la estrategia de su negocio.
El verdadero oficio de Carmelo consistía en comprar y revender. Todas las mañanas, después de anudarse la corbata que le daba superioridad, salía en el taxi. Llegaba a la panadería de su barrio popular. La gente giraba la cabeza para verlo entrar. Con sus inconfundibles maneras, haciendo sopas de pan con chocolate, convertía el austero desayuno en un auténtico delicatesen alemán. Era el efecto de su refinado paladar. En medio del rito alimentario abría el periódico en la sección de clasificados.
Carmelo tenía la visión de un hombre tranquilo y culto. Sin dejar que le levantaran la loza convertía el lugar en su oficina. Con lupa en mano leía y encerraba en un círculo rojo los avisos que le llamaban la atención, sobre todo si se trataba de objetos raros y aparatos costosos que por motivo de viaje ofrecían los extranjeros. Piano de cola alemán. Ganga. Motivo viaje. Eran valiosas piezas ofrecidas a precio de baratillo. Menaje de casa. Perfecto estado. Originales franceses. Muchos de estos elementos eran extraños y casi todos con troquel de fina marca.
Entonces dibujaba la ruta. Parecía un topógrafo trazando líneas distantes y cercanas entre los puntos que visitaría. Era su método para aprovechar el tiempo y el combustible. Luego llamaba desde un teléfono público y confirmaba la hora de visita. Planeado el día empezaba su jornada.
Carmelo no hablaba, él pronunciaba textos. Se cuidaba mucho de que su vestido fuera su carta de presentación. Cuando entraba al lugar donde compraría, la gente quedaba boquiabierta. Decía que usaba taxi para evitar inconvenientes de seguridad. Es un país peligroso. Era envolvente. Abría la boca para negociar y su interlocutor quedaba privado con el aroma de su culto parlamento. Rápido entraba en confianza. Tenía respuestas para todo y las expresaba con altivez. Con su estilo asentado hacía una reseña histórica del objeto que le interesaba, sus características y su real valor. Y entonces, casi sin reparar, los oferentes aceptaban sus condiciones.
En los casos difíciles de fijar el precio final, después de regatear y observar pequeñas fallas en los artículos, ponía dos cartas: una con el precio apenas por encima y otra con el precio muy abajo de lo negociado. Invitaba al vendedor a ver las cartas, a barajarlas y escoger una a su gusto para cerrar la transacción. Siempre salía el diez de corazones negros, la carta que Carmelo apostaba, la del precio bajo, su carta de la suerte. Era un juego y un riesgo. Como nadie se sentía perjudicado, Carmelo procedía a pagar en efectivo. La situación adquiría el carácter de una subasta, pero al revés. Si una vitrina valía cincuenta mil pesos, terminaba comprándola en diez y revendiéndola en setenta y cinco mil. Lo que ganaba iba a parar a su cofre especial.
Así era como ampliaba su colección. Se trataba de un muestrario compuesto por azulejos en cerámica italiana, bastones con puño de plata, cámaras fotográficas, discos e instrumentos musicales, imágenes y variados retratos, lámparas en alabastro y bronce, máquinas de escribir, medallas y antigüedades religiosas, porcelanas de Lomonosov, relojes de pulso y de pared, sombreros de copa y zapatos italianos en perfecto estado. Y muchas otras cosas. Le bastaba vender una de estas joyas para vivir cómodamente un mes o mucho más.
A Carmelo no le gustaban los bancos, mucho menos tener cosas a su nombre. Estuvo casado. Con medios económicos, enfermaba al comprar algo. Hartos de sus restricciones monetarias sus hijos se marcharon lejos. Sus amistades extranjeras intercedieron para conseguirles becas en el viejo mundo. Una vez su mujer le insinuó que la llevara a Europa. Carmelo cambió de expresión. Al vivir su realidad, no dejaba de observar que los recursos disponibles le costaron mucho sacrificio. Preocupado por el obstáculo financiero hizo un cuadro presupuestal. Puso entradas y salidas, costos reales y minucias. Le sacó punta al lápiz y obtuvo conclusiones. Le propuso a su mujer que era mejor tener TV por cable y mirar el canal de turismo. Era una forma de viajar. Como los programas los repetían, podía repasar lugares sin exponerse, sin afán y sin peligro. De pronto te echan algo indebido en la maleta.
Carmelo presumía de sus viajes. Decía que le gustaban Europa, Estados Unidos y Canadá, sobre todo porque allá no robaban. No le interesaba ningún país latinoamericano, mucho menos el África. Una vez fue a Oriente, y eso porque su hijo le pagó todo. Trajo un vago recuerdo. Afirmó que las hamburguesas orientales sabían lo mismo que las de aquí y que por todo lado se veían calvos vestidos de anaranjado, como los Krishnas del parque central. También estuvo en Grecia cuando su hija se casó. Dijo que era una bobada ir hasta allá sin poder hablar con alguien. Como no bebía vino, pasó los días sentado en una terraza tomando coca cola y viendo el mar. Como aquí, pero comprando en euros.
Carmelo tenía una colección de catálogos y guías turísticas que le enviaban sus hijos desde esas lejuras. Los leía y profundizaba en detalles arquitectónicos, monumentos históricos, costumbres sociales, gastronomía y variedades, sitios inolvidables, episodios nacionales y curiosidades locales. Con la firmeza de su carácter y la convicción de un vendedor daba la impresión de que realmente había estado en el extranjero. Le servía mucho ese enciclopedismo a la hora de negociar. También sabía tres o cuatro frases en distintos idiomas y eso alimentaba su universalidad.
Después de escuchar su historia, Carmelo nos invitó a cenar. Por primera vez en su vida, se desprendía de algo a voluntad. Mi padre no estuvo de acuerdo, pero Carmelo insistió y finalmente cedimos. Comenzó a alardear de alta cocina, del exquisito sabor del caviar de Beluga, del foie grass. Nos sirvió vino y nos dio una lección propia de un enólogo. Aunque Carmelo dijo que se cuidaba de la bebida, ese día tomó dos vasos de whisky, de esos escoceses que le daban cuerpo a su temperamento. Se sintió miembro de la corte inglesa. Me pareció soberbio y petulante. Esa noche llevaba un saco que dijo fue cortado por el afamado Christian Dior. Se pavoneaba elegante. Los tragos lo obligaron a desabotonarse el chaleco. Con disimulo me aparté un poco de la conversación. Noté que tenía un simulacro de biblioteca sin libros. El estante estaba abarrotado de catálogos y tiquetes de viajes a su nombre.
Finalmente preparó un menjurje al que le dio otro extraño nombre. Afirmó que era el plato nacional de Turquía. A mí me supo a sardinas revueltas en huevo con migas de pan. Sirvió la tortilla en unos platos en los que según Carmelo comió el rey Jorge I de Inglaterra. A la docena de cubiertos dorados, de alcurnia y pesados, le atribuyó su uso a Pío XII en el Vaticano. Llegué a sentirme hasta de buena familia. Sirvió la limonada en cristales de Baccarat.
Mi padre trataba de llevar la conversación hacia tópicos más terrenales, cosas de la situación económica, cosas del país, pero Carmelo era un completo desinteresado en la realidad nacional. Le parecían cosas del vulgo. Finalmente lo interrogó por la demora en las cuotas. Entonces Carmelo refirió que entre su mujer y el abogado le quitaron todo en la sentencia de divorcio. Por eso la tardanza. Estoy tratando de recuperarme. Solo me quedó esta casita. Volvió a su vieja sumisión campesina. Nos contó que no puede ir ni por la cancha de tejo, lo que para él era su club social. Que estaba prácticamente arruinado, que era un decadente atrapado en la vulgaridad. Se le había disminuido la renta. Todo porque como defensor de damas en problemas, a quienes les prestaba dinero, no tenían cómo pagarle. Antes, cuando se demoraban con sus desembolsos les ofrecía de manera caballerosa una amnistía de intereses a cambio de alguna atención carnal. Pero ahora su cuerpo estaba acabado y no podía seguir dando amnistías. Los ahorros se esfumaban. No tengo corazón para llevarlas a cobro jurídico.
Mi padre, que sí tenía corazón y era melómano, le pidió las llaves del taxi. Trescientos diez y siete discos importados desde Alemania, verdaderas joyas incomparables de la música clásica, compensaron las cuotas atrasadas.
Regresamos en el taxi. Mi padre echaba humo y chispas. Vean a este. Todo un dandi con mal aliento. Le faltó sacar el as de corazones negros. Un rato más y nos venimos a pie.