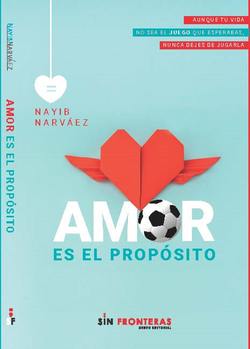Читать книгу Amor es el propósito - Nayib Said Narváez Isaza - Страница 14
Оглавление«Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes».
(Deuteronomio 6:6-7)
Cuando nos pasamos a vivir al nuevo apartamento que mi papá, había comprado con el dinero que había ganado (año 1999), él quería hacerle realidad el sueño a mi mamá, que era comprar todo nuevo, y así fue. También empezamos, entre los tres, a darnos unas vacaciones a los Estados Unidos a disfrutar de los parques de Disney; era un plan bastante familiar, parecía la familia perfecta, a pesar de que mi papá le tenía un poco de miedo a esas atracciones mecánicas y, en cambio, mi mamá era adicta a la adrenalina; por mi parte, pude ingresar a lo que era permitido según mi estatura y edad. Era muy niño para recordar exactamente todo, pero las fotos ese viaje son fabulosas que me hacen rememorar gratamente. De estas cosas, algo que sí es cierto, y que actualmente me encanta, son los dulces aprovecho comer bastante dulce, especialmente los domingos que es el día de descanso para mí y no suelo hacer ejercicio—, y mi mamá me decía que yo quería que me compraran todos los dulces y comerlos el mismo día; ella, por su lado, tenía que esconderlos; me ponía muy intenso, pero ella me los daba en la medida correcta, porque todo en exceso es malo.
Luego, cuando regresamos de los Estados Unidos, mi papá dijo que quería ir a San Andrés —en el Caribe colombiano—, pero que, por cosas laborales, no iba a poder. Él, entonces, propuso que fuéramos con mi Tía Nadime —su hermana— y su esposo Vicente: ellos andaban de vacaciones en Colombia y se pudo planear el viaje. A esa edad no podía entender con claridad que algo raro estuviera pasando, teniendo en cuenta la ausencia de mi padre; aun así, disfruté esta nueva salida. Al llegar de San Andrés, nuevamente me daba vueltas en la cabeza llamar a la cigüeña; no se me había olvidado que necesitaba pedirle un hermanito porque no tenía con quién jugar, o que, en el colegio, mis compañeros de clases manifestaban su alegría con sus hermanos; por ello, empecé mi plan para no dejar tranquilo a mis papás hasta que se comunicaran con la cigüeña.
Siempre que le hablaba a mi mamá sobre el tema, mi mamá me respondía, cada vez más fuerte: «Hijo, no creo que la cigüeña pueda traer a un nuevo miembro porque la situación está complicada, y la cigüeña está enredada». Yo no entendía qué trataba de decir mi mamá, pero a mí no me importaba. Mi madre ciertas veces lloraba, sin que yo supiera, a ciencia cierta, qué sucedía. De repente, en las noches, ya empezaban a escucharse gritos, peleas, discusiones un poco fuertes, mientras que yo estaba en mi cuarto encerrado viendo la televisión en mi mundo de fantasía, hasta que una vez empecé a sentir algo que no deberían experimentar los niños: preocupación por tantos gritos que me hacían correr desde mi cuarto hacia donde escuchaba los ruidos: la sala cerca del comedor, generalmente. Una de las escenas que no se me olvida ha sido cuando vi a mi mamá y a mi papá gritándose: podría repetir toda la conversación exacta porque los gritos y la preocupación o el susto no me dejaban concentrar porque yo sólo quería que se detuvieran para poder jugar tranquilo. Pero ese cuadro no se me olvida, mi madre le lanzaba a mi papá lo que encontraba a la mano; mi papá, por su lado, le gritaba que estaba loca, que eso era mentira, y mi mamá le decía que se fuera de la casa, que ya no iba a aguantar lo que él había permitido: que se metieran en su familia, en meter la envidia y el odio externo en una familia de amor, que no lo iba a perdonar porque la había humillado. ¿A qué se refería mi mamá con todo eso? No entendía y simplemente salí corriendo a defender a mi papá y a abrazarlo. En un momento le grité a mi mamá: «¡MAMÁ, MAMÁ!, paren, paren, mi papá es bueno. Mami, mi papá es bueno». Mi madre al escuchar mi voz de un niño asustado entre lágrimas, más lloraba. Su fuerte llanto de ese momento todavía hace que me dé escalofríos, de solo recordar esa fuerte escena. Esa misma noche, mi papá se fue de la casa. «Ay, hijo, algún día entenderás. Algún día entenderás estas lágrimas de sangre de tu madre», me dijo mi mamá. ¿Lágrimas de sangre? «Mami, pero si las lágrimas son agua; yo no veo que estés sangrando». Ella, cuanto más le decía eso, desde mi inocencia, más lloraba. Su llanto ya no era de rabia, sino de una tristeza enorme. Ella me abrazaba y me aseguraba que todo iba a estar bien.
Los días siguieron pasando y cada vez en las noches, sin que mi papá estuviera, se escuchaba a mi mamá discutiendo al parecer sola, pero gritaba al teléfono y colgaba. El teléfono no paraba de sonar y mi mamá lo desconectaba. Luego la veía llorando, sin saber la razón de su tristeza, yo le preguntaba qué había pasado o por qué estaba triste. Ella lloraba y guardaba silencio. Yo le decía que ella no estaba llorando sangre, mientras le quitaba las lágrimas con mis manos. Ella me decía que no pasaba nada y que algún día entendería qué ocurría. Como estaba muy pequeño, sólo pensaba en mi mundo de juegos, no me preocupaba mucho aunque, poco a poco, las noches me empezaban a dar algo de miedo porque en cualquier momento mi mamá podría empezar a gritar o habría enfrentamientos entre ellos.
Luego, un tiempo después, todo cesó. Todas las peleas, todos los gritos se habían detenido y empecé a ver un poco más de felicidad. Una noticia de mucha alegría llegó a la casa: ¡La cigüeña venía a traerme un hermanito! ¿No les parece fabuloso? Venía de muy lejos a traerme lo que le había pedido; es decir, mi mamá me hizo caso: se tomó el trabajo de llamar a la cigüeña y, bueno, había que esperar nueve meses para recibirlo. «¿Nueve meses, mamá?» —eran muchos días para mí—. «Mamá, ¿pero por qué la cigüeña se demora tanto? Dile que traiga eso rápido, ¡ella puede volar! La cigüeña es rápida, ¿no? Ella no se demorará trayéndolo». «Hijo, lo que pasa es que ella tiene que comprarle la ropa, tiene que hacer muchas cosas para así poder traerlo hacia nosotros». De verdad que me encontraba muy emocionado porque, a pesar de que eran muchos días, ya venía en camino mi hermanito y lo iba a esperar feliz. A partir de ahí, las visitas de las amigas de mi mamá y de familiares no se detenía. La casa siempre estaba llena recibiendo personas y todos estábamos muy felices con esa gran noticia. Al pasar un par de meses, ya le empezaba a salir una panza. Cuando le tocaba la panza, le decía: «¡Estás gorda!». Ella se reía y me decía que estaba comiendo mucho. Yo le acariciaba la panza y le hacía muecas en su barriga, pero no sabía que ahí dentro estaba el regalo más preciado que Dios nos puede dar (Salmos 127:3).
Mi mamá no paraba de comer. Esa panza crecía y crecía con el pasar de los días. Yo la regañaba porque ella comía mucho y ya no podía caminar y jugar conmigo como siempre, porque estaba cansada: «Estoy en modo de reposo», me decía ella. ¿Cómo así modo de reposo? La cigüeña se estaba demorando y ya empezaba a preguntarle, después de 5 o 6 meses (muchos días para mí), qué era lo que estaba pasando con esa ave que estaba volando muy lento con mi hermanito. ¿Se le habría olvidado? ¿Se le habría caído de la bufanda mi hermanito, y habría caído en el mar? Mi mamá me decía que ya faltaba poco.
Estos días fueron muy tranquilos, pero algunos meses después, nuevamente, empezó lo que alguna vez tanto me atormentó y me causaba muchas lágrimas, sin saber qué sucedía. En las noches empezaba el teléfono a sonar y sonar. Mi mamá lo contestaba y gritaba de la rabia hasta que lo tiraba. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué otra vez empezaba esto? ¿Qué era lo que sucedía? ¿Mamá nuevamente estaba llorando lágrimas de sangre? No, no, simplemente eran lágrimas de agua, un poco saladitas por cierto. Cuando mi papá regresó, él se encontraba trabajando mucho y siempre llegaba muy tarde incluso había noches que no llegaba. En esos casos, algunas tías venían y se quedaban con ella para acompañarla porque, por su estado, no podía hacer algunas cosas habituales. Un día cualquiera, mientras jugaba en mi cuarto, pude escuchar unos gritos de mi mamá que me hizo que el corazón se me acelerara hasta el pánico. Mi mamá, desde el corredor, le arrojaba a mi papá lo que encontraba, y él le decía que se calmara:
—¡Ligia, cálmate! ¡Ligia! ¡Ligia, te puede dar algo!
Mi mamá lloraba y lloraba, y tampoco paraba de gritar. Estas peleas no se detenían. Los días pasaban y mi mamá le decía a mi papá que no volviera, que el hijo que venía en camino no se lo merecía porque era un mal padre, un mal hombre. ¿Mi papá mal hombre? No, para nada. Mi papá me traía todos los dulces, me traía juguetes, mi papá me compraba y me ayudaba en todo lo que quería. Mamá, mamá, mi papá es muy bueno. ¿Por qué dices eso, mamita? Mi mamá no dejaba de llorar y llorar, y en silencio se quedaba. Definitivamente algo que valoro de mi mamá es que en mi niñez, pese a todo lo que sufrió y el dolor que sentía con mi padre, no me inculcó su tristeza. Ella permanecía en silencio y su dolor se lo aguantaba, lo reprimía pero seguía enfureciéndose; con esa barrigota —pensaba en mi mente de niño—, podía explotar y destruir toda la casa.
Por fin, después de muchos días —un montón de días—, nueve meses, la cigüeña había traído a mi hermano. Lo habían llamado Habib Alberto. ¡Qué felicidad! Tanto había esperado y ya tenía un hermanito; ya presumía de él en el colegio, y su cuarto estaba todo decorado, lleno de juguetes, lleno de visitas, era impresionante todo lo que le compraron. Tantos juguetes y tantas cosas que ni podía usar, y aún no podía siquiera hablar; todo me parecía raro. La gente no se detenía de visitar y felicitar a mi mamá; sin embargo, nadie podía entrar al cuarto con comida, todos usaban tapabocas, porque él permaneció un tiempo en Cuidados Intensivos por unas complicaciones respiratorias, pero gracias a Dios fue sano (Isaías 53:5).
Mi hermano estaba bien bonito, se convirtió en el cariño de todos; era muy chévere ver todo eso. Hasta que, con el pasar de los días, la atención iba sólo para él y para mí no: ya no me compraban tantos juguetes, ya no jugaban conmigo, mi mamá todo el día y la noche estaba dedicada a él; me moría de celos, me enojaba, ya lo que había pedido a la cigüeña, lo que tanto había rogado, me producía rabia, me sentía sólo, me sentía abandonado hasta por mi propia familia, y en mi propia casa todos iban para el cuarto de él y ya a mi cuarto nadie quería venir a jugar. Entonces mi distracción fue el fútbol; así me distraía para no caer en la cuenta de que todos le prestaban atención más a Habib que a mí. Hoy entiendo que eran cosas de niño, y que mi amor por mi hermano es invaluable, pese a los errores que quizás pueda cometer. A pesar de todo, Habib trajo a la casa una felicidad y una bendición para mi vida, y aunque fue un embarazo complicado —por todas los malos ratos que hubo—, para mi familia también fue una bendición la llegada de mi hermano.
Un día, después de dos años del nacimiento de mi hermano, mi mamá me estaba llevando al Colegio Hebreo Unión y se fue para donde su madre, mi abuelita Bertha. Mi papá había estado en un sepelio. Cuando salí del colegio mi mamá pasó por mí: estaba llorando, estaba muy asustada y se encontraba en un estado un poco ansioso, porque una mala noticia había acontecido: el apartamento se había incendiado completamente: todo quedó negro, las cosas materiales se habían dañado: los televisores, los muebles estaban todos quemados, la cocina; fue un caos según las fuentes de los vecinos y el cuerpo de los bomberos. La historia del incendio comenzó cuando nuestras empleadas de servicio se encontraban enfermas, eso hizo que mi madre contratara, por un par de días, a unas personas que la ayudaran en el aseo, la limpieza y demás asuntos de la casa. En el cuarto del servicio, que quedaba dentro de la cocina, la plancha quedó conectada hasta sobrecalentarse; esto logró que ésta explotara. Ahí empezaron las llamas a invadir toda la casa, que iban quemando todo poco a poco. La mayoría no estábamos allí, pero mi papá se encontraba en el cuarto de Habib; sin embargo, mi papá, luego de llegar del sepelio, decidió descansar ahí, mientras que toda la casa se encontraba en fuego, fuego puro. De repente, algo hizo que mi papá se pudiera despertar de ese sueño profundo. Cuando él abrió la puerta para salir, porque sintió algo que no estaba bien, dijo que fue la primera vez en su vida que vio el propio infierno en frente de sus ojos. Abrió la puerta y todo era oscuridad, humo y llamas. Él cerró la puerta y trató de buscar una salida, pero se encontraba en un segundo piso del apartamento, y la única forma de poder encontrar una puerta eran las ventanas, es decir, tirarse hacia el parqueadero. Mi papá pretendía tirarse con el colchón, pero cuando lo iba a hacer, los vecinos y los bomberos pudieron romper la puerta para apagar el fuego y así rescatar a mi papá, quien se encontraba ya en la ventana a punto de saltar para salvarse.
La casa se encontraba toda negra, las cosas materiales se había quemado, todo se había perdido, y, para completar, el seguro de la casa una semana antes se había vencido y mi papá no vio el afán de pagarlo. A pesar de todo, la vida de mi papá se encontraba a salvo que era lo más importante, también la del resto de la familia. La noticia nos cayó de sorpresa porque al llegar y ver todo así, fue muy fuerte para mis padres: era el sueño que mi papá le había dado a mi mamá, todas las cosas que le compró, todo lo que había planeado. Se perdieron muchos millones de pesos, pero eran cosas materiales que tarde o temprano se podían llegar a recuperar. Como les decía, la casa se encontraba en un estado impresionantemente triste, todo estaba oscuro; la verdad, parecía el propio infierno, así como mi papá lo mencionó; pero al cuarto de mi hermano Habib no le sucedió absolutamente nada: ni una mancha.
Salmos 91 (NTV)
Los que viven al amparo del Altísimo
encontrarán descanso a la sombra