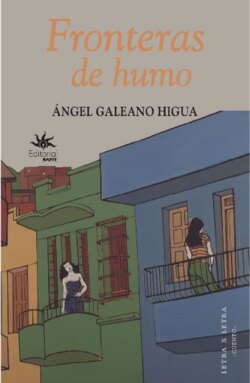Читать книгу Fronteras de humo - Ángel Galeano Higua - Страница 8
Fronteras de humo 1
ОглавлениеCuando te negaste, se agitó en su sillón como una fiera. ¡No me defraude!, te gritó. ¡Lo escogí porque creo que tiene agallas! No sabías si aquella oferta era un honor, un reto, o un chantaje. Cubrir la misión de Camila no te encajaba. Seguirla, te trastocaba los esquemas. De nada te serviría la experiencia. No era una fotógrafa cualquiera, ponía el ojo donde nadie más lo hacía y sabía que la imagen no estaba en la cámara, sino en quien mira por la lente. El director te dijo: Sígala y escriba al periódico sobre lo que ella hace. Explíqueme eso, le pediste. Es sencillo, desde el instante en que Camila salga de aquí, cargada con sus dos cámaras y el morral, usted deberá seguirla, pero sin que se entere.
La reportería debe ser un arte no un oficio, les había dicho. No más abuso con la internet, ni endiosamiento del celular. Son apoyos, nada más. A veces pienso que debiéramos cerrar la oficina. ¿Qué dice? Sí, la vida no está en los aparatos. Pero siéntese… Usted es el indicado. Carraspeas, como si te incomodaran sus palabras. Les había dicho en las reuniones de redacción que era necesario dar un vuelco a la reportería y ahora te lo repite a ti. Te ofrece un café. Te trata como si fueses un artista. Te llamó a su oficina y a puerta cerrada te lo propuso. ¿Por qué no puede enterarse? Le preguntaste, esperando hallar una fisura por dónde escurrirte. Creo que perdería naturalidad, te respondió. El resultado estaría viciado.
Luego de una larga discusión, aceptaste. No porque te comieras el cuento de la valentía y el talento, sino porque la curiosidad había corroído tu resistencia. En el fondo te atraía el reto. Tomaste tu libreta y un bolígrafo como en los viejos tiempos, revisaste la grabadora, te aprovisionaste de baterías y te lanzaste detrás de ella. La seguiste como un sabueso hasta que, a los dos días, sin darte cuenta, te viste metido en un cruce de tres fuegos. El ruido de las armas era ensordecedor. Ni siquiera pudiste oírte a ti mismo. Aquella racha de pensamientos afloraron de tu inconsciente, como eso de que la ciudad debería tener otro nombre, que esto era una mierda. ¿A qué horas acepté este infierno? ¿Cómo voy a escribir sobre esta locura?... Cuidado, no te distraigas... Camila no ha dejado de tomar fotografías. La podías observar desde un rincón donde te habías parapetado, no sólo para resguardarte de una bala perdida, sino para que ella no te descubriera. Hubo un momento en que ella quedó tan expuesta, que estuviste a punto de correr para cubrirla. Está loca, pensaste, por atender la lente pierde la noción del peligro.
De pronto, como en un acto de prestidigitación, Camila desapareció entre las brumas del combate y quedaste atrapado en aquel cobertizo urbano. Desde un resquicio más allá del humo, veías la ciudad extendida sobre las montañas, a lado y lado de la vega por donde se desliza el río. ¿Qué otro nombre podría tener esta ciudad? Cualquiera, menos de mujer. En su delirante carrera por querer atrapar con la cámara los momentos más dramáticos e intensos de la lucha, Camila dejó abandonado su pequeño morral con la libreta de apuntes. Arrastrándote, lo recuperaste. ¿Estará herida? Un pálpito te decía que no, que ella seguía su incierto camino y que ahora estaría fotografiando algún detalle del enfrentamiento. Fuere como fuere, habías perdido su rastro en medio de la nube de humo que surgió después de la explosión. Cuando esa bruma se dispersó, quedó al descubierto el boquete de la ventana y, a lo lejos, el cielo de plomo. Ser la sombra de esta mujer podía constituirse en epopeya o en suicidio, y ese desafío te atraía.
Las balas perforaban el aire. Silbaban sobre el tejado, se estrellaban contra los muros cariados, mordían el esqueleto de las ventanas y rumiaban con furia los despojos de la puerta. Tú permanecías tirado bocabajo, oculto entre los trastos de lo que parecía ser la cocina de aquella vivienda destrozada. Hacía dos horas que Camila había desaparecido con sus cámaras al cuello, como si hubiera estado esperando semejante nube gris para meterse en ella y largarse. Olvidó el morral con unas cuantas barras de cereal y chocolate, una botella de agua y la libreta de apuntes. O quizás no lo olvidó, sino que se vio forzada a dejarlo, tal vez le estorbaba y prefirió ir sólo con las cámaras. No era cualquier libreta, su cubierta era la reproducción de un trigal luminoso y en cada mes se mostraban obras de Pissarro, Manet, Monet, Gauguin, Toulouse y otros impresionistas. No la hubieras abierto si ese delirante trigal de Van Gogh no te hubiese hecho guiños. No querías leer lo que Camila tenía escrito, pero descubriste ciertos datos de las fotografías que había tomado hasta ese instante.
Al leer sus apuntes tuviste la sensación de que te había descubierto. Y algo más te intrigaba: Camila, al parecer, también seguía a alguien. Varios comentarios de su puño y letra te inducían a pensarlo. No sabías a quién. Tendrías que averiguarlo una vez la encontraras de nuevo. “Aún no lo he visto, pero sé que voy por buen camino”. Este fue el primer apunte que leíste. ¿De quién hablaba? “Por aquí pasó, hay huellas de él”. ¿Dónde? ¿Qué clase de huellas? ¿Quién es él? Ahora empezabas a comprender ese zigzag de su ruta y el arrojo de su tarea. La seguías, pero no sabías que ella seguía a alguien y que se movía de acuerdo con las pistas que iba recogiendo. Debía ser alguien importante, de lo contrario no se arriesgaría tanto. El director les recalcaba que el arte requiere valor, pero aquella misión parecía suicida. Una página más adelante, junto a La lectura, de Manet: “Se ve que trabaja sin tregua, pues he encontrado montoncitos de viruta”.
¿Viruta? En aquel reino de la estupidez, donde el lenguaje imperante era el de las armas y los “héroes” chorreaban sangre de sus manos, ¿qué tipo de persona podría ser cuya labor tuviera que ver con viruta? Seguiste esculcando la libreta con menos vergüenza y mayor curiosidad.
“Nunca había visto a nadie testimoniar la historia así, como él lo hace. Me ha recordado a Peregrino Rivera, en la Guerra de Los Mil Días”. ¿Peregrino Rivera? Debías aceptar tu ignorancia, jamás habías oído ese nombre. Te pareció increíble que una desavenencia pudiese durar tantos días. Camila era más culta que tú y sus apuntes te tenían despistado. De pronto se te vino encima un silencio inesperado, escandaloso. Pensaste que era una tregua y que debías aprovechar para salir de allí, por la misma ventana por donde había desaparecido Camila. Cerraste el morral, pero guardaste la libreta en tu bolsillo. Agachado, corriste hacia la ventana. ¿Recuerdas? Te asomaste con mucha cautela, como si afuera te esperase un piquete de francotiradores. Pero no veías más que ruinas y humo. El mundo olía a chamusquina. Pensaste que ese silencio que te escandalizaba se debía a que los “héroes” habían suspendido por unos instantes su oficio de destrucción, ante otro ruido más tenebroso que se descolgaba de los cielos: una flotilla de helicópteros artillados. Acurrucado detrás de los restos de la ventana, pudiste ver cuando pasaron rasgando el día. En tierra, los señores de la guerra callaban sus gargantas de plomo y se ocultaban como conejos asustados, mientras las aeronaves sobrevolaban el área. Como tenebrosos colibríes de hierro, dos de aquellos helicópteros permanecieron suspendidos en el aire mientras descargaban su lluvia letal. Después siguieron a los que, más allá de las columnas de humo, eran ya diminutos manchones.
Aquel escenario de escombros por el cual, en últimas, luchaban unos y otros, se llenó de más ruido y más humo. Vino después un largo pitido. Como si de repente se hubiesen despertado todas las chicharras del mundo. Como un niño asustado, abandonado en el interior de aquel cuartucho destartalado, aguardaste un rato, sintiendo cómo en la jaula de tu pecho revoloteaban mil desesperaciones. Tu saliva escaseó. Ser reportero en Colombia tenía mucho de suicida. Más que valor, les decía el director del periódico, también se necesitaba mucha suerte.
Un deseo infinito de sosiego te hizo sollozar, pero una oleada de gas lacrimógeno envileció tus lágrimas. Tenías que salir de allí de inmediato. Ponerte a salvo, porque sabías que después de los bombardeos vendría el rastrillo, que era como una enorme cuchilla de afeitar que limpiaría lo que había quedado vivo entre las ruinas. Y allí no sería una, sino tres cuchillas, porque cada bando se creía con derecho al degüelle. Llegarían por diferentes direcciones. Pensaste en Camila, en su morral que llevabas a tus espaldas, en su botella de agua, de la cual bebiste un sorbo largo, y te dispusiste a abandonar ese lugar.