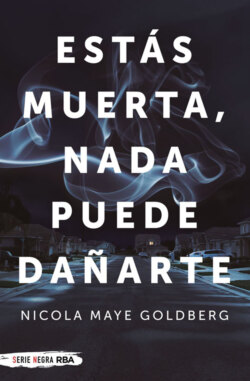Читать книгу Estás muerta, nada puede dañarte - Nicola Maye Goldberg - Страница 7
MARIANNE
ОглавлениеCuando tenía seis años, mi madre me despertó al amanecer y nos llevó en coche hasta un motel en Morristown, Nueva Jersey. Me dormí en el coche y me desperté en una habitación con poca luz que olía a lejía y a naranjas. Estuvimos allí durante casi dos semanas, durmiendo en la misma cama, viendo películas y nadando en la piscina, a pesar de la delgada capa de bichos muertos y de hojas que flotaban en el agua.
En esa época, mi madre se estaba divorciando, no de mi padre, sino de un individuo llamado Dylan Novak. No recuerdo haberle tenido miedo, aunque tal vez debería habérselo tenido. Mi madre se las apañó muy bien para hacer que el tiempo que pasamos en el motel pareciera unas vacaciones, aunque debía de estar desquiciada por el miedo.
No sé dónde está Dylan ahora. En la cárcel, tal vez. O muerto, con un poco de suerte. O asustando de cojones a otra mujer. Mi padre murió cuando yo era un bebé. A veces estoy segura de que la gente lo sabe simplemente con mirarme, como si pudieran sentir esa vulnerabilidad específica. Aunque era demasiado joven para llorar su pérdida, la falta de padre a una la conforma.
Mientras estaba en la universidad, me metí en lo oculto, en cosas como la sociedad secreta de la Aurora Dorada o en los escritos de Madame Blavatsky, y realicé pequeñas sesiones de espiritismo en mi dormitorio. Es una suerte que ninguna secta haya dado nunca conmigo, porque habría sido fácil de reclutar. Mis intentos de hablar con fantasmas me decepcionaron, probablemente porque nunca creí del todo en esas cosas. Lo único que conseguí con las sesiones fue tener pesadillas. Mi padre nunca apareció en esos sueños, pero Dylan sí, riendo con los ojos en blanco.
Poco después de cumplir treinta años, comencé a tener lo que mis psiquiatras llamaron «episodios». Odiaba esa palabra, porque me hacía pensar en las series de risa de la tele. Aun así, nadie me ofreció una alternativa mejor. Era difícil mantenerse en pie o hablar mientras ocurrían, y a veces duraban horas. No lloraba, y llorar probablemente habría sido un alivio. Si estaba en público, me clavaba las uñas en la palma de las manos y me marcaba unas lunas crecientes y estrechas en la carne. Si estaba a solas, mi cuerpo se contorsionaba en unas posturas tan extrañas que nunca habría podido mostrárselo a nadie, con las extremidades enroscadas las unas sobre las otras, como si estuviera tratando de convertirme en mi propia camisa de fuerza.
Al principio solo eran náuseas. Luego venían las imágenes, tan claras como si las estuviera viendo en la televisión. Eran muy violentas. Me veía tendida en un trozo de madera. Entonces la madera se partía por el medio, y yo también, y unas grandes astillas me empalaban. Vi navajas de afeitar enterradas en mi estómago hasta que solo sus mangos plateados eran visibles sobre la piel. Vi cómo mi cráneo se abría igual que un huevo. No eran alucinaciones, porque sabía que no eran reales. Tampoco eran recuerdos, ni sueños, ni cosas que había visto en películas de terror. Era como si alguien hubiera entrado en mi cerebro y las hubiera dejado allí, como fragmentos de vidrio en el suelo. Como agujas.
Estos episodios fueron los que nos llevaron a mudarnos de Nueva York en el otoño de 1997. Hasta ese momento, había visto a tres terapeutas, a dos psiquiatras, a un acupuntor, a un neurólogo, a un hipnoterapeuta y a un maestro de reiki. Nada ni nadie me estaba ayudando. Además, cada vez era más difícil ocultar lo que me estaba pasando. Mis compañeros de trabajo notaron que abandonaba mi escritorio para meterme en el baño durante varias horas seguidas. Mis amigos no tenían claro si podían invitarme a cenas o fiestas porque podría estropearlo todo. Mi marido, cuya amabilidad y generosidad eran sobrehumanas, estaba casi tan agotado como yo.
Así pues, nos mudamos al norte del estado. Fue idea de mi marido. Fue fácil para él encontrar trabajo en un pequeño banco en Rhinebeck. Aunque representó una pérdida importante de prestigio y de dinero respecto al que tenía en la ciudad, me dijo que, como el coste de vida allí era mucho más bajo, no importaba.
Estaba seguro de que el aire fresco y el espacio abierto serían buenos para mí. Estuve de acuerdo. Encontramos una gran casa de estilo victoriano y de color amarillo en las afueras de una ciudad universitaria, con un jardín trasero que se extendía hacia el bosque y más allá, hasta el río.
Se me ocurrieron muchas ideas. Me haría con un perro, uno grande y dulce que pondría la cabeza en mi regazo cada vez que tuviera un episodio. Cultivaría verduras en nuestro jardín trasero y las cocinaría. Sería voluntaria en el hogar para niños discapacitados que estaba a la vuelta de la esquina. Aprendería cosas sobre la medicina natural. Y al menos no tendría que agarrarme a un pilar cada vez que pasara el tren y sintiera un deseo abrumador de saltar delante de él.
—No es bueno para los humanos vivir en las ciudades, Marianne —me dijo mi marido—. No hemos evolucionado para algo así. Hoy en el tren he visto a un hombre sin hogar y medio desnudo que cantaba el himno nacional. Quedarnos aquí nos quita años de vida.
Mi marido estaba tratando de que pareciera que la mudanza era también en su propio beneficio, como si no estuviera haciendo un enorme sacrificio. Ese tipo de amabilidad era típica de él.
El viaje en coche fue muy hermoso y tranquilo. Era un día despejado, lo suficientemente cálido para conducir con las ventanas bajadas. Primero escuchamos Viaje de invierno, y luego mi marido apagó la música para que pudiéramos disfrutar del paisaje de manera adecuada, en un silencio casi reverencial. Todos aquellos enormes árboles, el ancho río azul... hacían que tuviéramos la impresión de que habíamos entrado en un cuadro.
Tuvimos problemas casi de inmediato. El más importante fue que, al haber crecido en la ciudad, no sabía conducir. Empecé a tomar clases, pero me parecía muy difícil. Me resultó sorprendente que tanta gente supiera cómo hacerlo, con tanta facilidad como caminar, cuando a mí me exigía toda mi concentración y algo más. Después de cada práctica, quedaba exhausta y aterrorizada. Hasta me dolía la cara debido a la fuerza con la que apretaba la mandíbula. Y como el profesor me recordó amablemente, la cosa se volvería más difícil cuando hubiera hielo en el camino.
El segundo problema fue el perro. Elegimos uno de un refugio, lo que nos hizo sentir muy bien con nosotros mismos. Era una hembra alta y delgada que pensamos que quizás habían utilizado para competir en carreras, como las de galgos. La llamé Shelley. Los del refugio de animales nos aseguraron que era muy perezosa y cariñosa, que estaría encantada de pasar los días acurrucada conmigo en la casa. Durante las primeras semanas, Shelley se mostró algo nerviosa, aunque ya sabíamos que era normal. Le compré una cama grande y suave y muchos juguetes, y le preparaba la comida yo misma, ya que, después de todo, tenía tiempo.
Realmente me gustaba. Tenía unos enormes ojos oscuros que me derretían por completo. Cuando la llevaba a pasear, los estudiantes universitarios que vivían cerca de nosotros se afanaban por acariciarla mientras me contaban lo mucho que echaban de menos a sus perros, que se habían quedado en casa, y ella les devolvía el afecto con lametones y moviendo la cola.
Pero a mi marido lo odiaba. En el refugio ya nos habían advertido de que a veces se mostraba nerviosa ante la presencia de hombres, tal vez debido a los posibles abusos que había recibido. «Solo tenéis que darle mucho tiempo y espacio», nos indicaron, y eso fue lo que hicimos. Cuanto más le gustaba yo a Shelley, menos le gustaba él. Al principio, cuando él entraba en una habitación ella se escondía debajo de una silla. Luego comenzó a gruñirle y a enseñarle los dientes cuando él se acercaba a mí. Un día, le mordió la mano con tanta fuerza que hubo que ponerle tres puntos de sutura y la vacuna contra el tétanos. Incluso después de eso, si se lo hubiera pedido, mi marido me habría dejado quedármela, pero me sentía demasiado culpable. Decidimos estar un tiempo sin perro y volver a intentarlo más adelante.
La casa tampoco era lo que esperábamos. Tenía un aspecto hermoso e intrincado en el exterior, como una casa de muñecas. Pero en el interior los suelos eran desiguales; las escaleras estaban absurdamente empinadas y las tuberías no eran del todo fiables. Mi marido me aseguró que así eran las grandes casas antiguas, y le creí. Limpié todos los baños con suficiente lejía para matar a una persona, pero siguieron apestando a moho, y me di cuenta de que se debía a las viejas tuberías. Me acostumbré a eso.
También me acostumbré a la forma en que las puertas se abrían y cerraban solas si uno dejaba, aunque solo fuera una ventana abierta. La casa tenía un jardín grande y hermoso. Lo miraba y pensaba que era un desperdicio. Para los niños o los perros, aquel jardín trasero habría sido el paraíso, pero para nosotros no era más que otra tarea a la que había que atender.
Los episodios ya no fueron tan frecuentes. Sucedían solo una o dos veces por semana, a diferencia de las cuatro o cinco veces que ocurrían cuando vivíamos en la ciudad, y cuando lo hacían, no eran tan intensos como antes.
Además, encontré una terapeuta que me gustó, en el centro de Rhinebeck. Pensé que quizá podía resultar un poco excéntrica en su tratamiento, porque había muchas plantas y cristales en su oficina, pero tuve la esperanza de que fueran solo para decorar. Cogía un taxi para verla dos veces por semana. A veces, si podía, mi marido me llevaba en coche. De vez en cuando quedábamos para comer después de mis citas. Incluso había empezado a trabajar un poco en una tienda de segunda mano; no porque necesitáramos dinero, sino para darle a mi vida una pequeña estructura. Así que sentimos que habíamos tomado la decisión correcta al mudarnos allí.
El invierno lo cambió todo. No estábamos preparados. La casa estaba helada. Compramos calentadores eléctricos, pero estaba constantemente nerviosa con la idea de que se cayeran y prendieran fuego a toda la casa con nosotros dentro. Mi marido bromeó diciendo que tendríamos que usar nuestro calor corporal, pero eso no fue suficiente.
A medida que el frío aumentaba, las carreteras se volvieron más peligrosas, y el servicio de taxi que solía llevarme a mis citas se volvió cada vez menos fiable. A mi terapeuta no le importaba que llegara tarde o que algún día no pudiera acudir; sin embargo, aquella situación seguía siendo un problema. También significaba que pasaba mucho más tiempo sola en aquella casa fría, que ahora que no tenía un perro para protegerme y consolarme aún me parecía más espeluznante.
Un día, a principios de diciembre, mi marido me llamó desde el trabajo. Quería llevar a uno de sus amigos a cenar esa noche, ¿vale? No tenía ganas de conversar con un extraño, y nuestra casa todavía estaba llena de cajas de cartón. Pero no tenía muchos motivos para negarme. En realidad, no tenía nada mejor que hacer que cocinar para tres en lugar de para dos.
El amigo, Ted Simpson, era un compañero del banco y estaba angustiado. Había faltado al trabajo todos los días que había podido permitirse, y después, cuando llegó a la oficina, se mostró distraído y deprimido. Mi marido trató de intervenir en su favor, para que tuviera más días de baja, pero no lo logró.
Su hija, Meadow, de quien había estado separado durante muchos años, había desaparecido. Había estado entrando y saliendo de varios centros de rehabilitación y de casas de acogida desde que era una adolescente, pero ahora realmente había desaparecido. Ted estaba agotado de conducir todas las noches por las peores zonas de Kingston y Poughkeepsie.
La madre de Meadow había muerto cuando la niña aún iba al jardín de infancia. Creo que mi marido esperaba que mi falta de padre y la falta de madre de Meadow crearan algún tipo de vínculo, y que pudiera ofrecerle algo de consuelo a Ted. No pude. Apenas fui capaz de cocinarle una cena comestible.
Mientras comíamos, mi esposo y Ted hablaron de Meadow en voz baja y solemne. Mi esposo hizo muchas preguntas sobre Meadow. Quería saber cuánto tiempo había pasado desde su desaparición, qué estaba haciendo la policía, y si Ted pensaba que era suficiente. Preguntó si se ofrecía alguna recompensa a quien aportara información. Tal vez el banco podría ofrecer una. Si no, tal vez podrían organizar algún tipo de recaudación de fondos. Pensé que quizá Ted ya estaría harto de responder preguntas como esas, pero pareció agradecido por tener la oportunidad de hablar sobre su hija. Sospeché que la mayoría de la gente de su vida simplemente no quería escuchar nada sobre un tema tan sombrío.
Admiré el modo en que mi marido se mostraba práctico y preocupado a la vez. Deseé parecerme más a él, pero tenía mucho frío y estaba muy cansada. Seguía viendo la imagen de mí misma con todas mis extremidades fusionadas, como un muñeco de trapo mal cosido.
Mientras hablaban, seguí rellenando sus copas de vino. Me senté con mi expresión facial más dulce y cálida, porque esperaba que Ted me mirara y viera una imagen de consuelo. Mi marido me preguntó si yo podría ayudarlos a organizar una recaudación de fondos y le dije que sí, que por supuesto, que estaría más que encantada de hacerlo. Lo cierto era que me estaba esforzando todo lo que podía. Ted se marchó a medianoche, más o menos. Mi marido se duchó y se durmió de inmediato, a causa de todo el vino. Permanecí despierta hasta el amanecer, mirando su cara amable e inconsciente.
Tres semanas más tarde, Ted volvió a cenar. Esta vez pedí comida de un restaurante, porque no quería someter a un hombre tan entristecido a mi cocina. Mi esposo y yo tuvimos una pequeña pelea sobre eso. Pensó que estaba siendo un poco perezosa. «¿Qué haces durante todo el día para que ni siquiera puedas cocinar una cena en condiciones?» era probablemente la pregunta que tenía en la cabeza. Cuando se lo expliqué, me tomó en sus brazos y me besó la parte superior de la cabeza.
—Dudo que Ted tenga mucho apetito en estos días. La comida es solo una formalidad.
Cuando llegó, Ted ya estaba un poco borracho. ¿Quién podía culparlo?
—Llamo a la policía todos los días. A la local y a la estatal, para ver si hay novedades. Me hablan como si fuera idiota. Quiero gritarles: «¡Que os pago el sueldo! ¡Que trabajáis para mí!». Pero no me puedo permitir el lujo de ponerlos en mi contra —nos explicó Ted.
Era un hombre grande, de unos cincuenta años, que había perdido el pelo en la parte superior de la cabeza, de modo que se parecía un poco a un payaso. Nos sentamos en la cocina porque en el comedor grande hacía demasiado frío. Ted se puso la chaqueta.
—Es una desgracia —respondió mi marido.
Él tenía la intención de escribir cartas y realizar algunas llamadas telefónicas. Era un hombre que creía que la mayoría de las cosas podían resolverse mediante cartas y llamadas telefónicas.
De vez en cuando, Ted intentaba mantener una conversación normal y me preguntaba sobre la casa o si echaba de menos la ciudad. Yo le respondía de forma educada y breve. Sabía que, en realidad, no quería hablar de nada de eso. Meadow llevaba desaparecida tres meses.
Después de la cena pasamos del vino al whisky. Se suponía que yo no debía beber ningún tipo de licor fuerte a causa de mis medicamentos, pero mi marido no dijo nada y me lo tomé con cuidado. Estaba claro que Ted estaba demasiado borracho para volver conduciendo a casa, así que le preparé una cama pequeña en la habitación que a veces mi marido usaba como despacho. Había un sofá grande y cómodo en la planta baja, pero temía que la estancia se enfriara demasiado.
Alrededor de la una de la madrugada, mi esposo ayudó a Ted a subir. Era difícil estar segura en la penumbra, pero me pareció que quizás había estado llorando.
—Espero que puedas descansar —le dijo mi esposo—. Buenas noches.
La idea de que hubiera un hombre adulto durmiendo en nuestro futón chirriante y endeble, en una habitación todavía llena de cajas sin vaciar, me puso muy triste. Bajé las escaleras para ver si podía encontrar más mantas o almohadas para que estuviera más cómodo. Encontré una manta de lana, un regalo de bodas, que a veces usábamos cuando veíamos la televisión. Decidí ofrecérsela.
Llamé a la puerta.
—Adelante —dijo Ted.
Estaba sentado en el borde del futón. Se había quitado los zapatos, pero todavía estaba completamente vestido. Podría simplemente haberle entregado la manta, pero en lugar de eso se la puse sobre los hombros. Mientras lo hacía, me atrajo hacia él y me metió la mano fría bajo la falda.
Era un viejo cansado y borracho, y podría haberlo detenido con una simple bofetada, pero no lo hice. Miré alrededor de la habitación, como si esperara a alguien que pudiera decirme que sí, que aquello estaba sucediendo realmente. Pero, por supuesto, solo estábamos nosotros dos.
Me apretó muy fuerte. Más tarde pensé que debía de haber sido el dolor, más que cualquier otra cosa, lo que le interesaba. Solo me quedé allí. Una parte de mí sentía pena por él, y otra parte de mí sentía miedo. Ninguna de mis dos partes pudo moverse. Después de lo que pareció mucho tiempo, retiró la mano y se apartó de mí.
Fui a ducharme. Mi esposo ya estaba dormido. Me di cuenta de que lo que más me había molestado no había sido el dolor, sino la certeza de Ted de que yo no gritaría. Así de seguro estaba de mi pena y mi vergüenza. Mientras me arrastraba a la cama en la oscuridad, me aterrorizó pensar en lo que me mostraría mi cerebro. Pero solo hubo vacío.
Había caído tanta nieve durante la noche que Ted no pudo sacar su coche de nuestra entrada. Él y mi esposo se pasaron todo el día viendo la televisión, jugando al Risk y bebiendo whisky. Comieron las sobras. Fingí estar ocupada en la cama con un libro, cuando realmente estaba sentada con el vacío. Por primera vez, eché de menos mis visiones. Quería ver cómo se partía la cabeza de Ted, quería verme sacándole el cerebro con las uñas. La nieve tardó dos días en derretirse. Ted sugirió llamar una grúa, pero cuando mi esposo dijo que podía quedarse con nosotros sin ningún problema, para descansar un poco, aceptó encantado.
El tercer día preparé el desayuno, un desayuno realmente bueno, con patatas fritas caseras, beicon, huevos y tomates. Todos nos sentamos a comer, a hablar y a leer el periódico. Cuando mi marido se levantó para ir al baño, me incliné y le susurré al oído a Ted:
—Tu hija está muerta. Todo el mundo lo sabe. La violaron, la mataron y la dejaron en un callejón como si fuera basura.
Luego limpié mi plato y subí las escaleras.
Aproximadamente una hora después, mi esposo entró en nuestra habitación sin llamar.
—Marianne, ¿qué te pasa? —me preguntó.
La pregunta no era retórica. Me quedé callada.
—¿Qué clase de persona dice algo así?
Parecía estar al borde de las lágrimas, y eso que me sacaba una cabeza.
No pude responder. No pude decirle lo que Ted me había hecho, aunque eso me hubiese ayudado a que me perdonara. Pero cuando lo miré a la cara no vi ni una pizca de amor o de afecto. Me estaba mirando como si estuviera tratando de averiguar exactamente cuánto había destrozado su vida por mi bien, y cómo iba a arreglarlo. Parecía que me quería muerta.
—Voy a dar un paseo —fue todo lo que dije.
Me puse las botas y un abrigo que no abrigaba lo suficiente y me fui al bosque. La nieve derretida había dejado el suelo fangoso, pero todavía era hermoso, una manta limpia colocada sobre el mundo. «Así que es por esto por lo que la gente vive aquí», pensé.
Cuando llegué al río, vi a una niña, de carne blanca y azul, medio cubierta de tierra y hojas. Supe de inmediato que estaba muerta, pero no estaba segura de si era real o no. Me arrodillé a su lado y me quité el guante para tocarle la cara. Luego volví corriendo a casa para llamar a la policía.
Cuando llegué a la casa, tanto el coche de mi esposo como el de Ted ya no estaban. La calefacción estaba apagada. Temblaba tanto que me resultó difícil marcar los números. Cuando llegó la policía —dos hombres de uniforme—, no me había calmado. Hablar me pareció tan doloroso y antinatural como arrancarme los dientes. Me preguntaron si podía llevarlos hasta el cuerpo. Les dije que lo intentaría. Mientras me seguían por el bosque, me pregunté si pensaban que estaba loca. Cuando llegamos al sitio, sentí una punzada de triunfo. Luego vomité sobre uno de los agentes.
No fue hasta algunas semanas después, mientras vivía con mi madre, cuando supe quién era. Se trataba de una chica universitaria llamada Sara a la que había asesinado su novio. Temía que me llamaran para testificar, que tuviera que decirles cómo la encontré.
Si lo hubiera hecho, podría haberles dicho que lo que sentí cuando vi su cara congelada no fue miedo ni asco. Fue alivio. Duró tan solo un momento, pero fue tan profundo que rayaba en la alegría.