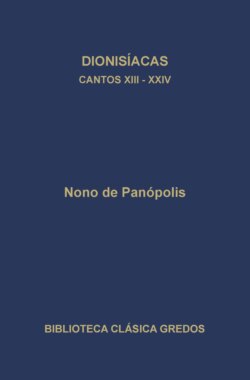Читать книгу Dionisíacas. Cantos XIII - XXIV - Nono de Panópolis - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
INTRODUCCIÓN NONO Y LAS DIONISÍACAS . CANTOS XIII-XXIV
ОглавлениеEn este segundo volumen de las Dionisíacas de Nono de Panópolis, encuentran cabida los más dispares episodios, engendrados mediante una mezcla entre la erudición mitológica y el barroquismo de este poeta egipcio, que vivió durante la segunda mitad del siglo V y cuya vida es un misterio para el estudioso moderno. La traducción al español de esta obra, inédita hasta ahora en nuestra lengua, y el comentario a los pasajes más interesantes, no pretenden sino poner de manifiesto el valor literario de este poeta tardío tan mínimamente conocido. Se tratan en este tomo los cantos XIII a XXIV de las Dionisíacas , que versan sobre una gran variedad de temas, desde la epopeya guerrera de tintes homéricos, hasta los amoríos novelescos y pastoriles, siguiendo el singular ideario poético de Nono.
Este ideario, la poética de la variación, llamada en griego poikilía , es el principio inspirador de la ingente obra de Nono de Panópolis, un autor de enciclopédica erudición que vivió en la recóndita y mística provincia de la Tebaida, en Egipto, durante el siglo V de nuestra Era. De esta forma, una multiforme obra poética nos ha llegado como amalgama de géneros literarios y mitos compilados barrocamente, de tal suerte que las Dionisíacas podrían muy bien ser el paradigma de la literatura griega de época imperial e incluso adelantar lo que habría de ser la literatura bizantina.
En efecto, Nono marca una ruptura en la historia de la literatura griega en diversos aspectos, que tienen que ver, por una parte, con su enorme producción literaria, que le llevó a escribir ese grandioso compendio sobre Dioniso en más de veintidós mil versos, y, por otra, con sus innovadoras técnicas estilísticas y métricas, que se alejan considerablemente de los cánones clásicos. Este poeta tardío, relativamente desconocido para los helenistas, ha impresionado vivamente a otros autores más recientes, como Goethe y Cavafis, que lo consideraron un modelo literario con validez y vigencia. En muchas ocasiones, sin embargo, ha sido considerado un autor de estilo «impuro» o poco recomendable por los críticos de siglos pasados, a los que su barroquismo les parecía la contradicción del espíritu helénico 1 .
No obstante, al ser Proteo, un dios cambiante de interpretación simbólica, la divinidad que invoca Nono para que inspire su obra, el propio poeta nos da las claves de su poética, la poética de la variedad, de la poikilía . En un trabajo muy discutido, pero pionero de los estudios modernos sobre Nono, la monografía Eîdos Poikílon 2 , Fauth trató de analizar y enunciar este principio poético. El poeta, según Fauth, escribe un prólogo de carácter programático 3 , en el que anuncia una obra variada e innovadora que va a combinar diversos estilos narrativos, sin ceñirse a la épica tradicional. Así, encontraremos en las Dionisíacas reminiscencias líricas y poesía bucólica, junto con catálogos de corte homérico, historias de amor al estilo de la incipiente novela, etc. Nuestros cantos, que terminan con el vigésimo cuarto, cierran la primera parte de la obra con una excelente muestra de esta variedad, concluyendo así un primer ciclo, a imitación de Homero, previo al que se abre con el segundo proemio e invocación a las Musas en el canto vigésimo quinto.
Si para Fauth esta poikilía se refleja en la temática de la obra de Nono y no se queda en mero recurso estilístico, F. Tissoni 4 va aún más allá y defiende un cargado simbolismo de Proteo, en la línea de las interpretaciones neoplatónicas que se hicieron de la obra de Homero. Los cantos XIII a XXIV son claro ejemplo de esta poética de la variación, con implicaciones que van quizás más allá de lo meramente mitológico. En bruscos giros temáticos, Nono dirige nuestra atención de forma alterna a la guerra contra los indios en los cantos XIII a XV , XVII , y XXI a XXIV , a la fundación de Nicea mediante el hermoso mito de sus amores (probablemente escrito en forma de patria , como veremos), en el canto XV y XVI , a las competiciones heroicas de los cantos XVIII y XIX en honor de Estáfilo, o al antiguo mito de Licurgo el teómaco, en el canto XX . Todo ello en medio de veladas alusiones a hechos históricos, cultos de la época (entre los que se incluye el cristianismo), magia y poesía oracular, como se verá más adelante. Otro trabajo de imprescindible lectura para la comprensión del complicado y barroco arte poético de Nono es Metafora e poetica in Nono di Panopoli , de Daria Gigli 5 . La estudiosa italiana discute en esta obra la compleja imaginería noniana, de inspiración muy alejada de los cánones clásicos, que se acentúa sobremanera en los cantos XIII -XXIV .
Hay, pues, quienes han buscado en Nono y en su obra referencias filosóficas o religiosas, e incluso el testimonio de una dudosa pervivencia del dionisismo en fechas tan tardías, compitiendo en su vertiente salvífica con el pujante cristianismo. Y es que, verdaderamente, el autor de dos obras tan dispares como las Dionisíacas y una Paráfrasis al Evangelio de San Juan se presta a las más variadas interpretaciones. ¿Fue Nono cristiano o pagano? ¿Usa lugares comunes en su obra cristiana y en la pagana prescindiendo de cuestiones teológicas? Esta es una de las grandes dudas sobre nuestro autor, una quaestio disputata entre aquellos que afirman que fue un convencido pagano, quienes le representan como un converso al cristianismo y la más reciente tendencia, que apuesta por un Nono ecléctico, sin auténticos compromisos religiosos ni prejuicios en una mentalidad propia de su época 6 .
Respecto a la cronología de sus obras, se trata de otra quaestio disputata , por el carácter tan opuesto de las Dionisíacas y la Paráfrasis al Evangelio de San Juan . Durante mucho tiempo, hasta el siglo pasado, predominaba la idea de una supuesta conversión de Nono al Cristianismo. De tal manera, la primera obra en ser escrita habría sido necesariamente las Dionisíacas , con anterioridad a la conversión del autor a la fe cristiana 7 . Por otra parte, no se puede dejar de considerar a Nono como «el último poeta pagano», en una romántica visión de los últimos días del paganismo 8 . De esta forma, para algunos autores, Nono quedaría incluido en el famoso giro o reacción pagana que comenzara durante el siglo IV con figuras como la del emperador Juliano. Se ha afirmado, incluso, que representaría la pervivencia del paganismo en pleno siglo V , lo cual parece ciertamente arriesgado.
Nono desarrolló su actividad literaria en una ciudad que cuenta con numerosos testimonios de una rica cultura en época bajoimperial y bizantina. Panópolis, verdaderamente, fue el mayor centro cultural de la recóndita Tebaida hasta la conquista musulmana, en el siglo VII , y un foco permanente de creación literaria y artística. Se caracterizó principalmente por una gran mezcolanza de razas y credos, siendo sede de unos 400 templos, y por un ambiente étnica y culturalmente muy variado que, sin duda afectó a nuestro autor. Fue cuna de otros poetas, como Horapolo el Viejo, Ciro de Panópolis y Pamprepio, y parece que tuvo su esplendor precisamente durante el s. v 9 . Escasas noticias biográficas y teorías dispares, como la que le identifica con el obispo de Edesa 10 , hacen de este autor un gran desconocido para los estudios griegos. Este halo de misterio se acentúa aún más, como veíamos, a causa de su dispar obra, el poema pagano más largo que nos ha legado la Antigüedad, y una interesante Paráfrasis al Evangelio de San Juan en hexámetros épicos.
La datación es, pues, bastante incierta, y no figura en el léxico bizantino Suda . Keydell 11 , principal editor moderno del poeta, establece un terminus ante quem para su actividad literaria gracias a una mención que de nuestro autor hace Agatías 12 como uno de los jóvenes poetas de su tiempo y también mediante la aparición de la primera obra de la escuela de Nono, el Encomio a Teágenes , de 470. Por otro lado, varios indicios nos señalan el terminus post quem . Por un lado, Claudiano y su poema De raptu Proserpinae de 397, pues Nono hace uso claramente de él. También cuenta el hecho de que Bérito (actual Beirut) figura en el canto XLI como una ciudad, una pólis , status jurídico que no le fue concedido hasta el 450. Para una cronología más precisa de su actividad literaria, se han propuesto diferentes teorías, desde finales del siglo IV , hasta incluso finales del v, en una época de bastante confusión, pero en general se sitúa su floruit en la primera mitad del s. v.
Contamos además con dos epigramas de la Anthologia Graeca 13 , que se le atribuyen sin demasiada certeza. Uno de ellos sería una suerte de epitafio, que ha comentado Livrea 14 . Se ha dicho también, basándose en suposiciones a partir de sus obras, que Nono estudió Leyes en la ciudad de Béroe o Bérito, en su famosa escuela de Derecho como tantos otros jóvenes patricios de su tiempo, fundamentándose esta afirmación en el extenso panegírico que sobre esta ciudad figura en las Dionisíacas . Para Keydell, autor de la más reputada edición de Nono, el poeta habría descrito fielmente la zona del Asia Menor, por conocimiento personal. Así, parece que también habría conocido la ciudad de Tiro, según la descripción física que de la misma se hace en el canto XL, versos 311 y siguientes. También se ha dicho que el controvertido lugar de composición de las Dionisíacas fue la ciudad de Alejandría, pues en el proemio al mismo, en el que se cita la «cercana isla de Faro» 15 , Nono parece indicar que escribe en aquella ciudad. Sin embargo, se obvia en su enorme producción literaria toda mención de su patria egipcia, lo cual ha sido comentado como una cierta animadversión hacia su lugar de nacimiento, contra la opinión de P. Chuvin 16 .
Nono de Panópolis marcó una cierta revolución literaria en los esquemas métricos y estilísticos, en dos aspectos fundamentales que habrían de tener una gran repercusión en la literatura posterior escrita en lengua griega. Por una lado está la revolución métrica que supone introducir un nuevo tipo de hexámetro, el llamado hexámetro noniano, que altera la tradicional métrica cuantitativa, ante el cambio fonológico que se produce en la lengua griega desde la época helenística, e introduce el ritmo acentual, en una aproximación a lo que sería la métrica actual 17 . De ahí que Nono aparezca citado por Agatías como uno de los «nuevos» poetas, como veíamos. De esta forma, el estilo de Nono va a convulsionar el panorama literario de su época, de modo que pronto aparecerá una auténtica escuela de «nonianos», o jóvenes poetas que escribirán con este característico y multiforme estilo 18 . En lo que se refiere a esta escuela noniana, el reciente descubrimiento del papiro de Oxirrinco 2946, ha puesto sobre la mesa la cuestión de la supuesta originalidad de Nono. En este papiro se data a Trifiodoro, uno de los supuestos sucesores «nonianos», en el siglo III o principios del IV . Parte de la doctrina, a raíz de este hallazgo, considera a Nono más un perfeccionador de estas tendencias, que su creador 19 .
Prescindiendo de estas consideraciones teóricas, la originalidad de este poeta estriba en la variada fusión de estilos en su obra, que queda patente en estos complejos cantos cuya traducción se presenta ahora. Nono de Panópolis es un poeta con todo derecho a ser incluido en el Parnaso de la literatura griega, pese a la animadversión de algunos críticos y a la poca fortuna de su obra, que ahora se empieza a recuperar. La influencia y repercusión de su obra ha sido escasa debido a esta especie de «ostracismo» al que se ha condenado al poeta sin justicia alguna. Pero si Goethe hablaba ya del caótico universo mitológico que Nono había creado 20 , y Cavafis, defensor a ultranza de la decadencia como valor estético, ensalzaba el barroquismo del poeta, no podemos privar al público moderno de esta flor tardía que ha estado oculta durante tantos siglos. Por todo ello, hemos de romper una lanza a favor de un poeta de inspiración visual y estética barroca, cuyo estilo, en ocasiones difícil de seguir y enrevesado, puede descubrirnos un universo poético y mitológico ciertamente cautivador. Quizás la mejor invitación a la lectura de las Dionisíacas sean los versos que el también grecoegipcio Cavafis dedicó a su autor, recreándose en el fino atractivo de lo decadente: «Anteayer leíamos versos de Nono. / Qué imágenes, qué ritmo, qué lengua, qué armonía. / Admirábamos entusiasmados al de Panópolis» 21 .