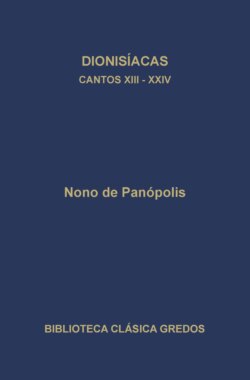Читать книгу Dionisíacas. Cantos XIII - XXIV - Nono de Panópolis - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ESTRUCTURA Y TEMÁTICA DE LOS CANTOS XIII-XXIV
ОглавлениеLas Dionisíacas de Nono, fruto de su tiempo en cuanto a la temática, tienen su fuente en otros autores épicos de la Antigüedad tardía, que narraron las gestas de Dioniso 22 . Sin embargo, las intenciones de Nono eran bastante más ambiciosas que las de sus precedentes colegas. Se trataba de escribir, en tantos cantos como la Ilíada y la Odisea juntas, el mayor poema épico de la historia, en un claro desafío a Homero (al que dice superar, cf. XXV, como se ve en los cantos que a continuación se presentan, cargados de tintes épicos y guerreros. Es una epopeya dedicada a un dios que parecía significar mucho para el autor, un dios que ora se presenta como héroe alejandrino, ora guerrero y conquistador (como en el canto XIII ), ora un galán o un pastor de novela amorosa (como en la historia de amor de Nicea), pero las más de las veces aparece en un extraño sincretismo con Cristo como divinidad redentora y misericordiosa. En fin, lo más apartado posible del Dioniso clásico. En el presente volumen se ponen de manifiesto las raíces literarias e históricas de las Dionisíacas , en los cantos de la guerra contra los indios, en los que se alcanza la madurez poética de la obra.
El poema comenzaba en el anterior volumen con los prolegómenos a la venida de Dioniso, en su triple nacimiento, una suerte de «arqueología» dionisíaca que principia con el rapto de Europa y la saga de Cadmo. Con el nacimiento del primer Dioniso, Zagreo, y el del segundo, hijo de Sémele, los primeros doce libros se centran en el nacimiento anunciado y la juventud de Dioniso. Del trece al veinticuatro, nuestros cantos, se desarrolla su madurez y la prueba de su divinidad a través de la campaña contra los indios, como paso previo a su apoteosis, en una narración salpicada de digresiones varias e historias de fundaciones de ciudades. A partir del veinticinco se nota un corte claro, mediante un segundo proemio que compara a Dioniso con los más valientes héroes griegos, Perseo y Heracles, y anticipa la victoria sobre los indios. La guerra aún se prolonga hasta el canto cuarenta, y a continuación tiene lugar el encomio a dos ciudades que visita Dioniso en su camino hacia Grecia, Tiro y Béroe. El final de las Dionisíacas narra el viaje de Dioniso por Grecia y los diversos episodios que tienen lugar en Tebas, Argos, Atenas y otras ciudades antes de la apoteosis de Baco y su ascensión al Olimpo, con lo que se cierra la obra en el canto cuarenta y ocho.
En el marco de este gran proyecto literario, los cantos que se presentan a continuación, responden a un plan establecido de imitatio homérica mediante la narración bélica de aliento épico, por una parte, y de acumulación de diversos mitos referentes al dios, así como de encomios a ciudades (como en el caso de Nicea), historias de índole amorosa o bucólica, todo ello entremezclado con antiguos mitos dionisíacos, como la historia de Licurgo, en el canto XX , de la que ya de cuenta Homero. Dioniso ha alcanzado la madurez y ha de acercarse ahora a los mortales para difundir su evangelio, por un lado, y para probar su derecho a ser contado entre los demás dioses. Sin embargo, el tema principal que desarrolla Nono en los cantos que se agrupan en este segundo volumen es la larga campaña militar contra los indios. En ella encontramos ecos históricos y legendarios, que aproximan al Dioniso noniano a figuras como la de Alejandro Magno o la de algunos emperadores romanos (principalmente Septimio Severo). Pero la campaña de Dioniso no es sólo militar. Su propósito es civilizador, pues se propone llevar el vino, la justicia y la religión por todo el Oriente (incluso la medicina 23 ) En un breve resumen de cada canto se pondrán de manifiesto los aspectos más notables para el lector y estudioso, sin pretender un exhaustivo análisis de su estructura y temática por razones de espacio.
Canto XIII
El canto decimotercero narra el inicio de la guerra de Dioniso contra los indios, anunciada por Nono como el paso previo a la apoteosis del dios, y se centra en la imitación homérica del «catálogo» de los ejércitos de ambas partes. Así, entre presagios varios que hablan del destino celestial de Dioniso el conquistador, se prepara el campo de batalla y los distintos escuadrones de mortales e inmortales que lucharán en ambos bandos. Dioniso queda así equiparado al prototipo de caudillo o conquistador, más cercano a Alejandro Magno o a los emperadores que defendían el limes romano (como Septimio Severo, con cuya campaña militar del año 195 hay notables paralelismos), que a los héroes homéricos. Comienza mediante una introducción en la que Zeus deja claro sus designios sobre la guerra de Dioniso contra los pueblos indios. Zeus quiere aniquilar esta raza por su iniquidad, pues no conocen la justicia (cf. XII 3). Aquél, con Iris como mensajera, se dirige a Dioniso para comunicarle los planes de su padre (vv. 1-34). Así da comienzo un canto que imita fielmente a Homero en la enumeración de los ejércitos contendientes, previa a la batalla. Una invocación a las Musas, a partir del verso 43, liga este canto a la Ilíada , concretamente al catálogo de las naves 24 . De esta forma, el exhaustivo catálogo de los ejércitos que apoyan a Dioniso en su divina empresa también se inspira en el catálogo de las Argonáuticas , de Apolonio Rodio. Este canto XIII se centra en la enumeración de las tropas heroicas (cf. XIII 43) de Dioniso, es decir, aquellas formadas por humanos, en una clara oposición al canto XIV , en el que se ofrece la lista de las divinidades y seres sobrenaturales (cf. XIV 5) que acuden en ayuda del dios. Chuvin ha sabido dividir este catálogo en dos partes 25 ; en la primera (vv. 53-308), Nono nos ofrece el elenco de los griegos que participan en esta campaña y sus respectivos caudillos. Estos serán, el beocio Acteón (vv. 53-82) e Himeneo (vv. 83-134), los Coribantes y los eubeos (vv. 135-170), el ateniense Erecteo (vv. 171-200), Éaco, hijo de Zeus y la ninfa Egina (vv. 201-221), Asterio y los cretenses (vv. 222-252) y Aristeo, hijo de Apolo (vv. 253-308)
En la segunda parte (vv. 309-568), se presentan los ejércitos que provienen de otras partes del mundo, como Italia, Africa o Asia Menor: los sicilianos Acates y Fauno (vv. 309-332), Cratégono y los libios (vv. 333-392), Ogiro y Orfeo, y los samotracios (vv. 393-431), los chipriotas Ledro y Lápeto (vv. 432-463), los lidios Estabio y Estamno (vv. 464-510), el frigio Príaso (vv. 511-545) y el cario Mileto (vv. 546-568). La imitación de Homero es evidente, amén de la cita expresa del verso 50, al basarse en la estructura del catálogo de la Ilíada para éste, eludiendo, eso sí, las regiones de proveniencia de los héroes homéricos, que serían de una época posterior a la que trata Nono. Todos estos caudillos tienen un vínculo de sangre más o menos claro con Dioniso, o con su abuelo Cadmo, y por ello acuden en su auxilio (Acteón, Éaco, Asterio, etc.). En definitiva, con este catálogo de tropas, que no es el único en las Dionisíacas 26 , Nono exhibe su portentosa erudición mitológica, etimológica y geográfica, y nos ofrece una interesante visión del mundo grecorromano de su época, intentando remontarse a la antigüedad más remota. El catálogo homérico se convierte en manos de Nono en una erudita enumeración de lugares, nombres y genealogías, siguiendo el principio poético de la poikilía .
Canto XIV
El canto decimocuarto destaca por la combinación temática que presenta, pues por un lado continúa el catálogo de los ejércitos que participan en la campaña índica, y, por otro, narra el primer combate serio de las Dionisíacas , que cobra aliento épico en la batalla del lago Astácida, con el famoso episodio del milagro del vino, arma dionisíaca por excelencia. Así pues, destaca ante todo la falta de unidad del canto, que se estructura en dos partes bien diferenciadas. Por un lado, el catálogo del divino ejército de Dioniso, que recoge las cohortes masculinas y femeninas. En cuanto a las tropas masculinas, el catálogo se centra en los inmortales que se cuentan entre las filas de Dioniso (vv. 203-227), puesto que las tropas de humanos ya habían sido tratadas en el canto anterior, con el extenso catálogo de ciudades que apoyan al dios 27 . Sobre las tropas femeninas, hay que decir que las mujeres ocupan un destacado lugar en el culto dionisíaco, y por ello han de tener también un importante papel en las huestes del dios. Se ocupan de este catálogo femenil los versos 203 a 227.
A continuación, el poeta pasa ya a narrar la batalla del lago, con un breve intervalo que recoge la marcha del ejército dionisíaco a través de la Frigia (vv. 247-283) y de Ascania (vv. 284-294). Hay un claro paralelo con las campañas de Alejandro Magno y con la narración de éstas por Quinto Curcio 28 , que describe un itinerario idéntico, con lo que se consolida la identificación de Dioniso con Alejandro. En los versos 295-322 se desarrolla la primera embajada a los indios (la segunda tendrá lugar en XXI 200-278). La batalla del lago Astácida, propiamente dicha, ocupa los versos 323-437. Los prodigios dionisíacos se suceden ante el terror de los indios y la Fortuna se decanta a favor de los ejércitos dionisíacos, vv. 386-410. Sin embargo, no hay grandes escenas de guerra. Las Bacantes, pertrechadas con tirsos e instrumentos musicales, sorprenden con sus prodigios, dando muerte a animales salvajes (el ritual del sparagmós o «despedazamiento») y desafiando a la naturaleza (la oreibasía) . Todo el pasaje se inspira en Eurípides 29 más que en Homero. Será en los cantos XXII -XXIII en donde se vea una batalla de verdadero acento épico.
Como punto culminante de este decimotercer canto, no obstante, se presenta el milagro del río cuyas aguas son transformadas en vino, a partir del verso 411. Se puede pensar acertadamente en el milagro cristiano de la transformación del agua en vino, que con toda seguridad tiene Nono en mente al escribir este pasaje. Recordemos que éste es también autor de una Paráfrasis al Evangelio de San Juan , y que en su canto segundo trata precisamente este milagro con expresiones muy similares 30 . El canto concluye con un elogio del vino por parte de un indio sorprendido ante sus maravillas, comparándolo con otras bebidas y señalando su superioridad.
Canto XV
El canto decimoquinto se divide en dos episodios nítidamente separados. Por un lado, se narra el final de la batalla del lago Astácida, concretamente hasta el verso 168, y por otro, el comienzo de la historia de los amores de Nicea, desde el verso 169 hasta el final.
En primer lugar, este canto concluye la narración épica del combate junto al lago. En una escena inicial, llena de humorismo, se narran los efectos del vino en los indios, que aprovechan las Bacantes y Sátiros para derrotarles sin mayores problemas. Lejos de los tópicos homéricos del combate, que aparecerán con toda su fuerza a partir del canto XXII , las cohortes dionisíacas luchan de peculiar forma, usando como armas la danza, el vino, los objetos rituales del culto y la vegetación. Todo ello se contrapone al armamento ortodoxo del ejército indio, que es derrotado por el poder del dios y sus «armas paradójicas» 31 . El episodio de la lucha en el lago reúne todos estos tópicos. El ejército de los indios es vencido aquí no mediante armas convencionales, sino a través de los fármacos de Dioniso, es decir, el vino que embriaga a sus enemigos. El dios obra un milagro y transforma el agua del lago en vino (cf. XIV 411 ss.), de suerte que los indios se embriagan (1-86) y son así derrotados al caer dormidos por causa de su ebriedad (87-168) De esta forma, los atributos propios del culto dionisíaco resultan vencedores sobre las armas humanas.
Tras el episodio de la batalla, da comienzo la historia de Nicea, que ocupará los versos 169 a 422, hasta el final del canto. Se trata de una patriá , o mito fundacional de una ciudad, en este caso la ciudad de Nicea, que probablemente Nono conoció. De hecho, parece que el poeta utilizó como fuente para este episodio algún poema de este tipo. La villa de Nicea floreció notablemente en época helenística. Fue llamada así por la hija del Antípatro y esposa del rey Lisímaco, segundo fundador de la ciudad tras Antígono, sucesor de Alejandro. El mito de su fundación fue narrado, entre otros, por Pisandro de Laranda, cuya obra se ha perdido totalmente 32 . También contamos con un testimonio de Memnón de Heraclea 33 , siendo desconocidas para nosotros las demás fuentes de este mito. Posiblemente existiera una patriá de la ciudad de Nicea compuesto por Pisandro, que Nono conocería. Dentro de su poikilía poética, Nono incluye, tras una narración totalmente épica, un género distinto, de acentos bucólicos y amorosos, dando un corte radical en este canto, a la manera pindárica. El hecho de que Nicea se resista a Dioniso pero al final sucumba a sus amores, se puede interpretar como reflejo del hecho histórico de la toma de la ciudad de Nicea por el emperador Septimio Severo, tras una larga resistencia 34 .
Por otra parte, el episodio de Nicea, que comienza en este canto y se extiende el final del siguiente, ha sido uno de los más comentados en Nono, por su rara belleza y por ser el único testimonio de patriá sobre esta ciudad. El propio Goethe, conocedor de la mitografía de Nono a través de los trabajos de su amigo Uwarow 35 , elogia este episodio en su correspondencia con éste 36 . Nono alterna el estilo bucólico con discursos llenos de retórica erudita y mitológica, creando un episodio único en las Dionisíacas .
La historia de Nicea en este canto comienza con sus trágicos amoríos con el pastor Himno, por cuya muerte será castigada. Tras su detallado su retrato (169-203), en el que aparece como personificación de Ártemis, la doncella cazadora, y el de Himno (204-219), se narran los requiebros de amor del pastor y su muerte a manos de la doncella (220-394). Nicea desprecia el amor que Himno siente por ella, y, llena de soberbia, le da muerte. En este sentido, se puede trazar un paralelo entre Nicea y el Hipólito de Eurípides en tanto que ambos rechazan el amor y se consagran a la caza, llenos de hýbris 37 . El canto decimoquinto acaba con la impresionante manifestación de duelo de la naturaleza por la muerte del pastor, un recurso que Nono emplea en varias ocasiones 38 (vv. 370-394). Además, se incluye aún otra variación en el canto, un thrénos , o canto fúnebre, que canta la propia naturaleza mostrando su luto por la muerte del pastor. De esta forma, Nono concluye el canto con un cambio de estilo y métrica (395-422), pues el lamento está escrito en forma de poesía bucólica, poniendo de manifiesto la originalidad de Nono, que incluye en su epopeya ejemplos de los más variados géneros literarios, en un sincretismo insólito. Cabe destacar el estribillo «El bello pastor ha muerto, etc.», con el que comienza cada estrofa, típico de la poesía bucólica 39 .
Canto XVI
Continúa el canto decimosexto la historia de Nicea, que tras provocar la pasión y muerte de Himno, logra enamorar al propio Dioniso, que será encargado de vengar al pastor. Se canta así, con tono tragicómico, cómo Dioniso seduce a la joven. Desde el comienzo de este canto, se narran los efectos del amor en Dioniso, una acumulación de lugares comunes sobre el enamoramiento del dios (vv. 1-182), que persigue a la doncella cazadora, pero con ciertos recursos ingeniosos (como el monólogo que dirige Dioniso a su perro de caza, vv. 183-227, etc.) Nono hace uso en este pasaje de un recurso estilístico muy propio de su estilo poético, la sýnkrisis o comparación con pasajes previos en su obra. Paso a paso, va comparando la pasión que siente Dioniso por la doncella, con la de Himno en el canto precedente 40 . Tras dirigirse a ella en vano, incluso humillándose, el dios opta por seducirla mediante el engaño, embriagándola con el vino, para lo cual transforma una vez más el agua de una fuente en su fármaco , repitiendo el milagro dionisíaco (XV 411 ss y XVI 1-168). En consonancia con esta comparación con el canto precedente, la descripción de la embriaguez de Nicea (vv. 253 y ss.), se hace en los mismos términos que la de los indios en XV 22 y ss.
Tras la unión de Dioniso y Nicea (vv. 263-291), en la mitad del canto decimosexto se describe la aparición fantasmal del espectro de Himno, el pastor muerto en el canto precedente. De esta forma, Himno reprocha a Nicea por haberle rechazado y se burla de su desdicha (292-305). Nono gusta mucho de estas apariciones de fantasmas para culminar un episodio mítico 41 , como es el caso. Al punto, Nicea se lamenta por la pérdida de su virginidad (vv. 341-394) en un auténtico thrénos , un canto fúnebre. El tono de este lamento es, no obstante, tragicómico, pues va precedido por las palabras de Pan y un Sátiro, celosos de la unión de Dioniso y Nicea (306-340).
El canto finaliza con el nacimiento de Teleté («iniciación»), hija de Nicea y Dioniso, y con la fundación de la ciudad de Nicea con un doble sentido, para conmemorar la victoria (níkē) sobre los indios, y para recordar a Nicea, la doncella cazadora (vv. 395-405).
Canto XVII
Este canto vuelve a la narración de la campaña contra los Indios. Se trata de la batalla del Tauro, segundo gran enffentamiento entre Dioniso y las huestes de los indios, capitaneadas en esta ocasión por Orontes. Este episodio cierra la primera parte de la expedición de Dioniso, localizada en el Asia Menor. Para enlazar con el canto anterior, que concluía la historia de Nicea con la fundación de la ciudad homónima, Nono comienza con un breve preludio, en el que se describe la marcha de las tropas de Dioniso (vv. 1-31), e introduce a continuación una historia de ecos bucólicos, que sirve de transición para volver a la campaña contra los indios.
En efecto, esta digresión es la historia de Brongo, un anciano agricultor que ofrece su hospitalidad a Dioniso (vv. 32-86). De nuevo se demuestra la variación típica del estilo noniano, pues se trata de un epilio , una narración bucólica sobre la hospitalidad del humilde al poderoso. Nono gusta de estas historias de hospitalidad recompensada, como se ve en los cantos XVII-XVIII, con Estáfilo y Botris como anfitriones del dios, en el canto XLVII, con la narración del mito de Ícaro y Erígone, la historia de Triptólemo en XIII 190 y XIX 84 42 . Brongo es un personaje desconocido en la tradición mitográfica anterior a Nono. Al parecer, se trata de una invención suya. El nombre, que tantas veces define a la persona en mitología, está relacionado, según Vian, con una ciudad llamada Brunca o Brunga 43 . El personaje en cuestión, habita en una caverna en el mítico país de Álibe, que ya aparece en Homero, y que Estrabón localiza en Bitinia 44 .
En cuanto al episodio de la batalla del monte Tauro (vv. 87-397), Nono va a narrar el segundo gran enfrentamiento de ambos ejércitos, volviendo de nuevo a la narración de tintes épicos (lo que señala en la transición vv. 133-135), después de la primera batalla, la del lago Astácida. El emplazamiento de este segundo combate denota la relación de Dioniso con Alejandro Magno, puesto que tiene lugar en Isos, precisamente donde Alejandro derrotó a Darío. Gerlaud, en su edición del texto y traducción, ha querido también ver en esta batalla un reflejo de otro hecho real más cercano, las campañas de Septimio Severo contra Níger, en 193 45 .
Tras un preludio en el que se reúnen y se describe los ejércitos de Dioniso (vv. 87-96), y el de los indios, comandado por Astraente y Orontes (vv. 97-132), da comienzo el combate. Ante el ímpetu sobrenatural de las Bacantes y los Panes, que desbordan a los indios (vv. 133-167), los indios retroceden. Como es natural, los soldados de Dioniso luchan de forma sobrehumana, con las manos desnudas. Los indios reaccionan gracias a su caudillo Orontes, uno de los generales de Deídades, que lleva el nombre del río Orontes. Éste dirige muy duras palabras a sus hombres (vv. 168-224), y a continuación desborda las líneas del ejército dionisíaco, causando estragos, y dando muerte a algunos Centauros y a Hélice, una Bacante. La muerte de Hélice (vv. 222-224), por otro lado, refleja el tópico literario de la pudorosa doncella que muere cubriendo su desnudez 46 .
A continuación Orontes desafía a Dioniso, y tras un breve duelo (vv. 225-268), Orontes se suicida, y su cuerpo se transforma en río, (vv. 269-314). El desafío a un combate singular es típico de la gesta grecorromana, pero no así el inusual fin de Orontes, que se suicida, en un gesto que cualquier griego tacharía de bárbaro (pese a los ejemplos de Meneceo o Ayante 47 que aparecen en XXIII 52 ss. para justificarlo). Dioniso y su duelo con Orontes ocupan la posición central de este complejo canto, así como en la Ilíada lo ocupaba el duelo de Aquiles y Héctor. Pero en este caso Orontes no es propiamente vencido en el combate, sino derrotado por la magia del dios (por ej., la invulnerabilidad de Dioniso, v. 241 y 244-5, el tirso que rompe la coraza de Orontes, vv. 267-8, etc.). Por causa de esta humillación Orontes se suicida, tomando ejemplo de la obra de Sófocles, Ayante , cuya invocación al Sol se imita en las últimas palabras del indio (véase nota ad loc.) . El otro modelo trágico que usa Nono es el Penteo de Eurípides, cuyos insultos 48 y carácter impío refleja en Orontes (vv. 170-191). A ambos responderá el dios con toda su fuerza mágica, a través de los mencionados prodigios 49 .
Por otro lado, la metamorfosis del caudillo indio Orontes en el río que lleva su nombre es un aitíon que Nono fundamenta en la historia que refiere Pausanias: los romanos desviaron la corriente de este río hacia la ciudad de Antioquía, y hallaron en su lecho, cerca de Dafne, una gran vasija, de once codos de largo, que contenía un esqueleto de la misma estatura. Al preguntar al oráculo de los sirios, éste desveló que se trataba de Orontes, de la estirpe de los indios, famoso por su enorme estatura 50 .
Hay que señalar, por último, las duras palabras de Dioniso ante la muerte de Orontes, que recuerdan a Aquiles ante el cuerpo de Licaón 51 , yaciente en el río Escamandro. Viendo a su caudillo vencido, las tropas aún luchan, en contra de la costumbre homérica, pero la victoria ya es de Dioniso. Esto se constata con la fuga de Astraente, el otro caudillo de los indios (vv. 353-356). Destacan una vez más los prodigios dionisíacos, paralelos a los que describe Eurípides 52 : lanzas que no pueden atravesar las pieles de ciervo de las Bacantes (vv. 347-349), hiedra y vid que atraviesan corazas (vv. 350-366), etc. Una interesante digresión, tras la batalla, es la curación de las heridas de guerra (vv. 357-384). Aristeo, como descendiente de Apolo, conoce las artes médicas. Así se aprovecha la digresión para hacer un elenco de los distintos tipos de heridas y su curación, por medio de agentes naturales (miel o vino), ungüentos, e incluso encantamientos (vv. 373-375). Se trata de una digresión de tipo científico que muestra ciertos conocimientos médicos de Nono, aunque todo el pasaje se basa de nuevo en Homero 53 .
El episodio concluye con la rendición de Blemis, caudillo de los indios eritreos. El misericordioso Dioniso, les concede habitar la región de Eritrea bajo el cetro de Blemis (vv. 385-397). Se trata de un epílogo etiológico sobre el origen de los blemios, una tribu vecina a la ciudad de Nono, en el sur de Egipto, que, según el poeta, provendría de este general indio, que deserta de Deríades. Para Chuvin, el primer lugar de asentamiento de este pueblo en su migración sería el actual Yemen 54 , de donde pasarán a habitar en Etiopía, mencionando la ciudad de Méroe (v. 396).
Canto XVIII
Este canto nos presenta a dos personajes de cuño noniano, Estáfilo, rey de Asiria, y su hijo Botris, que acogen a Dioniso como huésped tras su victoria en el lago. De nuevo se pone de manifiesto la especial relación entre Dioniso y los mortales que lo acogen y aceptan su culto sin reticencias. Todo lo contrario de lo que ocurre a quienes se le oponen, como los indios, Licurgo, en el canto XX , o Penteo en los cantos XLIV a XLVI. Nono retrata de manera similar a los que acogen al dios (Brongo, Estáfilo, Botris, Ícaro, etc.) y a los teómacos que lo rechazan, como Licurgo, Penteo o los indios, que están vinculados a la tierra (cf. XVIII 267) como los Titanes, enemigos arquetípicos de los Olímpicos.
En este caso, Estáfilo y Botris, que se presentan con otros personajes secundarios, la reina Mete o el anciano Pito, reciben amistosamente en el canto decimoctavo al dios y disfrutan de sus dádivas. Tras convencerle mediante argumentos mitológicos, el rey Estáfilo y Botris, su hijo, acogen a Dioniso a su palacio como huésped (vv. 1-61). Nono describe el palacio de Estáfilo como Homero el de Alcínoo en la Odisea 55 (vv. 62-92), con gran lujo de detalles. Dioniso es agasajado con banquetes y festejos en su honor (vv. 93-165), hasta que un sueño profético le revela su futura victoria sobre los indios y su batalla contra Licurgo (vv. 166-195). Entonces se interrumpe el descanso del ejército y Nono vuelve al tono épico, entre exhortaciones al combate y preparativos, mediante el largo discurso de Estáfilo. Éste anima a Dioniso a emular las gestas de su padre Zeus y de los dioses Olímpicos, cuyo elenco se resume en un nuevo alarde de la erudición mitológica del poeta egipcio (vv. 196-305).
Los preparativos del combate incluyen una embajada a los indios, a los que Dioniso se dirige mediante su heraldo Ferespondo, que parte en los versos 306-326, mientras el propio dios marcha a través de Asiria para hacer proselitismo de la religión del vino. A su vuelta, en una escena de gran fuerza poética, Dioniso se entera de la muerte del rey Estáfilo, acaecida en su breve ausencia, mediante los gestos de dolor de sus súbditos (vv. 334-368). Con esta escena de duelo general, se cierra el canto en un clímax que se resolverá en el canto XV .
Canto XIX
Tras la muerte de Estáfilo, en los versos 1-58, Dioniso consuela a su hijo y a su mujer a través del fruto de la vid «que aleja las penas» (XIII 274, XVII 82, etc.) y de unos juegos fúnebres dedicados a la memoria del rey de Asiria. El certamen que se celebra junto a la tumba de Estáfilo no es de índole atlética, sino literaria y artística, como se encarga de recordar Dioniso (vv. 138-157), que destaca la idea de la primacía de las bellas artes sobre el resto de los saberes humanos.
El canto entero se inspira, como no podía ser de otra forma, en el certamen del canto XXIII de la Ilíada , los juegos fúnebres que Aquiles instaura en memoria de su amado Patroclo. Pero paradójicamente el certamen no será deportivo, sino artístico, lo que refleja más las costumbres de la época de Nono, que la rudeza de los concursos homéricos. El primer concurso será de canto, «la fiesta ática» (v. 66), en la que se presentan como primer premio un buey, y un macho cabrío como segundo premio 56 . Participan en este concurso dos aedos de diversa procedencia, Eagro, comandante de las tropas tracias, padre de Orfeo y esposo de la musa Calíope, y el ateniense Erecteo, capitán del ejército del Ática. Este último comienza a cantar entonando la historia de Triptólemo, que hospedó a la diosa Deo-Deméter 57 y recibió como recompensa el cultivo del cereal (vv. 80-99) Esta historia de hospitalidad a un dios se compara con el caso de Estáfilo y Dioniso. Al punto, el tracio Eagro entona una brevísima canción, a la manera de los lacedemonios, sobre Apolo y Jacinto en comparación con lo sucedido a Estáfilo, y se alza con la victoria por aclamación, por lo que recibe la corona y el primer premio de manos de Dioniso (vv. 100-117).
El segundo concurso es el de danza, o más bien de danza pantomímica, un tipo de representación muy de moda en época imperial que Nono parecía conocer bien 58 . Como premio, esta vez se presentan dos cráteras, una de oro, llena de vino añejo, y la otra de plata, llena de mosto 59 (vv. 118-157). Marón es el primer participante, y tras un discurso de captatio benevolentiae (vv. 158-197) interpretará en una pantomima a los escanciadores del Olimpo, Hebe y Ganímedes, en el banquete de los dioses (vv. 198-224). Por otro lado, Sileno, se presenta al concurso describiendo mediante su danza la disputa entre Aristeo y Dioniso, sobre la miel y el vino (vv. 225-284) En ambas escenas, Nono usa un brillante y dramático estilo narrativo que describe los movimientos de ambos contendientes. Se recrea especialmente en Sileno, que, al final, tropieza y se transforma en río, concediendo la victoria a Marón, (vv. 285-302). Como culminación de este certamen, Nono recuerda el mito de Apolo y Marsias en el discurso que Marón le dirige a Sileno tras su victoria (vv. 303-348).
Canto XX
El canto vigésimo es uno de los más interesantes de el presente volumen, pues recoge un mito dionisíaco muy antiguo, el único mito sobre Dioniso que aparece en Homero 60 , el de Licurgo, el teómaco enemigo de Dioniso. La historia de Licurgo es uno de los pilares ancestrales del culto de este dios, tal y como ha estudiado Otto en su libro Dioniso 61 . Así, la fuente principal del episodio de Licurgo es Homero, que en la Ilíada VI 130-140 describe cómo Licurgo puso en fuga a Dioniso y persiguió a las nodrizas del dios. Nono recrea la narración homérica e innova mediante sus barrocos procedimientos estilísticos, pues introduce en la acción a la diosa Hera, quien, por medio de su mensajera Iris, prepara el enfrentamiento entre Dioniso y Licurgo.
El canto, sin embargo, comienza todavía en el palacio del rey Estáfilo, una vez terminados los juegos en su honor (cf. XIX 59 ss.). Dioniso se recrea en el palacio, entre banquetes. Tras la embriaguez viene el sueño, y es entonces cuando los dioses se encargan de recordar a Dioniso cuál es su misión. Le envían en un sueño a la diosa Eris, la Discordia, para que le exhorte a combatir (vv. 35-98). Esta escena del sueño es paralela a la visión de Agamenón, al que los dioses deciden incitar de la misma manera en la Ilíada 62 . Tras esto, Dioniso cobra ánimos guerreros y comienza los preparativos para la batalla, secundado por el príncipe Botris y sus nuevos amigos (vv. 99-148). Se introduce en este momento una digresión, la metamorfosis del anciano Pito, sirviente de la casa de Estáfilo (vv. 127-141), que se transforma en una jarra de vino (píthos en griego), lo que sirve de transición para la historia de Licurgo.
Al llegar a Arabia, se introduce la historia de Licurgo con un retrato de las costumbres del fiero soberano de Nisa. Recalcando su impiedad, Nono narra cómo asesina a los forasteros y les despedaza para colgar sus cabezas en las puertas de su palacio. Hay una comparación muy a propósito con otro malvado rey, Enómao, soberano de Pisa. Licurgo es hijo de Driante, pero para Nono, a diferencia de Homero, su auténtico padre es el sanguinario Ares, y no en vano es llamado por su mismo epíteto («el sanguinario», v. 149). Destaca una segunda aparición divina en el canto, la visita de Iris, mensajera de la diosa Hera, a Licurgo, para exhortarle a combatir a Dioniso (vv. 149-181). Iris se disfraza de Ares y se dirige a Licurgo como si fuese su padre, entregándole de parte de Hera el boúplex , el arma que caracteriza a Licurgo ya en Homero 63 , para que ataque a Dioniso. Tras una considerable laguna textual, en la que se ha perdido parte de la respuesta de Licurgo, éste obedece a su padre y cobra ánimos para el combate (vv. 182-261), despreciando la figura de Dioniso y blasfemando contra él 64 . Hera, en cumplimiento de su insidioso plan, envía a Iris como mensajera a Dioniso, esta vez disfrazada de Hermes, heraldo de Zeus. De este modo le convence de que Licurgo es amistoso y que debe ir desarmado a su encuentro. Con ello, la treta de la diosa está servida. Ésta es la última epifanía divina en el canto XX (vv. 261-303).
Este tema del engaño de Hera es la principal diferencia con la narración homérica, ya que en las Dionisíacas media la insidia en la derrota de Dioniso, que va al encuentro de Licurgo desarmado y en plena orgía con sus Bacantes y Silenos, mientras que en la Ilíada , Dioniso es una divinidad joven que sucumbe ante el «poderoso Licurgo», cuya impiedad resalta más Nono que Homero. El episodio de Licurgo propiamente dicho comienza en el verso 325, con una paráfrasis casi textual de Homero (Il . VI 130), cuando Licurgo pone en fuga a Dioniso y ataca a sus mujeres con furia. El dios escapa y se oculta en el mar, acogido por Nereo (vv. 352-369). Licurgo se enfurece y su soberbia, su hýbris , se compara con la de un personaje histórico, Jerjes. Como el persa, Licurgo azota el mar en su cólera 65 (v. 395), lo que provoca la advertencia de Zeus (vv. 397-404).
Canto XXI
El canto vigésimo primero marca la transición, algo abrupta, entre la historia de Licurgo y la continuación de la campaña contra los indios. La gran innovación de Nono respecto de la historia homérica de Licurgo es, sin duda, su final. El episodio de la lucha de Licurgo con Ambrosía y las Híades no tiene sino precedentes fragmentarios en la literatura griega 66 . Se trata, una vez más, de la arquetípica batalla del malvado teómaco contra el poder dionisíaco que Nono recoge tan a menudo.
Usando sus extrañas armas 67 , las mujeres dionisíacas logran las más increíbles victorias. La lucha de Licurgo con Ambrosía no se interrumpe al transformarse ésta y sus compañeras en viñas: Rea le dota de voz para que pueda seguir desafiando al malvado. Así se produce una lucha de todas estas mujeres-vid contra Licurgo, en paralelo con la escena del despedazamiento ritual de Penteo a manos de las Bacantes 68 . Con sus hojas, estas guerreras vegetales, que pueden hablar merced a una gracia de Rea, atrapan a Licurgo y, paradójicamente, le privan de la voz (v. 60). El texto a partir de estos versos está bastante corrupto, por lo que la conclusión del mito parece ligeramente confusa. Por la maldad de su rey Licurgo, los árabes se ven castigados por los dioses, que provocan una serie de desastres en Arabia. Así, Poseidón hace temblar la tierra y la locura se apodera de las mujeres y los pastores de Nisa, que despedazan a sus propios hijos (vv. 90-123). Al parecer, el final de la historia trata de combinar, una vez más, la tradición homérica (según la cual Zeus castigaba a Licurgo con la ceguera 69 ), con otras versiones del mito desconocidas 70 . Licurgo será liberado al fin del mortal abrazo de las Híades por Hera, que le convertirá en dios. Pero al mismo tiempo, para concluir el mito, Zeus le cegará y le enviará al exilio, con lo que se mezclan dos tradiciones míticas, una conocida, y otra desconocida para nosotros (vv. 124-169). El final de la historia es, pues, confuso e incoherente, pero Nono se refiere a la divinización de Licurgo como un hecho futuro («el tiempo tardará en cumplirla aún mucho» v. 162).
La segunda parte del canto, a partir del verso 170, se dedica a los preliminares de la campaña contra los indios. Tras narrar la acogida de Dioniso en el palacio submarino de Tetis y Nereo (vv. 170-184), se describe con maestría el paso del abatimiento de los seguidores de Dioniso por su ausencia (vv. 184-199), al júbilo cuando el dios regresa a la superficie (vv. 279-286). Entre medias, se introduce como transición el episodio la embajada a los indios (vv. 200-278), de reminiscencias homéricas 71 . El heraldo Ferespondo («portador de tregua»), embajador de Dioniso, es un Sátiro de peculiar aspecto que ya partió en embajada en XVIII 313. Deríades, rey de los indios, ríe ante el mensaje y se burla del mensajero, preludiando la guerra al golpear la espada contra el escudo. Ante el fracaso de la embajada, ambos ejércitos se preparan para la guerra. Dioniso ordena a los radamanes construir una flota para un eventual combate en el agua (vv. 306-309), y los indios preparan una emboscada en la orilla occidental del Hidaspes, comandados por el caudillo Tureo, mientras que el rey Deríades se queda en la orilla oriental con la otra parte del ejército (vv. 320-325). Parece que Nono tiene en cuenta para la narración de esta estrategia india los hechos históricos de las campañas de Alejandro contra Darío que cuenta Arriano, concretamente el paso del río Pínaro 72 . De tal manera, el canto finaliza con la preparación de esta emboscada de ecos históricos y legendarios a la par.
Canto XXII
En este canto comienza la batalla propiamente dicha, una vez han sido dispuestos ambos ejércitos. De esta manera, los cantos XXII y XXIII , y también la primera mitad del XIV, van a narrar la gran batalla final de este primer ciclo de las Dionisíacas , que tiene lugar en el río Hidaspes. Como se trata de un canto puramente bélico, Nono recurre de nuevo a Homero para competir con su Ilíada , más concretamente con el episodio de la batalla del río Escamandro, en el canto XXI . También pueden hallarse nuevas reminiscencias de las campañas de Alejandro Magno en la India, como veremos 73 .
La imitación de Homero se confirma desde el primer verso del canto, que es el mismo con el que comienza el canto XXI de la Ilíada . Seguidamente los ejércitos dionisíacos preparan su mejor arma y protección, la música ritual, desatando las fuerzas de la naturaleza: los animales entran en éxtasis báquico, fuentes de vino y leche brotan espontáneamente del suelo o de las rocas, etc. (vv. 1-54). En fin, típicos prodigios dionisíacos que Nono toma de Eurípides 74 , en un fragmento también parafrasea en XLV 306 ss. De estos ritos y milagros dionisíacos es mudo testigo un espía indio, que los contempla tras unos arbustos, como un actor trágico tras su máscara (vv. 55-65), o como Penteo en el Citerón 75 . Al contárselo a los demás, el ejército indio vacila, pero Hera les anima haciéndoles creer que Dioniso no es más que un hechicero que ha envenenado las aguas del río (vv. 55-81).
Antes del primer enfrentamiento, una ninfa de los árboles se aparece a Dioniso para advertirle de la emboscada que Tureo y sus soldados han preparado contra él (vv. 83-113), y a continuación desaparece volando, como presagio de la victoria de Dioniso (vv. 114-117). Zeus confirma esta profecía tronando en los cielos, y trastocando los planes del ejército indio con su lluvia, una probable alusión a las campañas de Alejandro 76 . De este modo, y mediante una estratagema de Dioniso, se evita la emboscada de los indios, y se les lleva a luchar en campo abierto (vv. 118-135). A continuación la acción se centra sucesivamente en tres caudillos del ejército de Dioniso y sus hazañas o «principalías», a la manera homérica, intercalando una sangrienta escena de batalla general. Así como Homero narra la aristía de sus héroes empezando por Diomedes 77 , Nono narra en primer lugar las gestas del tracio Eagro, padre de Orfeo, en dos partes. En los versos 187-217, aparece Eagro en la lucha cuerpo a cuerpo, un enorme guerrero parecido al Ayante homérico (vv. 187 ss.). Por otra parte, en la segunda principalía de Eagro (vv. 320-353), se narran sus hazañas en la lucha con arco. Sucesivamente, el poeta lo compara en su implacable ímpetu cuerpo a cuerpo, con la crecida de un río (en la primera principalía, vv. 171-177) y también parangona sus flechas, en la segunda principalía, con las chispas de fuego que salen sin cesar de la forja de un herrero (vv. 337-343).
Las gestas del rey de los mirmidones, Éaco, hijo de Zeus y Egina y abuelo de Aquiles, se cuentan también en dos partes. Por un lado, en los versos 253-292, el guerrero llena de cadáveres las aguas del río Hidaspes. Preso de un ardiente furor guerrero, Éaco continúa su combate cuerpo a cuerpo en un segundo fragmento (vv. 354-401) de inspiración homérica 78 . Éaco es famoso por su especial relación con la divinidad 79 , y, al ser padre de Peleo, aparece también como un adivino, profetizando el combate de su nieto Aquiles en las aguas del Escamandro. Por último, en vez de introducir dos símiles en cada principalía, como veíamos en el caso de Eagro, el poeta culmina cada hazaña de Éaco con los reproches y súplicas de Gea (vv. 276-283) y de una ninfa de las aguas (vv. 392-401), que cierra el canto. Además, culminando la elaborada estructura formal del canto, entre medias de las dos principalías de Éaco, se desarrolla el combate hípico del ateniense Erecteo (vv. 293-319).
Canto XXIII
En este canto, las variaciones en la narración bélica, que se centra en la lucha del río Hidaspes contra Dioniso, imprimen al estilo poético un dinamismo muy efectivo a través de pequeñas digresiones y monólogos. La referencia a Homero es, de nuevo, ineludible. Nono imita la lucha del río Escamandro contra Aquiles, y del mismo modo, el Hidaspes vuelve sus aguas contra Dioniso, cuyo ejército intenta vadearlo con insólitas embarcaciones. Para dar sensación de continuidad, el canto comienza con Éaco y Dioniso entre las aguas, aniquilando uno tras otro a los guerreros indios, que se revuelcan entre el lodo y las aguas del río en las más variadas posiciones. De esta gran mortandad solamente se salva Tureo, un arquetipo del «único superviviente», que habrá de anunciar en el canto siguiente el desastre al rey Deríades (vv. 1-116) Una de las mencionadas digresiones es el suicidio de un guerrero indio (vv. 59-75), un gesto bárbaro, en paralelo al suicidio de Orontes en XVII 269 ss. No obstante, Nono compara estas muertes con suicidios famosos en la literatura griega, como son el de Ayante y Meneceo 80 . Otra de aquellas es el reproche de un indio a su río, el Hidaspes, que sirve de fosa común para sus propios soldados (vv. 88-194). Nono aprovecha esta segunda digresión para hablar de otros ríos del mundo antiguo, desde el lejano Occidente ibérico, hasta el Oriente persa y meda, incluyendo interesantes curiosidades y datos geográficos y etnográficos.
Seguidamente tiene lugar el episodio central del canto XXIII , el paso del río Hidaspes. El Hidaspes, ultrajado por los cadáveres que le cubren y las embarcaciones que intentan vadearlo, ataca con sus olas al ejército de Dioniso, incitado por Hera (vv. 117-121) mientras las tropas tratan de cruzar el río de diversas formas (vv. 122-224). Los ejércitos de Dioniso utilizan los más diversos medios, desde una canoa india, hasta un escudo de piel de buey, o unos odres inflados (vv. 122-150). Incluso se remeda el milagro cristiano de caminar sobre las aguas (vv. 151-152, véase nota ad loc.) cuando Pan cruza andando las aguas del río. Para esta escena en particular, parece que Nono tuvo en cuenta, una vez más, las crónicas sobre la campaña de Alejandro en la India 81 .
Ante el ataque del río Hidaspes, que se enfrenta a Dioniso, como el Escamandro a Aquiles en el canto XXI de la Ilíada , el dios intenta en vano apaciguarle, y al punto contraataca con el fuego divino, a fin de consumir las aguas del Hidaspes (así como Hefesto había incendiado el Escamandro en auxilio de Aquiles) 82 . Sin embargo, Océano, padre de todos los ríos, sale en su defensa y amenaza con inundar la tierra y el cielo (vv. 225-320), lo que supondría un cataclismo universal. Nono aprovecha las palabras de Océano para enumerar diversas constelaciones y estrellas que se ven amenazadas por la divinidad, y con ello cierra el canto XXIII .
Canto XXIV
Éste es el último canto del primer ciclo de las Dionisíacas , al término del cual se detiene la guerra contra los indios durante seis años, siguiendo el modelo homérico. De nuevo tenemos un episodio de transición que Nono resuelve mediante el procedimiento de las digresiones poéticas, habituales en su obra. En esta ocasión, una vez concluida la batalla en la primera parte del canto, los ejércitos de Dioniso descansan escuchando la declamación de Leuco el poeta, que narra una hermosa historia sobre Afrodita.
De esta manera, la primera mitad del canto (vv. 1-122) se dedica a la conclusión de la batalla, y sus consecuencias. Zeus y Hera calman la furia de Océano, que amenazaba con destruir el universo (vv. 1-6) y, por fin, el río Hidaspes se somete al misericordioso Dioniso (vv. 10-67), pidiendo perdón por su orgullo para congraciarse con él. Al punto, los dioses acuden en auxilio del ejército de Dioniso, para ayudarle en el paso del río en una escena que evoca el deus ex machina de la tragedia, en una espectacular intervención (vv. 73-108) Esta es la excusa de Nono para recordar una vez más la genealogía de los héroes que acompañan a Dioniso. Cada dios ayuda a su patrocinado, Zeus lleva en volandas a Éaco, Apolo socorre a Aristeo, Hermes a Pan, Hefesto a los cabiros, y así ad libitum . Mientras tanto el único superviviente de la masacre del río, Tureo, a quien Dioniso dejó con vida a propósito en el canto XXIII , le cuenta a su rey Deríades lo sucedido en un emotivo discurso (vv. 143-178). De esta forma, le persuade para que acuartele sus huestes y no ataque inmediatamente, debido a las grandes bajas sufridas. El regreso del ejército indio a su ciudad es excusa perfecta para otra digresión, una impresionante escena de duelo por la muerte de los guerreros indios (vv. 180-218). Esto permite a Nono introducir de nuevo pequeñas escenas individuales que enriquecen el retablo general del luto de los indios. Así, se retrata a mujeres llorando por sus difuntos (vv. 181-186), a un anciano que lamenta la muerte de sus tres hijos (vv. 186-190), etc. La esposa encinta de un indio muerto en combate, en el paroxismo de su dolor, reprocha al río que le sepulta que su hijo póstumo nunca podrá ver a su padre (vv. 196-218). En cierto modo, esta escena retoma el duelo por la muerte de Estáfilo en el canto XVII , pero con el gusto por la descripción detallista que caracteriza al poeta.
La segunda parte de este canto XXIV (vv. 179-348) está dedicada al canto del aedo Leuco, para lo cual Nono se inspira de nuevo en Homero, concretamente en el famoso canto de Demódoco, que celebra los amores adúlteros de Ares y Afrodita 83 . El ejército de Dioniso se recrea en un banquete amenizado por la música del poeta Leuco, un lesbio por otra parte desconocido, que comienza cantando brevemente la guerra contra los Titanes (vv. 230-236). Pero Lápeto, un caudillo chipriota, le pide una canción que honre a Afrodita, que es patrona a la vez de Lesbos y Chipre (vv. 237-241) Así, Nono introduce una curiosa historia sobre Afrodita, probablemente de su invención, demostrando una vez más su valía como poeta. El mito narra la decisión de Afrodita de abandonar las artes del amor, y dedicarse a las labores del telar, que son atribución de Palas Atenea. Se trata de un canto entre encomiástico y humorístico de la diosa Afrodita y del Amor. Por un lado, la historia cuenta en tono burlón los desastrosos tejidos de la diosa inexperta en el telar, pero también se refiere al caos que provoca en el cosmos la falta de amor (v. 320), elemento fundacional del universo. Al fin, Hermes convence a Afrodita para que vuelva a encargarse de las labores que le son propias y que resultan fundamentales para la armonía del universo, siendo el amor una fuerza primigenia y cosmogónica.
Tras el banquete los ejércitos de Dioniso duermen (vv. 330-348), vigilados por los perros y por la luz de las antorchas iniciáticas, cuyo resplandor místico llega hasta el Olimpo de los dioses. Con esta escena final, concluye el canto XXIV y la primera mitad de las Dionisíacas. Se prepara el camino para el segundo ciclo que, a imitación de Homero, comenzará en el canto vigésimo quinto con un nuevo proemio y una invocación del poeta a las musas.