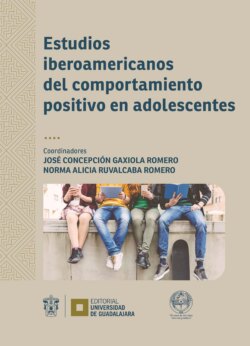Читать книгу Estudios iberoamericanos del comportamiento positivo en adolescentes - Norma Alicia Ruvalcaba Romero - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCapítulo 1
Adversidad económica: evidencia del rol protector del afrontamiento, apoyo social y funcionamiento familiar en la adaptación positiva de adolescentes de contextos de riesgo psicosocial1
Blanca Estela Barcelata Eguiarte
La persona que es pobre humanamente es la que no ha desarrollado sus fuerzas esenciales; la que está pobre es la que no satisface sus necesidades o no aplica sus capacidades.
Boltvinik (2005: 15)
Alrededor de 1 mil 200 millones de personas viven en condiciones de pobreza extrema, lo cual vulnera su desarrollo saludable. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2018) reportó que aproximadamente el 30.2% de la población en América Latina vive en situación de pobreza y que la pobreza extrema fue del 10.2%, mientras que México presentó una de las tasas más altas de pobreza al ubicarse en 43.7% (12% de la población sufre pobreza extrema; la pobreza urbana es de 26.3%). Estos datos reflejan las condiciones y oportunidades de crecimiento de las personas, en la medida de que la pobreza se asocia a problemas de salud, de educación y de la calidad de vida en general, por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) considera que representa un riesgo para el bienestar integral.
Es necesario delimitar que la pobreza tiene múltiples determinantes tanto económicas como psicosociales. Boltvinik (2005) y otros (Hulme y McKay, 2007; Palomar, 2007) mencionan que la pobreza puede adquirir diversos significados, por lo que ser pobre no es lo mismo que estar pobre. Así, la pobreza tiene que ver con tener menos que algún mínimo absoluto, definido objetivamente, tener menos que otros miembros de una sociedad determinada y/o tener menos de lo que uno considera suficiente para satisfacer sus necesidades. Puede observarse que las dos primeras categorías definen a la pobreza de acuerdo con criterios objetivos, mientras que la tercera la describe en términos subjetivos. Ramos (2008), con base en los planteamientos del Banco Mundial, define a la pobreza como la imposibilidad que presenta un individuo o grupo de la población para alcanzar un nivel mínimo de desarrollo, cuyos ingresos son menores a una línea de la pobreza, medida a través del método de ingresos, que la CEPAL (2018) ha establecido como una medición de la pobreza en términos económicos, el ingreso diario de una familia, usando como parámetro el dólar (menos de un dólar por día).
Wadsworth, Raviv, Santiago y Etter (2011) mencionan que la pobreza subjetiva o insatisfacción representa una condición que define al pobre como aquella persona que se autopercibe como no satisfecha con su situación económica al considerarse excluido de lo que él considera el modo normal de vida; en el caso de los adolescentes, la percepción subjetiva con respecto a lo que puede acceder y que en la investigación suele ser un indicador de pobreza. Estas consideraciones señalan que el concepto de pobreza llega a ser relativo cuando se evalúa su dimensión subjetiva o psicológica (Palomar, 2007). Por ello, identificar quien es pobre o medir la pobreza implica evaluar por lo menos algunos elementos tanto de su dimensión objetiva como subjetiva.
La percepción de la pobreza se asocia con las privaciones materiales, es decir la falta de trabajo, de bienes y servicios, y la presencia de ingresos limitados, entre otros que generalmente se asocian a malestar emocional. De acuerdo con la OMS (2018), para un desarrollo saludable en los adolescentes son necesarios cuatro factores: a) una infancia saludable, b) contar con un ambiente seguro, c) información y oportunidades para desarrollar habilidades prácticas, vocacionales y de vida, y d) acceder en igualdad a diversos servicios de apoyo a su crecimiento; cuando estas condiciones no se cumplen se pone el riesgo su bienestar físico y psicológico. En este sentido, se establecen como tareas prioritarias evaluar y proponer acciones integrales en salud para los sectores más desfavorecidos de países en desarrollo. No obstante, los problemas de salud asociados con la pobreza difieren de un país a otro, matizados con factores macroestructurales como las políticas públicas en materia de salud, educación, desarrollo social y cultura, por lo que las acciones recomendadas tendrían que basarse en evidencia empírica, lo cual representa un desafío en cada país, ya que la pobreza es un fenómeno multidimensional complejo que va más allá de la capacidad económica de los individuos y familias, las cuales en países en vías de desarrollo están compuestas en su mayoría por niños y adolescentes (OMS, 2017).
Por otra parte, la OMS (2018) reporta que los adolescentes representan una sexta parte de la población mundial y que entre el 10% y el 20% de la carga mundial de las enfermedades se ubica en adolescentes de 10 a 19 años, con una edad aproximada de inicio de 14 años, padecimientos que no se detectan ni se tratan. Entre los problemas de mayor magnitud y preocupación se encuentra el suicidio como la tercera causa de muerte en adolescentes de entre 15 y 19 años. Casi el 90% de los adolescentes del mundo viven en países de ingresos bajos o medianos, pero más del 90% de los suicidios de adolescentes se encuentran entre los adolescentes que viven en esos países. Estas son sólo algunas cifras que hacen que los niños y adolescentes se consideren un sector poblacional prioritario de salud mental, aunque sólo el 9% recibe tratamiento (Unicef, 2018).
Mientras que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 2016) estima que en México los niños y adolescentes representan la franja más amplia de la población, la Unicef (2018) reporta que el grupo de 12 a 17 años constituye el 34%, el cual se considera la fuerza productiva futura inmediata de un país. No obstante, los perfiles en salud mental indican que alrededor del 40% de adolescentes presentan algún tipo problema emocional o de conducta. La Encuesta de Salud Mental de Adolescentes (Benjet, Borges, Medina-Mora, Méndez, et al., 2009) reveló que 51% cumplía con algún criterio para algún trastorno mental alguna vez en la vida, siendo los más frecuentes los trastornos de ansiedad. Excluyendo las fobias específicas y sociales, el 39% de los adolescentes presentaban un trastorno mental: 9% un trastorno grave; 20%, uno moderado; y 10%, leve. Uno de cada diez soportaba una carga social, como estar casado, tener un hijo o trabajar mientras estudiaba, y el 69% había vivido algún suceso traumático, desde la muerte repentina de un ser querido, un accidente de tránsito grave o un desastre natural, hasta la violación o el abuso sexual (Benjet, Borges, Medina-Mora, Zambrano, et al., 2009). Muchas de estas problemáticas se asocian a condiciones de pobreza. Si se toma en cuenta que más de la mitad de la población adolescente entre 12 y 17 años vive en situación de pobreza (53% en pobreza moderada y 8% en pobreza extrema), esta situación es preocupante, ya que con frecuencia los problemas emocionales y de conducta se asocian con adversidad económica (ae) y marginación, al tratarse de un macroestresor que afecta el desarrollo infantil y adolescente a través de la familia (Sheidow, Henry, Tolan y Strachan, 2014).
En el marco de las ciencias del desarrollo (Southwick, Bonanno, Masten, Panter-Brick y Yehuda, 2014), el modelo ecológico-transaccional con base en las premisas del desarrollo humano (Bonfenbrenner y Morris, 2006) representa un macro-modelo y un campo interdisciplinar lo suficientemente amplio e inclusivo para entender en especial el desarrollo infantil y adolescente en condiciones normativas y no normativas y adversas como la pobreza, enfatizando la prevención y la promoción de la salud, con base en la evidencia empírica (Masten y Monn, 2015). Este modelo propone que el desarrollo adolescente es el resultado de la interacción dinámica de diferentes factores de riesgo y protección en diferentes sistemas ecológicos que van de lo individual hasta lo macroestructural (Cicchetti, 2010; Masten, 2014). La pobreza es un factor macroestructural que implica un riesgo significativo para el desarrollo adolescente y se la considera un macroestresor que conlleva a un estrés crónico, que generalmente opera de manera acumulativa y en cascada asociándose con otros sucesos negativos y adversidades El vivir en un contexto de permanente pobreza aumenta la probabilidad de que los adolescentes presenten alteraciones en su desarrollo y conductas desadaptativas (O’Dougherty, Masten y Narayan, 2013). La pobreza o bajo nivel socioeconómico representa ae, que implica una constante lucha entre las expectativas y las demandas no satisfechas, poniendo a prueba la capacidad de adaptación de los adolescentes y sus familias, en el día a día en ambientes familiares y sociales de riesgo. Estudios con familias pobres reportan patrones de crianza limitados o inadecuados, asociados con inicio de la paternidad a temprana edad (por ejemplo, adolescencia), baja escolaridad, y falta de oportunidades laborales, lo que conlleva a un riesgo acumulativo y/o multiplicativo (Rutter, 2013).
Ciertamente, la pobreza es un factor de riesgo para el desarrollo de los adolescentes, sin embargo algunos adolescentes son capaces de mantener trayectorias de desarrollo y resultados positivos en términos de adaptación, lo que se denomina resiliencia (Masten, 2014; Odougherty et al., 2013) aunque también se utiliza el concepto de resistencia al estrés para describir el mantenimiento de una conducta adecuada en presencia de eventos estresantes frecuentemente asociados a contextos adversos (Traub y Boynton-Jarrett, 2017).
Los estudios iniciales en los sesenta y setenta sobre esquizofrenia y pobreza con base en la “psicopatología del desarrollo” (O’Dougherty et al., 2013) mostró que hay niños y adolescentes quienes, a pesar de algunos factores de riesgo como la carga genética y de otras variables familiares desfavorables, presentan un desarrollo “normal o típico”, mientras que otros presentan alteraciones o trastornos psiquiátricos. Estudios en diferentes escenarios, dominios, y problemáticas, como maltrato infantil (Cicchetti, 2010), pobreza (Luthar y Latendresse, 2005) y adversidad en el contexto de la recuperación del trauma (Masten 2016) en condiciones extremas de estrés (Masten y Narayan, 2012) muestran que la adaptación depende de la combinación de factores de riesgo y de protección. Un factor de riesgo es una condición personal o contextual que aumenta la probabilidad de que se presente una alteración en el desarrollo adolescente, en tanto que un factor protector implica una condición personal o contextual que puede amortiguar el riesgo disminuyendo la probabilidad de que se presente un problema y aumentando la probabilidad de una adaptación positiva.
De esta forma, la resiliencia es la capacidad de adaptación positiva o ajuste psicosocial en una situación de adversidad, ya sea matizada por la exposición a estresores crónicos de manera permanente o por experimentar una situación en la cual el riesgo es significativo (Masten, 2014). La resiliencia puede ser medida o identificada a través de comportamientos asociados a un perfil psicológico o conjunto de factores psicológicos que contribuyen a que una persona demuestre competencia en términos psicosociales y académicos bajo condiciones adversas y de estrés. La resiliencia es un proceso que se construye a partir de la combinación de atributos personales, familiares, sociales y culturales, que le permiten al adolescente enfrentar de manera exitosa las dificultades y retos de la vida, en particular los eventos altamente estresantes, sin embarg el afrontamiento del adolescente parece ser central para la adaptación (Rutter, 2007).
Los modelos de estrés familiar y adaptación adolescente establecen que el estrés no sólo afecta a la familia en general, sino que genera un desequilibrio que pone a prueba la estabilidad y salud mental de sus miembros (Conger y Conger, 2008). La investigación (Santiago, Etter, Wadsworth y Raviv, 2012) sobre las presiones económicas y la adaptación adolescente en ambientes de pobreza con adolescentes y sus familias, muestran que el afrontamiento puede asumir un rol mediador o moderador entre la presión económica y las conductas internalizadas y externalizadas e incluso ante el conflicto familiar. El afrontamiento comprometido o funcional estuvo asociado a adaptación, mientras que el afrontamiento no comprometido o disfuncional se relacionó con trayectorias desadaptadas, como depresión, ansiedad y agresividad (Santiago, Wadsworth y Stump, 2011).
El afrontamiento comprometido puede funcionar como protector contra el estrés relacionado con la pobreza que se traduce en una disminución de los problemas internalizados, en tanto el afrontamiento no comprometido exacerbó los efectos del estrés y los problemas externalizados (Wadsworth et al., 2011). El afrontamiento comprometido o funcional también puede tener un efecto positivo sobre los síntomas depresivos de las madres y los padres de niños y adolescentes, con una disminución de la depresión de los padres y la tensión económica, por un lado, así como aumento de las interacciones positivas entre padres e hijos, por el otro, que en conjunto predijeron de manera negativa problemas internalizados y externalizados (Wadsworth et al., 2013). Estudios más recientes (como el de Ponnet, Wouters, Goedemé y Mortelmans, 2016) confirman parte de estos hallazgos, en tanto el afrontamiento media el estrés por síntomas depresivos y el conflicto parental, mientras que la crianza positiva puede ser un moderador de los problemas de los hijos.
El apoyo social percibido son las creencias que un individuo tiene sobre que es querido, respetado y atendido, a partir de la valoración subjetiva de los comportamientos de personas que provienen de una red social, como la familia, los padres, los compañeros, los maestros o personas significativas, que puede ayudar a hacer frente situaciones problemáticas o adversas (Malecki y Demaray, 2006; Vaux et al., 1986). Es una variable asociada al afrontamiento que también puede asumir un rol protector amortiguando la exposición al estrés. Por ejemplo, el afrontamiento desadaptativo se relacionó con mayor estrés percibido y menor apoyo social, así como con problemas emocionales y de conducta (Hampel y Petermann, 2006).
Por otro lado, Malecki y Demaray (2006) reportaron que el apoyo social puede moderar la relación entre la pobreza y el rendimiento académico. Encontraron relaciones significativas entre el nivel socioeconómico bajo, el rendimiento académico y valores moderados de apoyo social. Otro estudio mostró que el apoyo social percibido se asoció negativamente con los síntomas depresivos, encontrando que el escaso apoyo familiar fue el predictor más fuerte (Barrera, Neira, Raipán, Riquelme y Escobar, 2019). No obstante, hay evidencia del doble papel, riesgo-protección, que puede asumir el apoyo social, por ejemplo, en el caso de las relaciones interpersonales como estresores y como fuentes de apoyo social (Camara, Bacigalup y Padilla, 2017).
En síntesis, hay evidencia de que los adolescentes que perciben mayor apoyo social recurren a fuentes de apoyo familiares, maduras, amigables y confiables, como una estrategia de afrontamiento, y presentan mayor bienestar psicológico, basado en las experiencias positivas que les suele proporcionar una amplia red de apoyo social, en la cual también suelen estar incluidos los maestros, los pares y los padres, quienes durante la adolescencia aún son fuente primaria de apoyo social en situaciones de crisis (Dolbier, Smith y Steinhardt, 2007); más apoyo social de pares y más apoyo familiar se asocian con menos problemas emocionales y de conducta (Stice, Ragan y Randall, 2004; Taylor, 2010).
Los factores de riesgo asociados con problemas de salud mental incluyen a la pobreza, la exclusión, la violencia y la falta de apoyo social. Sin embargo, hay factores que pueden funcionar como protectores y fomentar la salud emocional, como la cohesión y comunicación familiar o la percepción positiva de apoyo social (Masten, 2014). Generalmente estos factores tienen influencia negativa en la adaptación de los adolescentes a través de la familia, como lo demuestran algunos estudios sobre la influencia de la familia sobre el comportamiento antisocial que puede verse aumentado por pares negativos (Deković, Wissink y Meijer, 2004), o la influencia del estrés en el funcionamiento familiar y éste en las conductas internalizadas (Sheidow, Henry, Tolan y Strachan, 2014). Varias características familiares positivas se relacionan con competencia social y autoestima, niveles reducidos de conductas internalizadas y externalizadas, y de problemas académicos. El funcionamiento familiar y la crianza pueden ser variables de riego-protección, aunque no siempre estar asociadas a los problemas de adaptación de los hijos. Se tienen datos de que la comunicación familiar, las reglas sobre la televisión y el comportamiento saludable de los padres se relacionan con comportamientos de promoción de la salud del adolescente (Traub y Boynton-Jarrett, 2017; Youngblade et al., 2007).
En un estudio (Cavendish, Montague, Enders y Dietz, 2014), en el que las madres percibían mayores conflictos familiares que sus hijos, el funcionamiento familiar no resultó un predictor de la adaptación adolescente, de forma que el funcionamiento emocional de los niños no mostró relaciones significativas con el estrés parental. Otros resultados muestran que el funcionamiento familiar (cohesión, adaptabilidad, comunicación con la madre/padre) son predictores negativos de los síntomas internalizados y externalizados, aunque mediados también por el afrontamiento (Francisco, Loios y Pedro, 2016).
En suma, entre los propósitos de la perspectiva ecológica-transaccional está analizar la combinación de factores de riesgo y de protección, a lo largo de diferentes sistemas, que contribuyen a que algunos chicos se adapten positivamente a pesar de experimentar situaciones adversas, y otros no lo hagan (Cicchetti, 2010). Existen muchos estudios longitudinales y transversales a nivel internacional, enfocados a identificar recursos en los adolescentes y en sus ambientes familiares, no obstante, es relativamente escasa la investigación que relacione en conjunto el afrontamiento, el apoyo social percibido y el funcionamiento familiar con la adaptación, que además examine su valor predictivo en contextos de pobreza y marginación en México. Planear acciones integrales en múltiples escenarios como escuelas y clínicas, desde un enfoque preventivo, conlleva la búsqueda de evidencia empírica que las sustenten (Youngblade et al., 2007).
Por tal motivo, el objetivo general de este estudio fue examinar el valor predictivo del afrontamiento, el apoyo social percibido y el funcionamiento familiar en la adaptación adolescente medida a través de conductas internalizadas, externalizadas y positivas, evaluando la dimensión objetiva y subjetiva de la pobreza.
Método
Participantes
Participaron de manera intencional 278 adolescentes, 135 hombres (48.56%) y 143 mujeres (51.43%) de 13 a 18 años (M = 15.3 años; D.E. = 1.34) de escuelas públicas de educación media y media superior ubicadas en la zona metropolitana de la Ciudad de México, considerada económicamente vulnerable (Coneval, 2016).
Instrumentos
Cédula sociodemográfica del adolescente y su familia (Barcelata, 2014). Se utilizó este instrumento que consta de 16 reactivos de opción múltiple (Kuder-Richardson = .764). para obtener algunos datos sociodemográficos de los adolescentes y sus familias e identificar algunos marcadores socioeconómicos de pobreza.
Escala de percepción subjetiva de pobreza. Para evaluar la dimensión subjetiva de la pobreza por parte de los adolescentes, se utilizó una escala de percepción de apuros económicos (Wadsworth y Compas, 2002) en su versión para población mexicana integrada en el Cuestionario de Estudiantes 2006 (Instituto Nacional de Psiquiatría, 2006). Constan de nueve ítems en una escala Likert de cuatro puntos: 1 = siempre, 2 = casi siempre, 3 = algunas veces, 4 = nunca. Se reportan datos psicométricos de la adaptación en población mexicana como la consistencia interna, con un alfa global de .93; correlaciones significativas (p = .05) entre reactivos y la escala total, así como adecuados niveles de discriminación (Márquez, 2008).
Adolescent Coping Scale (ACS: Frydenberg y Lewis, 2000). Para evaluar el afrontamiento se utilizó la versión en español (escalas de afrontamiento para adolescentes) adaptada por Barcelata, Coppari, y Márquez (2014). Está compuesta por 80 reactivos, 79 en escala Likert de cinco puntos: 1 = no me ocurre nunca o no lo hago; 2 = me ocurre o lo hago raras veces; 3 = me ocurre o lo hago algunas veces; 4 = me ocurre o lo hago a menudo; 5 = me ocurre o lo hago con mucha frecuencia. Los reactivos se agrupan en 3 estilos de afrontamiento y 18 estrategias: afrontamiento productivo: concentrarse en resolver el problema (Rp), α = .822; esforzarse y tener éxito (Es), α = .835; invertir en amigos íntimos (Ai), α = .823; buscar pertenencia (Pe), α = .826; fijarse en lo positivo (Po), α = .826; buscar diversiones relajantes (Dr), α = .829; distracción física (Fi), α = .842. Afrontamiento no productivo: preocuparse (Pr), α = .828; hacerse ilusiones (Hi), α = .828; falta de afrontamiento (Na), α = .844; reducción de la tensión (Rt), α = .837; ignorar el problema (Ip), α = .849; autoinculparse (Cu), α = .841; reservarlo para sí mismo (Re), α = .846. Referencia a otros: buscar apoyo social (As), α = .825; acción social (So), α = .831; buscar apoyo espiritual (Ae), α = .826; buscar ayuda profesional (Ap), α = .830. Presenta un alfa global de Cronbach de .754 y un coeficiente de test-retest de .78.
Social Support Appraisals Scale (SS-A: Vaux et al., 1986). Para evaluar la apreciación del apoyo social, se usó la versión validada (escala de apreciación de apoyo social) para población mexicana (Martínez, 2004) consta de 23 reactivos es una escala Likert del 1 al 4 en donde 1 = está muy de acuerdo y 4 = muy en desacuerdo, organizados en tres escalas o factores: 1, familia (8 reactivos; α = .74), 2, amigos (7 reactivos; α = .65), 3, otros (8 reactivos: α = .64). Se reportan índices de consistencia interna de .80 a .90 en su versión original y de .80 a .77 (alfa total = .78) en la versión adaptada (Martínez, 2004). En estudiantes se obtuvieron alfas de .83 a .96 (Zamora, 2006), mientras que los valores alfa y total en este estudio fueron de .76 a .89, con una alfa de Cronbach total de .87.
Escala de relaciones intrafamiliares (ERI: Rivera y Andrade, 2010). Para medir el funcionamiento familiar se utilizó la versión corta de 12 reactivos tipo Likert (alfa de Cronbach global de .752). Se agregaron cuatro reactivos para explorar la percepción de apoyo de la madre, del padre, y de otras personas significativas fuera de la familia nuclear (Barcelata, Granados y Ramírez, 2013). La versión ajustada de la escala consta de 16 reactivos tipo Likert de 5 puntos: de 1 = totalmente en desacuerdo a 5 = totalmente de acuerdo, por lo cual a mayor puntaje mayor nivel del factor, que mide cada una de sus dimensiones (α global = .82): 1, unión y apoyo (α = .85); 2, expresión (α = .88); 3, dificultades (α = .73).
Youth Self Report (YSR: Achenbach y Rescorla, 2001). Para evaluar la adaptación adolescente se utilizó la versión adaptada y validada para adolescentes mexicanos (Barcelata y Márquez, 2019). Esta escala, está compuesta por 50 reactivos Likert de tres puntos: 0 = no es cierto, 1 = de cierta manera, o algunas veces y 2 = muy cierto o a menudo, distribuidos en 12 factores de primer orden (varianza explicada = 55.54%; alfa de Cronbach total = .949), agrupados en cuatro factores de segundo orden: 1. conductas internalizadas (α = 779): depresión (α = .782), ansiedad (α = .654), retraimiento (α = .690), quejas somáticas (α = .693), problemas de sueño (α = .608); 2. conductas externalizadas (α = .762): ruptura de reglas (α = .776), conducta agresiva (α = .654); 3. conductas mixtas (α = .699): problemas de pensamiento (α = .664), problemas de atención (α = .642), búsqueda de atención (α = .661); 4. cualidades positivas (α = .735): conducta prosocial/sentido del humor (α = .775), autoconcepto positivo (α=.661).
Procedimiento
Se llevó a cabo una investigación trasversal de campo, ex post facto con un diseño correlacional multivariado. Se contactó a directivos de instituciones públicas de educación media y media superior, de la zona oriente y norte metropolitana de la Ciudad de México, por ser considerada de bajo desarrollo psicosocial (Coneval, 2016). Una vez que los directivos autorizaron la evaluación de una muestra de sus estudiantes y de acuerdo con las normas éticas para la investigación (Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos de Investigación Biomédica y del Comportamiento, 2010), se aplicaron consentimientos/asentimientos informados a los padres y adolescentes respectivamente, quienes participaron de manera voluntaria y anónima.
Análisis de datos
Se obtuvieron algunos marcadores de bajo nivel económico o AE como escolaridad y ocupación de los padres; configuración familiar; tipo y características de la vivienda; índice de hacinamiento; ingreso familiar y gasto diario por el adolescente (Conger y Conger, 2008). Con base en estos marcadores se generaron variables dummy para realizar un screening e identificar a los adolescentes con AE y sin adversidad económica (SAE) y poder valorar su percepción de presión económica. Se realizaron análisis descriptivos y de diferencias de medias de las variables percepción de presión económica, afrontamiento, apoyo social percibido y funcionamiento familiar, y la adaptación en términos de conductas internalizadas, externalizadas y cualidades positivas de ambos grupos con t de Student y se calcularon correlaciones con r de Pearson entre las variables. Con base en las correlaciones se probaron modelos de regresión logística, para evaluar la capacidad predictiva de dichas variables en la adaptación. Los análisis se realizaron con el SPSS 21 y la elección de los estadísticos fue bajo el supuesto de una distribución normal de las variables de estudio, dado que los valores de la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov no fueron significativos, los cuales oscilaron entre d = .075 (p = .200) a d = .105 (p = .200). El G*Power se utilizó para valorar la potencia y el tamaño del efecto de algunos de los análisis estadísticos (Cárdenas y Arancibia, 2014).
Resultados
En la tabla 1 se aprecia que toda la muestra presenta valores moderados-altos de presión económica, aunque el grupo con AE tiene mayor percepción de presión económica que el grupo SAE. En cuanto al afrontamiento, se observan valores más altos para afrontamiento no productivo en todos los adolescentes, principalmente en los de AE, mientras que el grupo SAE utiliza más el afrontamiento no productivo, sin diferencias estadísticamente significativas con referencia a otros. Con respecto al apoyo social percibido se observan mayores puntajes en los adolescentes con AE, con una tendencia de toda la muestra a presentar puntajes ligeramente por arriba de la media. En relación con el funcionamiento familiar se observan mayores puntuaciones en el grupo SAE. En términos de adaptación, se observan puntuaciones más altas en conductas internalizadas como externalizadas en el grupo AE, en tanto que el grupo SAE presenta valores mayores en cualidades positivas. Sin embargo, se observa que los índices de potencia y tamaño del efecto tienden a ser pequeños, en especial en los indicadores de adaptación.
| Tabla 1. Descriptivos de la muestra total y diferencias de medias de la presión económica, estilos de afrontamiento, apoyo social percibido, funcionamiento familiar, y adaptación entre el grupo AE y SAE | ||||||||||
| Variables | Muestra total N=278 | AE n=131 | SAE n=147 | t Studen | p | 1-β | d | |||
| M | D.E | M | D.E | M | D.E | |||||
| Presión económica | 3.11 | 1.021 | 3.56 | 1.149 | 2.64 | .996 | 7.891 | .001** | .81 | 3.11 |
| Afrontamiento productivo | 3.40 | 1.126 | 3.12 | 1.130 | 3.75 | 1.123 | 6.927 | .002** | .80 | 2.79 |
| Afrontamiento no productivo | 3.13 | .633 | 3.48 | .698 | 2.99 | .569 | 2.687 | .028* | .78 | 2.15 |
| Afrontamiento referencia a otros | 3.22 | .987 | 3.33 | 1.104 | 3.22 | .879 | 1.898 | .069 | .53 | 0.29 |
| Apoyo social percibido | 3.28 | 1.043 | 3.34 | .926 | 3.23 | 1.161 | 1.351 | .154 | .37 | 0.20 |
| Funcionamiento familiar | 3.21 | .906 | 2.88 | .836 | 3.41 | .977 | 6.234 | .001* | .82 | 2.98 |
| Conductas internalizadas | 1.11 | .793 | 1.22 | .769 | 1.13 | .817 | 2.510 | .072 | .50 | 0.25 |
| Conductasexternalizadas | 1.30 | .721 | 1.39 | .748 | 1.21 | .695 | 4.975 | .031** | .62 | 1.97 |
| Cualidades positivas | 1.52 | 1.059 | 1.45 | 1.098 | 1.67 | .1021 | 5.026 | .029** | 75 | 2.37 |
Nota: AE = adversidad económica; SAE = sin adversidad económica p ≤ .05* p ≤ .01**
Las correlaciones entre presión económica, afrontamiento, apoyo social percibido y funcionamiento familiar con las conductas externalizadas, internalizadas y cualidades positivas son moderadas y bajas, pero la mayoría de ellas con significancia estadística (tabla 2). Se observan correlaciones positivas entre afrontamiento con referencia a otros y conductas externalizadas; entre afrontamiento productivo y cualidades positivas, entre presión económica y conductas externalizadas, así como entre funcionamiento familiar y cualidades positivas. También se aprecian correlaciones negativas entre afrontamiento productivo y funcionamiento familiar con conductas internalizadas y externalizadas. Apoyo social percibido correlaciona de manera negativa con conductas internalizadas y externalizadas, aunque de forma positiva con cualidades positivas.
| Tabla 2. Correlaciones entre presión económica, estilos de afrontamiento, apoyo social percibido, funcionamiento familiar, y adaptación (conductas internalizados, externalizadas, y cualidades positivas) de toda la muestra | |||
| Variables | Conductasinternalizadas | Conductasexternalizadas | Cualidadespositivas |
| Presión económica | .134** | .356** | -.197 |
| Afrontamiento productivo | -.189* | -.209* | .406** |
| Afrontamiento no productivo | .209* | .234* | -.122* |
| Afrontamiento referencia a otros | .097 | .342* | .115* |
| Apoyo social percibido | -.367**. | -.243** | .328** |
| Funcionamiento familiar | -.210* | .236* | .258** |
N=278; p < 0.05*; p < 0.01*.
Para conocer la contribución conjunta de la presión económica, afrontamiento, apoyo social percibido y funcionamiento familiar, en la adaptación, se llevó a cabo un análisis de regresión logística con el método enter, introduciéndose las variables principales o globales como predictores y como variable criterio la adaptación (tabla 3). Se obtuvo un coeficiente R2 = .279, que indica que el 28% de la varianza se explica a partir de dichas variables asociadas a la adaptación (X2 = 6.024, p = .644). Se observan asociaciones estadísticamente significativas entre, las presiones económicas, el afrontamiento productivo y no productivo y con referencia a otros y la adaptación. El apoyo social percibido no contribuye de manera significativa, como tampoco lo hace el funcionamiento familiar a la adaptación.
| Tabla 3. Modelo general predictivo de la adaptación | |||||
| Predictores | β | Wald | Sig. | Exp(β) | 95% I.C. |
| Constante | 12.983 | ||||
| Presiones económicas | 0.189 | 5.003 | .039* | 1.002 | (.844, 1.063) |
| Afrontamiento productivo | 0.321 | 3.924 | .017* | .979 | (.955, 1.003) |
| Afrontamiento no productivo | -0.216 | 2.303 | .031* | .994 | (.971, 1.017) |
| Con referencia a otros | 0.158 | 4.345 | .041* | 1.060 | (1.009, 1.113) |
| Apoyo social percibido | 1.109 | 1.083 | .052 | .991 | (.953, 1.031) |
| Funcionamiento familiar | 1.001 | .847 | .072 | 1.994 | (.952, 1.221) |
N=278; p < 0.05*; p < 0.01*.
Se realizaron tres análisis de regresión logística por pasos sucesivos stepwise para probar la capacidad predictiva de las variables principales para cada uno de los indicadores o variables criterio de la adaptación: conductas externalizadas, internalizadas y cualidades positivas (tabla 4). A diferencia del análisis previo, considerando sólo la variable adaptación global, en estos tres grupos de regresiones por tipo de conductas, el modelo para conductas externalizadas es el que presentó mejor ajuste en menor número de pasos que explica el 48% de la varianza (X2 = 8.585; p = .694). Para el modelo de conductas internalizadas en el primer paso entraron el afrontamiento no productivo y el afrontamiento productivo en sentido negativo, agregándose en un segundo paso el apoyo social percibido y funcionamiento familiar que en conjunto explican el 34.5% de la varianza (X2 = 7.273; p = .529). El modelo para cualidades positivas en el tercer paso mostró un mejor ajuste con una R2 mayor que explica el 29% de la varianza (X2 = 6.024; p = .644), como se aprecia en la tabla 4.
| Tabla 4. Modelos predictivos de las conductas externalizadas, internalizadas y cualidadespositivas como indicadores de adaptación | ||||||
| Modelo/Pasos | Predictores | Criterio | β | Wald | Exp(β) | 95% I.C. |
| 1 | Presiones económicas | ConductasExternalizados | -.223 | 20.316 | .977 | (.882, 953) |
| Afrontamiento productivo | -.221 | 12.924* | .979 | (.955, 1.003) | ||
| 2 | Afrontamiento no productivo | .216 | 4.303* | .994 | (.971, 1.017) | |
| Con referencia a otros | .158 | 8.345** | 1.060 | (1.009, 1.113) | ||
| 3 | Funcionamiento familiar | R2 = .477 | -.022 | 4.632* | .980 | (.959, .998) |
| 1 | Afrontamiento no productivo | Conductasinternalizadas | .199 | 11.200* | .991 | (1.031, 1.172) |
| Afrontamiento productivo | -.086 | 4.141* | 1.090 | (1.003, 1.184) | ||
| 2 | Apoyo social percibido | -.122 | 9.018** | 1.130 | (1.043, 1.224) | |
| 3 | Funcionamientofamiliar | R2 = .345 | -.124 | 2.321 | .884 | (.756, 1036) |
| 1 | Presiones económicas | Cualidades positivas | -.189 | 16.003* | 1.002 | (.844, 1.063) |
| Afrontamiento productivo | .280 | 14.296** | 1.083 | (1.034, 1.136) | ||
| Afrontamiento no productivo | -.197 | 11.157** | .948 | (.870, 960) | ||
| 2 | Apoyo social percibido | .096 | 2.138 | 1.006 | (.977,1.035) | |
| 3 | Funcionamientofamiliar | R2 = .286 | -.345 | 10.341** | .893 | (.919, .978) |
N=278; p < 0.05*; p < 0.01*.
Discusión y conclusiones
El primer objetivo general de este estudio fue examinar el valor predictivo de variables como presión económica, afrontamiento, apoyo social percibido y funcionamiento familiar en la adaptación usando como indicadores las conductas internalizadas, externalizadas y las cualidades positivas en adolescentes de contextos de marginación y AE. Para garantizar la presencia de adversidad económica se construyeron variables para identificar a chicos y chicas que presentaban marcadores de adversidad diferenciándose de los que no presentaban. De esta forma se constató que la adaptación puede estar dada por otras variables y no necesariamente sólo por el contexto de marginación en el que viven los adolescentes. Se observaron diferencias significativas entre los adolescentes identificados con AE y los que se consideraron sin adversidad económica, por no cubrir con todos los criterios (SAE) (Conger y Conger, 2008). Las diferencias fueron en casi todas las variables, excepto en el afrontamiento con referencia a otros y apoyo social percibido. El grupo con AE mostró mayor percepción de presión económica, mayor nivel de conductas externalizadas y también internalizadas, aunque con diferencias significativas a nivel casi marginal, con una potencia por debajo de lo esperado (80%) y con un tamaño del efecto pequeño. Los modelos predictivos de cada una de las conductas confirman la importancia del afrontamiento en los procesos adaptativos en contextos de AE (Rutter, 2007; 2013). Se constató la asociación entre un estilo de afrontamiento productivo y las conductas positivas, mostrando su rol predictor en este tipo de conductas (Wadsworth y Compas, 2002; Wadsworth et al., 2013). Por el contrario, se encontró que el estilo no productivo contribuye a la presencia de conductas internalizadas. En los tres modelos de adaptación (conductas internalizadas, conductas externalizadas y cualidades positivas), que se examinaron, el afrontamiento productivo o funcional resultó ser un factor protector común para los tres tipos de comportamientos e indicadores de adaptación (Santiago et al., 2012; Wadsworth et al., 2011; 2013). En concordancia con Camara et al. (2017) el papel del afrontamiento con referencia a otros no resulta del todo claro. Aunque se encuentra relacionado tanto con las conductas externalizadas como internalizadas, sólo fue predictor de las conductas externalizadas, pero no de la internalizadas, ni de las cualidades positivas. Este resultado es similar a datos previos que señalan que el apoyo social percibido puede tener un doble papel, ya que el afrontamiento con referencia a otros y relacionado con la búsqueda de apoyo social, por ejemplo, de pares, en ambientes de desventaja económica o de clase socioeconómica baja puede representar un riesgo (Santiago et al., 2011; Taylor, 2010). No obstante, la presión económica no parece asociarse a las conductas internalizadas cuyo predictor más fuerte parece ser el afrontamiento no productivo.
Esto parece apoyar el hecho que el afrontamiento con referencias a otros fue un predictor de las conductas externalizadas, generalmente de mayor prevalencia en estos contextos de riesgo, a diferencia del grupo de conductas internalizadas, las cuales parecen asociarse más al uso de estrategias no productivas como la rumiación o la autoculpa, siendo su principal predictor en esta muestra, junto con un menor apoyo social percibido (Hampel y Petermann, 2006). Contrariamente a otros estudios (Camara et al., 2017; Malecki, y Demaray, 2006), la percepción del apoyo social no fue de los mejores predictores de la adaptación global como podría haberse esperado. Sin embargo, para el grupo de conductas internalizadas resultó ser un predictor negativo, es decir, la menor percepción de apoyo social se asoció a la presencia de conductas internalizadas como la depresión, la ansiedad y el retraimiento, como se menciona previamente (Barrera et al., 2019). Tampoco el funcionamiento familiar global presentó una asociación significativa con la adaptación general, en el modelo global, cuando se analizó con otras variables de manera conjunta, a pesar de que los análisis correlacionales bivariados mostraron relación con todos los indicadores de adaptación (conductas internalizadas, externalizadas y cualidades positivas) de forma similar a otros estudios (Schwartz et al., 2015; Youngblade et al., 2007). Cuando los análisis de regresión se hicieron tomando como variables criterios los tres tipos de conductas, externalizadas, internalizadas y cualidades positivas por separado, el funcionamiento familiar mostró un valor predictivo en las primeras, por ejemplo, rompimiento de reglas, delincuencia y agresividad de manera similar a reportes previos (Cavendish et al., 2014; Dekovic et al., 2004). Sin embargo, aunque sí hay relación entre el funcionamiento familiar y las conductas internalizadas, no resultó ser un predictor significativo como se informa en otros estudios (Francisco et al., 2016; Sheidow et al., 2014).
Asimismo, las cualidades positivas tuvieron como primer predictor, aunque negativo, la presión económica, lo cual parece indicar que los adolescentes a pesar de tener algunas condiciones de AE no perciben su situación económica con presión, lo que parece reflejar una diferencia importante con los adolescentes que presentan conductas internalizadas y externalizadas (Conger y Conger, 2008; Wadsworth et al., 2011). El afrontamiento productivo y el no productivo también fueron predictores de las cualidades positivas, el primero con una asociación positiva y el segundo negativa. Es decir, parece que el afrontamiento productivo, junto con las otras variables, entre ellas un funcionamiento familiar positivo, contribuye a que los adolescentes presenten conductas positivas a pesar del contexto de marginación en el que viven (Traub y Boynton-Jarrett, 2017). Sin embargo, se observa que el modelo de cualidades positivas fue el más débil, tal vez debido a que los reactivos que evalúan los recursos son relativamente escasos en comparación con el número de reactivos con los que se evalúan las conductas internalizadas y externalizadas (Barcelata y Márquez, 2019).
Estos hallazgos indican la relación compleja entre las variables estudiadas y la necesidad de seguir explorando otras variables relacionadas, que, en el caso de la dinámica o funcionamiento familiar, se recomienda, evaluar otras dimensiones de este y utilizar otros instrumentos; además considerar variables parentales como en otros estudios (Dolbier et al., 2007; Ponnet et al., 2016; Kwon y Wickrama, 2014). Esto contribuiría a entender mejor el desarrollo de los adolescentes desde una perspectiva multinivel, a partir de lo cual se podrían diseñar programas más integrales (Al et al., 2012; Masten y Monn, 2015).
Algunas limitaciones de esta investigación hacen necesario que se consideren con cautela estos hallazgos y que no se generalice. Por ejemplo, en este manuscrito no se presenta el análisis de las dimensiones de cada una de las variables principales, lo cual permitiría observar qué estrategias de afrontamiento son predictoras de la adaptación, la cual en estudios transversales como el presente se evalúa de manera indirecta y estática a través de indicadores de adaptación-desadaptación, como son las cualidades positivas y las conductas internalizadas y externalizadas, respectivamente. Asimismo, se sugiere que se trabaje con muestras más amplias y de preferencia representativas de otros sectores poblacionales, ya que los contextos de marginación y pobreza varían, toda vez que las zonas de las cuales se obtuvo la muestra podrían identificarse como entornos de pobreza urbana (CEPAL, 2018). También es importante considerar que en este estudio se identificaron marcadores de AE en el marco de las ciencias del desarrollo (Conger y Conger, 2008; Santiago et al., 2011, 2012; Wadsworth et al., 2011, 2012) y que han resultados útiles para el estudio de la adaptación infantil y adolescente en ambientes de deprivación económica, por lo que no se aplicaron indicadores de tipo económico más “robustos” desde una perspectiva económica (Morales-Ramos y Morales-Ramos, 2008).
La mayoría de la investigación atribuye la mayor vulnerabilidad psicológica de los adolescentes a las condiciones de pobreza, sin embargo su impacto en la salud mental, específicamente en este tipo de población, ha sido poco explorado en México. La presencia del mayor número de conductas externalizadas en esta muestra parece reflejar, en parte, datos de los perfiles epidemiológicos de salud mental (Benjet, Borges, Medina-Mora, Méndez et al., 2009) asociados a condiciones generadas por la mayor deprivación económica y otras adversidades (Benjet, Borges, Medina-Mora, Zambrano et al., 2009), así como con la percepción de presión económica o de tener menos que los demás para poder desarrollar sus potencialidades, experimentar satisfacción y bienestar subjetivo (Boltvinik, 2005; Hulme y McKay, 2007; Palomar, 2007). Como se mencionó, estos datos coinciden con hallazgos previos (Barcelata y Márquez, 2017) que indican la influencia de la pobreza en comportamientos desadaptados, pero también la posibilidad de que se presenten patrones de conductas positivas y adaptativas, como el comportamiento prosocial, que pueden ser consideradas como recursos y de resiliencia. Estos resultados podrían ser potencialmente útiles al diseñar programas de intervención, desde una perspectiva preventiva y multinivel que incluya a las familias en contextos de marginación y AE.
Referencias
AL, C. M., Stams, G. J. J., Bek, M. S., Damen, E. M., Asscher, J. J. y Van Der Laan, P. H. (2012). A meta-analysis of intensive family preservation programs: Placement prevention and improvement of family functioning. Children and Youth Services Review, 34 (8), 1472-1479.
Barcelata, B. (2014). Cédula Sociodemográfica del Adolescente y su Familia (versión para investigación). México: FES Z, UNAM.
Barcelata, B., Coppari, N. y Márquez-Caraveo, M. (2014). Gender and age effects in coping: A comparison between Mexican and Paraguayan adolescents. En K. Kaniasty, K. Moore, S. Howard & P. Buchwald (eds.). Stress and Anxiety. Application to Social and Environmental Threats, Psychological Well-Being, Occupational Challenges, and Developmental Psychology (pp. 249-260). Berlín: Logos-Verlag.
Barcelata, B., Granados, A. y Ramírez, A. (2013). Correlatos entre funcionamiento familiar y apoyo social percibido en escolares en riesgo psicosocial. Revista Mexicana de Orientación, 10 (24), 65-79.
Barcelata, B. E. y Márquez, M. E. (2017). Poverty and mental health outcomes in Mexican adolescents. En M. H. Maurer (ed.). Child and Adolescent Mental Health (pp. 109-12). Londres: In-Tech-Open.
Barcelata, B. E. y Márquez, M. E. (2019). Estudios de Validez del Youth Self Report/11-18 en Adolescentes Mexicanos. Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica, 50 (1), 107-22.
Barrera, A., Neira, M., Raipán. P., Riquelme, P. y Escobar, B. (2019). Apoyo social percibido y factores sociodemográficos en relación con los síntomas de ansiedad, depresión y estrés en universitarios chilenos. Revista de Psicopatología y Psicología Clínica, 24 (2), 105-115.
Benjet, C., Borges, G., Medina-Mora, M., Méndez, E., Fleiz, C., Rojas, E. y Cruz, C. (2009). Diferencias de sexo en la prevalencia y severidad de trastornos psiquiátricos en adolescentes de la Ciudad de México. Salud Mental, 31, 155-163.
Benjet, C., Borges, G., Medina-Mora, M. E., Zambrano, J., Cruz, C. y Méndez, E. (2009). Descriptive epidemiology of chronic childhood adversity in Mexican adolescents. Journal of Adolescent Health, 45 (5), 483-489.
Boltvinik, J. (2005). Ampliar la mirada: un nuevo enfoque de la pobreza y el florecimiento humano. Papeles de Población, 11 (44), 9-42.
Bronfenbrenner, U. y Morris, P. A. (2006). The bioecological model of human development. En R. Lerner (ed.). Handbook of Child Psychology (pp. 793-828). Nueva Jersey: John Wiley & Sons.
Camara, M., Bacigalupe, G. y Padilla, P. (2017). The role of social support in adolescents: are you helping me or stressing me out? International Journal of Adolescence and Youth, 22 (2), 123-136.
Cárdenas, M. y Arancibia, H. (2014). Potencia estadística y cálculo del tamaño del efecto en G* Power: Complementos a las pruebas de significación estadística y su aplicación en psicología. Salud & Sociedad, 5 (2), 210-244.
Cavendish, W., Montague, M., Enders, C. y Dietz, S. (2014). Mothers’ and adolescents’ perceptions of family environment and adolescent social-emotional functioning. Journal of Child and Family Studies, 23 (1), 52-66.
CEPAL (2018). Panorama social de América Latina. Recuperado de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44395/11/S1900051_es.pdf.
Cicchetti, D. (2010). Resilience under conditions of extreme stress: a multilevel perspective. World Psychiatry, 9 (3), 145- 154.
Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos de Investigación Biomédica y del Comportamiento (2010). Principios y guías éticos para la protección de los sujetos humanos de investigación. Informe Belmont. Washington: Departamento de Salud, Educación y Bienestar. Recuperado de http//: pcb.ub.edu/bioeticaidret/archivos/norm/InformeBelmont.pdf.
Coneval (2016). Pobreza infantil y adolescente en México 2008-2016. Recuperado de https://www.coneval.org.mx/Medicion/Documents/UNICEF_CONEVAL_POBREZA_INFANTIL.pdf.
Conger, R. D. y Conger, K. J. (2008). Understanding the processes through which economic hardship influences families and children. En R. Crane y T. Heaton (eds.). Handbook of Families and Poverty (pp. 64-81). Thousand Oaks: Sage Publications.
Deković, M., Wissink, I. B. y Meijer, A. M. (2004). The role of family and peer relations in adolescent antisocial behaviour: Comparison of four ethnic groups. Journal of Adolescence, 27 (5), 497-514.
Dolbier, C. L., Smith, S. E. y Steinhardt, M. A. (2007). Relationships of protective factors to stress and symptoms of illness. American Journal of Health Behavior, 31 (4), 423-433.
Francisco, R., Loios, S. y Pedro, M. (2016). Family functioning and adolescent psychological maladjustment: The mediating role of coping strategies. Child Psychiatry & Human Development, 47 (5), 759-770.
Frydenberg, E. y Lewis, R. (2000). Escalas de Afrontamiento para Adolescentes. Madrid: Ediciones TEA.
Hampel, P. y Petermann, F. (2006). Perceived stress, coping, and adjustment in adolescents. Journal of Adolescent Health, 38 (4), 409-415.
Hulme, D. y McKay, A. (2007). Identifying and measuring chronic poverty: Beyond monetary measures? En N. Kakwani y J. Silber (eds.). Many dimensions of poverty (pp. 187-214). NuevaYork: Palgrave, McMillan.
Instituto Nacional de Psiquiatría y Administración Federal de Servicios Educativos del D. F. (2006). Cuestionario para Estudiantes 2006. México.
Kwon, J. A. y Wickrama, A. S. (2014). Linking family economic pressure and supportive parenting to adolescent health behaviors: two developmental pathways leading to health promoting and health risk behaviors. Journal of Youth and Adolescence, 43 (7), 1176-1190.
Luthar, S. y Latendresse, S. (2005). Comparable “risks” at the socioeconomic status extremes: preadolescents’ perceptions of parenting. Development and Psychopathology, 17 (1), 207-230.
Malecki, C. K. y Demaray, M. K. (2006). Social support as a buffer in the relationship between socioeconomic status and academic performance. School Psychology Quarterly, 21 (4), 375-395.
Márquez, M. E. (2008). Correlatos familiares, de crianza e implicación parental como predictores del rendimiento académico. Tesis inédita de doctorado. México: UNAM.
Martínez, A. (2004). Evaluación de la confiabilidad de dos escalas de apoyo social: la escala de apreciación social y la escala de apoyo social. Tesis inédita de licenciatura. México: UNAM.
Masten, A. S. (2014). Global perspectives on resilience in children and youth. Child Development, 85 (1), 6-20.
Masten, A. S. (2016). Resilience in the context of ambiguous loss: A Commentary. Journal of Family Theory and Review, 8 (3), 287-293.
Masten, A. S. y Narayan, A. J. (2012). Child development in the context of disaster, war, and terrorism: Pathways of risk and resilience. Annual Review of Psychology, 63, 227-257.
Masten, A. S. y Monn, A. R. (2015). Child and family resilience: A call for integrated science, practice, and professional training. Family Relations, 64 (1), 5-21.
Morales-Ramos, M. A. y Morales-Ramos, E. (2008). La teoría de conjuntos difusos como una opción para medir la pobreza: El caso de México. El Trimestre Económico, 641-662.
O’Dougherty, M., Masten, A. y Narayan, A. (2013). Resilience processes in development: four waves of research on positive adaptation in the context of adversity. En S. Goldstein y R.B. Brooks (eds.). Handbook of Resilience in Children (pp. 15-37). Boston: Springer.
OMS (2017). Global Monitoring Report [informe mundial de seguimiento de la cobertura sanitaria universal 2017]. Recuperado de https://www.who.int/es/news-room/detail/13-12-2017-world-bank-and-who-half-the-world-lacks-access-to-essential-health-services-100-million-still-pushed-into-extreme-poverty-because-of-health-expenses.
OMS (2018). Adolescentes: riesgos para la salud y soluciones. Recuperado de https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescents-health-risks-and-solutions.
Palomar, J. (2007). The subjective dimension of poverty: A psychological viewpoint. En N. Kakwani y J. Silber (eds.). Many dimensions of poverty (pp. 75-85). Nueva York: Palgrave, McMillan.
Ponnet, K., Wouters, E., Goedemé, T. y Mortelmans, D. (2016). Family financial stress, parenting and problem behavior in adolescents: An actor-partner interdependence approach. Journal of Family Issues, 37 (4), 574-597.
Rivera, M. E. y Andrade, P. (2010). Escala de evaluación de las Relaciones Intrafamiliares (ERI). Uaricha, Revista de Psicología, 14, 12-29.
Rutter, M. (2007). Resilience, competence, and coping. Child Abuse & Neglect, 31 (3), 205-209.
Rutter, M. (2013). Annual research review: Resilience-clinical implications. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 54 (4), 474-487.
Santiago, C. D., Etter, E. M., Wadsworth, M. E. y Raviv, T. (2012). Predictors of responses to stress among families coping with poverty-related stress. Anxiety, Stress & Coping, 25 (3), 239-258.
Santiago, C. D., Wadsworth, M. E. y Stump, J. (2011). Socioeconomic status, neighborhood disadvantage, and poverty-related stress: Prospective effects on psychological syndromes among diverse low-income families. Journal of Economic Psychology, 32 (2), 218-230.
Schwartz, S. J., Unger, J. B., Baezconde-Garbanati, L., Benet-Martínez, V., Meca, A., Zamboanga, B. L. y Soto, D. W. (2015). Longitudinal trajectories of bicultural identity integration in recently immigrated Hispanic adolescents: Links with mental health and family functioning. International Journal of Psychology, 50 (6), 440-450.
Sheidow, A. J., Henry, D. B., Tolan, P. H. y Strachan, M. K. (2014). The role of stress exposure and family functioning in internalizing outcomes of urban families. Journal of Child and Family Studies, 23 (8), 1351-1365.
Southwick, S. M., Bonanno, G. A., Masten, A. S., Panter-Brick, C. y Yehuda, R. (2014). Resilience definitions, theory, and challenges: interdisciplinary perspectives. European Journal of Psychotraumatology, 5 (1), 3-14.
Stice, E., Ragan, J. y Randall, P. (2004). Prospective relations between social support and depression: Differential direction of effects for parent and peer support? Journal of Abnormal Psychology, 113 (1), 155-159.
Taylor, R. D. (2010). Risk and resilience in low-income African American families: Moderating effects of kinship social support. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 16 (3), 344-351.
Traub, F. y Boynton-Jarrett, R. (2017). Modifiable resilience factors to childhood adversity for clinical pediatric practice. Pediatrics, 139 (5), 1-14.
Unicef (2018). Los derechos de la infancia y adolescencia en México. Recuperado de https://www.unicef.org/mexico/media/1791/file/SITAN-UNICEF.pdf.
Vaux, A., Phillips, J., Holly, L., Thomson, B., Williams, D. y Stewart, D. (1986). The Social Support Appraisals (SS-A) Scale: Studies of reliability and validity. American Journal of Community Psychology, 14 (2), 195-218.
Wadsworth, M. y Compas, B. (2002). Coping with family conflict and economic strain: the adolescent perspective. Journal of Research on Adolescence, 12 (2), 243-247.
Wadsworth, M. E., Raviv, T., Santiago, C. D. y Etter, E. M. (2011). Testing the adaptation to poverty-related stress model: Predicting psychopathology symptoms in families facing economic hardship. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 40 (4), 646-657.
Wadsworth, M. E., Rindlaub, L., Hurwich-Reiss, E., Rienks, S., Bianco, H. y Markman, H. J. (2013). A longitudinal examination of the adaptation to poverty-related stress model: Predicting child and adolescent adjustment over time. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 42 (5), 713-725.
Youngblade, L., Theokas, C., Schulenberg, J., Curry, L., Huang, I. y Novak, M. (2007). Risk and promotive factors in families, schools, and communities: a contextual model of positive youth development in adolescence. Pediatrics, 119 (1), 47-53.
Zamora, M. (2006). Migración y estrés como predictores del fracaso escolar en estudiantes de bachillerato (tesis inédita de licenciatura). México: UNAM.
1 Este estudio fue financiado por el PAPIIT IN 305917 “Análisis ecológico multifactorial de la adaptación adolescente en entornos vulnerables y de adversidad para la promoción de un desarrollo positivo” de la DGAPA, de la Universidad Nacional Autónoma de México.