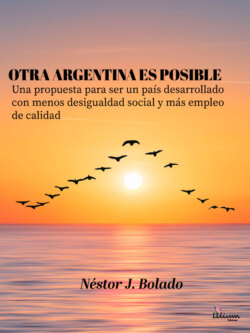Читать книгу Otra Argentina es posible - Néstor Jorge Bolado - Страница 6
Primera parte
ОглавлениеI .La realidad Argentina
1. Situación actual
Ha quedado atrás el bicentenario de la declaración de nuestra independencia cuando decidimos, al igual que otros tantos países, convertirnos en artífices de nuestro propio destino. El calendario siguió avanzando de manera inexorable, y ya estamos transitando el 2021. Algunos distraídos, otros fácilmente influenciables, negadores de la historia o con intereses personales podrán creer que la causa de todos los nuevos y futuros males será el COVID-19 o la gestión inmediata anterior, olvidándose de sus corresponsabilidades. Pero a no engañarse. La pandemia fue un agravante importante, por cierto, que castigó a todo el mundo en lo económico y social. Sin embargo, la magnitud de las consecuencias para Argentina, presentes y futuras, son la resultante de la vulnerabilidad que padecemos como país, las decisiones de nuestros gobernantes y el comportamiento de la sociedad, con mayor o menor responsabilidad y tolerancia frente a la ineptitud y el relato.
Es por eso que será interesante fijar como punto de partida de esta descripción, para no tergiversar la realidad, diciembre de 2019 y solo incorporar unas pocas citas del año 2020.
Cabe destacar que las circunstancias y los hechos, no por muy conocidos o reiteradamente expuestos en todo o en parte y en distintos ámbitos nacionales e internacionales, aportarán una cuota de objetividad. En efecto, políticos, economistas, periodistas y sus entrevistados, a través de los años, lo han hecho copiosamente. Nos han ilustrado con mayor o menor claridad, mediante sus diagnósticos, comentarios y descripciones, sobre cuál es la situación de Argentina.
Lamentablemente, y pese a algunas buenas intenciones fallidas, nos encontramos frente a una situación que deberíamos haber podido evitar mucho antes. ¿Cómo fue que arribamos “al privilegiado lugar”, sarcasmo mediante, en el que como país y sociedad estamos?
Fue exclusivamente por derecho propio; no hace falta buscar otros culpables o propiciar teorías conspirativas locales o del exterior. Los únicos artífices de nuestra realidad somos los argentinos. Por decirlo de alguna manera, fue el resultado de nuestra propia cultura o falta de ella, incoherencia y comportamientos tanto individuales como colectivos.
Un buen comienzo debería ser, entonces, reconocer y asumir la dimensión de nuestra debacle. Más adelante tendremos tiempo para esbozar una alternativa superadora y sustentable. Enumerar la increíble cantidad de fundamentos que coadyuvan a las recurrentes crisis que como nación hemos soportado, será enriquecedor. La observación de la realidad en toda su amplitud nos producirá una amarga sensación de desasosiego e impotencia. Nos golpeará con toda su fuerza y eso probablemente no sea improcedente; es más: es necesario e indispensable para poder terminar con la postergación que sufrimos y dejar de seguir hipotecando el futuro. Por otra parte, comprender el presente puede ser el comienzo de un largo camino, no exento de dificultades y contratiempos. Es la única manera de poder generar el ámbito adecuado y la discusión de los cambios a implementar para lograr el giro copernicano que deje atrás nuestra deplorable realidad. ¿Podrá alguien, con un mínimo grado de objetividad, dudar de que si continuamos con los mismos dirigentes, idénticas limitaciones e iguales recetas fallidas de siempre el resultado seguirá siendo el mismo?
Al hacer un análisis crítico y abarcar la mayor cantidad de aspectos posibles que hacen a la difícil tarea de poder describir nuestra situación, se pueden visualizar que varios de ellos son recurrentes en el tiempo y otros aparecieron en ocasiones pero siempre están latentes y participan con distintos grados de importancia e interrelación. Pero con un denominador común: por conveniencia, ignorancia o inacción, fueron ampliamente tolerados por nuestra sociedad.
Es razonable proceder a una exhaustiva enumeración de esas severas circunstancias, con las cuales nos hemos acostumbrado a convivir, para poder afrontar la situación y encontrar la solución adecuada. Está claro que nos aquejan desde hace años, en mayor o menor medida, dependiendo del partido o alianza política que nos gobierna o haya gobernado.
Estas anomalías y carencias, que realmente son fuertes condicionantes de nuestro futuro, se exponen agrupadas en distintas áreas, para su posterior consideración en un intento de resolución.
Contexto
Pobreza e indigencia en niveles alarmantes, con necesidades nutricionales y sanitarias básicas insatisfechas, que afectan principalmente a la niñez y condicionan su desarrollo cognitivo.
Déficit habitacional, crecimiento de barrios vulnerables, usurpación de tierras fiscales y privadas, afectando el derecho a la propiedad, ante la pasividad del Gobierno y la Justicia.
Carencia de importantes obras de infraestructura en materia de provisión de servicios públicos básicos, rutas, instalaciones portuarias y deficiencias en su mantenimiento.
Crecimiento del narcotráfico, la inseguridad y el delito en general; dificultades en controlar fronteras, la plataforma marítima, y de ejercer la soberanía nacional.
Inmigración no calificada y emigración de calidad en busca de un futuro mejor.
Sociedad
Pérdida de la ética, de valores y de cultura del trabajo. Apatía por lo público. Condescendencia con la transgresión y corrupción con baja resistencia a la frustración y al esfuerzo.
Carencias severas de educación y habilidades para insertarse en el circuito laboral formal y productivo. Desconocimiento o negación de la historia política y económica contemporánea argentina e idea arraigada de un Estado benefactor omnipotente.
Actitud inmadura sobre quién tiene la culpa de nuestras penurias: las corporaciones, los empresarios, la oligarquía, los medios, el campo, Estados Unidos, etc., y estigmatización del esfuerzo, del éxito y su recompensa.
Anomia. No cumplimiento de las leyes. Incumplimiento de reglas mínimas de convivencia. Prácticas, usos y costumbres negativos muy instalados y falta de respeto a la autoridad.
Estado
Interrupción de gobiernos constitucionales por gobiernos de facto. No se distingue entre gobierno y Estado, y consideran a este un “botín de guerra” para uso discrecional.
Debilidad de las instituciones democráticas y mal funcionamiento de la división de poderes. Un Poder Legislativo que no cumple su rol o funciona como escribanía del Poder Ejecutivo. Estructura de poder híperpresidencialista y últimamente con falta de credibilidad. Utilización de poderes excepcionales y de emergencia por períodos largos, vulnerando la Constitución. Mal funcionamiento de los organismos de fiscalización y control.
Ambivalencia en la aplicación y el cumplimiento de leyes y procedimientos según la cercanía al poder o los recursos económicos. Uso de los servicios de inteligencia del Estado para fines políticos. Descalificación a la prensa independiente y a los que piensan diferente.
Crecimiento desmesurado del sector público y burocratización improductiva. No se brindan adecuadamente las funciones básicas de salud, educación y seguridad y se propicia su tercerización. Asistencia social discrecional, clientelar y que no promueve el desarrollo de las personas. Manipulación de la información estadística y de los actos de gobierno.
Gobiernos provinciales con características feudales. Federalismo ficticio subordinado a la asistencia financiera del poder central.
Política
Líderes populistas con ideas anacrónicas y deseos de perpetuarse en el poder. Incumplimiento de leyes e intentos de modificar la Constitución con fines partidarios. Uso de los bienes del Estado en beneficio propio impunemente. Malversación de fondos públicos y sin consecuencias reales. Clientelismo político que fomenta la pobreza y dificulta el acceso a la educación.
Falta de evaluación de la capacidad, la moral, los antecedentes y la idoneidad de quienes deben ocupar cargos públicos de importancia. Candidatos designados sin participación de la ciudadanía u órganos partidarios. Candidaturas testimoniales para elecciones. Nepotismo exacerbado. Imagen negativa elevada de muchos políticos y funcionarios que invariablemente son pésimos administradores.
Política y actividad sindical como factor de enriquecimiento personal. Designaciones de funcionarios y empleados que no cumplen los requisitos para la posición, sin experiencia y sueldos elevados fuera de toda lógica. Cargos vitalicios y de familiares en distintos organismos del Estado y sindicatos.
Excesiva fragmentación en partidos y minorías ocasionales. Congresales elegidos por un partido que luego se independizan o pasan a otras fuerzas. Alianzas al solo efecto de ganar elecciones o impedir que las gane otro, con serias diferencias internas y cambios en fechas de elecciones acomodaticios y arbitrarios.
Comportamiento corporativo aun en decisiones contrarias a los intereses de la nación. Gatopardismo a distintos niveles. Designación de autoridades de contralor demoradas para evadir su efectividad. Importantes cargos ocupados por exfuncionarios procesados. Dificultad en obtener consensos. Falta de interés en el bienestar común de la sociedad.
Discrecionalidad en la utilización de fondos públicos para coaptar, forzar y domesticar a las provincias, para que apoyen iniciativas del Poder Ejecutivo.
Devaluación de la palabra y de ideales. Se da información incorrecta, amañada, en discursos, entrevistas o comunicados con total liviandad sin ninguna consecuencia. Alteración de la historia con fines ideológicos y excesiva victimización.
Política internacional pendular y poco confiable. Embajadores políticos en exceso, en lugares de importancia, y algunos no aptos para la función.
Educación y cultura
Disminución del conocimiento y la cultura general de los alumnos y estudiantes, degradando la educación. Se infunden conocimientos parciales y no se transmiten valores. Menor participación de matemática e idiomas en los programas. Se aprueban alumnos para mejorar estadísticas y, en teoría, favorecer la salida laboral a un mundo que necesita otra formación y grado de exigencia.
Carga horaria teórica deficiente e inferior a otros países de la región y del mundo, que adicionalmente no se cumple por huelgas, capacitación, enfermedad, licencias dudosas, feriados puentes, exámenes, etc. Baja participación de la doble escolaridad como factor de excelencia. Nivelación para abajo en la calidad educativa sin premiar el rendimiento.
Exceso de docentes necesarios para cubrir los abusos de licencias por enfermedad y permisos. Estigmatización de los beneficios de la evaluación de docentes y estudiantes.
Escuelas públicas que se transforman en lugares de contención social más que de educación, en ocasiones con fuertes cargas ideológicas. Inadecuado uso de las herramientas informáticas provistas y obsolescencia de edificios e instalaciones con bajo mantenimiento y presupuesto.
Justicia
Deficiente administración de justicia en tiempo y forma. Causas importantes que prescriben o tardan años en ser juzgadas y/o sentenciadas.
Juzgados sin cubrir vacantes. Otros que actúan con subrogantes desde hace años. Carencia de recursos adecuados en algunos fueros del Poder Judicial para la magnitud de la tarea a efectuar.
Justicia que se acomoda a los cambios políticos sin mantener su independencia de criterio e inseguridad jurídica con algunos fallos que escapan a la razón.
Designaciones políticas que no priorizan la idoneidad. Dificultad y lentitud para remover jueces bajo sospechas de corrupción o actos improcedentes. Sospecha de sorteos de causas digitados. Enriquecimiento ilícito de magistrados y hechos de corrupción significativos no penalizados.
Se convalida o tolera la violación y usurpación de la propiedad privada, Demasiadas instancias y posibilidades procesales de demorar y trabar los juicios. Falta de una mayor y adecuada modernización y digitalización del sistema y extravío o archivo inapropiado de expedientes.
Economía
Economía informal y evasión impositiva en gran escala. Incremento de la cantidad de impuestos y mayor presión tributaria a los que cumplen. Impuestos distorsivos, complejos en su aplicación y arbitrarios en su determinación. Precios controlados y congelamiento de tarifas de servicios y combustibles.
Alta inflación que destruye la moneda de curso legal. Cambios del signo monetario en varias ocasiones reduciendo su valor. Restricciones cambiarias y tipo de cambios múltiples, pesificación asimétrica, cepos, corralitos etc.
Insuficiente nivel de reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA, en adelante Banco Central) y fuga de capitales.
Bajo nivel de confianza del consumidor e inversor. Elevada tasa de riesgo país y baja calificación crediticia. Dificultades para que las empresas accedan al crédito internacional y tasas de interés reales (computando inflación y devaluación) imprevisibles.
Incumplimiento en los pagos de la deuda pública y default. Anulación de contratos públicos, expropiación, nacionalización o similares de empresas privadas, por razones políticas.
Retroceso del PBI y mercado interno reducido. Bajo nivel de producto bruto per cápita y desaprovechamiento de los ciclos económicos favorables. Crecimiento inferior a países vecinos y al promedio mundial. Falta de incentivos a la inversión. Disminución de la inversión y exportaciones como porcentaje de PBI. Pérdida y/o carencia de productos argentinos emblemáticos de exportación. Incumplimiento de compromisos de exportación.
Déficit fiscal recurrente y gasto improductivo ascendente no acorde con la situación del país, generando déficits gemelos, comercial y financiero. Excesivo endeudamiento del Estado para su flujo de fondos proyectado.
Sistema previsional complejo e injusto, colapsado y desfinanciado. Fondos previsionales saqueados y utilizados para otros fines.
Atraso tecnológico en diversas áreas. Consumo de los activos formados por las generaciones anteriores. Mala utilización y/o dilapidación de los recursos naturales. Problemas logísticos y de infraestructura severos. Sobrecostos en la construcción de obras públicas y contrataciones del Estado.
Faltantes en el suministro residencial y, en ocasiones, industrial de energía, gas y agua corriente.
La descripción precedente de la realidad por la que estamos transitando es, por cierto, muy preocupante, aunque corresponde aclarar que no siempre fue así y por lo tanto debería ser considerada un punto de inflexión.
En efecto, habría que retrotraerse al lugar que ocupó nuestro país, desde un punto de vista económico y social, en el contexto internacional a principios del siglo pasado. Resulta muy desconcertante, pero Argentina, a nivel PBI total, era la sexta economía del mundo, y a nivel de PBI per cápita se ubicaba en el primer puesto. La inflación era en promedio del orden del 1% anual. En materia de educación, teníamos un lugar privilegiado en calidad y acceso a ella, y el nivel de desempleo era muy bajo. Se contaba con buenos recursos en infraestructura y logística, como vías férreas, puertos y carreteras, con capacidad instalada para poder responder al crecimiento esperado. Por otra parte, existía un reconocimiento mundial para nuestros productos primarios de exportación. Sin problemas raciales, religiosos y conflictos armados, fue un lugar elegido por las corrientes migratorias europeas. Las expectativas que había sobre nuestro futuro eran inmejorables, y estaban dadas todas las condiciones para que el país siguiera escalando posiciones en el podio de las principales naciones del mundo o, en el peor de los casos, se mantuviera en similar posición, lo cual hubiera sido igualmente meritorio.
¿Cuál es nuestra cruda realidad, considerando las cifras de 2019? En cuanto al PBI total se refiere, Argentina ocupa la posición número 27 en el mundo, y en relación con el PBI per cápita se ubica en el lugar número 71, sobre un total de 193 países. En materia de educación, teniendo en cuenta los resultados de las prueba PISA de 2018 y dejando de lado que algunos negadores de la decadencia descalifican su validez, estamos ubicados, sobre un total de 77 países, en los puestos 63, 71 y 65 en lectura, matemática y ciencias, respectivamente. En 2012, último año en que se había participado, sobre un total de 65 países participantes, ocupamos en promedio el lugar 59.
Otra forma de evidenciar la grave situación a la que hemos llegado sería mostrar la involución de unos pocos indicadores, desde el regreso de la democracia, es decir, desde 1983 y hasta 2019 y 2020, respectivamente. Es evidente que en 1983 tuvimos una excelente oportunidad que desaprovechamos, cuando la sociedad, en un gran porcentaje, se encontraba encolumnada detrás de la ilusión de comenzar un nuevo ciclo de institucionalidad. Este período a considerar tiene la ventaja de excluir los años en los cuales hubo una interrupción de los gobiernos elegidos por la voluntad popular y que algunos políticos se pudieran sentir tentados a eludir totalmente su responsabilidad en lo ocurrido.
| Indicadores económicos / al cierre de cada año | 31/12/83 | 31/12/19 | 31/12/20 |
| $a 10.000.000 depositados el 31/12/1983 en un banco y sin ganar interés (1) | $a 10.000.000 | $ 1 | $ 1 |
| Cotización del U$S mayorista a moneda de cada fecha y al 31/12/83 en $a y su equivalente en $ (1) | $a 25,65$ 0,000002565 | $ 59,69 | $ 84,15 |
| Equivalente de $a 10.000.000 al 31/12/1983, en U$S de cada fecha | U$S 389.864 | U$S 0,017 | U$S 0,013 |
| U$S blue/informal en $ (al 31/12/1983 cotizaban casi igual al mayorista) | $ 0,000002565 | $ 78,50 | $ 166,00 |
| Indicadores sociales / al cierre de cada año | 31/12/83 | 31/12/19 | 31/12/20 |
| % Indigencia | Sin datos | 8.0% | 10,5% |
| % Pobreza | 21,0% | 35,5% | 42.0% |
| % Desempleo formal | 4,0% | 8,9% | 11,0% |
(1) La moneda de curso legal al 31/12/1983 era el peso argentino ($a). Posteriormente, se le detrajeron, en junio de 1985, tres ceros, y en enero de 1992, cuatro ceros más, en total siete ceros y se denominó peso ($), es decir que un peso argentino del 31/12/83 $a 1 equivaldría a pesos de hoy $ 0,0000001 o lo que es lo mismo pesos argentinos ($a) 10.000.000 de 1983 equivalen a pesos ($) 1 de hoy.
Habría que aclarar que el 11,0% y 8.9% de nivel de desempleo formal exponen con respecto al cierre del año 1983 del 4%, un incremento al 31 de diciembre de 2020 del 175% y al 31 de diciembre de 2019 del 122,5 % respectivamente. El desempleo informal es mucho más grande, pero no se puede medir de un modo adecuado, pero en 1983 era considerablemente menor al actual. De todos modos, ese porcentaje del 11,0% de desempleo formal está disfrazado por una nómina de empleados públicos en todos los niveles, muchos de ellos altamente prescindibles, o personas que no están buscando trabajo ante la seguridad de que no hay vacantes a cubrir.
En cuanto al nivel de pobreza del 42 % al 31 de diciembre de 2020, es el doble que el 31 de diciembre de 1983, y si bien está afectado por la pandemia/cuarentena, el 31 de diciembre de 2019 ya se ubicaba en el 35,5%. Podríamos acotar también que cuando se corrija el atraso del tipo de cambio, se sinceren precios controlados y las tarifas por los servicios, conjuntamente con una prevista mayor emisión monetaria empeoraremos aún más en todos estos indicadores. En realidad, buena parte del deterioro ya está, solamente que las estadísticas lo captarán más tarde.
Pero lo más grave aún es que en ese período de treinta y siete años de democracia ininterrumpida se consumió un importante stock de recursos y activos, y no solo de carácter económico. Aquí corresponde mencionar, por citar algunos de ellos: reservas del Banco Central que respaldaban la moneda de curso legal; fondos depositados en el sistema de jubilación de reparto y de capitalización; fondos provenientes de emisión de deuda local y en el exterior; ingresos por privatización de empresas públicas.
Adicionalmente, se generó una importante cantidad de juicios y demandas contra el Estado que tuvieron que pagarse, y otros permanecen aún sin resolver, pero en su mayoría se perderán y originarán egresos adicionales.
La falta de mantenimiento en los bienes del Estado ocasionó la pérdida de instalaciones, vías férreas, deterioro de rutas, puertos, edificios de todo tipo incluyendo escuelas, colegios y hospitales, Al mismo tiempo, la mala praxis y la falta de control de los organismos pertinentes en algunas actividades dieron lugar a procesos de desertificación, contaminación o subexplotación de recursos naturales como el gas y el petróleo.
Pero el mayor deterioro, y por cierto el más difícil de recomponer, se verifica en los recursos humanos en general y la fuerza laboral en particular. En efecto, en primer lugar se perdió un importante acervo educativo, que se refleja en nuestros jóvenes en la incapacidad de comprender textos, de razonar y resolver problemas matemáticos sencillos, el manejo fluido del castellano y en el aprendizaje de otros idiomas. En segundo lugar, en una parte de nuestra sociedad se abandonó la cultura del trabajo, el esfuerzo y el ahorro como vectores de movilidad social y superación, combinado con una baja resistencia a la frustración. Por último, pero no menos importante, creció la anomia a niveles preocupantes en los diferentes estamentos sociales de nuestro país junto con la ausencia de la idea del bien común. Todo ello, materializado en la inseguridad jurídica y del derecho a la propiedad, el incumplimiento de leyes vigentes, normas de tránsito, evasión de impuestos, cuestiones básicas de convivencia e higiene, cuidado del espacio público y el respeto a la autoridad.
Hay muy pocos países que en la actualidad exhiben peores indicadores que los argentinos. La República Bolivariana de Venezuela, con un derrotero similar al nuestro, aunque agravado, sería el más notorio. Por supuesto que se excluyen a otros países pobres y postergados del mundo, muy diferentes en su origen, problemática y situación actual, incluida alguna guerra civil, que no serían comparables. Se puede mencionar que Alemania y Japón, dos países que soportaron los efectos de la devastadora Segunda Guerra Mundial, se han podido recuperar y hoy ostentan niveles de desarrollo envidiables. Del mismo modo, otros países con serios problemas previos y cuyo nivel de vida creció extraordinariamente, como China, Vietnam, Corea del Sur e incluso Sudáfrica, esta última sobreponiéndose a problemas raciales casi insalvables, también nos han superado ampliamente. Lo más desconcertante aún es que excedemos ampliamente en superficie y recursos naturales y humanos a muchos de ellos, lo cual debería haber constituido una ventaja adicional a nuestro favor.
Probablemente, tuvimos una gran escasez de verdaderos estadistas y líderes, y por otra parte sobraron ineptos, transgresores y corruptos. Aquí corresponde resaltar que de manera indefectible todos ellos surgieron de nuestra compleja sociedad, que en buena parte se hizo permisiva y con un gran desapego al cumplimiento de las leyes. Por consiguiente, y con los resultados obtenidos a la vista, resulta una combinación muy difícil de superar. Va a demandar ingenio y un fuerte compromiso de todos para poder lograrlo.
2. Efectos nocivos de la corrupción
La corrupción política en nuestro país no es un fenómeno reciente. Se remonta a muchos años atrás, sin que se la penalice pese a las sobradas y categóricas pruebas. La cantidad y magnitud de los montos involucrados en un país con tantas necesidades y creciente pobreza es preocupante y obscena. La corrupción se manifiesta en los actos delictivos que cometen políticos y funcionarios, abusando de las facultades delegadas en beneficio propio o de terceros y lógicamente con una necesaria contraparte cómplice o coautoría en la actividad privada y hasta en algún caso algún gobierno extranjero. Hay una larga historia al respecto, y fue en constante aumento, hasta llegar a niveles alarmantes ante la tolerancia de buena parte de la sociedad. Son tristemente célebres los dichos “Roban pero hacen”, “Yo robo para la corona” o “Hay que dejar de robar por dos años” emitidos por la sociedad en su conjunto, un exministro del Interior y un importante sindicalista, respectivamente.
En los distintos estamentos del poder político y de la sociedad, la corrupción ha alcanzado una escala extraordinaria. Si bien no es un fenómeno aislado circunscripto únicamente a nuestro país, se puede asegurar que en nuestro caso su magnitud y sus características tienen consecuencias nefastas.
No hay ninguna duda de que el deterioro que ha sufrido nuestro país en aspectos políticos, institucionales, económicos y sociales, como el 35,5% de pobreza previo a la pandemia, las innumerables muertes originadas por accidentes viales al no disponer de las rutas adecuadas o las víctimas de la delincuencia y del narcotráfico, es la resultante de la generalizada corrupción. En paralelo, se ven inmensos patrimonios logrados por “empresarios” por el solo hecho de ser contratistas privilegiados del Estado, funcionarios, empleados públicos o líderes sindicales que se convierten en millonarios con importantes bienes en el país y en el exterior. En efecto, existen varias fortunas nacionales que tienen un origen al menos sospechoso, documentadas por abundante bibliografía y denuncias judiciales hasta ahora sin condenas.
Hay países en donde realmente se forjan fortunas en tiempos relativamente cortos, pero como consecuencia de adecuadas dosis de investigación, desarrollo, esfuerzo, anticipación y descubrimiento de nuevos mercados. Sus titulares son inversores que asumen el riesgo empresario y, en muchos casos, aportan avances tecnológicos, descubrimientos innovadores, reducciones de costos significativas, nuevos productos o servicios de consumo masivo, que han transformado nuestra forma y calidad de vida.
En nuestro país, pese a la potencialidad intelectual de los recursos humanos y el importante stock de capital acumulado disponible, salvo algunas excepciones, no se verifica una adecuada relación entre inversiones, innovaciones y resultados asociados. Importante mano de obra calificada lamentablemente está desaprovechada y buena parte del capital excedente está fuera del circuito financiero, depositado o invertido en el exterior, o bien se atesora localmente en moneda extranjera, financiando el déficit de otros países. En este contexto, a los verdaderos empresarios nacionales, al igual que a las empresas extranjeras que no quieren incurrir en usos y costumbres improcedentes, les resulta muy difícil operar.
Las tres causas principales de la corrupción en nuestro país parecieran ser las instituciones débiles, la falta de justicia y la tolerancia de la sociedad. Estas causas tienen la característica en común de que se retroalimentan y potencian entre sí, en un círculo vicioso.
La tolerancia o predisposición de la sociedad para con la corrupción y los integrantes de las instituciones permite que estas se debiliten, no ejerzan su cometido y no cumplan sus funciones adecuadamente. Las instituciones no son débiles por sí mismas, sino por las propias carencias de quienes las integran y conducen, con desapego a la ética, los valores y los principios constitucionales, invalidando la división e independencia de los poderes y organismos de contralor. Conjuntamente se observan comportamientos corporativos de clase, bajo la falsa consigna de no debilitar o poner bajo sospecha a una institución. Los ejemplos más notorios se ven en el Congreso, la policía y hasta en la Iglesia. Del mismo modo, si no hay una desaprobación y castigo social posterior a todos aquellos que cometen actos indebidos, ya sea penalizándolos o no, se facilita el crecimiento y la propagación de la corrupción.
Sin duda, cuando la justicia es morosa en determinar la culpabilidad o inocencia de los eventuales corruptos pese a pruebas insoslayables, cuando deja prescribir causas por el mero transcurso del tiempo, emite sentencias absolutorias con intencionalidad política en tiempo récord sin un adecuado análisis y, peor aún, cuando hay sospechas de sobornos recibidos por jueces o fiscales, la corrupción crece impunemente.
Se puede evaluar con una concepción bastante amplia que la esencia humana frente a la posibilidad de incurrir en un delito se manifiesta de tres diferentes formas.
Hay determinados individuos que pueden cometer delitos con total facilidad, que pueden justificar por diversos motivos, internalizar e incluso verlo como un modo de vida corriente. No les interesa cambiar y tampoco les preocupan los riesgos que implica ser descubierto, ir a prisión o sufrir una eventual condena social.
En el otro extremo, existen otros individuos que tienen valores muy arraigados y a los que no se les ocurriría pensar en cometer un delito ya sea por su educación, cultura, formación, principios, etc.
Y en el medio de estas dos opuestas caracterizaciones, hay una gran mayoría de individuos para los cuales, independientemente de su posicionamiento frente al delito, la existencia de una justicia que funcione de manera adecuada, con altas probabilidades de ser detectado, juzgado y condenado, y más aún si las condenas son elevadas y están acompañadas de un castigo social, operaría como un fuerte incentivo para actuar de acuerdo a la ley y no incurrir en acciones delictivas. Por ese motivo, cuando la justicia no funciona bien y las probabilidades de salir indemnes de un ilícito son altas, la corrupción y el delito en general crecen de un modo impune.
Por otra parte, a los corruptos les conviene, y por ende propician, la debilidad de las instituciones y designan a funcionarios adecuados en los puestos claves, organismos de contralor y en la Justicia para el logro de sus objetivos. También son los cultores de los slogans: “Siempre se robó”, “Que lo demuestre la justicia” o “Somos perseguidos políticos”. Si son descubiertos en su accionar o algo se complica, poder contar con una Justicia amiga y permeable a los requerimientos y necesidades de los implicados es una ventaja adicional, como así también poder disponer y hacer un uso indebido de los fueros parlamentarios. Se trata del derecho que no resulta lógico pensar que nuestros constituyentes redactaran con el objetivo de proteger a delincuentes comunes que cometieran ilícitos amparados en sus cargos. Evidentemente, hay una mala interpretación y un uso indebido de lo que significan los fueros parlamentarios, propiciados por la misma clase política.
La experiencia nos enseña que los delitos o los actos menores de corrupción en el gobierno nunca terminan solamente en eso. Al contrario, la impunidad con que se pueden cometer hace que individualmente vayan escalando hacia delitos más complejos y/o mayores montos involucrados. A su vez, se produce un crecimiento transversal y cuantitativo del delito asociado y se expande a otras actividades, creando nuevos nichos de corruptelas e incertidumbre.
Una realidad completamente diferente es lo que ocurre en la actividad empresarial privada. Nadie quiere tener en su nómina a empleados corruptos, proclives a cometer delitos o con malos antecedentes. Se sabe que más tarde o más temprano las actitudes dolosas inevitablemente pasan su factura y los costos serán elevados. En la actualidad, es difícil contar con la Justicia para intentar resarcirse del daño sufrido. Mucho peor, puede ocurrir que el autor del delito inicie una acción penal contra el damnificado por daños, perjuicios y mancillar su “buen nombre”. Si se da esa circunstancia, muy conocida por los abogados, se invierten los roles con severas consecuencias y pérdidas económicas adicionales al daño original sufrido. Es muy común en Argentina, a causa de la propia inseguridad jurídica y el garantismo en ocasiones imperante, que la víctima se convierta en victimario. Del mismo modo, si finalmente la Justicia, años mediante, determina la culpabilidad del autor del hecho, este puede falsamente, con el asesoramiento y los recaudos del caso, alegar el beneficio de pobreza y evitar devolver el dinero mal habido y tener que pagar los gastos totales del juicio que adicionalmente recaerán sobre el damnificado.
Se sabe que en muchos países desarrollados también hay actos de corrupción, pero tienen distintas características. Por lo general, el retorno y el sobreprecio igualmente descalificables por cierto son más bajos. La obra a realizar o el bien a adquirir son en verdad necesarios, obedecen a un proyecto de evaluación de inversión, y la calidad es la adecuada al fin perseguido. Además, la justicia funciona de un modo razonable o al menos mejor que la nuestra, y hay mayores riesgos de que una operación fraudulenta o ilícita sea detectada y castigada.
En Argentina, las implicancias de la corrupción local son graves: sobreprecios y retornos porcentualmente más altos que en otros países; obras o bienes que no sirven, son altamente ineficientes o se localizan en lugares inadecuados por razones políticas; que no se construyen y se adelantan los fondos o bien se desvían a otros fines; servicios que no se prestan y se facturan igual; concesiones que no se controlan; subsidios mal otorgados y pagados en exceso; honorarios de consultoría para obras que no se realizarán; contratos mal redactados que terminan en juicios a pagar, tráfico de influencias, y la lista puede seguir, ya que hay una gran dosis de creatividad autóctona.
El denominador común de estos actos es un gran perjuicio para el Estado y la sociedad, evasión de impuestos, dinero que sale del circuito productivo que se deja de invertir en crecimiento y, en no pocas oportunidades, se fuga del país a lugares en donde no puede ser detectado. Las consecuencias son graves y no solo de carácter económico y a nivel exclusivo del Estado. Se visualizan en el sistema de salud con negociados y reintegros fraudulentos, en el sistema previsional con jubilaciones por invalidez que no corresponden, en los sindicatos de las más variadas formas. También mediante la tolerancia y protección a la trata, el juego clandestino, el narcotráfico, el lavado de dinero y muchas otras variantes. Son modalidades que adicionalmente, en algunos casos, originan víctimas fatales, que las estadísticas no exponen de forma adecuada o pasan desapercibidas por completo.
A decir verdad, hay otro importante daño colateral que ocasionan los actos de corrupción en el gobierno. Al propiciar la debilidad de las instituciones y la ausencia de justicia, están generando un ámbito muy hostil que opera como una ventaja comparativa para su propia continuidad y preservación.
Sin lugar a dudas, el contexto actual en el que se desarrolla la función pública, en no pocas áreas, es muy adverso para la inserción de aquellos que tienen buenas intenciones y origina en la ciudadanía un gran descreimiento y pocos deseos de participación. No es de extrañar, entonces, una falta de interés por lo público y lo colectivo, propiciando un mayor individualismo, como así también tolerar todo tipo de conductas indebidas. En el mejor de los casos, algunas personas asumirán los riesgos e intentarán participar en política, y otras, con un elevado nivel de altruismo o perseverancia, canalizarán sus talentos y esfuerzos en organizaciones no gubernamentales (ONG) para intentar revertir alguna situación en particular. Si la ONG no es coaptada y desviada de sus fines específicos, podrán lograr una satisfacción personal de haber ayudado en algo, pero la realidad es que en otras posiciones o funciones decisorias más relevantes es probable que el beneficio para la sociedad y el país en su conjunto sea exponencialmente mayor.
3. Implicancias de la inflación en Argentina
Uno de los principales logros de la humanidad, que permitió concretar un salto evolutivo y un progreso sin precedentes, fue el paso, siglos atrás, de una economía que funcionaba sobre la base del trueque de mercancías a la utilización de una moneda metálica de cambio. Todas las partes confiaban en cuanto al valor y el poder adquisitivo de la moneda en circulación, que se mantenía constante en el tiempo. En ocasiones, algún gobernante alteraba de un modo arbitrario su valor y sufría las consecuencias: la moneda era rechazada, disminuía su aceptación masiva e invariablemente quienes podían la reemplazaban por otra que preservara mejor el valor de sus acreencias.
En la actualidad, este mismo efecto se sigue originando, pero con algunos agravantes. La información circula con mucha velocidad, y el rápido posicionamiento de no pocos actores económicos ocasiona que la inflación traiga aparejada importantes daños colaterales y dificultades adicionales muy negativas. En el caso particular de nuestro país, con un extenso historial y desarrollo de una cultura inflacionaria, se observa la concurrencia de la totalidad de esas consecuencias, que para un mejor análisis se detallan a continuación.
El consumidor final pierde la idea del valor de los bienes a adquirir por los continuos incrementos de los fabricantes más los aumentos preventivos de los comerciantes. Se originan diferencias substanciales de precios entre distintos negocios y la imposibilidad material de buscar el mejor valor de compra de cada artículo, o bien la falta de stocks suficientes a la hora de efectuar los consumos hace que se terminen pagando precios más elevados que los reflejados por los índices oficiales de inflación.
Los precios reales de los bienes a consumir varían notablemente según el medio de pago, la cantidad de cuotas, la tasa de interés, versus el descuento por pago de contado y las expectativas de inflación. En muchas ocasiones, hacen falta conocimientos financieros adicionales para poder evaluar, frente a un vendedor, cuál es la opción de compra más conveniente, ya que buena parte de la ganancia del comerciante o del sobrecosto de un producto puede estar en esa financiación.
Los precios de la totalidad de los bienes se van ajustando en distintas fechas y porcentajes. Es así que las pérdidas y ganancias de poder adquisitivo de cada individuo o empresa, independientemente de la calidad de los índices oficiales de inflación que informe el gobierno de turno, serán muy diferentes. Dependerán de la composición de sus propios consumos y la variación de precios que sufrieron, como así también de los incrementos salariales o previsionales recibidos o del aumento del precio de los bienes que a su vez trata de vender una empresa.
Cada actor económico puede tener expectativas o apreciaciones distintas de la inflación y la evolución del tipo de cambio en el futuro. En consecuencia, sus decisiones y actitudes defensivas serán diferenciadas y su comportamiento alterará sensiblemente la evolución de la economía, originando asimetrías, transferencias de fondos y ganancias o pérdidas que en condiciones de estabilidad no existirían o serían insignificantes.
Se paga impuesto a las ganancias, sobre resultados que en realidad en buena parte son ficticios, por disímil comportamiento de la inflación sobre precios y costos o del tratamiento arbitrario del ajuste por inflación impositivo cuando correspondiera. Del mismo modo, se grava a voluntad de cada provincia, según sus propios intereses, el impuesto inmobiliario, al modificar la valuación fiscal de los bienes o la tasa de mejoras rurales o similares en el caso de los municipios.
El proceso de adquisición de bienes de mayor valor se dificulta por la variación de precios relativa en sí misma contra otros bienes, o bien en pesos o dólares, más el tiempo a insumir en obtener presupuestos comparables y analizar detalles de la contratación y otros gastos ocultos que se agregan al principal.
Aumenta el riesgo de imponderables, por los montos expuestos a la devaluación de la moneda y a la pérdida de poder adquisitivo que no fueron adecuadamente evaluados y previstos, o bien por las sorpresivas recurrentes crisis, desde que se concreta una venta a plazo hasta que se termina de cobrar y recomponer el stock. Frente a esta incertidumbre, algunos intentarán protegerse con incrementos adicionales de precios que contribuirán a aumentar aún más la inflación.
Las tasas de interés bancarias y financieras activas, es decir, para el crédito, suben descontroladamente para intentar ganarle a la inflación (tasas positivas), o bien se mantienen bajas mediante subsidios del Estado, que lógicamente no son inocuos, porque de alguna forma la sociedad los pagará (tasas negativas) por la vía de más déficit o impuestos, y consecuentemente alteran el valor de los bienes.
Se implementan prácticas indexatorias por los más variados índices, para poder concretar compras y ventas. Muchas veces, los efectos no son neutros, y puede haber consecuencias negativas para alguna o todas las partes. Es el caso de los préstamos con ajustes por unidad de valor adquisitivo (UVA), por coeficiente de estabilización de referencia (CER), por valor del dólar, por índice de precios al consumidor (IPC) del INDEC y por índice del costo de la construcción de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), o bien distintas tasas de interés o de ajuste y muchos otros más. Con un agravante: en cualquier período que se considere, arrojan variaciones diferentes y, por ende, las consecuencias pueden ser muy perjudiciales.
El poder adquisitivo de salarios y jubilaciones se altera de manera desigual según los sectores involucrados, y su valor real, medido en unidades de bienes a consumir, invariablemente en algún momento se deteriora. Es el resultado de ajustes con diferentes pautas, regímenes o convenios que se pactan y otorgan sobre la base de la capacidad de negociación de las partes y situaciones muy particulares en cada caso, y para las jubilaciones, con base en fórmulas que tienen en cuenta la inflación pasada y la evolución de la remuneración de trabajadores estables. Por razones metodológicas o temporales, estos índices no necesariamente reflejan de un modo correcto la verdadera inflación y, por lo general, llegan con un cierto grado de atraso y la realidad los supera con amplitud.
La tenencia de pesos en efectivo origina pérdidas por exposición a la inflación, es decir, cada día que pasa decrece su poder adquisitivo y permite comprar menos bienes. Por lo tanto, hay una predisposición a desprenderse del efectivo, se desalienta el ahorro, se fomenta el consumo anticipado y se aumenta la velocidad de circulación del dinero en la economía, lo cual genera, a su vez, mayor demanda para igual cantidad de bienes y, en consecuencia, mayor inflación.
La inflación en Argentina termina siempre en devaluación o esta última en inflación, según las circunstancias y el grado de intervención del gobierno. Pero como no hay una correlación total e inmediata, se originan distorsiones en el tipo de cambio y en los precios expresados en dólares, ya sea porque se abaratan o encarecen, y esto puede dar lugar a la alteración de los precios relativos, el incremento del contrabando, los consumos exacerbados de artículos importados, las dificultades para exportar o ganancias y pérdidas financieras de todo tipo.
En épocas de alta inflación, algunos pueden obtener importantes ganancias financieras, ya sea en pesos o dólares, según la ocasión, con muy poco esfuerzo, en perjuicio de las actividades productivas de mayor valor agregado y generación de empleo.
Los proveedores del Estado incrementan sus precios a valores muy superiores a los del mercado para cubrirse del posible atraso en los cobros y la pérdida por exposición a la inflación, originando un mayor gasto público e ineficiencia.
El Banco Central puede incurrir en pérdidas adicionales, ya que muchas veces se intenta anclar o dejar fijo el tipo de cambio manteniéndolo artificialmente bajo, esfuerzo inútil para que su eventual suba no se traslade a precios internos, pues genera más inflación. Por ese motivo, se venden divisas a término a precios irreales, o bien se aumenta la tasa de interés para evitar que depósitos privados remunerados migren hacia el dólar, con el consiguiente perjuicio para el Estado.
Se implementan políticas de control de precios y de congelamiento de tarifas públicas en sus distintas variantes para intentar transitoriamente controlar la inflación. Estas originan siempre reducción de inversiones, desabastecimiento, substitución de productos por otros más caros, disminución de las cantidades en los envases o principios activos de las fórmulas para ficticiamente mantener su valor. Por último, se abandonan los controles y se sinceran los precios a un nivel superior, pero el daño ya está hecho.
La planificación de las decisiones de inversión y consumo futuro a nivel empresarial, y también de los consumidores en general, se vuelve muy azarosa. La incertidumbre en cuanto a la evolución de precios, ingresos, tasa de interés, acceso al crédito y eventual capacidad de ahorro es muy aleatoria.
Resulta muy difícil poder efectuar el control presupuestario de los gastos del Estado y, por ende, evaluar la eficiencia de su gestión. Se compararan partidas presupuestadas mucho antes, con gastos reales efectuados con pesos que tienen distinto poder adquisitivo, como consecuencia de la inflación ocurrida.
El acceso a la financiación de mediano y largo plazo se complica, y resulta más difícil para los bancos asegurarse el fondeo de los depósitos necesarios y, del mismo modo, para los tomadores de préstamos, asumir los riesgos que conllevan las tasas variables o los índices de ajuste.
La rentabilidad de las exportaciones se ve afectada arbitrariamente por la variación del tipo de cambio y por la inflación, que pueden ir por diferentes carriles, incrementando los costos y afectando los resultados y, en ocasiones, el cumplimiento de los contratos. Argentina tiene una larga tradición de incumplimientos de contratos de exportación que nos han hecho perder mercados en manos de países más confiables que nosotros.
Los potenciales inversores del exterior eligen otros países para realizar sus inversiones, en donde no haya riesgos tan elevados de origen macroeconómico, adicionales a la operación normal de los negocios; concretamente, inflación y devaluación. Por consiguiente, el país pierde oportunidades de generar empleos de calidad e incrementar su desarrollo económico.
El sistema previsional sufre un stress adicional para poder preservar el valor de sus inversiones a moneda constante, y el gobierno le captura fondos para su financiación a cambio de papeles sin valor, o con el pago de tasas de interés negativas, originándole importantes pérdidas, en desmedro de las jubilaciones futuras.
La inflación como tal genera una importante pérdida de tiempo y aumento de la conflictividad en las discusiones para determinar los incrementos salariales y de costos de insumos; también caída de producción o menos horas de educación, por medidas de fuerza variadas.
Ahora bien, teniendo en cuenta la cantidad de efectos nocivos que representa para una economía tolerar o propiciar políticas inflacionarias, como se expuso, y más aún cuando la mayoría de los países aborrecen de propiciar prácticas inflacionarias o bien incluso algunas naciones mucho menos desarrolladas que nosotros tienen tasas de inflación anuales de unos pocos puntos porcentuales, la pregunta apropiada sería: ¿cuál es el motivo para que nuestra sociedad lo permita y tolere de manera sumisa? No hay una respuesta categórica que lo explique. Es incomprensible. Seguramente este accionar ha sido incorporado de un modo equívoco como una realidad más, inmodificable y aceptable.
Es de destacar que no necesitamos profundizar demasiado en nuestra historia económica para admitir que nuestros gobernantes violaron sucesivamente el principio rector de la confianza en la moneda de curso legal y alteraron las bases sobre las cuales evoluciona la economía en su conjunto y las relaciones entre las partes en particular.
La comprensión de la magnitud de esta realidad se puede sintetizar en una cifra. Desde 1883, año en que se unifica la moneda en el país, hasta 1991, al peso argentino le fueron eliminados trece ceros, seis de ellos bajo gobiernos de facto. Su última modificación fue en junio de 1983, cuando se le quitaron cuatro ceros y en adelante pasó a denominarse peso argentino. Dejemos de lado si acaso hubiera correspondido sacar un cero más, ya que a esa fecha un dólar estadounidense cotizaba en pesos argentinos a 11,50. En noviembre de 1983, antes de comenzar el nuevo período democrático, del presidente Ricardo Alfonsín, el dólar ya cotizaba a 24,15 pesos argentinos. Posteriormente, desde diciembre de 1983 a septiembre de 2020 y siempre en democracia, la inflación acumulada, que expresa la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, excede toda lógica y razonabilidad. Esto se ve reflejado en que a nuestra moneda de curso legal y con sucesivas denominaciones, al actual peso se le detrajeron siete ceros más. En otras palabras y como ya se expuso en el cuadro anterior de Indicadores Económicos y Sociales, como consecuencia de decisiones de gobernantes elegidos por voto popular y en democracia, nuestra moneda se devaluó tanto que para poder comprar en la actualidad un producto que cueste 1 peso (una moneda de un peso actual), bien que en realidad pareciera que no existe, harían falta 10.000.000 de pesos argentinos, la moneda de curso legal que circulaba por 1983. Para tener real dimensión de la magnitud de lo que mencionamos, habría que reiterar que estamos hablando de comprar un bien de un valor actual de 1 peso; imaginemos cuál sería la cantidad de dinero necesario en pesos argentinos de 1983 si no se hubieran detraído los siete ceros mencionados y hoy se quisiera comprar un auto o un departamento con ese signo monetario.
Cabe destacar que ya estamos entrando en una etapa en la que, para facilitar la registración de las operaciones, habría que sacarle a nuestra moneda dos ceros más. En efecto, el billete de máxima denominación actual de 1.000 pesos equivale a solo 11,9 dólares según la cotización mayorista del 31 de diciembre de 2020 y un cálculo similar de acuerdo al valor informal o blue, es de 6 dólares.
Sin lugar a duda, acciones o decisiones implementadas por distintos gobiernos fueron las que ocasionaron la inflación descontrolada que ha destruido el valor de nuestra moneda y economía. Por supuesto, es muy notorio que no hay conciencia del daño que ha representado y que lo seguirá haciendo y, peor aún, no hay consenso entre nuestros políticos sobre cuáles son las causas que la originan y cómo erradicarlas.
Se discute si la inflación es un problema de oferta y demanda de dinero (monetario), de desequilibrio fiscal, comercial y de cuenta corriente (estructural), de expectativas negativas sobre el futuro político y económico del país que se transforman en profecías autocumplidas (pérdida de confianza), de anticiparse a controles de precios o eventuales incrementos de costos (preventiva), de ineficiencias productivas, altos costos financieros y precios argentinos en alza (costos), de efectos estadísticos de medición de incrementos de precios anteriores (arrastre) y también de algunas otras cuestiones específicas que podrían tener un grado de identidad propia, pero que en realidad son la resultante de las causas mencionadas. Nos referimos a la emisión monetaria descontrolada, excesiva dependencia del valor del dólar y su utilización como moneda de cuenta o atesoramiento en detrimento de la moneda nacional y su devaluación.
Sin embargo, lo más probable es que, teniendo en cuenta la larga historia inflacionaria de nuestro país y los anticuerpos o actitudes defensivas que desarrolló la sociedad para sobreponerse a ella, sea una combinación de varias o todas las causas a la vez. Mientras tanto, cada presidente de la nación, responsable del área económica o presidente del Banco Central, con su propia teoría, receta o aproximación gradual para resolver el complejo tema, invariablemente fracasa.
Ahora bien, somos expertos en hacer diagnósticos con mayor o menor grado de precisión, pero de ahí a encontrar una solución definitiva, duradera e implementarla, cuando se está en el poder, hay un gran abismo. El problema de la inflación se relativiza, y se termina privilegiando ganar elecciones versus implementar medidas antipopulares, independientemente de que sean el único camino para erradicar la inflación. Frente a esta cuestión, hay que destacar que hay una actitud complaciente y oportunista, siendo muy benévolos en la calificación, de buena parte de los empresarios, los sindicalistas y el Estado. En el corto plazo, todos ellos se benefician. El Estado cobra más impuestos al aumentar la base imponible y los ingresos gravados a la vez que licua sus propios gastos; las empresas incrementan sus precios de venta para recuperar los aumentos de costos y salariales otorgados, y los sindicatos recaudan más en concepto de aportes sindicales y obra social y pueden cobrar sus sueldos y gastos reservados sin dificultad. Mientras tanto, el resto de la sociedad afronta los mayores costos.
Hay que tener en cuenta que la inflación es un efecto, una resultante de una mala gestión, y no una causa en sí misma. Si está claro que a futuro seguir propiciando políticas inflacionarias no tiene ninguna ventaja, sino todo lo contrario, se verán las múltiples desventajas que condicionan nuestro desarrollo y prosperidad.
Se puede concluir que, en relación con la inflación, no habría ninguna posibilidad de ser tolerantes o gradualistas para poder lograr definitivamente su erradicación y volver a la normalidad. La única alternativa viable es una política de shock que en simultáneo vaya contra todas las causas probables que la originan, sin limitaciones ideológicas o académicas.
4. Los costos ocultos y no tan ocultos de nuestros actos
Siempre hay costos implícitos o explícitos detrás de nuestras inconductas o comportamientos errados. Nada es gratuito, y mucho menos en un mundo altamente informatizado como el nuestro. Más tarde o más temprano, pagamos directa o indirectamente por los desaciertos cometidos en la gestión o por nuestro apego al incumplimiento de leyes, normas, acuerdos, contratos, palabra o pautas de convivencia. Sin lugar a dudas, se pueden enumerar una cantidad de circunstancias que ilustrarán mejor esta situación.
Argentina es un defaulteador serial por las diez veces —aunque algunos pueden interpretar que fueron ocho u once— en que desistió de pagar su deuda soberana y los montos involucrados. Normalmente, para justificarlo se le ha atribuido la culpa al acreedor, prestamista o inversor y también a la gestión anterior, sin reconocer complicidades varias. Otro recurso ha sido poner en duda la validez de las acreencias por haber sido dilapidadas y olvidando que nadie nos obligó a pedir esos préstamos, emitir bonos o aceptar condiciones improcedentes. No recordamos que las deudas fueron aprobadas por una ley de presupuesto y/o autorizaciones específicas de nuestros congresales y que, no obstante ello, alguna vez llegaron a aplaudir la decisión del no cumplimiento de esos mismos compromisos legalmente asumidos. Nuestro país es históricamente el mayor exponente como incumplidor de sus obligaciones, en el conjunto de las naciones. Esas quitas de capital y/o intereses, que en principio parecen un beneficio o ganancia, en realidad se pagaron por anticipado e incluso todo parece indicar que se seguirán pagando de las más diversas maneras.
La suba del llamado riesgo país es una de ellas. Básicamente, representa la mayor tasa de interés que hay que aceptar para acceder a un préstamo del exterior, ya sea por el Estado o las empresas privadas. Esa diferencia, de varios puntos porcentuales, es sideral comparada no solo con las tasas en las cuales se endeudan las economías del primer mundo y las asiáticas, sino también varios países vecinos de América Latina. Esta cuestión nos permite concluir que, si cuantificáramos los efectos del diferencial de tasa para un país confiable y serio con la efectivamente pagada por Argentina, sobre la deuda de cada año, dicho valor sería muy superior a las ganancias teóricas que se habrían obtenido por los pagos que no se efectuaron por la deuda repudiada. Adicionalmente, habría que sumar los honorarios de los abogados y asesores, gastos judiciales en distintas jurisdicciones, comisiones de los bancos intervinientes por canjes de títulos, gastos y viáticos de delegaciones oficiales por toda la renegociación y colocación de nueva deuda.
También resulta evidente el importante flujo de fondos que se pudo haber aplicado al crecimiento de nuestra economía y en beneficio de la sociedad en su conjunto y se dilapidaron inútilmente, ya sea en el pago de intereses, en sobreprecios en contrataciones, en subsidios innecesarios o en asistencialismo electoralista.
Las consecuencias se ven a simple vista. Los costos de esas decisiones los termina pagando la sociedad directa e indirectamente. El resultado son menores oportunidades de crecimiento y trabajo, aumento de la pobreza y, luego, mayores impuestos y gastos del Estado en asistencia social y en combatir el delito.
Otro efecto colateral adverso, como consecuencia de los frecuentes incumplimientos de nuestras obligaciones y el mal clima de negocios, es la baja calificación crediticia del país. Esta no solo implica la suba de las tasas de interés a las cuales tanto la actividad pública como la privada acceden en los mercados para financiarse, sino también un menor atractivo o limitaciones a potenciales inversores para direccionar capital y recursos a nuestra nación. Si bien el grado de objetividad de las calificadoras de riesgo internacional en sus informes en ocasiones ha sido cuestionado, no se puede negar que la calificación, en distintos grados de inversión, representa una opinión sobre el país en cuestión. Estos informes son fáciles de comparar y utilizar para poder evaluar la situación económica y financiera de distintos países y empresas. Por ende, constituyen una importante herramienta para la toma de decisiones acerca de dónde invertir y con qué riesgos.
En un mundo globalizado y con la rapidez de acceso a la información de la que se dispone, Argentina ha sido muy perjudicada por bajas calificaciones, y esto se ve reflejado en nuestro porcentaje de inversiones en relación con el PBI. Para radicarse o expandirse, las empresas multinacionales eligen a los países mejor calificados y con menores riegos. En efecto, en las últimas décadas, las inversiones productivas del exterior que hemos conseguido han sido considerablemente inferiores a las deseadas y necesarias. Más aún, con frecuencia estuvieron asociadas a empresas que ya operaban en el país. Por otra parte, esos fondos que estaban destinados a países emergentes se concretaron igualmente en la región, beneficiando a nuestros vecinos.
Siguiendo con los costos implícitos y explícitos de nuestras aparentes inofensivas actitudes y comportamientos, está el de la tasa interna de retorno esperada para una inversión a realizar. Simplificadamente, se trataría del porcentaje de ganancia a obtener del capital promedio invertido en un determinado proyecto. Es notorio y evidente que, a mayor incertidumbre y riesgo, los potenciales inversores locales y extranjeros exigen rentabilidades más altas y, en consecuencia, mayores costos finales para los consumidores. Estas inversiones solo se concretarán en la medida que les aseguren un rápido período de recupero de la inversión inicial, por medio de las ganancias de ese proyecto, y que deberá ser superior al de otros países o actividades en las que se puedan concretar. En otras palabras, hay inversores que para invertir y mejorar su rentabilidad incrementando precios o bajando costos gestionan y obtienen mercados cautivos o cerrados a la importación, subsidios estatales, tarifas de servicios subvaluadas, protección arancelaria o beneficios impositivos. Lógicamente, nada de esto es gratuito. Todo tiene su costo: o el consumidor paga un precio más alto por igual servicio o producto que en el exterior, o el costo lo absorbe el Estado, genera más déficit y lo pagamos entre todos vía más inflación y/o impuestos. Ambos casos implican recursos que no se pueden gastar o invertir en otros bienes o actividades.
Del mismo modo, a lo largo de nuestra historia y cíclicamente llegaron inversiones financieras transitorias y de oportunidad, que aprovechaban nuestras serias incongruencias macroeconómicas. Ellas obtuvieron rentas de corto plazo anualizadas de dos dígitos, garantizadas en dólares, imposibles de conseguir en otras inversiones en el resto del mundo. Se colocaban fondos a tasas de interés en pesos locales exorbitantes y, para asegurar su rentabilidad en dólares y no correr riesgos cambiarios, compraban divisas a término, a su vencimiento. Otro costo más que pagó inicialmente nuestro Banco Central y en definitiva toda la sociedad a cambio de nada y generando más inflación e incertidumbre.
En no pocas ocasiones el Banco Central, en un vano intento de estabilizar el tipo de cambio y/o contener la inflación cuando ya era evidente que era irreversible una devaluación del peso, se convertía en el único oferente de seguros de cambio y venta a término de moneda extranjera. Es decir, asumía un compromiso de venta de importantes cantidades de dólares estadounidenses a un valor político no determinado por el mercado, a una fecha futura. Estas operatorias se hacen a cambio de una prima, y muchas veces originaron cuantiosas pérdidas a su vencimiento por la diferencia a pagar entre la cotización pactada para esa fecha, más baja que la real después de la devaluación ya consumada.
Otro factor a tener muy en cuenta es el costo de oportunidad. Hay inversiones que por su tamaño, tecnología, complejidad y recursos involucrados se pueden efectuar en un momento determinado y solo en ése, y desaprovechar la coyuntura favorable y dejarla para más adelante implica elevados costos. En definitiva, en muchas ocasiones no se podrán concretar esa inversión y sus beneficios, se desaprovecharán recursos disponibles, no se generarán fuentes de trabajo adicionales, o bien las inversiones se realizarán cuando las condiciones de mercado o el acceso a la financiación no sean óptimas.
A manera de ejemplos, podemos mencionar entre los más recientes: la papelera Botnia, finalmente instalada en Uruguay; la pérdida del autoabastecimiento energético años atrás, con su correlato en sobreprecios de gas y combustibles importados; no haber empezado a explotar el yacimiento Vaca Muerta antes, aprovechando los altos precios del petróleo, y ya tener madurada la inversión, entre muchos otros.
A todo esto, hay que adicionar los costos que ocasionaron las crisis internas y externas que ha soportado el país, y las que nos hemos autoimpuesto gratuitamente, a raíz de la debilidad de las instituciones, sus propios errores y la fragilidad económica.
Finalmente, cabe destacar que a lo expuesto en los párrafos precedentes se le agrega el reducido tamaño de nuestro mercado local, en parte asociado a los altos niveles de pobreza y una localización geográfica alejada de los grandes centros de consumo y principales rutas internacionales. Se nos plantean, por lo tanto, desafíos adicionales que todavía no hemos podido superar, para poder reinsertarnos y competir en un mundo globalizado y en permanente cambio, con algunas posibilidades de éxito.
5. Una visión pesimista de nuestro país en el escenario global
Un examen retrospectivo de lo ya expuesto nos permitirá concluir, sin temor a equivocarnos, que hoy nuestro país no es viable en lo inmediato y mucho menos en el futuro. La crisis en la cual estamos sumergidos y nuestros propios condicionantes ya enumerados hacen casi imposible poder interactuar ordenadamente y sobre bases sólidas en un mundo globalizado. Nos encontramos frente a un contexto muy dinámico, contingente y con profundos cambios de todo tipo, que nos sobrepasa ampliamente, ante nuestra inercia y pasividad.
Se podría afirmar que la teoría darwiniana funcionará a pleno, y que las mayores probabilidades, como hasta ahora en otras especies, deberían ser para aquellos países o Estados que estén mejor preparados para los cambios de paradigmas en curso. Una amplia cantidad de innovaciones y avances en distintos planos de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la ecología, la energía, las relaciones internacionales, la salud, la esperanza de vida, las profesiones, los trabajos, los hábitos de consumo y muchos más han llegado para quedarse, y otras están en camino.
Una parte de los trabajos y las profesiones de hoy no tendrán cabida en el futuro. Los efectos más relevantes que ya están ocurriendo o podrían llegar a suceder en la economía de una sociedad como la nuestra o similar serán devastadores.
La velocidad a la cual se están produciendo estos cambios y nuevos descubrimientos científicos se acelera. Esas circunstancias originan una obsolescencia tecnológica que hace altamente ineficientes procesos productivos, servicios, maquinarias y activos de todo tipo, o bien lo harán en un futuro no muy lejano.
Si se intenta mirar hacia adelante, las carreras universitarias y sus planes de estudio serán diferentes a las actuales, al igual que los conocimientos a impartir.
Paulatinamente, se produce o producirá una expulsión de importantes cantidades de recursos humanos, que hoy se pueden considerar de calidad, de los sistemas productivos, que pasan o pasarán a engrosar las filas de los desempleados, trabajar informalmente, desempeñar tareas peor remuneradas o deberán reinventarse con rapidez.
Es evidente que algunas modalidades han llegado para quedarse, como plataformas de búsqueda en lugar de agencias de turismo, modalidades de e-commerce en lugar de comercios con locales, e-mail en lugar de correo postal, cajeros automáticos, home banking y apps en lugar de empleados bancarios, terminales en lugar de empleados de aeropuertos, archivos digitales en lugar de libros y diarios en papel, plataformas de streaming en lugar de canales de TV o cable. En los últimos meses, todos se popularizaron por razones de fuerza mayor. El proceso continuará principalmente con el reemplazo de obreros por robótica, empleados en cabinas de peajes, venta de ticket de trenes y subte por controles electrónicos y máquinas expendedoras, respectivamente. Por otra parte, en el mundo hay otros avances que no disfrutaremos por varios años más, pero en algún momento sin duda van a llegar. Son los nuevos paradigmas en materia laboral, que en realidad siempre los hubo y originaron que ciertas artes y oficios quedaran fuera de uso y expulsaran mano de obra, solo que ahora avanzan mucho más rápido por la globalización del comercio internacional.
La realidad es que en los últimos años el mundo se adaptó y creció, mientras que nosotros frecuentemente retrocedimos o crecimos de manera débil, en forma esporádica, sin sustento y en unas pocas ocasiones, con frecuentes cambios de dirección, que anularon buena parte de los esfuerzos previos. Lo urgente siempre se antepuso a lo importante o necesario, atacamos los efectos y no las causas y el criterio de eficiencia en la administración de los recursos públicos es el que menos prevalece, excepto para generar pobreza. Vivimos de crisis en crisis, con movimientos pendulares que socavan nuestro desarrollo y deseos de superación. Más aún, nos hacen perder la confianza propia y del resto de la comunidad internacional, de eventuales inversores, clientes y proveedores, transformando a la Argentina en un caso incomprensible de estudio académico.
Mientras tanto, nuestro problema es aún más grave. Una parte importante de nuestra fuerza laboral está desempleada; otra se desempeña en la economía social con subsidios del Estado, ninguna formación y bajo nivel educativo; seguido del empleo informal tratando de mejorar su situación y por último los empleados en exceso en la función pública, en una suerte de paro encubierto.
Al mismo tiempo y gradualmente, se va originando otro proceso inevitable y auspicioso para la humanidad, pero preocupante desde el aspecto económico y social. Está referido a la población mundial, que hoy tiene una mayor esperanza de vida, se va incrementando en la cantidad total de habitantes y va cambiando la composición demográfica por edad, lógicamente con distinto comportamiento, incidencia e implicancias económicas, según cada país.
En simultáneo, hay un auge de energías renovables y cuidado del medio ambiente que, pese a los importantes intereses del sector de los hidrocarburos, avanza inexorablemente y puede llegar a originar su reemplazo. En su momento ocurrió prácticamente con buena parte del carbón del mundo. Del mismo modo y en menor medida, sucedió con la utilización del cuero, las pieles, la lana, la madera y muchos otros materiales, ya en franca declinación. De esta manera, hay recursos naturales cuyo valor económico y estratégico han disminuido notablemente o pueden llegar a hacerlo. En consecuencia, nos podríamos encontrar con la dura realidad de que algunos recursos valiosos al día hoy, y no aprovechados en los próximos años, no tendrían utilidad económica en un futuro no tan lejano.
El mundo ha dado significativos pasos hacia la globalización en lo económico y social, aunque en lo político el avance ha sido mucho más discreto. Sin dejar de reconocer el camino seguido por la Comunidad Europea, incluso con el alejamiento en curso del Reino Unido y algunos intentos proteccionistas en el planeta.
No sería extraño que frente a la magnitud de algunos problemas como el desafío climático, las pandemias, el narcotráfico y el terrorismo, el camino a una gobernanza más racional sea también el de la globalización. Nuevamente, frente a esos desafíos, si no hacemos algo pronto, estaremos en gran desventaja e inferioridad de condiciones.
Del mismo modo, hoy existen conceptos en materia de seguridad y defensa nacional, como así también tecnologías y material bélico, que han quedado obsoletos o están a punto de hacerlo. Los escenarios probables de conflicto son completamente diferentes a los que solíamos conocer, y en algunas cuestiones como narcotráfico, cyber-delito y lavado de dinero no estamos adecuadamente preparados para poder combatirlos o prevenirlos.
La investigación y el desarrollo en los países del primer mundo están orientados principalmente a los campos de la nanotecnología, las comunicaciones, la inteligencia artificial, la robótica, la medicina, la industria del conocimiento y probablemente en las áreas del transporte y la defensa. Frente a estos desafíos, no parece que nuestros gobernantes y empresarios, salvo algunos pocos innovadores y científicos e investigadores, estén realmente en esa sintonía, ocupados en las vicisitudes del día a día los unos y faltos de presupuestos o motivaciones los otros.
Evidentemente, se deberá analizar la situación y efectuar una evaluación tendiente al mejor aprovechamiento de nuestros recursos humanos y naturales, como así también nuestras fortalezas y oportunidades para poder obrar en consecuencia. De esa forma, se podrá determinar una estrategia a seguir que nos posicione mejor frente a otros países y elimine, al mismo tiempo, la posibilidad de continuar perdiendo participación en el contexto internacional. En definitiva, nuestro futuro desarrollo depende de un plan estratégico integral que sea sustentable en el tiempo.