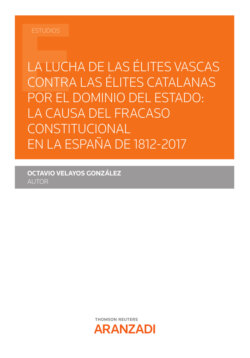Читать книгу La lucha de las élites vascas contra las élites catalanas por el dominio del Estado: la causa del fracaso constitucional en la España de 1812-2017 - Octavio Velayos González - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.1. LOS PRIMEROS INTENTOS DEL TRIUNFO DEL CONSTITUCIONALISMO EN ESPAÑA Y LOS INTERESES ECONÓMICO-INDUSTRIALES DE LA BURGUESÍA CATALANA
ОглавлениеNo es ocioso recordar en este momento, en mi opinión, qué es lo que se escondía realmente detrás del concepto de Nación triunfante en la Revolución francesa, como proceso de culminación de una idea que arrastraba tras de sí un largo proceso de consolidación histórica a través del poder de sucesivas dinastías absolutistas. La proclamación en 1789 de la soberanía nacional, más que un proceso de liquidación del Antiguo régimen, fue un ritual emocional representado por el art. 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, gracias al cual los individuos, lejos de alcanzar la libertad, contemplaban el triunfo de la personificación de la Nación como sujeto distinto a los individuos que la componían, que exigían la creación de individuos comprometidos con la nueva religión nacionalista, que despreciaba cualquier tipo de autorrealización personal.
En clara contraposición a este concepto de Nación, la revolución americana, que precedió a la francesa, comenzaba a usar el nombre de Estado creado por un pueblo gracias a un contrato social que adoptó la forma de constitución escrita. Espíritu realmente nuevo, descrito magistralmente por George Washington en el discurso de su retirada política en 1812:
“La simpatía y el amor nos convidan a la Unión. Los ciudadanos de esta patria común o por elección o por nacimiento, el amor de esta cara madre concentra nuestros afectos. El nombre de americano que lleva cada uno, y todo el pueblo en general, debe exaltar siempre el corazón y el patriotismo mucho más que todas las denominaciones derivadas de las diferencias locales (…) Amáis la unidad de gobierno que os constituye en un solo pueblo, y la amáis justamente, porque es la principal columna del edificio de vuestra real independencia, el sostén de la tranquilidad doméstica, y la paz exterior de vuestra seguridad, prosperidad y de aquella libertad que apreciáis tanto. Pero, como es fácil prever que por diferentes causas, y por varios lados, se trabajará mucho y se emplearán muchos artificios para debilitar en vuestros ánimos la convicción de esta verdad, como en vuestra fortaleza política este es el punto contra quien se dirigirán las baterías de vuestros enemigos interiores y exteriores con constancia y actividad, aunque a las veces oculta y cautelosamente, es de una importancia infinita que estiméis el valor inmenso de vuestra unión (…) Mirando con la mayor indignación aún las apariencias de las atentados cometidos para separar una porción o para debilitar los acontecimientos vinculados que a todos nos unen”8.
España, ante estas dos realidades revolucionarias, debía elegir un camino propio que le condujese a la modernidad donde el pueblo o, por el contrario, la Nación debían ser los protagonistas de su destino.
Con el surgimiento de las juntas soberanas, entre mayo y junio de 1808, parecía que el pueblo asumía su destino organizando una legalidad paralela ante el vacío de poder ocasionado por la abdicación de Fernando VII. Mientras el pueblo organizaba su propia autoridad, así lo hicieron saber en una circular de 10 de mayo de 1808, que se mandó publicar en todos los reinos y provincias para certificar la abdicación de Fernando VII y el nombramiento de Murat como lugarteniente de Carlos IV, quien, al volver a ser rey, había puesto todos sus derechos en manos de Napoleón. Esta circular pretendía prevenir situaciones similares a los hechos del 2 de Mayo en Madrid, pero el efecto que produjo fue el contrario.
Llegada la circular a la Audiencia del Principado de Oviedo, ésta decidió acatar las órdenes de Murat. Ante estos hechos, se produjo una rebelión, utilizando una vieja institución de derecho consuetudinario: la Junta, de naturaleza deliberativa y representante de las hermandades y concejos municipales desde la Edad Media para cuantas medidas tomase la corona en aquellos territorios. Esta Institución del Antiguo Régimen, que había tenido una vida mortecina, resucitaba y a ella se unieron los representantes de los gremios, de la Universidad, del Cabildo para hacer frente a la Audiencia, que reiteró la necesidad de obedecer las órdenes de Madrid. El 19 de Mayo de 1808 llegaban noticias del envío de tropas para restablecer la autoridad del Principado y desarmar a las milicias organizadas por la Junta, bajo castigo de pena de muerte. Fue cuando los llamados a sí mismos “patriotas” se reunieron y decidieron aportar dinero para ampliar la fuerza armada con campesinos de pueblos aledaños. Se constituyó así una milicia de nuevo cuño, de extracción popular, conocida como la “Alarma”. Era una rebelión en toda regla contra la circular de la Junta de Gobierno presidida por Murat y secundada por la Audiencia de Oviedo. La Junta de Oviedo redactó entonces un documento que expresó la nueva realidad el 25 de Mayo de 1808. En sesión solemne, presidida por Flórez Estrada, se eligió como escenario para constituirse como Junta soberana nada menos que la sala capitular de la catedral de Oviedo. En efecto, era el acto en el que, según rezaba el segundo artículo de dicho texto, se establecía, literalmente, una “Suprema Junta de Gobierno” con todas las atribuciones de la soberanía.
En el documento se destacaba:
“La soberanía reside siempre en el pueblo”.
Gracias a esta rebelión de la Junta de Oviedo, entre finales de mayo y principios de junio, se produjo la sublevación de diversas provincias, dando nacimiento en España a un modo completamente distinto de concebir la soberanía.
El movimiento juntero se manifestaba de modo sincronizado por toda la península. No era un hecho aislado, ni tampoco casual y descoordinado, como de inmediato pudo comprobarse. Salvo en el caso de Cataluña, con Barcelona ocupada por las tropas francesas, su implantación se hizo en pocos días en toda España. Los gritos populares no eran solo contra los franceses, sino también expresaban la exasperación social contra la aristocracia española que, prácticamente en bloque, se había situado en la obediencia a Napoleón.
El movimiento juntero, al asumir la titularidad soberana sobre sus territorios, tuvo la necesidad de federarse para luchar contra Napoleón. Las Juntas asumían la soberanía, no en nombre de ninguna nación, sino de sus respectivos territorios, salvo la de Sevilla, que fue la única que trató de representar a todos los territorios de “España e Indias”. De Junio a Noviembre de 1808 tuvo lugar en Andalucía la batalla de mayor impacto político e internacional. Los cuerpos militares organizados exclusivamente por las juntas andaluzas y capitaneadas por el general Castaño lograron el éxito de Bailen. El rey José Bonaparte tuvo que abandonar Madrid, se retiró hacia Vitoria, y así en Agosto de 1808, las tropas de Napoleón solo controlaban las zonas entre el Ebro y los Pirineos.
Las Juntas soberanas carecían de un programa político, pero significaban un comienzo a través del cual lograr “la libertad del pueblo”, con un instrumento esencial, más allá de las armas, la libertad de imprenta, que facilitó la proliferación de folletos políticos, donde se hablaba del pueblo soberano, patria, libertad. Sin embargo, la realidad de ese pueblo consistía en que la inmensa mayoría eran analfabetos y solo una minoría elitista fraguaba la opinión pública9.
Los ejércitos sublevados llegaban a Madrid en Agosto de 1808, donde, al retirarse José I, se reinstaló el Consejo de Castilla, presidido por el Duque del Infantado que, junto al General Cuesta, ambos absolutistas, conspirarían contra las Juntas para hacerse con el poder. Ante semejante panorama político, los liberales fueron conscientes de la necesidad de crear una Junta Central que se convirtiese en la cabeza visible del levantamiento. Había grandes diferencias sobre si dicho Poder Central debía serlo por delegación de poderes de las Juntas provinciales, si a la par debían reunirse las Cortes, si éstas debían ser al modo estamental o, por el contrario, utilizar el criterio demográfico. Los representantes de las Juntas del sur (recordemos que habían sostenido que representaban a todos los territorios de España y las Indias) se reunieron en Aranjuez, camino de Madrid, y decidieron terminar con las intentonas del Duque del Infantado y el General Cuesta. El 25 de Diciembre de 1808 los representantes, reunidos en Aranjuez, constituyen “la Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino”. Esta institución creó recelos en los aliados Británicos que temían por sus intereses económicos. Fueron reveladores las anotaciones que hizo al respecto el general Wellesley cuando escribió que la Junta Central rompía con los principios de la monarquía hereditaria por crear “gradualmente hábitos, intereses y puntos de vista incompatibles con las formas legales y el sistema de gobierno”, temiendo una repetición del proceso revolucionario americano10. Nacía el embrión de un estado que albergaba tendencias federalizantes federalistas, integrado por cada una de las siguientes juntas: Castilla la vieja, León, Galicia, Asturias, Extremadura, Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada, Murcia, Valencia, Mallorca, Aragón, Navarra y Cataluña, más un vocal por Madrid y otro por Canarias. Todos los vocales disponían de un voto con idéntico valor. Al frente de la Junta Central se situaba el ilustre Floridablanca, quien, como primer presidente, asumía en nombre del pueblo español la dirección de la guerra contra Napoleón. Y, además, daba un giro radical al significado de las Juntas provinciales que se habían proclamado soberanas y habían decidido formarse e integrar la Junta Central, pero querían conservar el poder dentro de su territorio, que hiciese posible un sentimiento de libertad e igualdad ante la Junta Central, como hubo ocasión de comprobar al organizarse los primeros ayuntamientos constitucionales. El 1 de Enero de 1809 se aprueba un Decreto al que debían sujetarse las Juntas de los distintos reinos y provincias, que se transformaban en meras “Juntas provinciales de observación y defensa”, en una clara vuelta atrás. Las Juntas de Sevilla y de Granada se opusieron al decreto, manifestaron sentirse “degradadas del poder” que les había dado el “pueblo”, argumentando:
“Juntas provinciales creadas por un pueblo reducido a la orfandad y otra suprema, emanada de aquellas, reúnen legítimamente toda la representación, autoridad y poder. En una palabra, formaron una república que tiene en depósito la monarquía”.
En consecuencia, tan soberanas eran las provinciales como la central emanada de aquellas11. Los ejércitos de José I triunfaron en Ocaña, que abrió a los franceses la puerta de Andalucía, obligando a la Junta Central a abandonar Sevilla para instalarse en Cádiz. Los enemigos de la Junta Central (las fuerzas del Antiguo régimen, que habían transformado los consejos de Castilla, Indias, Hacienda, en una nueva institución, llamada oficialmente “consejo y tribunal supremo de España e Indias”) aprovecharon la derrota para atizar al descontento popular y mirar la autoridad de la Junta Central, abogando por una regencia que tuviese todo el poder. La intervención de los británicos fue decisiva; Wellesley era enemigo de la Junta.
Finalmente las fuerzas absolutistas imponían sus criterios. Nombrándose un consejo de regencia de cinco miembros (Pedro Quevedo (obispo de Orense), Francisco Saavedra, el General Castaños, Antonio Escaño y, en representación de América, Esteban Fernández de León, que fue sustituido muy pronto por Miguel de Lardizábal), que asumía la soberanía en lugar de la Junta Central el 31 de Enero de 181012. El golpe contra la Junta Central estaba consumado. Nada más tomar posesión, la Regencia, nombre un gobierno ejecutivo, el problema era que prácticamente la totalidad del territorio de la península estaba controlado por el gobierno de José I, la España sublevada se reducía a Cádiz y además las ciudades americanas comenzaron un levantamiento de sus Juntas que no reconocían la autoridad de la regencia por haberse establecido sin su consentimiento a espaldas de sus intereses. Intentando controlar esta sublevación, la Regencia dictó la instrucción de 14 de Febrero de 1810 por la que se organizaron las elecciones para enviar a las Cortes 30 diputados en representación de América y de Filipinas.
La Regencia había retrasado varias veces la reunión de Cortes, se aproximaba el verano de 1810 y era evidente que sus maniobras dilatorias no podrían mantenerse por más tiempo, al encontrarse los regentes en una situación de clara dependencia de la Junta provincial de Cádiz, Junta que había sido reconstituida por elección popular en Enero de 1810, presidida por Francisco Javier Venegas e integrada por dieciocho vocales y un secretario, compuesta en su mayor parte por comerciantes ricos. Esta relación de dependencia la confirmarían los propios regentes al calificar a la Junta de Cádiz como “hija predilecta”13. Finalmente la apertura de Cortes tenía lugar el día 22 de Septiembre de 1810 con la siguiente fórmula de juramento:
“¿Juráis la Santa Religión Católica, apostólica y romana, sin admitir otra alguna en estos Reinos? ¿Juráis conservar en su integridad la Nación española y no omitir medio para la libertad de sus injustos opresores? ¿Juráis conservar a nuestro amado soberano el señor D. Fernando VII todos sus dominios, y en su defecto a sus legítimos sucesores, y hacer cuantos esfuerzos sean posibles para sacarlo del cautiverio y colocarlo en el trono? ¿Juráis desempeñar fiel y legalmente el encargo que la Nación ha puesto a vuestro cuidado, guardando las leyes de España sin perjuicio de alterar, moderar y variar aquellas que exigiese el bien de la Nación?”14.
El camino quedaba abierto a una cámara única de representación nacional. Suponía la irrupción en nuestra realidad política de los ideales de aquellos que estábamos combatiendo: la personificación de la Nación como nuevo poder absoluto que nadie podía cuestionar.
Las Cortes de Cádiz asumían el pensamiento constitucional expuesto en la Francia de 1791, como fuente doctrinal de la teoría constitucional doceañista; se producía una similitud sustancial, cuando no una identidad15.
JOAQUÍN VARELA SUANZES, al abordar el concepto de Nación en las Cortes de Cádiz desde la teoría del Estado (como sujeto y objeto de representación política), entiende que a las Cortes de Cádiz concurrieron tres modos distintos de ver la Nación: la primera, la idea organicista, sustentada por los diputados realistas, era coherente con el rechazo de estos diputados a las tesis del contrato social. La nación debía definirse haciendo referencia expresa a su gobierno monárquico y a sus seculares leyes fundamentales, pues no era una nación que se estuviera constituyendo, o reuniéndose tras una previa disposición de sus miembros. Con lo cual, la nación no se concebía como un sujeto compuesto de individuos igualmente considerados, sino como un conjunto de individuos sumergidos en un tejido social desigual, formado por estamentos y distribuidos en territorios o reinos. Los diputados realistas insistieron particularmente en una idea estamental de nación y de representación nacional, basada en una concepción estamental y territorial de la representación. Así lo reflejó el valenciano BORRUL:
“Yo desearía que la comisión (constitucional) se hubiera hecho cargo de que según las disposiciones del gobierno federal y de todos lo que después de la invasión de las sarracenos se establecieron en España, se hallaba dividido el estado en tres clases, la de eclesiásticos, la de nobles, la de plebeyos. En las Cortes cada una representaba la suya, y de sus dependientes, y así ninguna de ellas podía representar a toda la nación, ni recibir poderes de la misma, ni ahora tampoco los diputados los tienen de todos ellos, sino cada una de su provincia, y como todos juntos representan a la nación”16.
Y el catalán ANER:
“Si se entiende dividir las provincias que tienen demarcados sus términos bajo cierta denominación, desde ahora me opongo (…) y mucho más si se tratase de quitar un pueblo solamente a la provincia de Cataluña”17.
La segunda, defendida por los diputados americanos, no sostenía una concepción estamental de nación y de representación nacional, pero si sostuvieron un concepto territorial de la representación de la nación, como quedaba claro en las palabras del chileno LEYVA:
“No convengo en que los diputados de las cortes no representan a los pueblos que los han elegido. El que la congregación de diputados de pueblos, que forman una sola nación, representan la soberanía nacional, no destruye el carácter de representación particular de su respectiva provincia. El diputado tiene dos grandes obligaciones: primera, atender el interés público y general de la nación. Segunda, exponer los medios que sin perjuicio de todo puedan adoptarse para el bien de su provincia”18.
En virtud de esta doctrina territorial de la representación, los diputados defendieron el carácter imperativo del mandato del diputado.
Por último, los diputados liberales de la metrópoli, que defendieron la idea de la personificación de la nación. Sostenida, entre otros, por TORENO:
“Queda bastante probado, que la soberanía reside en la nación, que no se puede partir (…) radicalmente u originariamente quiere decir que en su raíz, en su origen, tiene la nación la soberanía, esencialmente expresa que este derecho ha coexistido, coexiste y coexistirá siempre con la nación, mientras no sea destruida. Envuelve además esa palabra “esencialmente” la idea de que es inalienable, cualidad de la que no puede desprenderse la nación, como el hombre de sus facultades físicas, porque nadie, en efecto, podría hablar de respirar por mí, así jamás delegar el derecho, y solo el ejercicio de la soberanía”19.
Por tanto, mientras los realistas y los americanos distinguían entre la unidad política de la nación y la pluralidad de sus reinos y provincias integrantes, los liberales, en cambio, inauguraban una línea doctrinal hegemónica en el liberalismo español posterior. Creían que solo debía haber una nación en el seno de un único estado20.
Han sido muchos los investigadores que han intentado, desde esta doble perspectiva del concepto de la nación nacido en las Cortes Cádiz, sostener actuaciones políticas a favor o en contra de la existencia o inexistencia de la nación, que durante dos siglos nos han llevado por la senda envenenada del nacionalismo. Lo realmente dramático para ambos planteamientos es que el hombre sucumbía ante la nación21.
Ninguna de estas opciones nacionalistas es la mía, consciente de que el trabajo no estaría completo sin introducir el factor a través del cual los grupos dominantes ejercen el control de la sociedad y se aseguran el disfrute del poder.
En todo caso, me siento obligado a compartir esta tesis contra las ingenuas pretensiones de los nacionalismos culturales. Resulta evidente que es la demanda impulsada por la industrialización, y no la fuerza de las realidades étnico-lingüísticas, la creadora de la nación. Desde esta reflexión, me propongo demostrar cómo España no fue ajena a estos principios.
Las monarquías centralizadoras de la edad moderna tropezaron desde un primer momento con la resistencia de las clases privilegiadas. Coleman ha sintetizado la cuestión de forma adecuada:
“Los problemas de las finanzas públicas se presentaban urgente y repetidamente a todos los gobiernos. Cómo obtener dinero para unas ambiciones nacionales crecientes, sobre todo, para la guerra. Los gastos generales en esa construcción nacional crecieron, haciendo necesario un aumento de los ingresos. Las mayores sumas tuvieron que ser recaudadas en sociedades cuyos ingresos nacionales crecían muy lentamente, y en los cuales, además, la riqueza se encontraba en las manos de pequeños grupos o clases con pretensiones de privilegio y poder, que los gobernantes, nunca demasiados seguros, no podían ignorar. Las diversas soluciones aplicadas a estos problemas tuvieron con frecuencia importantes consecuencias para el desarrollo económico y social de los países”22.
Era obvio que en las últimas décadas del siglo XVIII, los estados europeos comenzaron a experimentar grandes transformaciones debido a que el equilibrio del Antiguo Régimen comenzaba a resquebrajarse, y los grupos sociales que detentaban el poder se vieron obligados a la doble tarea de defender su posición contra un posible embate revolucionario, y de organizar un nuevo consenso, asentado en una ideología y valores nuevos, en la creación de una comunidad nacional en lugar de la fidelidad a una dinastía, que se traducirá en una etapa de reformas, donde la burguesía industrial será quien ostentará el poder, hasta entonces monopolizado por la aristocracia terrateniente. El siglo XVIII había estado marcado en España por la industrialización catalana, que comienza su gran proceso de expansión gracias en parte a que Fernando VI en 1776 le había otorgado la ansiada compañía del comercio de las indias. Esto permitió a Cataluña una producción industrial cada vez más innovadora, haciendo de los tejidos de algodón la punta de lanza de su industria. Este proceso de desarrollo industrial seguía una trayectoria muy similar a la británica, gracias al mercado colonial. Mientras Cataluña iniciaba su despegue económico, la situación de la Hacienda española era catastrófica por el incremento los gastos contraídos por las continuas guerras (con Inglaterra 1779-1783; 1796-1802; con Francia 1793-1795 y Portugal 1801-1802), que condujeron al colapso económico, comercial y financiero de la monarquía. Los enormes gastos no se podían pagar con los ingresos ordinarios y se recurrió al crédito y a la emisión de títulos de deuda. En el reinado de Carlos IV (1788-1808), los gastos del Estado se duplicaron y las emisiones de valores reales se multiplicaron sin control alguno, de manera que éstos se desvalorizaron y hubo que recurrir a medidas extraordinarias, que llevaron a la primera desamortización de Godoy de 1798, que tuvo una importancia considerable, pues en diez años liquidó una sexta parte de la propiedad urbana y rural de la iglesia. Sin embargo, todo ello no solucionó el grave problema hacendístico, pues, en vísperas del inicio de la Guerra de independencia, el endeudamiento del Estado llevaba sin remisión a la quiebra definitiva de la monarquía23. El sistema fiscal del Antiguo Régimen se estructuraba con las rentas generales, tabaco, salinas, lanas, bulas, papel sellado, pero el tributo más conocido y que provocaba la animadversión de los contribuyentes eran “las rentas provinciales”. Sin embargo, los fondos procedentes de América eran con mucha diferencia los que sostenían la Hacienda pública del Estado24. Durante el siglo XVIII se había intentado una reforma fiscal, que defendía “la contribución única”. A tal fin se confeccionaron catastros de población, unos de ámbito nacional, otros regionales y, por último, de ámbito local; pero, a pesar del esfuerzo, la reforma no fue posible.
La Guerra de la independencia obligó a consolidar ciertos cambios, efectuando una revisión de las rentas, y a establecer un nuevo plan de contribuciones, que aliviase la situación de la Hacienda pública. Las autoridades españolas en la zona libre de influencia francesa impulsaron ciertas novedades tributarias, buscando un nuevo sistema impositivo, más equitativo. Este proceso lo inicia la Junta Suprema Central, con un decreto de agosto de 1809. Pretendía sustituir las rentas provinciales por una “contribución única”, como se había intentado sin éxito en la segunda mitad del siglo XVIII. Pero la anunciada reforma no fue posible, debido a que la guerra permanente y total hacía que la preocupación de la Junta Central fuese buscar recursos extraordinarios25.
Serán las mismas Cortes de Cádiz las que reconocerán que esta contribución extraordinaria, decretada por la Junta Central, había fracasado por la resistencia de las provincias (principales órganos de recaudación, al no existir una red estatal administrativa) a elaborar padrones de riqueza para comprobar las declaraciones de los contribuyentes. Resulta muy elocuente lo que dirá la Junta provincial de Cataluña:
“Esta contribución grava de forma directa y progresiva la riqueza comercial e industrial. La dificultad de averiguar esta riqueza pues no residía toda en una misma localidad. Además la comisión que redacta este texto juzga que el intento de aplicar la ley solo servirá para desconcertar a unas autoridades locales que no están capacitadas para meterse en tales honduras. Sin olvidar que el crédito es la base más apreciable del comercio, sobre su crédito gira y especula el comerciante, y precisarle a revelar los secretos de su casa y a manifestar el estado verdadero de su comercio es pedirle un sacrificio que exceda de toda virtud humana”26.
Resultaba imposible consolidar una contribución directa, cuando la zona más rica e industrial de España se negaba a aceptar un nuevo tipo de imposición. Detrás de estos intentos baldíos por imponer una nueva política impositiva se escondía la verdadera batalla que se estaba jugando en el seno de los sublevados, para dilucidar quién conseguía el control de la política económica y el principio de unidad constitucional.
Mientras Cataluña, como hemos visto, había alcanzado un gran desarrollo económico en el siglo XVIII, los comerciantes gaditanos habían sufrido una fase de profunda decadencia27. Los comerciantes gaditanos estaban decididos a sacar partido de la nueva situación política que había convertido nuevamente a Cádiz en la ciudad más importante de España, anulando de hecho todas las medidas que podían resultarles gravosas. El 21 de Septiembre de 1808, el capitán general y gobernador de Cádiz, Tomás de Morla, decidía, con el consentimiento de la Junta de Sevilla, autorizar la libre importación de tejidos ingleses de algodón, con el argumento de que no los había en España:
“¿Dónde están las fábricas de algodón? (…) en Cataluña cuyo tráfico es comprar las piezas de desecho, como lo he presenciado, en las manufacturas inglesas, estampados con malos moldes de madera y venderlas como géneros nacionales, chupando así, con malos y groseros géneros, del numerario de las demás provincias”28.
El enfrentamiento era un hecho, culminándose el 22 de Abril de 1811, al permitirse embarcar para América los géneros finos de algodón ingleses que se encontrasen en ese momento en las provincias españolas. Se rompía el monopolio de las manufacturas textiles catalanas en el mercado colonial (medida que se renovó hasta el fin del periodo constitucional), medida aprovechada por los ingleses para conquistar mercantilmente las colonias españolas gracias al puerto de Gibraltar, que les permitió inundar el mercado nacional de manufacturas británicas.
De esta forma, los ingleses cobraban su apoyo en la Guerra de la Independencia y los comerciantes gaditanos abrían una puerta a la esperanza de poder recuperar el esplendor perdido del puerto de Cádiz. Por el contrario, la industria textil catalana veía cómo el algodón inglés inundaba las provincias españolas y el mercado colonial. Además, el proceso constitucional que se estaba desarrollando en Cádiz, lejos de intentar un acuerdo tácito entre las fuerzas económicas estaba provocando un colapso en la incipiente industria textil catalana, al verse frenada la demanda americana, no solo por la Guerra de la Independencia sino por las medidas liberalizadoras de los sublevados en Cádiz.
Los industriales catalanes no iban a aceptar este modelo de unidad constitucional; y deciden sublevarse, decantándose por restablecer el modelo político-económico anterior, que garantizase nuevamente el acuerdo tácito entre la burguesía catalana y las fuerzas del Antiguo Régimen. Era necesario un aliado fuerte para oponerse con garantías a los liberales de Cádiz, y lo encontraron en “el consejo y tribunal supremo de España e Indias”, organismo donde se refugiaron las principales fuerzas absolutistas de Castilla, que también habían sufrido el embate de los liberales gaditanos, con la abolición del Régimen señorial, que había puesto en grave peligro los privilegios de la aristocracia terrateniente castellana29.
El triunfo militar sobre las tropas francesas empezó a forjarse en Marzo de 1813, cuando las tropas de Wellington se adentraron de nuevo en la meseta, acercándose a Madrid. Napoleón no pudo enviar refuerzos a su hermano, ya que la campaña de Rusia estaba siendo catastrófica y absorbía todas las energías militares del imperio francés. José I decidió trasladar el gobierno a Valladolid, pero Wellington forzaba su retirada hasta Burgos. Finalmente, el 21 de Julio de 1813 José I se enfrenta al ejército anglo-hispano, sufriendo una derrota que le obliga a cruzar la frontera y dar por cerrado su reinado en España. Napoleón decide en ese momento defender la frontera sur de su imperio, negociando con Fernando VII la devolución de la Corona a cambio de la neutralidad de España en la Guerra. El 6 de Febrero de 1814, Napoleón abdica de sus derechos a la Corona española en Fontainebleau. Por medio del tratado de Valencia, ponía en manos de Fernando VII el reino de España. En este contexto, los protagonistas del enfrentamiento por el control político-económico de España tomaban posiciones. Por un lado, los liberales forzaban en las Cortes, reunidas en Madrid, un Decreto de 2 de Febrero de 1814, por el que se estipulaba que no podía considerarse al rey libre, y no se le prestaría acatamiento, hasta que no jurara el artículo 173 de la constitución. Se estipulaba también que se le entregaría la constitución gaditana en la frontera, que no se permitiría que le acompañara ningún extranjero ni afrancesado, que se le marcaría el itinerario y que solo se le reconocería como rey cuando jurara en Madrid lealtad a la Constitución.
Por otro lado, los diputados catalanes en las Cortes intentaron detener el Decreto antes de ser aprobado. La defensa de esta posición estuvo a cargo de Andreu Oller, que se convirtió en el portavoz de los doce diputados catalanes30. El decreto fue aprobado31. Era el momento de cumplimentar el acuerdo tácito entre los industriales catalanes y la aristocracia terrateniente castellana, que se hará efectivo de la mano del Capitán General de Castilla, Eguía, que da el golpe de Estado, disolviendo las Cortes el 10 de Mayo de 1814.
Los triunfadores eran la burguesía catalana y la aristocracia terrateniente castellana; los grandes derrotados eran los liberales, intelectuales y grandes comerciantes reunidos en torno a la ciudad de Cádiz, que se veían obligados a emigrar por la represión. La victoria implicaba el retorno al acuerdo tácito anterior a 1808, o sea, la restauración del absolutismo más puro, mediante la recuperación administrativa y política del sistema anterior, empeñados en eliminar todos los vestigios del liberalismo gaditano. Se suprimieron las diputaciones y ayuntamientos constitucionales, se restableció la Junta Suprema de Estado, el régimen de concejos, así como las Audiencias y chancillerías. Sin embargo, iba a resultar muy complicado volver al modelo político-económico del Antiguo Régimen, debido a que la radiografía del país resultaba muy preocupante. En el interior, la Guerra de la Independencia había destruido el arcaico sistema económico, colocando la Hacienda del Estado en una situación insostenible. A esta situación miserable en el interior había que añadir la recesión económica europea, la crisis del comercio exterior, consecuencia de la progresiva pérdida de los mercados coloniales, que redujo drásticamente los ingresos por aduanas, principal sustento de la Hacienda estatal. El más perjudicado por la pérdida de los mercados coloniales fue la incipiente industria textil catalana, articulada en gran parte sobre la demanda americana, que sufrió un colapso. Además, a la altura de 1814, los criollos habían anudado lazos suficientemente fuertes con Gran Bretaña, gracias a las medidas liberalizadoras de las Cortes de Cádiz.
Para los industriales catalanes, la vuelta al absolutismo implicaba la recuperación del mercado colonial. Para lograr este fin, se necesitaba un potente ejército de marina, que intentase la reconquista de las colonias americanas.
Solo sería posible formar un ejército potente con un reforzamiento de la Hacienda, mediante reformas que aumentasen milagrosamente sus rendimientos, sin gravar más a un país arruinado y deshecho. El elegido para este cometido fue Martín Garay, que fue nombrado ministro de Hacienda. El 6 de Marzo de 1817 presentó un doble plan ante el Consejo de Estado, con dos soluciones alternativas, la de establecer una “contribución extraordinaria” para cubrir el déficit o la de implantar una “contribución general” de carácter directo y suprimir las rentas provinciales. Se terminó aprobando el segundo modelo (contribución general de carácter directo) el 30 de Mayo de 1817.
Este plan, tan ambicioso, resultaba imposible en la práctica sin disponer de una administración estatal. Su aplicación debía confiarse a las Juntas locales y provinciales, que no podían desempeñar las funciones que se les atribuían. En Septiembre de 1818 caía el Ministro Martín Garay por la incapacidad de hacer efectivo su plan fiscal.
Los propósitos catalanes comenzaban a resquebrajarse con la agravación de las dificultades económicas generales, acentuadas en 1819, cuando las angustiosas urgencias del erario provocaban que la gran expedición militar destinada a recuperar el mercado colonial, está no pudo hacerse a la mar por falta de recursos para completar su equipamiento. Ante esta situación, no había ninguna razón para seguir respetando el acuerdo tácito entre la burguesía industrial catalana y la aristocracia terrateniente castellana con la monarquía absoluta de Fernando VII. El 1 de Enero de 1820 un episodio, intrascendente en sí mismo, sirvió para poner de relieve la debilidad del Régimen absolutista de Fernando VII. La insurrección del Coronel Riego en Cabezas de San Juan significaba la vuelta a la constitución de 1812. Fernando VII, una vez más, se adapta a la situación y jura la constitución el 10 de Marzo de 1820:
“Marchemos francamente y yo el primero, por la senda constitucional (...)”32.
Una de las primeras medidas que adoptaron las Cortes de 1820 fue convocar a los diputados por América, en un intento desesperado por recuperar el mercado colonial, ante la imposibilidad económica de una reconquista militar. Pero, en estas fechas, el gobierno británico había tomado parte en defensa de los independentistas americanos.
Una vez perdida la mayor parte del mercado colonial, la construcción de un mercado nacional sin trabas se convertía en una prioridad para la burguesía industrial catalana. En busca de este proyecto político-económico, los dos sectores económicos más importantes (la aristocracia terrateniente castellana y los industriales textiles catalanes) presionaron a las nuevas cortes, intentando configurar un nuevo régimen arancelario proteccionista, que consolidara sus posiciones hegemónicas.
En primer lugar, los trigueros castellanos solicitaron al nuevo gobierno liberal una reglamentación para el comercio exterior del trigo, quejándose por las importaciones de trigo foráneas efectuadas por el litoral gaditano y el puerto de Barcelona. Ante esta situación, el gobierno, y la mayoría de diputados estableció una protección efectiva para los trigos nacionales en los mercados del litoral por medio de una Real Orden de Marzo de 1820, que, en principio, perjudicaba a las ciudades del litoral. Sin embargo, el arancel, lejos de intentar favorecer a la agricultura, buscaba el saneamiento de la Hacienda Pública en bancarrota, ya que un aumento de los precios, por escasez, provocaría el aumento de los ingresos del Estado, ya que el 95% de la presión fiscal recaía sobre el sector primario33. Concluida la discusión sobre la protección a los trigos nacionales, comenzaba el debate sobre una nueva ley arancelaria.
Fue presentada a Cortes por el secretario de Estado de Hacienda, Canga Argüelles, y había sido elaborada por la Junta de Aranceles34. En los 37 artículos que contenía el proyecto se recogían, entre otras medidas: el establecimiento de un arancel único para todos los territorios españoles, incluidos los de ultramar, la implantación de la libre circulación de todos los productos introducidos por las aduanas, y la protección a la marina nacional, limitando el transporte de mercancías por buques extranjeros. El debate sobre el nuevo arancel no encontró apenas oposición; es más, la confianza en el prohibicionismo era completa. Los detractores de este arancel fueron muy pocos, descontando a Martínez de la Rosa, que insistió en los graves perjuicios de una propuesta prohibitiva tan estricta, muy diferente de la aprobada para el trigo, ya que estaba condicionada a los precios existentes. Esta regulación terminaba favoreciendo únicamente a una minoría industrial:
“Lo que se llama utilidad de la Nación no lo es, porque no recae con igualdad sobre todas las clases de ella, sino que ganan solo los fabricantes (…) esta ganancia sacada a la Nación injustamente no se reparte entre ellos con igualdad (…) los fabricantes de telas de algodón (catalanes) tendrán la facultad de comprar algodón extranjero, aunque con recargo, y luego obligar a comprar algodones nacionales, y este mismo fabricante, que tendrá la facultad para poder comprar algodón extranjero, siendo mejor y más barato, adquirirá un derecho de gravar a la Nación con la venta de sus telas a mayor precio”35.
Las réplicas de los diputados catalanes a Martínez de la Rosa llegaron de la mano de Juan Valle que entendía que la viabilidad del nuevo sistema político solo sería posible con medidas prohibicionistas que favorecieran el desarrollo de la agricultura y de la industria. Sin estas medidas prohibicionistas, la ruina de la industria catalana estaba asegurada y, con ella, el desmoronamiento del régimen político:
“Lo que conviene a los catalanes, conviene a todos los españoles: la pobreza de Cataluña arruinaría la España (…) si es una tiranía el obligar a pagar más caro lo que se puede comprar más barato viniendo del extranjero, ¿por qué S.S no se opuso a la ley prohibitiva de la introducción de granos en toda la península? Cataluña desde entonces paga el trigo del país más caro que el que iba a buscar a Rusia, por cuya razón un periódico de Barcelona se declaró contra esta prohibitiva. Sin embargo, yo callé cuando se discutía la ley, porque me hice cargo que convenía a las provincias agrícolas. Seamos, pues, justos facilitando ahora a los artesanos de la industriosa Cataluña los medios para poder adquirir su subsistencia, ya que se les obliga a pagarla más cara”36.
Finalmente, se produjo un pacto arancelario en torno al prohibicionismo entre los intereses de los trigueros castellanos y la burguesía industrial catalana. Se buscaba crear un mercado nacional, del que quedaba excluida la producción foránea37.
En 1820, la Constitución de Cádiz, odiada y amada hasta extremos hoy difíciles de creer, era ante todo un símbolo. Para los realistas, representaba la suprema encarnación del mal, el instrumento cuasi diabólico que había consagrado en la tradicional España toda la retahíla de foráneas y disolventes novedades que el siglo de las luces había engendrado. Por el contrario, la mayor parte de los liberales, aunque ya no para todos, ya que el exilio les había revelado nuevos horizontes, el código doceañista seguía suponiendo, no ya un código aceptable, sino la más alta conquista en la lucha por la libertad y la independencia nacional, por cuya defensa habían sido objeto de tantos y tan grandes padecimientos.
La consolidación en el trienio liberal del régimen constitucional se enfrentaba a enormes dificultades. Por un lado, los forjadores del acuerdo arancelario tenían un deseo claro de reformar la constitución de 1812 para diseñar un modelo político-económico a su medida. Por otro, las dificultades no solo eran interiores sino exteriores. El código doceañista era juzgado por Francia e Inglaterra como excesivamente revolucionario. A la vista de la atracción que el texto había suscitado más allá de nuestras fronteras, había supuesto una luz de esperanza para los liberales de toda Europa, perseguidos por la Santa Alianza. Con su restablecimiento en 1820, el epicentro de la revolución europea se había trasladado a España38. Las cancillerías europeas decidieron, a toda costa, abolir la constitución de 1812. De ello se ocupó, siguiendo las instrucciones del congreso de Verona, el Conde de Angulema al frente de los Cien mil Hijos de San Luis, con el apoyo, no solo de Fernando VII y los realistas españoles, sino también, y no conviene olvidarlo, de la mayoría de los campesinos, partidarios de la vuelta al absolutismo39. Por decreto de 1 de Octubre de 1823, Fernando VII restauraba el régimen absolutista. Se iniciaba la década ominosa (1823-1833), en la que la represión contra los liberales será feroz. Un cuerpo de voluntarios realistas se extendió por la península para guardar los principios y la organización absolutista40.
Al igual que había sucedido con la primera restauración del absolutismo, tras la Guerra de la Independencia no iba a ser sencillo volver atrás. La situación económica seguía siendo desastrosa; y a todo ello debía añadirse que, tras la intervención de los Cien Mil Hijos de San Luis y la restauración del absolutismo en España, tanto los norteamericanos, de la mano del presidente Monroe, como los británicos, se opusieron a cualquier intervención militar europea que tratase de restablecer el absolutismo en América. Con semejante contexto internacional, solo quedaba una última batalla, la de Ayacucho en 1824. Tras Ayacucho, se producía el reconocimiento por Gran Bretaña, en Enero de 1825, de la independencia de las nuevas repúblicas americanas. Era el Acta de defunción de la secular monarquía hispánica y la partida de nacimiento de nuevas naciones, las americanas, que, a su vez, constreñían la nación española a los territorios peninsulares casi en exclusiva41, con la excepción de Cuba.
Se mantuvo el marco arancelario prohibicionista inaugurado con el arancel de 1820 como único instrumento capaz de obtener apoyo social y cierta legitimidad político-económica, gracias al apoyo de los trigueros castellanos y la burguesía industrial catalana. El Régimen absolutista restaurado comprendió que no podía consolidarse si daba la espalda a la dimensión política del arancel. Como pudo comprobarse, la Real Orden de 17 de Febrero de 1824 restablecía, en primer lugar, la prohibición de importar cereales, para, en segundo lugar, implantar un arancel general, el de 1825, de clara naturaleza prohibicionista, a imitación del aprobado en 1820. Su ámbito de aplicación se circunscribía a la Península, Baleares y Canarias, y se confirmaba la situación diferenciada de Cuba que disfrutaba de libertad comercial, al igual que las provincias vascas, que quedaron excluidas de la unidad arancelaria.
El arancel de 1825 sufrió importantes modificaciones, siendo el principal promotor de los cambios la propia Hacienda pública, impulsada por su urgente necesidad de recursos, que la condujo a otorgar exenciones o privilegios para importar géneros prohibidos a cambio de sustanciosas rentas; en especial, las autorizaciones se realizaron para importar manufacturas de algodón. Ante esta situación, el secretario de Hacienda, López Ballesteros, pidió una liberalización generalizada para los géneros de algodón:
“Apenas se conoce en el reino esta rama de la industria fabril, pues la fabricación catalana se queda muchos grados atrás en perfección y baratura, y por otra parte no alcanza a lo que exigen el surtido y el consumo en España e Indias. No hay que cansarse en buscar otro origen al escandaloso contrabando de tejidos de algodón que hace largos años se está cometiendo por todos los puntos de la costa, sin que ni el rigor de las penas, ni la vigilancia de los Resguardos hayan logrado reformarles, ni impedir que este comercio hubiese roto todas las barreras para establecerse de hecho. Esta situación priva el Erario de unos intereses preciosos y ocasiona a la industria el mismo detrimento que si lo géneros entrasen bajo la salvaguardia de las leyes”42.
Esta insinuación llevará a la protesta enérgica de los industriales catalanes. En 1827 el obispo de Vic protesta contra las debilidades del régimen, provocando ese mismo año un levantamiento en Cataluña, los “malcontents” (agraviados) que reclamaban un mayor poder político, depuración de militares, funcionarios y el restablecimiento de la inquisición. Esta revuelta de los agraviados obliga a Fernando VII a reforzar la legislación prohibicionista, favoreciendo una vez más a los industriales catalanes. Se firman varias Reales ordenanzas. Por un lado, la Real Orden de 1 de Diciembre de 1827, por la que se concedía al puerto de Barcelona el beneficio de depósito. Y por otro, se amplió la prohibición a la importación de algodón hilado y, además, se facilitó la adquisición de bienes de equipo extranjeros para la industria textil43. Dadas las condiciones económicas de este periodo, los industriales algodoneros tenían una mayor necesidad de frenar la comercialización de las manufacturas británicas que los productores agrícolas a los trigos foráneos. Debido, en primer lugar, a que la legislación prohibicionista sobre el trigo no había facilitado la recuperación de los precios ni tampoco asegurado el abastecimiento del litoral, haciendo necesaria la exportación de trigo, que, si para alguien estaba siendo rentable, era para los industriales catalanes, los cuales, aprovechando sus flotas de transporte, introducían trigo de las zonas coloniales. Con lo cual, la escasez de la producción de trigo para abastecer el litoral catalán, no solo no les perjudicaba sino que les beneficiaba, al permitirles monopolizar también la importación de trigo, gracias a su dominio del transporte marítimo. Y en segundo lugar, los géneros británicos eran el resultado de una estructura productiva muy diferente y cada vez más competitiva, gracias a unas empresas cada vez más sólidas, que aplicaban una innovación tecnológica constante y eran capaces de realizar una producción cada vez más variada, abundante y barata. Con lo cual, los algodoneros catalanes convirtieron la reserva del mercado interior en una necesidad ineludible para poder subsistir. Gracias al prohibicionismo, que se inició en 1820, las industrias catalanas habían realizado nuevas inversiones, afrontando un proceso de mecanización, gracias a la incorporación de la máquina de vapor44. Era un hecho que los industriales catalanes lideraban la política económica del país, pero no así la industria textil nacional. En primer lugar, la industria textil, más competitiva, no era la industria algodonera catalana, sino por la industria tradicional de lana y lino, tanto por el consumo como por la producción y por su contribución al valor añadido del sector. Se trataba de una industria dispersa por toda la península, lo cual había facilitado un desarrollo más uniforme y equitativo del sector. Pero a pesar de este liderazgo competitivo, no consiguió ningún tipo de medida proteccionista. Aun así, la producción de tejidos de lana y lino creció entre 1800-1830, abasteciendo la demanda nacional45. La industria algodonera recibió un sin fin de ayudas, obviando la realidad que suponía la pérdida de las colonias y la enorme competencia de unas manufacturas británicas, fruto de una Revolución Industrial avanzada.
El proteccionismo tejido en torno a la industria algodonera no benefició a la propia industria, incapaz de articular un mercado interior, ni al Estado, que veía cómo perdía una importantísima renta por Derechos de aduana (si entre 1815-1820 la renta de aduanas ascendió a cerca de cien millones de reales, hacia 1825 se situó en los ochenta millones y en 1832 ni siquiera alcanzaron los cincuenta millones), haciendo que la situación de la Hacienda se fuera deteriorando a medida que el proteccionismo era mayor46.
En segundo lugar, a quien favorecía realmente este proteccionismo era al régimen absolutista que, por medio de la concesión de privilegios, intentaba perpetuarse en el poder, y a las instituciones catalanas que asumieron como propios los intereses de la minoría de los industriales textiles en detrimento de los intereses de la mayoría de los catalanes.
Cuando Fernando VII enferma gravemente, en Octubre de 1832, se abre el problema de la sucesión con la figura de Don Carlos, que contaba con el apoyo de los Realistas, que buscaban endurecer el absolutismo. El nacimiento de las dos hijas de Fernando VII de su último matrimonio, le conduce a publicar la pragmática sanción de Carlos IV, derogando la ley Sálica, pero un movimiento contrario conduce al nombramiento como Regente de María Cristina en el intento de hacer frente a los absolutistas que apoyaban a Don Carlos47.
La muerte en 1833 de Fernando VII hizo que el 3 de Octubre de 1833 se hiciera lectura de su testamento, donde se confirma a su hija Isabel II, de tres años, como heredera al trono, y a María Cristina como Regente hasta la mayoría de edad de Isabel. La Regente confirmará como presidente a Cea Bermúdez, que promete seguir una política de reformas, pero sin marginar a los absolutistas. Se buscaba una continuidad de los principios políticos instaurados por Fernando VII, monarquía, religión y reformas administrativas. El mismo día que Cea Bermúdez anuncia su programa político, Don Carlos se proclama rey, rechazando el derecho sucesorio de Isabel II, e inicia el levantamiento absolutista de Bilbao y Vitoria, que desembocará en la primera Guerra Carlista.
El proyecto de Cea Bermúdez provocó también rechazo entre los liberales que apoyaban a Isabel II, obligando a María Cristina a sustituir a Cea Bermúdez, si quería conservar el reino para su hija. Como sustituto nombró a Martínez de la Rosa en Enero de 1834, con la condición de mantener en el gobierno a Javier Burgos. Entre ambos elaboraron el Estatuto Real sancionado por la Reina el 10 de Abril de 1834. En el Estatuto Real se hace patente la aparición de una nueva teoría constitucional: nada de soberanía nacional ni de rigidez constitucional, nada de declaración de derechos ni de división de poderes; se produce una rehabilitación del historicismo Jovellanista: la “soberanía histórica” española48. Sea cual sea el campo en el que nos situemos, en el moderado o en el liberal, los debates sobre el alcance del Estado y su organización se solucionaron bajo tres principios directores: unidad, centralización y jerarquía49. El efecto que se buscaba con la centralización no era tanto que los órganos centrales del Estado ejecutaran funciones encomendadas de otra suerte a los municipios, sino, más bien, un reforzamiento de los mecanismos de control del Estado. Este proceso fue criticado por caro e ineficiente, al precisar de un personal que las maltrechas arcas de una hacienda en Guerra (no hay que olvidar que el paso al constitucionalismo en España se da en medio de una Guerra Civil y una rebeldía provincial permanente, materializada en las juntas revolucionarias provinciales) no podían pagar.
La imposibilidad de centralizar la gestión tributaria no permitió la universalización de los servicios y la proporcionalidad de las obligaciones, por la ineficiente actuación de la administración central, que convirtió los tributos en administración de privilegios por parte del Estado. Sus consecuencias fueron varias:
“El desajuste del sistema fiscal frente a las posibilidades contributivas del país, una deficiente provisión de bienes, servicios públicos que estimulasen el desarrollo económico, y, sociológicamente, la desafección de los ciudadanos de las instituciones”50.
Por tanto, el fracaso del establecimiento de cualquier unidad constitucional. En este contexto político, la comisión de tejidos de Cataluña publicará un trabajo en defensa del prohibicionismo redactado por Eduardo Jaume Andreu (1834). En esta memoria se resumían las necesidades del sistema prohibitivo en España, los principales argumentos que los industriales catalanes venían esgrimiendo desde 1820:
“La libertad comercial con el exterior en materia industrial impediría el crecimiento del sector agrícola e impediría a la nación disfrutar de las ventajas de la industria. Era necesaria la prohibición total para facilitar el desarrollo industrial gracias al disfrute exclusivo del mercado interior”51.
En 1834 se produce la supresión de la Junta de aranceles por parte del secretario de Hacienda, Conde de Toreno, otorgando a la Dirección General de Aduanas sus funciones principales. La supresión de la Junta de Aranceles fue percibida como una amenaza por la comisión de Fábricas de Hilados, tejidos y estampados de Algodón del principado de Cataluña. Se produjo una intensificación de la campaña a favor del prohibicionismo a través de la prensa, acompañado por una movilización de las instituciones catalanas52.
La Guerra carlista amenazaba continuamente al Gobierno de Martínez de la Rosa, la idea de que el levantamiento podría ser sofocado en pocos meses dejaba paso a la realidad de un fortalecimiento del carlismo por la incapacidad de Martínez de la Rosa. En Septiembre de 1835 Juan A. Mendizábal, que volvía del exilio londinense rodeado de un gran prestigio liberal, ocupa la Presidencia del Gobierno, ante la renuncia del Conde de Toreno. Su primera medida fue reunir las Cortes y prometer acabar con la guerra, reducir la deuda nacional y debilitar a la iglesia, principal apoyo del carlismo. Una de las principales medidas de Mendizábal, en Octubre de 1836, buscando una mejora de la Hacienda, será su proyecto de reforma arancelaria, que venía elaborándose, como hemos visto, desde 1834 por la Dirección General de Aduanas. Con este proyecto se proponía introducir una reforma que permitiese importar manufacturas textiles británicas con un moderado derecho de aduanas. A cambio, el Gobierno español obtendría un empréstito de doscientos millones de reales, que sería pagado progresivamente con el sustancioso incremento de la renta de aduanas que produciría una reforma arancelaria que suprimiera la prohibición de importar géneros textiles. También exigía Mendizábal que el gobierno británico garantizase el pago futuro de los intereses del préstamo, aspecto éste fundamental. La garantía británica frente a los prestamistas y el incremento de las rentas de aduanas tendrían un efecto muy importante en la sanación de la deuda pública, con una mejora notable de la financiación del Estado, muy maltrecho por la Guerra civil. La reforma en ningún caso suponía una liberalización total, la autorización solo contemplaba los tejidos finos, de los que la producción nacional era muy limitada, y solo se autorizaban además dos puertos: de Cádiz y San Sebastián53. Con este proyecto se pretendía una vez más la unidad constitucional. La ofensiva de los industriales catalanes no se hizo esperar. Desplegaron una enorme campaña en contra de la firma del tratado con el gobierno británico. La comisión de Fábricas recurrió a periódicos, a las instituciones catalanas. En una exposición del Ayuntamiento de Barcelona dirigida a las Cortes, y leída por los diputados catalanes, se afirmó:” al momento que se sepa en Cataluña que se ha firmado un tratado tan ominoso con la Inglaterra como el que supone de comercio para la introducción de manufacturas, puede preponerse el gobierno a recibir la noticia de desorden total54. La amenaza de desorden total arranca con los movimientos revolucionarios de Julio y Agosto de 1836, culminando tras los sucesos de la Granja con la proclamación, por tercera y última vez, de la constitución de 1812. El día 13 de Agosto de 1836, la reina Regente se veía obligada a expedir un Decreto en el que se ordena publicar la Constitución de 1812.
El 21 de Agosto de 1836 es nombrado un nuevo gabinete, Calatrava-Mendizábal. Se publica un Real Decreto convocando elecciones con el objeto de que la Nación, reunida en Cortes, manifieste expresamente su voluntad acerca de la Constitución que ha de regirla o de otra conforme a sus necesidades55. Las amenazas de los industriales catalanes dejaban claro a Isabel II que el mantenimiento del prohibicionismo para las manufacturas textiles era un requisito necesario para la continuidad de su reinado. Finalmente, el gobierno británico se negó a garantizar ningún préstamo, aspecto clave de la negociación para salvar las cuentas públicas, a lo que contribuyeron, sin duda, las revueltas internas, quedando en suspenso, debido a las presiones de los industriales catalanes, el proyecto de reforma arancelaria56.
Las Cortes de 1836-1837 se iniciaban con dos tendencias constitucionales: en primer lugar, un pequeño número de diputados moderados defensores de todas las medidas encaminadas a reforzar las prerrogativas de la corona, decididos partidarios de vaciar el contenido revolucionario de la Constitución (Mon, Orozco, Santaella) y del prohibicionismo. En segundo lugar, en el otro extremo ideológico, los protagonistas, hostiles a todo intento que pudiese trastocar los puntos esenciales de la Constitución de Cádiz (García Blanco, Montoya) y decididos partidarios del librecambismo. En las Cortes de 1837 apenas se discutió sobre el origen de la sociedad, sobre el pacto político, sobre el concepto de nación, sobre los límites del poder o sobre los derechos naturales del hombre57.
Finalmente, se alcanzaba un pacto político entre las dos tendencias liberales, de un marcado de carácter transaccional, influido sobre manera por la Guerra Carlista, que en esos días en que las Cortes, estaban reunidos los carlistas a las puertas de Madrid, obligando a los diputados a promulgar la Constitución de 183758. En Abril y Mayo de 1839 a medida que Espartero penetraba en territorio Carlista, devastándolo a su paso, el anhelo de paz era cada vez mayor. El 29 de Agosto de 1839, Maroto abandonó por fin todos los intentos por salvar los derechos de Don Carlos y firmó el convenio de Vergara que reconocía a Isabel II como reina legítima59.
Una vez finalizada la Guerra Civil, se produjeron dos grandes enfrentamientos entre los moderados y los progresistas: uno de carácter político, sobre la ley municipal, que ambas partes consideraban fundamental para consolidar su poder político, puesto que eran las autoridades municipales las que elaboraban los censos y organizaban las elecciones. Los progresistas estaban a favor de unas elecciones municipales con un sufragio amplio, que permitiese una cierta autonomía a los municipios. Los moderados habían dejado claro a la Regente que solo si su modelo político-económico (de marcado carácter prohibicionista) triunfaba conservaría su Regencia. La Regente, consciente de la amenaza, decidió que los moderados formasen gobierno, gracias a lo cual podían obtener una disolución de las Cortes favorable y eliminar la fuerza electoral de los progresistas en las ciudades, mediante la aplicación de una ley municipal que elevara las cuotas de contribución municipal que permitiesen emitir el sufragio, y otorgando a los gobernadores provinciales en las pequeñas ciudades la facultad de nombrar y destituir alcaldes; de esta forma, el poder sería un monopolio permanente de los moderados. Los protagonistas, para justificar la reacción violenta a esta ley municipal, echaron mano de la doctrina de la Revolución legal, partiendo de que unas Cortes ordinarias no podían modificar una constitución de la que, al decir de los progresistas, era parte integrante la ley municipal; si lo hacían, la revolución se convertía en una obligación municipal. Así, si la reina Regente refrendaba la ley, los municipios progresistas podían rebelarse. Los ayuntamientos proclamaban de esta forma su derecho a pronunciarse como depositarios de la voluntad contra unas leyes corrompidas dominadas por sus enemigos políticos.
Ante esta tesitura, la reina Regente se rindió a Espartero, le ofreció el gobierno en las condiciones estipuladas por él, una vez que este se hubiese negado a apoyar al gobierno moderado y a emplear sus tropas contra los ayuntamientos progresistas rebeldes. Comenzaba así la Revolución gloriosa que permitió a los progresistas hacer ingobernable el país60. Pero, una vez más, lejos de estas luchas palaciegas, la gran batalla, una vez concluida la Guerra Civil (1839), tendría un carácter económico. El gobierno encargó la elaboración de un proyecto de ley sobre aranceles a una Junta Revisora. El ministro de Hacienda del momento, Pita Pizarro, contrario al prohibicionismo, situó en la presidencia de la Junta Revisora a otro conocido crítico de las tesis prohibicionistas, Canga Argüelles, pero los moderados nombraron como secretario a un claro partidario del prohibicionismo, Manuel María Gutiérrez, relacionado con la comisión de Fábricas Catalanas61. La Junta Revisora, de clara composición liberalizadora, intentará superar el sistema prohibitivo heredado. Declaraba explícitamente la voluntad de abrir el mercado español a las importaciones, con el objeto de alcanzar un aumento global del comercio exterior y, de esta forma, luchar contra el fraude del contrabando, que incrementaría notablemente los recursos de la Hacienda Pública. Ante esta declaración de la Junta Revisora, la comisión de Fábricas se opuso a cualquier medida que implicara la eliminación de las prohibiciones sobre las importaciones de algodón. Comenzaba el ritual habitual, se movilizaban periódicos en Cataluña, instituciones y diputados en Madrid, con el claro objeto de presionar a la Junta Revisora para eliminar la propuesta de suprimir la prohibición de importar hilo de algodón. Curiosamente, para ellos la eliminación de las prohibiciones reducía la integración económica de las diferentes regiones y, por lo tanto, era una clara amenaza a la unidad de la nación62. Por el contrario, esta declaración de la Junta habría nuevas expectativas en torno a la modificación del prohibicionismo en las exportaciones de Jerez y comerciantes gaditanos, que emprendieron una acción colectiva orientada a favorecer sus intereses en el comercio internacional. Los comerciantes del puerto de Cádiz y los exportadores de Jerez se consideraban las principales víctimas del prohibicionismo catalán. Las sucesivas restricciones y prohibiciones establecidas desde 1820 habían ido reduciendo drásticamente el papel de Cádiz en el comercio internacional63. Su programa de liberalización comercial estaba ligado a la firma de acuerdos internacionales, que permitieran la obtención de nuevas cuotas en el mercado exterior. De ahí que los exportadores del eje Cádiz-Jerez buscaran alianzas con otros sectores exportadores, reales o posibles, y con grupos políticos interesados en la consolidación del Estado liberal a través del crecimiento de su base fiscal, gracias a la unidad constitucional64. En Abril de 1840, Ramón Santillán es nombrado ministro de Hacienda. Crea una nueva comisión para valorar el alcance de las recomendaciones de la Junta Revisora (la comisión es creada por Real Orden de 17 de Abril de 1840). Santillán era un conocido partidario del prohibicionismo, y se esperaba que el documento elaborado por la comisión fuese muy crítico con la Junta Revisora.
El documento rechazaba de plano la posibilidad de levantar la prohibición de importar, tanto para los productos de algodón, hilados o tejidos, como para los géneros de mezcla. Para la comisión, la industria algodonera española había realizado grandes progresos, pero seguía necesitando de la prohibición, porque aún no estaba en condiciones de competir con los géneros extranjeros65. Para los comerciantes y exportadores gaditanos, la exclusión de los algodones de la reforma arancelaria, como proponía la comisión auspiciada por Santillán en 1840, era gravemente perjudicial. En primer lugar, porque favorecía el contrabando desde Gibraltar y Portugal. Y en segundo lugar, la persistencia de la prohibición para los algodones restaba posibilidades de crecimiento a las exportaciones de vino de la zona de Jerez en Gran Bretaña; en realidad, representaban un obstáculo insuperable para obtener un crecimiento de las exportaciones y de la cuota de mercado. Los exportadores defendían un acuerdo comercial con Gran Bretaña con el que obtendrían reducciones arancelarias para vinos a cambio de eliminar la prohibición de importar algodones. Pero el proyecto Santillán excluía el capítulo de algodones de la reforma arancelaria. Un sector de la prensa alertó sobre el período crucial que se abría y propugnó la utilización de los mismos métodos que empleaban los partidarios de la industria algodonera, convencidos de una amplia movilización66. Hay que tener en cuenta la capacidad de influencia política que podían tener los comerciantes y exportadores gaditanos en la estructura fiscal del momento. Si tomamos como referencia los repartimientos de 1840, la suma de las contribuciones de la riqueza territorial, pecuniaria, industrial y comercial situaba a la provincia de Cádiz como segunda provincia contribuyente tras Madrid: su contribución representaba el 6% de toda la recaudación, tras el 8% de Madrid y por delante del 5% de Barcelona. Las provincias del litoral andaluz con mayor vocación exportadora alcanzaban el 13%, frente al 10% que sumaba toda Cataluña67. En Septiembre de 1840 el general Espartero, provoca la abdicación de la Regente. El cambio político revitalizó el trabajo preparatorio de la reforma arancelaria. Se nombró una Junta especial para que elaborase un proyecto a partir de los trabajos de la Junta Revisora y de la Comisión. El decidido apoyo del Ministro de Hacienda, Joaquín Ferrer, facilitó que la Junta finalizase su trabajo en Abril de 184168. En el preámbulo del proyecto se reconoció la urgencia de la reforma para promover un más amplio crecimiento de la economía española y un incremento de los ingresos fiscales del Estado69.
El gobierno entendió que la imperiosa necesidad de las reformas no hacía conveniente la detenida discusión de cada una de las modificaciones, puesto que el debate podría hacerse interminable y peligrarían los cambios. Por ello, solicitó a las cortes la autorización para poner en práctica “por vía de ensayo” las recomendaciones de la Junta Revisora de aranceles y, posteriormente, el 1843, se debatirían en las Cortes pormenorizadamente sus efectos y, en su caso, se aprobarían definitivamente. Además, se excluía de la reforma arancelaria los dos capítulos importantes, que desde 1820 habían suscitado las principales críticas: la protección a los cereales y a los algodones, buscando alcanzar una rápida aprobación de la reforma70.
El diputado por Cádiz, Sánchez Silva, se opuso a este tipo de reforma parcial, e insistió en que la prohibición de imponer manufacturas de algodón debía ser sustituida por un convenio con Gran Bretaña, que permitiese reducciones en los aranceles británicos a los vinos, aceites y otros productos españoles. Asimismo, se debía exigir el compromiso británico de impedir el contrabando de tabaco por Gibraltar. No propugnaba un librecambismo generalizado y unilateral, sino una apertura comercial condicionada a la conquista de nuevas ventajas en los mercados exteriores. La proposición de Sánchez Silva no tuvo éxito71. El gobierno conseguía finalmente sacar adelante una reforma arancelaria con un estrecho margen de siete votos, con el apoyo decisivo de nueve diputados catalanes, cuatro de ellos representantes de Barcelona, debida a la eliminación del proyecto de reforma de las cuestiones sobre las manufacturas del algodón72. Ante este fracaso, los representantes políticos de la provincia de Cádiz y sus fuerzas económicas diseñaron una nueva estrategia para obtener del gobierno, a lo largo de 1842, la firma de un tratado de comercio con Gran Bretaña, con el que conseguir ventajas arancelarias, que reforzarían la actividad económica de la zona. En Diciembre de 1841 el Reino Unido envió un borrador del tratado, tras la inauguración de una nueva legislatura. Mientras tanto, la situación en Barcelona se fue deteriorando y llegó a declararse el Estado de excepción. A comienzos de 1842, las pretensiones de los exportadores parecían encauzadas, el nuevo gobierno comenzaba la negociación de un acuerdo comercial, partiendo del borrador británico73. Sánchez Silva buscó aglutinar a un importante número de diputados que impulsaran el tratado de comercio en Gran Bretaña. Sostuvo que los productos agrarios de exportación (vinos y aceites) eran un soporte sustancial de la economía española, cuyo desarrollo futuro estaba condicionado a las necesarias reformas arancelarias. Señaló también a la industria algodonera catalana como la principal beneficiaria del sistema prohibicionista y, por lo tanto, como el obstáculo fundamental para completar la reforma arancelaria. Su discurso no era contrario a la industrialización, propugnaba la reubicación de los capitales de la industria que no fueran capaces de adaptarse a la competencia exterior en industrias exportadoras (no hay que olvidar que Cataluña contaba con uno de los sectores vitivinícolas más importantes del país). El aumento de la presión política sobre el gobierno era cada vez mayor, pero éste se resistía a impulsar cambios arancelarios significativos en el capítulo de algodones. Finalmente, se presentaba una moción de censura contra el gobierno, que apoyaban los dos bloques opuestos, tanto los diputados catalanes como los de Cádiz74.
El sorprendente apoyo a la moción de censura de los diputados catalanes se debió a la esperanza de que, con la caída del gobierno, se frenara la tramitación de la ley de algodones y el tratado de comercio con Gran Bretaña.
El nuevo gobierno retomaba las negociaciones con Gran Bretaña con el objetivo, no de un tratado general de comercio, sino de un acuerdo más limitado, en el que se recogerían concesiones arancelarias mutuas en determinados productos75. Aunque fueron unas conversaciones diplomáticas confidenciales, se llegaron a dar por seguras las rebajas arancelarias para los vinos españoles, se presentó en las Cortes el proyecto de ley para contratar un empréstito: “Se autoriza al gobierno para destinar al pago de intereses y amortización de este empréstito los productos de todas las rentas y contribuciones del Estado”76. Todas estas señales causaron gran alarma en Barcelona, donde a partir del 15 de Noviembre de 1842, se desató una insurrección. En el congreso, el diputado catalán Prim responsabilizó al gobierno de la situación de Cataluña:
“Ve el pueblo catalán que se presenta por el Gobierno ese solapado proyecto de empréstito de 600 millones, y al mismo tiempo un periódico andaluz publica el tratado con Inglaterra. Díganme, pues, los Sres. Diputados si todo esto no había de tener en alarma al pueblo catalán, si todo esto no son combustibles preparados para que hubiese una explosión”77.
A partir de este momento el gobierno dejó de estar interesado en concluir un acuerdo comercial con Gran Bretaña. La movilización de los industriales catalanes había convertido, una vez más, el debate arancelario en un problema social y político de serias repercusiones para la estabilidad de los gobiernos. Consiguieron, además, convencer a buena parte de la burguesía agraria castellana en defensa del prohibicionismo y dividieron a la mayoría progresista sobre los ritmos y el alcance de los cambios arancelarios. Por último, los moderados hacían una intensa campaña en 1843 en defensa de la economía nacional y del prohibicionismo, denunciando la traición de Espartero por su debilidad ante Gran Bretaña.
Una vez vencida la batalla económica por los moderados, era solo cuestión de tiempo su vuelta al gobierno. En mayo de 1844, llega al poder un ministerio presidido por Narváez y compuesto por la más brillante plana mayor del partido moderado (Pidal, Mon, Mayam, Martínez de la Rosa)78. Se resolvía así, en el verano de 1844, la llamada Crisis de Barcelona, el chantaje político-social había vuelto a funcionar.
Pidal y Mon ocuparon las dos principales carteras en aquel ejecutivo, la de Gobernación y la de Hacienda. Ambos se dispusieron a culminar las reformas administrativas y económicas, destinadas a sentar las bases de la administración centralista del país79. El primer paso del nuevo ejecutivo fue convocar elecciones con alguna modificación del procedimiento electoral (la elección se haría por distritos y no por provincias). Las nuevas Cortes, de mayoría moderada, decidieron reformar la Constitución de 1837 en aquellas partes:
“Que la experiencia había demostrado de un modo palpable que ni estaban en consonancia con la verdadera índole del sistema representativo, ni tenían la flexibilidad necesaria para acomodarse a las variadas exigencias de esta clase del gobierno”.
Apenas constituido el congreso el 18 de Octubre de 1844, comenzaban las discusiones sobre la reforma de la Constitución de 1837. El texto de la reforma fue promulgado como Constitución del Estado el 23 de Mayo de 1845, caracterizada por las ideas básicas de la teoría constitucional moderada: la doctrina de la “constitución histórica” y la tesis de “la soberanía compartida” entre el rey y las Cortes80. La llegada al poder de los moderados supuso la postergación de las leyes sobre cereales y algodones. La versión moderada del régimen representativo, que suponía una mayor limitación del cuerpo electoral, reforzó el prohibicionismo. Las exportaciones de vino de jerez y productos agrícolas que tanto habían luchado por el libre cambio se frenaron en seco, mientras la producción algodonera experimentó un importante incremento. La burguesía industrial catalana obtenía el tiempo que deseaban para terminar su proceso de monopolización del mercado nacional, a costa de quebrar una vez más la unidad constitucional81.
En busca de la unidad constitucional, el primer gran desafío que debía afrontar el gobierno era renovar el modelo fiscal, labor encomendada a Mon, como Ministro de Hacienda, con la colaboración de Ramón Santillán, decidido partidario de los intereses prohibicionistas catalanes82. El proyecto de modelo fiscal de 1845 estaba concebido para fomentar el desarrollo económico: las rentas de cultivo no quedaban afectadas por la contribución directa, con lo que se facilitaría lo que los contemporáneos consideraban un lastre para el progreso agrario, la falta de capitales susceptibles de ser invertidos83. Pero, finalmente, este proyecto no se plasmó en la reforma tributaria; por el contrario, las Cortes modificaron el hecho imponible de la constitución territorial. Además de la renta de la propiedad, pagarían las utilidades de cultivo y de la ganadería. Se terminó configurando un impuesto que favorecía claramente a la industria frente al comercio y la agricultura84. Los intereses catalanes salían muy favorecidos con esta reforma fiscal, el nuevo sistema impositivo estaba diseñado para favorecer a la industria en detrimento de la agricultura, que seguiría soportando el peso de nuestro sistema impositivo.
La reforma administrativa, que debía acompañar la reforma fiscal de 1845, lejos de mejorar la capacidad recaudatoria de la Hacienda, apenas afectó: a la gestión tributaria más próxima a los contribuyentes, que quedaron en manos de las corporaciones locales, la arbitrariedad en la distribución de los impuestos se convertía en un hecho, impidiendo la proporcionalidad y la equidad85. Se producía, de esta forma, un claro desajuste en la vida económica, caracterizado por el excesivo peso impositivo sobre el sector agrario, que agudizaba su ya crónica insuficiencia. Este nuevo sistema fiscal se hizo muy impopular, debido a que las autoridades se vieron obligadas a elevar los impuestos indirectos sobre el consumo, con lo que se generó una fuerte tensión inflacionista. Aun así, el nuevo sistema fiscal redistribuía la carga fiscal a todas las provincias, Mon terminaba de esta forma con los privilegios relativos que disfrutaba Cataluña. De ahí la hacía una vez más la acusación de opresión a Castilla y la posterior exigencia de un concierto económico catalán86. En 1846 el bandolerismo carlista catalán decidió rebelarse. El campo catalán se rebelaba contra la nueva política impositiva de Mon, que consideraban un agravio. De esta forma, la segunda Guerra Carlista se convertía en un conflicto fundamentalmente catalán87. El gobierno de Narváez se sintió con suficiente fuerza para imponer una nueva política arancelaria ante la debilidad que percibió en el grupo de presión catalán ante el fin inminente de la Guerra de “los matiners” (segunda Guerra carlista) en mayo de 184988. Mon se disponía a introducir novedades en el tradicional credo proteccionista catalán. El proyecto presentado por el ministro de Hacienda en Mayo de 1849 para su discusión en las Cortes apostaba por la apertura exterior, por un doble motivo: las ventajas para la Hacienda, las ganancias para el conjunto de la economía a través de mejoras a medio y largo plazo de competitividad. Mon estaba convencido de que la transferencia de renta que generaba el prohibicionismo era negativa para el crecimiento económico89. Aunque el proyecto incluía la posibilidad de importar alguna clase de artículos de algodón, este proyecto arancelario seguía inserto en la órbita del prohibicionismo. La producción nacional algodonera quedaba protegida con este proyecto:
“Todo lo que se hace en la actualidad en España, tanto en hilados como en tejidos y estampados, queda garantizado como estaba antes con la prohibición más completa. Por esto, la cuestión algodonera, en la parte que se refiere a la industria nacional, queda intacta, no se la toca, nada se resuelve con respecto a ella, y se respetan todos los derechos adquiridos a la sombra de la legislación hasta ahora vigente”90.
Mon, en la discusión parlamentaria de la ley de Aranceles, intentó explicar los efectos benéficos de una Administración pública vigorizada (a través de la estabilidad institucional, el fomento de las obras públicas, la promoción de la educación básica). Para ello se necesitaba una Hacienda en equilibrio, algo que no existía en 1849, pese al crecimiento de la recaudación que había supuesto su reforma fiscal de 1845. Mon tampoco se olvidó de la necesidad de completar la progresiva apertura internacional con una política industrial interior, destinada a mejorar los costes de producción91. Se produjo, aun así, una oposición frontal al proyecto, protagonizada principalmente por los diputados catalanes, a pesar de las concesiones prohibicionistas. Una vez más, reiteran su defensa a las prohibiciones como instrumento para potenciar el desarrollo de las industrias nacientes y la integración de los mercados regionales, insistiendo en la vinculación que debía seguir existiendo entre la prohibición sobre los cereales y sobre las manufacturas de algodón, como medio para evitar el retroceso y la ruina de la agricultura y la industria. La política arancelaria tenía que seguir siendo una ley industrial que amparase a los principales contribuyentes92. En la votación final, pese a las protestas catalanas, el arancel era aprobado por ley el 17 de Julio de 1849 por una mayoría importante, 149 votos frente a 2993. La oposición al arancel de los catalanes se trasladó fuera del parlamento, una vez sancionada la ley de Bases (17 de Julio de 1849). Se amenazaba una vez más con una insurrección cívico-militar en Cataluña94. El tipo de repuesta que había que dar a la protesta frente al Arancel de 1849 enfrentó a Narváez con Mon, provocando una crisis ministerial.
Narváez optó por plegarse a las amenazas de los industriales textiles catalanes, Alejandro Mon era apartado del gobierno moderado en Agosto de 1849 (a pesar de acumular un impresionante bagaje reformador: había sanado el Banco español de San Fernando, saneando en parte la deuda pública; se atrevió por primera vez a trastocar el proteccionismo arancelario, a racionalizar la política presupuestaria y fiscal, e intentar desarrollar una ley de la contabilidad del Estado). Será sustituido al frente del Ministerio de Hacienda por Bravo Murillo, que alcanza un acuerdo con los industriales catalanes el 5 de Octubre de 1849, incluyendo una nueva adicción restrictiva sobre la importación de tejidos de algodón, que amplió el campo de la prohibición, frustrando así la escasa liberalización que el proyecto Mon había introducido en pos de la unidad constitucional.
Resulta insostenible, por lo descrito hasta este momento, la acusación de que las reformas arancelarias de los años cuarenta respondían a un modelo antiindustrialista de la burguesía agraria castellana y del centralismo acusado del Estado. Sin embargo, el conflicto tenía un único origen: la negociación por parte de una minoría industrial catalana privilegiada de cualquier medida redistributiva. Ante esta situación, tanto los comerciantes y los exportadores, como los propietarios agrícolas, vivían sometidos a la dictadura de la industria algodonera, que, no solo estaba destruyendo un incipiente sector exportador como era al vino, hortofrutícola y el aceite, sino que condenaba a todos los agricultores españoles a la miseria, obligándoles a pagar la práctica totalidad de los impuestos, a través del impuesto de consumos, mientras que la aportación fiscal de la industria textil catalana era prácticamente inexistente. En un informe que elaboró en la época Lesseps sobre la industria catalana cuantificó en 880 millones de reales de capitales invertidos en la industria algodonera; sin embargo, la aportación fiscal de toda la provincia de Barcelona en 1842 apenas superaba los 62 millones95. Esta disparidad fiscal daba como resultado que, mientras en Cataluña se producía un boom de su economía textil dirigida por una élite agrupada en el Instituto industrial de Cataluña, existía otra cara en beneficio de una pequeña oligarquía endogámica. Esta concentración de riqueza provocó un enorme problema redistributivo, caldo de cultivo perfecto de disturbios por el hambre y la desesperanza96. Este era el panorama político-económico y social que se encontró Bravo Murillo al llegar al Ministerio de Hacienda el 19 de Agosto de 1849 para sustituir al dimitido Mon por las presiones catalanas. Sus palabras al llegar al Ministerio dejaban constancia de cuál iba a ser la labor que se disponía a realizar:
“El principio fundamental, el que debe presidir a todo arreglo de la Hacienda Pública, consiste en que los gastos nivelan con los ingresos o lo que es lo mismo, por los presupuestos del Estado sean una verdad (…). Por otra parte, es preciso mantener constantemente este nivel, y para que así sea, si ocurriera un gasto extraordinario, ha de cubrirse por un medio también extraordinario, sin tocar jamás el presupuesto ordinario”97.
El 29 de Agosto de 1849 realizaba una memoria sobre el estado de la Hacienda. Concentró el problema en el déficit presupuestario que cifraba en 300 millones de reales. Creía poder reducirlo en 200 millones con el doble instrumento diseñado por Mon (la reforma fiscal y arancelaria) y gracias a una reforma administrativa necesaria para hacer efectivo este plan tan ambicioso: centralizando los fondos del Estado98. El resultado del primer presupuesto de Bravo Murillo fue espectacular, los ingresos del Estado alcanzaron 1320 millones de reales, frente a unos gastos de 1304 millones, que condujo a las cuentas públicas a una situación de superávit, gracias en gran medida al impacto de dos circunstancias ajenas a la gestión de Bravo Murillo, que ayudaron a este cambio de signo en las cuentas públicas: el fin de la guerra de los matiners (II Guerra Carlista) permitió recortar los gastos militares, y, por otro lado, el crecimiento de la renta de aduanas por la entrada en vigor de la reforma arancelaria de Mon99.
Este superávit sería solo un espejismo, en gran parte, porque, como hemos visto, la reforma arancelaria no había sido posible, naufragando por las presiones catalanas, y terminó convertida en una mera operación de imagen precisamente por el acuerdo que Bravo Murillo había alcanzado con los industriales textiles catalanes el 5 de Octubre de 1849 con su llegada al ministerio de hacienda (acuerdo que incluía en el arancel una adición restrictiva sobre la importación de tejidos de algodón, que había ampliado la prohibición). El déficit reapareció con toda su fuerza; ya en el ejercicio de 1851 alcanzó un 8,3%100. La imposibilidad de obtener una mayor fiscalidad gracias al arancel hacía necesario potenciar la reforma fiscal de 1845 que, como hemos visto, castigaba sobremanera la renta campesina por el excesivo peso sobre el sector agrario y su crónica insuficiencia, que obligó a echar una pesada carga sobre los impuestos indirectos y al recurso a la deuda, que tendió a monetizarse, con lo que se generó una tensión inflacionista y un ahorro forzoso para determinadas clases sociales (los agricultores), a los que se trasladaba la factura para financiar las obligaciones del Estado101.
Para hacer efectiva esta reforma fiscal, Bravo necesitaba crear un sistema completo de administración de Hacienda, y a elaborarlo encaminó buena parte de su labor como ministro102. Para llevar tales ideas a la práctica, Bravo Murillo necesitaba obtener todo el poder como presidente del Consejo de Ministros. Lo obtuvo; y entre el 14 de Enero de 1851 y el 14 de Diciembre de 1852, se propuso realizar una reforma constitucional, a través de nuevos proyectos legales, que reformaban el sistema político en un sentido autoritario. El empeño de Bravo por aprobar estos proyectos terminó costándole la presidencia. El 14 de Diciembre de 1852 presentaba su dimisión a la reina. Resultaba una vez más imposible poder completar la reforma fiscal ideada por Mon, fracasando una vez más el principio de unidad constitucional.
En el invierno de 1853 los generales descontentos revelaban al embajador británico que estaban dispuestos a derribar la dinastía. Pero el pronunciamiento de los generales necesitaba la confianza de los financieros textiles. Está se logra gracias a que a principios de 1854 se estaban produciendo disturbios en Barcelona protagonizados por los trabajadores textiles en la que los huelguistas exigían el reconocimiento de las asociaciones obreras que facilitasen la negociación de nuevos acuerdos salariales. Estas exigencias nacían como consecuencia del movimiento al alza de los precios textiles gracias al arancel protector que a su vez estaba produciendo una profunda renovación tecnológica que estaba provocando un alto desempleo. Este estallido revolucionario alarmó profundamente a los industriales textiles que los condujo apoyar el pronunciamiento por medio de la implantación de una Junta Revolucionaria en Barcelona, que venía a demostrar donde residía el verdadero poder político-económico ante la debilidad absoluta de un gobierno central inexistente103. Nacía el bienio progresista, y con él, el origen del catalanismo político no como fruto de un Estado centralista y unificador sino como consecuencia de su ausencia, permitiendo tomar conciencia a una pequeña élite industrial insolidaria que sus presiones y amenazas eran efectivas para perpetuar sus privilegios e impedir la unidad constitucional104.
El 15 de Septiembre de 1856 el gobierno de O´Donnell mediante decreto restableció la Constitución de 1845, completándola y modificándola con un acta adicional. El acta modificada la constitución del 45 en dos puntos de singular importancia: la Corona veía limitados sus poderes, debía oír a un consejo de Estado en los casos que determinarían las leyes. Se señalaba también que la ley electoral de diputados a Cortes determinaría si estos habían de acreditar o no el pago de contribución o la posesión de una renta, dejando de esta manera la puerta abierta a la posibilidad de facilitar el acceso a la representación nacional105.
El acta adicional pretendía, pues, dar un sentido liberal y abierto a la constitución del 45. La vigencia, puramente formal, del acta fue muy breve: duró un solo mes.
El día 12 de Octubre de 1856, el gobierno de O´Donnell era sustituido por otro, presidido por Narváez, que se propuso borrar toda huella del bienio y volver a la situación anterior a 1854. Una de las primeras medidas fue la derogación del acta adicional, restableciendo en su integridad la constitución de 1845. Toda esta sucesión de cambios legales y pronunciamientos se debían a la incapacidad de todos los gobiernos por introducir, junto a los cambios legales, una reforma fiscal y de la administración tributaria. Ante esta incapacidad, la Hacienda renunció a la recaudación directa de los tributos, dejando esta tarea en manos de los municipios, que no realizaron un catastro de la riqueza inmueble y de los registros industriales, imprescindibles para conocer las bases tributarias y asegurar de esta forma el reparto proporcional de las contribuciones. Estas decisiones terminaron obligando a que el mayor paso de la fiscalidad recayera sobre los que menos tenían, a través de la imposición directa de consumos, que producía una doble consecuencia: por un lado, los políticos que buscaban, tras una sucesión frenética de gobiernos, consolidar una situación política-económica que les favorecía, ajenos por completo a la realidad social. Por el otro lado, el pueblo vivía una situación límite, que le obligaba aliarse con cualquier pronunciamiento militar, que les permitiese una mejora en su precariedad fiscal. Se producía un anquilosamiento electoral e institucional; o, lo que es lo mismo, el divorcio creciente entre la España legal y la España real por la incapacidad de establecer un principio de unidad constitucional claro106.
En 1858 los gobiernos moderados (Narváez 12 de Octubre de 1856, Armero 15 de Octubre de 1857 e Istúriz Enero de 1858), estaban agotados. El día 30 de Junio de 1858 se constituía el segundo gobierno O’Donnell, que será el gobierno más largo que se había conocido desde la muerte de Fernando VII (cuatro años y medio). La estabilidad ministerial y parlamentaria del gobierno O’Donnell, en lugar de consolidar una política redistributiva capaz de construir un Estado moderno, concentró todos sus esfuerzos en desarrollar una política exterior sumamente activa, buscando la recuperación del antiguo esplendor imperial. Comenzaron los preparativos para la guerra de Marruecos; el día 22 de Octubre de 1859 la Guerra había comenzado. Se iniciaba en medio del entusiasmo, dirigida por O’Donnell. Sin embargo, los marroquíes manifestaron pronto sus deseos de paz, que se concentraron en el tratado de Tetuán de 26 de Abril de 1860107. Mientras, el gobierno se concentraba en el desarrollo esquizofrénico de una política exterior suicida. El descontento larvado o manifiesto de la mayor parte de la población, que era campesina, iba en aumento, por una Hacienda pública, cuya estructura impositiva estaba divorciada de la realidad económica y era cada vez más regresiva, debido a los intereses oligárquicos de una burguesía industrial catalana, que utilizaba a la clase política que gobernaba el país para obtener, directa o indirectamente, privilegios del sector público108.
En los primeros días de Marzo de 1863, el gobierno de O’Donnell presentaba su dimisión, su caída suponía la apertura de la recta final del régimen. En Marzo de 1864 se intentaba que un Gobierno presidido por Mon pudiese revertir el endeudamiento que de 1860 a 1864 había alcanzado el 22%. La luz roja se había encendido y el modelo político-económico daba muestras de agotamiento. La coalición presidida por Mon no conseguía armonizar criterios, el gobierno caía en Septiembre de 1864. La situación política era descrita como un marasmo general:
“La Corona estaba sin norte, el gobierno sin brújula, el congreso sin prestigio, los partidos sin bandera, las fracciones sin cohesión, las individualidades sin fe, el tesoro ahogado, el crédito en el suelo, los impuesto en las nubes, el país en la inquietud, la Revolución en actitud amenazadora, la prensa perseguida o silenciosa, y el poder condenado uno y otro día por los consejos de Guerra que absolvían los periódicos a ellos sometidos”109.
La posible salida de esta situación solo tenía dos nombres: Narváez y O’Donnell, que intentaron reconstruir un sistema político-económico herido de muerte, de Septiembre de 1864 a Julio 1868, pero no fue posible.
La revolución y el fin de la Constitución estaba cerca, el mayor impulso revolucionario provino una vez más de Barcelona. El día 30 de Septiembre de 1868 Isabel II abandonaba España.
El gobierno provisional de Serrano tuvo que emprender la tarea tradicional de todos los gobiernos salidos de un pronunciamiento: la sustitución de un sistema dualista, en el que los asuntos locales estaban en manos de las juntas “revolucionarias”, por el poder de un gobierno central. El 8 de Octubre, el gobierno provisional, bajo la presión de la Junta de Madrid, tuvo que admitir el programa demócrata: sufragio universal masculino, libertad religiosa, libertad de prensa y de asociación110.
Las Cortes constituyentes comenzaron sus sesiones el 11 de Febrero de 1869. El principal debate sobre el principio de la soberanía nacional (piedra de toque de todos los liberales que se habían opuesto a la monarquía consagrada en la Constitución de 1845), se terminó incorporando al articulado de la Constitución, en contraste con lo que había ocurrido en 1837, cuando los progresistas habían relegado este principio al preámbulo:
“La soberanía nacional (decía el art. 32 de la Constitución de 1869) reside esencialmente en la nación, de la cual emanan todos los poderes del Estado”111.
El otro gran debate constituyente se centró en el art. 33, que decía:
“La forma de gobierno de la nación española es la monarquía”.
A diferencia de lo que había ocurrido en 1837 y desde luego en el Estatuto Real y en la Constitución de 1845, como señaló Salustiano de Olózaga, histórico dirigente del partido progresista y presidente de la comisión constitucional, la monarquía que ponía en planta la nueva Constitución no era una “monarquía paccionada” en la que “el rey por sí solo era una parte y la Nación no era más que otra”, sino que “ahora la Nación es todo, ahora constituimos el país y no necesitamos pacto alguno. La Nación se constituye a sí misma”112. El gobierno provisional de 11 de Marzo de 1869 se mostraba partidario, sin perjuicio de la decisión suprema de las Cortes Constituyentes, de que las instituciones liberales tenían más seguro porvenir garantizadas en la solemne y sucesiva estabilidad del principio monárquico que sometidas al peligroso ensayo de una forma nueva113. La mayoría de las Cortes de 1869 se decantó por la monarquía, pero la alternativa republicana no se desechó, sino con importantes matices, precisamente por aceptarse el principio de soberanía nacional, que llevaba implícita la posibilidad de que la nación estableciese la forma de gobierno que mejor la conviniese114. La constitución se promulgó el 6 de Junio de 1869, pero siendo, como era, una constitución monárquica, en tanto no surgía la elección de un rey, era preciso nombrar un Regente.
El General Prim, desde su posición, aparentemente secundaria, podía ya abiertamente salir de la segunda fila y jugar en serio y fuerte a ser jefe de gobierno. Astuto e inteligente, Prim, con una táctica muy catalana de “dejar hacer”, había dado facilidades a Serrano para que asumiera el papel de primer magistrado de la Nación Española; era la imagen del regente perfecto. Un año después de haberse votado la Constitución, el gobierno seguía buscando candidato al trono.
Finalmente, Prim encontró candidato en la casa de Saboya. El Duque de Aosta aceptó el trono después de que España hubiera encargado al Ministerio de Asuntos Exteriores italiano que sondeara la opinión europea. Pero, como señaló Castelar, Amadeo no era el Rey de la Revolución de Septiembre, sino “el rey de una fracción de partido”, el candidato de Prim y sus aliados115. Más allá de estos avatares políticos, la revolución había sido también fruto del agotamiento del modelo económico, que hacía imposible sostener el sistema político ni la unidad constitucional.
Con el triunfo de la Revolución, Figuerola ocupaba la cartera de Hacienda en el Gobierno provisional presidido por el general Serrano (8 de Octubre de 1868 hasta el 18 de Junio de 1869). En total, Figuerola ocupó el Ministerio de Hacienda casi dos años, todo un récord, pues en el sexenio democrático los ministros de Hacienda duraron una media de cuatro meses en el cargo116.
Figuerola era consciente de las reformas que debían aplicarse en el Ministerio de Hacienda. Ya en Julio de 1860, coincidió con el rechazo general, expresado en el Congreso de Lousana, contra las aduanas interiores y los impuestos sobre el consumo. Allí reivindicó, así mismo, un impuesto personal proporcional, “más económico en su recaudación general y propio de los pueblos libres”, en contra de la imposición progresiva117. El gobierno provisional refrendó, mediante decreto de 12 de Octubre de 1868, la supresión del impuesto de consumos118. Tras la supresión del impuesto sobre consumos, era necesario un nuevo modelo impositivo, y defendió la implantación de un impuesto personal. Su primera versión fue implantada por Decreto de 23 de Diciembre de 1868, era un tributo cuyo cupo habría de fijar el gobierno, y cuyo reparto por provincias corría a cargo de la Administración. En un primer momento se trató de fijar la base imponible del impuesto a través de los pagos de alquileres. Ante la evidencia de que era imposible conseguir datos sobre los alquileres de viviendas, al año de su creación se cambió por una declaración de ingresos por unidad familiar, que debía integrar la utilidad de los cultivos, las rentas del capital y los rendimientos de trabajo. Esta nueva definición de los indicadores de la base imponible hubiera sido un verdadero tributo sobre la renta, pero no establecía ningún tipo de inspección ni de control de dichas declaraciones y dependía, por tanto, del cumplimiento voluntario de los contribuyentes119.
En 1870, Figuerola confesaba resignado:
“Y dada la estrechez de los tiempos y la premura de las circunstancias, hay que aprovechar los recursos con que se cuenta”120.
Pero, sin duda, el mayor desafió al que se enfrentaba al frente del Ministerio de Hacienda, era su deseo de liberalización con el cese del prohibicionismo arancelario. La legitimidad democrática, obtenida con las primeras elecciones por sufragio universal, daba a Figuerola la confianza necesaria para afrontar con ciertas garantías las tradicionales resistencias de los industriales catalanes. Sabedor de las presiones que iba a sufrir su proceso de cambio económico, junto a la inestabilidad social, se mostró partidario de alcanzar un acuerdo entre los intereses del país. En una de sus primeras intervenciones, tomando como modelos externos, el prohibicionismo industrial catalán y el modelo de puerto franco con mínimos derechos aduaneros de Cádiz, decía:
“¿Deberá someterse Cádiz a las aspiraciones proteccionistas de Barcelona? ¿Tendrá Barcelona que sucumbir a que Cádiz sea puerto franco y una especie de Ginebra, emancipado de España? Esto es lo que no pueden desear las Cortes contribuyentes: tan funesta sería prosperidad privilegiada, ficticia y odiosa a favor de Cádiz, como un principio exclusivo de protección a favor de Barcelona, desatendiendo a Cádiz”121.
Como en ocasiones anteriores, el primer proyecto elaborado por la Junta de Aranceles, nombrada por Figuerola, causó una gran preocupación entre los industriales catalanes y sus organizaciones más representativas. El Instituto Industrial de Cataluña y Fomento de la Producción Nacional desplegaron una importante actividad en varios frentes para modificar el proyecto: manifestaciones multitudinarias para rechazar la reforma, alianza con otros sectores productivos españoles y presiones en Madrid cerca de personas influyentes, como Madoz, pero, sobre todo, Prim, presidente del gobierno desde Junio de 1869. También se daban los primeros pasos para una gran manifestación proteccionista, para el 21 de Marzo de 1869 en Barcelona. El periódico de Fomento publicó una última proclama a los barceloneses, haciendo hincapié en que los españoles no querían convertirse en un pueblo colonizado por Gran Bretaña y añadían la consabida coletilla sobre la “cuestión catalana”:
“Quien diga que la cuestión proteccionista en España solo se sostiene por el interés particular de algunos fabricantes de Cataluña, ese oculta al país la verdad, trata de soliviantar los sentimientos de rivalidad entre unos y otras provincias en perjuicio de todas. Los catalanes no piden, no han pedido nunca, privilegios ni monopolios, sino que sea protegida la producción en todas sus diferentes manifestaciones, por medio de un arancel general, que, siendo una ley de la nación, rija igualmente para todos los españoles”122.
Discurso que venía a inaugurar la doble faceta del nacionalismo, por un lado, el victimismo, a pesar de que era claro que el Arancel Figuerola venía a establecer un arancel general para todo el país, eliminando el privilegio arancelario del que habían venido disfrutando los industriales catalanes desde 1820. Por el otro, la burguesía industrial catalana se erigía como los únicos portavoces válidos de Cataluña.
El paso siguiente de los industriales catalanes era buscar la alianza con otros sectores. Fomento de la producción nacional, intentó una vez más atraerse al campo castellano y andaluz, solicitando en las Cortes que se prohibiera la libre introducción de cereales, que el proyecto Figuerola suponía. Se busca una vez más manipular al campo castellano, utilizando su miseria endémica en que estaba sumido, en gran parte por el prohibicionismo arancelario. Sin embargo, el trabajo mayor de Fomento de la producción nacional y del Instituto industrial de Cataluña se había centrado en el gobierno. Las presiones y amenazas una vez más surtían efecto, Madoz y Prim llegaban a un acuerdo con los industriales catalanes por el cual introducían una enmienda en la base 5.ª del Arancel, en la que se indicaba que las rebajas arancelarias a partir del séptimo año se harían, “en los términos, en la forma y en las proposiciones que las cortes decreten”, enmienda que contribuía a calmar la alarma en Cataluña123. La reforma finalmente salía adelante el 12 de Julio de 1869. Se aprobaba el arancel más librecambista del siglo XIX, aunque no pasaba de ser moderadamente proteccionista. Suprimía radicalmente todas las prohibiciones a la importación y exportación, limitaba los derechos protectores al 30%, establecía los derechos fiscales en el 15%, junto a la famosa base quinta, que establecía que los derechos protectores se irían reduciendo desde 1875 hasta 1881124.
Haciendo balance de lo dicho hasta aquí, queda claro que la industrialización de Cataluña fue posible gracias a la política prohibicionista y privilegiada que lograron los industriales catalanes de todos los gobiernos, independientemente del signo político que fuera. El mantenimiento de esos privilegios condenó al resto de las provincias españolas a una economía poco menos que paralizada por las presiones y amenazas de los industriales catalanes. Solo la llegada del sexenio revolucionario y la implantación del sufragio universal con la constitución de 1869 permitió a Figuerola un claro movimiento hacía la plena libertad comercial, inspirado en tres principios fundamentales: primero, desaparecían todas las prohibiciones a la implantación; segundo, el régimen establecido era aplicable generalmente por igual a todas las importaciones; y tercero, la liberalización se llevaría a cabo de forma gradual equivalente a la base 5.ª, que establecía que la tarifa de los derechos aduaneros se fuese retirando de modo gradual del 35% al 15%.
La doctrina librecambista de Figuerola no surgió solo de las ideas académicas ni de la defensa de los intereses extranjeros, sino de la conjunción de su pensamiento económico y de su conocimiento de la realidad industrial de Barcelona, con la que tenía vínculos personales. Para Figuerola lo interesante era la protección de las industrias con más capacidad de impulsar el crecimiento económico, como la construcción de maquinaria y bienes de equipo. Por ello, su arancel combinaba el librecambio para las materias primas e imputs intermedios con una protección selectiva y dinámica a la industria manufacturera; ello venía reforzado por su estrategia de desprotección selectiva y gradual prevista en la base quinta. Esto desmitifica la imagen de anticatalán y antiindustrialista que de él hicieron los industriales catalanes125. Pero resultaba evidente que la base quinta del Arancel no iba a ser aceptada por los industriales catalanes, que interpretaron que era un ataque directo a sus intereses, a pesar de que la base quinta, gracias a las presiones de Prim y Madoz, favorecía a la industria catalana, al reducir a meros datos estadísticos la tarifa de combustibles y materias primas utilizadas en la industria textil. Con estas políticas librecambistas, la Revolución iba a sepultar su futuro. Los industriales catalanes comenzaban una campaña de derribo sobre el gobierno del sexenio revolucionario, implacable desde 1870, que, en torno a la “Asociación del Fomento de la Producción Nacional”, publicaron en periódicos catalanes manifiestos como el de 27 de Marzo de 1870:
“Nuestros ferrocarriles, incompletos y caros, no prestan, como en otros países, grandes facilidades para el tráfico interior (…) faltos de seguridad y de limpieza de puertos, cargada de gabelas las marina mercante, el comercio marítimo español lucha desventajosamente con el extranjero (…) los campos, faltos de canales de riego y de población no pueden sostener en el litoral la competencia con los granos extranjeros. El grito de un pueblo laborioso, digno y honrado, que quiso rendir público homenaje al ídolo sagrado, que en su iris de paz y esperanza, al trabajador civilizador, al trabajo libre, que, disipadas las tinieblas de la esclavitud, en el ancho camino abrió el cristianismo para la regeneración de la humanidad (…) ¡Viva España con honra¡”126.
La preocupación de los industriales catalanes iba en aumento, convirtiéndose en los abanderados de la lucha por salvar la honra y los intereses de España. Una fecha clave será Febrero de 1872. La Junta de Fomento de la producción nacional, a la vista de que no prosperaban las gestiones ni sus reclamaciones para la sustitución o supresión de la reforma del Arancel de Figuerola, así como la negativa a la declaración de Cabotaje del puerto de Barcelona con las colonias, decidió derribar un trono que no les servía y permitieron el ensayo de un régimen republicano127. Los republicanos ni aceptaban el marco constitucional ni tenían fuerza para imponer la república. Su carencia de política coherente se concretaba en insurrecciones esporádicas y en declaraciones vacías de sus parlamentarios. La fuerza, que no tenían, vendrá de la mano del poder económico catalán decidido a terminar con un sistema político-económico que cuestionaba su situación privilegiada. El 11 de Febrero de 1873, conocida la dimisión de Amadeo I, el congreso y el senado juntos proclamaban la república, como dice Artola:
“La decisión de la Asamblea Nacional a favor de la República vino a darles a los republicanos inesperadamente el poder cuando más lejos se encontraban de conquistarlo”128.
En diez meses que duraría la I República se sucedieron cuatro presidentes (Figuerola, Pi y Margall, Salmerón y Castelar). El 17 de Julio de 1873 se presentaba el proyecto de constitución federal de la República Española129. Se configuraba un estado compuesto, de carácter federal, integrado por los Estados de: Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia y regiones Vascongadas130. La futura República federal se diseñaba sobre los antiguos reinos de la monarquía española. La suma de todos ellos daba lugar, no al Estado español, sino a la nación española (art. 2). Definía como territorios a Filipinas, Fernando Poo, Annobon, Corisco y los establecimientos africanos, dejando abierta la posibilidad de incorporar nuevos Estados131. El art. 40 establecía la distribución competencial de las distintas esferas:
“En la organización política de la Nación española, todo lo individual es de la pura competencia del individuo; todo lo municipal es del municipio, todo lo regional es del Estado y todo lo nacional es de la federación”.
El nexo de unión entre las distintas partes que integraban la nación española era una constitución, en la línea más ortodoxa de la doctrina federal americana. Se diseñaba una escala primordial de soberanía, de tal manera que los tres planos contemplados (municipio, estado y federación) se iban integrando de menor a mayor132. En la cúspide del poder judicial se situaba el tribunal supremo federal constituido por tres magistrados de cada Estado. De acuerdo con el art. 77, tenía competencias de justicia constitucional y podía decretar la inconstitucionalidad de las normas aprobadas por el legislativo. Asimismo, resolvía los posibles conflictos de competencias, propios de un Estado compuesto y los conflictos de poder entre los distintos poderes del Estado. Se recogía de esta forma el modelo de justicia constitucional norteamericana, lo que no dejaba de ser un gran avance para la época, donde el modelo seguido era siempre el francés.
La tesis sobre el fracaso de la I República siempre ha girado en torno a dos factores, la degradación de la situación económica y la guerra Carlista, pero esta explicación resulta insostenible.
En cuanto al primero de los factores, uno de los principales legados de los gobiernos revolucionarios de 1868 en adelante había sido el librecambio. La reforma de Figuerola permitió después de mucho tiempo la prosperidad económica, gracias al aumento de las exportaciones agrícolas, de las que, insistía Figuerola, dependía la solvencia de España. La liberalización también estimuló las inversiones extranjeras, y los precios de los alimentos descendieron. Por lo tanto, es difícil creer que la situación económica creara un clima favorable al movimiento cantonalista133. En cuanto al Carlismo, como segunda causa de la caída de la República, debe ponerse también en entredicho, si bien es cierto que la sucesión frenética de presidentes en el poder ejecutivo, junto al persistente problema cubano, ayudaron a presentar un estado catastrófico de la nación, resumido por el Diario de Cádiz:
“En este año el Carlismo ha tenido en su favor todos los perjudicados por la Revolución de Septiembre (…) el entronizamiento de una Dinastía extranjera, la renuncia de esta Dinastía y la proclamación de la República (…) todas estas circunstancias reunidas han dado gran pujanza a la insurrección de las fuerzas Carlistas”134.
Sin embargo, resultó imposible el triunfo del carlismo, debido a que el verdadero árbitro de las relaciones internacionales europeas, el canciller alemán Otto Von Bismark, impidió que la opción carlista obtuviera la victoria135.
Si ningún empeoramiento dramático de las condiciones de vida, ni el carlismo, vino a dar fuerza a la Restauración, su llegada debe buscarse en el odio de la burguesía catalana al librecambio, que ponía en serio riesgo su Status económico136. El sistema federal fracasaba en España por la traición de la burguesía industrial catalana que, tras permitir su proclamación, no dudó en traicionarla, abrazando los postulados de la Restauración, como único camino capaz de devolverles sus privilegios proteccionistas. Será el Coronel Pavía el testaferro designado para aplastar la revuelta catalanista. Lo consiguió en 15 días, gracias a que el gobierno contaba con el apoyo fundamental de los industriales catalanes, una vez que éstos habían aprobado la inoperancia política del sistema republicano para restablecer su hegemonía económica. Convirtiendo en prioritario la recuperación del modelo político-económico anterior a la revolución de 1869. El 3 de Enero de 1874 Pavía se sintió con fuerzas para terminar definitivamente con un sistema republicano inoperante, y con unos pocos disparos al aire se finiquitaban las cortes constituyentes de la I República, poniendo fin a los gobiernos constitucionales republicanos e implantando una dictadura militar, bajo la presidencia del General Serrano137.
Sin embargo fue “el gesto” del joven General de brigada, Martínez Campos, en Sagunto el 29 de Diciembre de 1874, lo que llevó al trono a Alfonso XII, hijo de la exiliada reina Isabel II que, “curiosamente”, desembarca en Barcelona. Esta operación militar adelantaba los planes restauracionistas diseñados por su principal valedor político, Antonio Cánovas del Castillo, decidido a acometer un proyecto político que buscaba remozar la doctrina Jovellanista de la Constitución histórica de España, que durante la primera mitad del siglo XIX habían sustentado destacados publicistas del partido moderado, como Donoso Cortés o Alcalá Galiano, doctrina que entendía el texto constitucional como un documento carente de valor jurídico. Documento meramente político, que solo era legítimo si se subordinaba a la verdadera constitución de España, esto es, a la histórica, que era anterior y superior al texto constitucional y en la que se consagraba un régimen político, cuyas piezas básicas (la soberanía compartida entre el rey y el carácter católico del Estado) se situaban fuera del debate constitucional138. Desde esta perspectiva política, la constitución de 1876 no fue fruto de un debate constituyente. Cánovas convocó una reunión de seiscientos antiguos senadores y diputados procedentes de las Cortes, que se habían sucedido durante los últimos treinta años y que representaban a las diversas tendencias liberales que apoyaban la monarquía de Alfonso XII. Esta asamblea de notables nombró una comisión de treinta y nueva individuos, presidida por Alonso Martínez, con el objeto de redactar un proyecto constitucional que el gobierno asumió como propio y que finalmente se aprobó en las Cortes139. Pero, al margen de los mecanismos constitucionales, se fueron consolidando una serie de prácticas políticas, como el turno de partidos o la manipulación electoral, que se convirtieron en la verdadera constitución140. Finalmente, el 27 de Marzo de 1876, Cánovas daba lectura en el Congreso al proyecto constitucional141.
La restauración y los propósitos de Cánovas no se entenderían sin su encuadre en el continente europeo, que había cambiado mucho. Alemania, tras la batalla de Sedán, había sustituido a Francia en el protagonismo continental, debido a su incipiente desarrollo industrial que le había terminado convirtiendo en el país modelo de la Revolución burguesa. Ahora bien, su gran desarrollo económico no corrió parejo con una construcción estatal fuerte, y ello tendrá un reflejo determinante en el marco político-institucional y en el ideológico, con una feudalización de la burguesía, como sostenía Max Weber en su toma de posesión de la Cátedra en la Universidad de Friburgo:
“La concesión del poder económico es lo que siempre y en toda época ha hecho que surgiera en una determinada clase la aspiración a detentar la dirección política. Lo peligroso, y, a la larga, incompatible con los intereses de la Nación, es que las clases hacia las que se encamina el poder económico y, con ello, las expectativas de hacerse con el poder político, todavía no estén maduras para dirigir al Estado. Ambos peligros amenazaban en ese momento a Alemania, y ahí es donde se halla en verdad la clave de las dificultades que estamos atravesando”142.
El liderazgo alemán ponía punto y final a la creencia de que la apertura unilateral del comercio confería grandes ganancias a la nación que la realizaba, creencia que se vio sustituida por la exigencia de que toda la concesión a los extranjeros debía ser recíproca. Este nuevo pensamiento, que iba dominar Europa, liquidaba el humanismo, surgía un nuevo mesías, al que Cánovas se adhiere y, con él, la restauración:
“La lucha por la vida se ha trasladado a las naciones, la lucha por la vida ya no es meramente un asunto propio de los individuos, la lucha por la vida alcanza a las razas, a las naciones y a los pueblos entre sí”143.
Se adoptaba como seña de identidad el nacionalismo alemán que, ante la clara imposibilidad para construir un Estado, se había refugiado en el Volk y en lo principios culturales, que Cánovas convertirá en las señas de identidad de su particular construcción nacional144. Cánovas se convierte en un ferviente seguidor de la política alemana desarrollada por Bismarck; al igual que éste, intentará en España completar la creación de un Estado constitucionalmente fuerte145. Pero, no solo Cánovas terminaría abrazando el nacionalismo de base racial y cultural, sino el incipiente nacionalismo catalán abrazaba también con entusiasmo estos postulados146.
En medio de esta deriva nacionalista, se publicará el trabajo de Pi i Margall “Las nacionalidades”, 1876, donde avisará de forma clarividente del futuro que en los próximos años le esperaba al pueblo español. Su breve experiencia al frente de la I República le había enseñado, en sus propias carnes, el verdadero desafío al que se enfrentaba la sociedad española, que no era otro que el de varios nacionalismos de base racial y cultural, que él criticó sin piedad; al hablar sobre la lengua como vehículo identitario, hablará de sus peligros:
“¡Podrá nunca ser este un principio para determinar la formación ni la reorganización de los pueblos¡ ¡A qué contrasentido nos conducirá¡ ¡Qué perturbaciones para el mundo¡ ¡Qué semillero de Guerras¡”147.
Sobre la cuestión fronteriza dirá:
“Es tan arbitrario ese principio de las fronteras naturales, que por el mismo cabría dividir Europa en pequeñas repúblicas, que reducirla a dos o tres grandes imperios”148.
Tampoco eludió en sus críticas al pilar básico de todo nacionalismo, el criterio histórico como principio de legitimación:
“Nada hubo quizá tan inestable ni movedizo como la composición de las nacionalidades en Europa. Obra de la violencia han sido casi siempre las grandes reuniones de pueblos: por la violencia han nacido, por la violencia se han conservado y por la violencia se han disuelto”149.
Por último, aventuraba la destrucción que implicaba el criterio racial, como forma de reorganizar las naciones:
“Los hombres, además, no porque pertenezcan a una misma raza sienten más inclinación a unirse y asociarse. Conocidas son las frecuentes y encarnizadas guerras entre los pueblos latinos, entre los germanos, entre los esclavos: las ha habido y no pocas en este siglo”150.
Ante este sin fin de amenazas, comprendió que la forma más eficiente de combatir el nacionalismo era el desarrollo de una doctrina federalista:
“La federación es un sistema por el cual diversos grupos humanos, sin perder su autonomía en lo que le es peculiar y propio, se asocian y subordinan al conjunto de los de su especie para todos los fines que le son comunes. Es aplicable, como llevo indicando, a todos los grupos humanos y a todas las formas de gobierno”151.
Sus reflexiones llegaban tarde.
Cánovas, recién instalado en el Gobierno en 1875, se disponía a ejecutar su modelo político-económico, que solo triunfaría tras el pago de todos los favores que habían posibilitado la restauración. Las principales estrategias de la misma, la burguesía industrial catalana, pronto exigirá sus contraprestaciones. Ese 1875 debía entrar en vigor la primera de las rebajas arancelarias previstas en la base 5.ª del arancel de 1869. Los industriales catalanes, conscientes de esta rebaja, habían facilitado la entrada de Alfonso XII en España por Barcelona, donde visitó el Fomento de la Producción Nacional, elogiando su labor al frente de la producción catalana y poniendo a Barcelona como ejemplo para toda España. De esta forma, el rey pagaba el apoyo de los industriales catalanes a la restauración monárquica.
Cánovas, por su parte, hacía efectivas las aspiraciones de los industriales catalanes mediante el decreto de 17 de Junio de 1875, por el que se suspendía la aplicación de la base 5.ª. El otro gran problema, al que se debía hacer frente, era la Guerra Civil abierta. Los carlistas, una vez más, enarbolaban la bandera de los fueros vascos y navarros frente a los invasores y sus constituciones. Este problema se había convertido en la espina dorsal de buena parte del siglo XIX español.
A finales de Enero de 1876 comenzaba una gran ofensiva de las tropas Alfonsinas contra los carlistas, que dominaban las comunicaciones entre Bilbao y Vitoria. Con el objeto de dividir a las fuerzas Alfonsinas, los carlistas intentaron avivar la Guerra en Cataluña, pero los Alfonsinos respondieron con el levantamiento del Somatén que derrotó a los Carlistas, a los que obligaron a refugiarse en el Montseny. Mientras tanto, Martínez Campos puso en marcha una maniobra de doble avance; el primero, con una fuerza que, partiendo de Pamplona, remontaría el Valle de Esteribar hacía el Norte. El segundo avance, cuyo objetivo era Estella, fue asignado a Primo de Rivera. En el campo contrario, la defensa de Estella fue confiada al General Lizarraga, comandante general de Navarra.
Los Alfonsinos avanzaron el 17 de Febrero de 1876, obligando a retroceder a los carlistas hasta Arróniz; al día siguiente, la maniobra de Primo de Rivera fue ejecutada con éxito, culminando con la toma de Estella. Alfonso XII entraba triunfante en San Sebastián el día 18 de Febrero y diez días más tarde en Pamplona. El mismo día que Alfonso XII entraba en la capital del viejo Reino, Carlos VII se exiliaba a Francia. Los boletines oficiales de la provincia, a imitación de los boletines de los ministerios, notificaban el final de la Guerra152.
Al igual que con la suspensión de la base 5.ª, Cánovas buscaba ganarse el apoyo incondicional de la burguesía industrial catalana a su proyecto político. Era plenamente consciente de que necesitaba también el apoyo financiero de la oligarquía vasca de los negocios; por ello, a pesar del triunfo en la guerra Carlista, su actitud fue de respeto al régimen administrativo especial vascongado en un momento que, como él dijera:
“El gobierno podía haber llevado a las provincias vascongadas sin el menor trastorno todas las disposiciones que quisiera llevar, hasta las más duras”153.
El 6 de Abril de 1876 se publicaba una Real Orden, por la que se citaba a los representantes de las provincias vascongadas. Será el primero de Mayo de 1876 cuando los comisionados se reúnen con Cánovas, quien les dijo de forma clara la necesidad de contribuir con hombres y dinero. Pero, a cambio, también les propuso discutir con toda calma la modificación de los Fueros, mostrándose dispuesto a mantener la autonomía administrativa154.
Mientras, las diputaciones forales tenían claro hasta dónde estaban dispuestas a ceder: aceptaban una reforma moderada del Fuero, debido a la necesidad de hacer frente a los cambios imprescindibles dentro de la unidad constitucional basada en el rey y en la Cortes, pero no irían más allá. Por contra, Cánovas no iba a permitir que las Diputaciones se escapasen a sus disposiciones, que tenían como base que el gobernador civil era la autoridad provincial suprema, como delegado del gobierno, y las diputaciones no eran más que meros ejecutores de las órdenes gubernamentales transmitidas por los gobernadores civiles. Este enfrentamiento fue resuelto por Cánovas con la promulgación de la ley de 21 de Julio de 1876, que inmediatamente fue considerada por las diputaciones como abolitoria de los fueros.
En Noviembre de 1876, ante la falta de colaboración de las diputaciones vascongadas, el gobierno de Cánovas comenzó a aplicar o intentarlo la ley de 21 de Julio, implantando el impuesto de consumos como un paso más, se buscaba extender los impuestos directos e indirectos a unas provincias hasta ese momentos exentas que garantizase la unidad constitucional155.
Este era el auténtico problema en la discusión final, la exención fiscal, de la que hasta el momento habían disfrutado las provincias vascas. En medio de la rebelión fiscal de las Diputaciones y los intentos reiterados del Gobierno de Cánovas por hacer cumplir la ley de 21 de Julio, Cánovas seguía negociando extraoficialmente. Aclaró a las diputaciones que solo había dos alternativas: la primera consistía en que las Juntas Generales transigieran y acordaran abonar de una forma ventajosa la contribución directa, los consumos quedarían reservados a las Diputaciones Forales y el cupo al ejército se haría según la ley de reemplazos. La segunda alternativa era dejar de lado a las Juntas y ejecutar la base quinta y la contribución por delegados.
Las diputaciones se reunieron para tomar en consideración esta doble alternativa. Mientras Álava y Guipúzcoa continuaron con sus intentos de entendimiento con el gobierno, por el contrario Vizcaya insistía en que sus relaciones con el gobierno habían terminado.
El 26 de Abril de 1877 quedaban disueltas las Juntas Generales de Vizcaya, medida que Cánovas vio indispensable: ”Comunique V. pues como General en jefe y por Estado de Guerra en que el país se encuentra esta disposición al gobernador, la cual debe considerarse como una medida de orden público. No debe permitirse que los dictámenes de las comisiones se discutan, y deben definitivamente encargarse de la administración de la provincia, el gobernador, el jefe económico y los jueces de primera instancia, en concepto de comisión provincial156. El 5 de Mayo de 1877, Alfonso XII firmaba el Real Decreto de 13 de Noviembre de 1877, por el que se aplicaba la ley de 21 de Julio de 1876 en Vizcaya, por el que el gobierno y la administración de Vizcaya se hacían iguales a las del resto del país157. Pero con una importantísima salvedad, se anunciaba la raíz del concierto económico, al anunciar que antes de cobrar los impuestos todavía no establecidos, o bien sus equivalentes, para dar cumplimiento a lo mandado en la citada ley de 21 de Julio de 1876, el gobierno oiría de nuevo y por separado a las diputaciones, a fin de resolver sus reclamaciones y, si era posible, alcanzar un acuerdo158.
Se podía deducir que esta medida, en el plano institucional, suponía la derogación de las instituciones forales (Juntas generales y Diputaciones forales); con esta derogación su capacidad normativa desaparecía159. Sin embargo, la realidad era muy distinta, como lo demuestran incluso los testimonios de la época, en los que se insistía en que las diputaciones vascongadas habían incrementado sus atribuciones respecto a las de naturaleza foral160. Por tanto, si bien institucionalmente la foralidad desaparece, de hecho, ésta continúa, al verse el Estado incapaz de controlar las diputaciones. Así que el Real Decreto de 13 de Noviembre de 1877 no supuso, en sí, un cambio cualitativo en el régimen de las provincias vascongadas, de ahí que sus presupuestos no los controlasen más que ellos mismos al no transmitir sus presupuestos al Ministerio de Gobernación. Resulta, pues, evidente que las diputaciones aumentaron su quantum competencial, de forma ilegal en gran parte, desde luego gracias a la pasividad del gobierno y de sus agentes en las provincias161. De esta forma, el concierto económico comenzaba su andadura como una disposición gubernamental que fijaba una cantidad alzada anual a cada Diputación vascongada, que habría de abonarse al Ministerio de Hacienda en equivalencia de las recaudaciones de ciertos impuestos concertados, a cuya recaudación directa el Estado renunciaba y por tanto a la unidad constitucional.
Resulta difícil comprender cómo los triunfadores de la Guerra, personificados por Cánovas, permitieron la continuación del régimen foral, continuidad que desmonta por completo la visión victimista de la historia del País Vasco y de sus fueros162. La respuesta al por qué de la continuidad del régimen foral hay que buscarla en la primera gran crisis del sistema bancario español, iniciada el año 1864, después de una década de expansión. Crisis que supuso el desmoronamiento, entre 1866 y 1874, de gran parte del edificio bancario español. Basta saber, para comprender la magnitud de la catástrofe, que en España, durante esta crisis, desaparecieron veintitrés sociedades de crédito, seis bancos de inversión y la Sociedad General de Descuentos, con sus trece sucursales, con lo que las 119 instituciones de crédito existentes en 1864 quedaron reducidas a 74 unos pocos años más tarde. Esta crisis produjo grandes cambios en la localización de las entidades bancarias: los binomios Santander-Valladolid y Cádiz-Sevilla quedaron fuera de juego, Castilla la Vieja y Andalucía fueron desterrados del sistema financiero. La crisis acentuó la brecha económica que se abría entre el Norte financiero y la Cataluña manufacturera, por una parte, y el resto del país agrario por la otra163.
Cánovas había conseguido pactar con las dos grandes oligarquías del país (vascos y catalanes) la construcción del Estado, el cual sería gobernado por dos partidos artificiales que se turnarían en el poder gracias a la manipulación electoral, constituyendo un turno pacífico, que a partir de ese momento dominaría la vida política y la historia de los gobiernos de la Restauración. Conforme a este pacto, tanto vascos como catalanes se iban a disputar la hegemonía política y económica del País, de su capacidad de entendimiento iba depender la consolidación o no del estado en España. De su incapacidad para lograrlo, al pueblo español le esperaba una permanente situación de interinidad, condenado al abismo por la voracidad incansable del nacionalismo.
A finales de Febrero de 1881, Cánovas cedía el gobierno a Sagasta por primera vez. J. F. Camacho, que era el hacendista del partido liberal, por lo cual estaba llamado a desempeñar el Ministerio de Hacienda. El 24 de Octubre de 1881, Camacho leía en el Congreso veinticuatro proyectos de ley, que abordaban todos los ámbitos de las fianzas estatales: el sistema tributario, la administración de la Hacienda, la contabilidad pública, las relaciones del Estado con los contribuyentes, la política arancelaria y la deuda. Camacho buscaba con las reformas tributarias y administrativas un aumento importante de los ingresos del Estado, que ayudaría a reducir el déficit, no de forma automática, pero sí que se cimentaran las bases para que esta reducción llegara en breve164. Las reformas tributarias de Camacho fueron aprobadas por las Cortes el 31 de Diciembre de 1881, con escasas modificaciones. Se disponía a efectuar la reforma administrativa más ambiciosa de la década. Hasta esa fecha, los ayuntamientos recaudaban buena parte de los impuestos, y las competencias sobre la hacienda pública en el ámbito provincial recaían en manos del Ministerio de la Gobernación, que delegaba en los gobernadores civiles. El escaso tamaño de la administración impedía que el Estado asumiera directamente la recaudación, pero Camacho estaba decidido a recuperar la gestión de los impuestos. Para ello creó las delegaciones provinciales de Hacienda, mediante las cuales recuperó para el ministerio las competencias relativas a la Hacienda pública a escala provincial. Las delegaciones provinciales dependerían directamente del ministro, quien nombraría a los delegados, con lo cual estaban llamadas a convertirse en el eje de la gestión de la Hacienda Pública como principio esencial de la unidad constitucional.
También se crea la “Inspección General de la Hacienda Pública”, que debía centralizar todas las funciones inspectoras del Ministerio165.
Pero, sin duda, su medida más polémica fue acabar con la suspensión que Cánovas había decretado de la base 5 del Arancel Figueroa en 1875, como contrapartida al apoyo de los industriales catalanes a su proyecto político, a pesar de que la medida de Camacho de derogar la suspensión distaba mucho del espíritu que había imbuido a la política arancelaria de Figueroa, que suponía un desarme arancelario unilateral, común a todos los países, asentado sobre una tarifa única. Las medidas de Camacho, por el contrario, aplicaban descuentos incluidos en la base quinta solo a los países que suscribieran acuerdos comerciales. Se buscaba impulsar la recaudación por aduanas y promover la actividad económica más boyante de la época: la exportación vitivinícola166.
Se iniciaba una larga negociación con Francia en plena crisis de la filoxera francesa. Camacho buscaba obtener un claro beneficio para la exportación de alcoholes y vinos al país vecino. Las negociaciones culminan en Febrero de 1882 con la firma de un tratado comercial. Tras la firma del tratado, se agudiza nuevamente el conflicto con los industriales catalanes, que, una vez más, demostraban una voracidad sin límites. Si tenemos en cuenta la década 1875-1881, había tenido lugar en Cataluña “la fiebre del oro”, momento en el que Barcelona protagoniza su gran despliegue industrial, creando el complejo textil moderno. Gracias a la conciencia de la crisis de la filoxera en Francia, se había abierto una nueva espita de oro; las comarcas vinícolas catalanas, que habían logrado exportar sus productos, obtuvieron unos beneficios excepcionales.
Aun así, las medidas adoptadas por Camacho fueron un acicate para que en Junio de 1882 se funde, bajo la presidencia de Frederick Soler, la primera asociación unitaria del catalanismo: “El centre catalá”. Esta nacía con un programa claramente cultural, prohibiendo cualquier tipo de actividad política, pero Valentín Almirall pronto entendió que, controlando el centre Catalá, se podría ir desarrollando su particular proceso de construcción nacional, empleando de forma hábil el descontento generalizado por la puesta en vigor de la base 5.ª del Arancel Figueroa. Su proceso, en primer lugar, buscaba dejar claro el enemigo contra el que había que luchar y para qué:
“Catalanes de todas las ideas religiosas o denominaciones políticas, formándose de nuestro carácter y la mejora de nuestra tierra, sea cual sea su condición social, reuniendo, en una palabra, todas las fuerzas vivas de Cataluña y sin ninguna dependencia e influencia de Madrid (…) hay que tener por única bandera el amor a Cataluña”167.
El siguiente paso de Valentín Almirall fue dejar claro quiénes eran los llamados a formar parte de la comunidad nacional, los fieles de un mismo credo, los nacidos de ancestros comunes, los hablantes de un mismo idioma, los ligados por las mismas tradiciones. En definitiva, los mismos argumentos que Cánovas, los principios del Volk. En su defensa, efectuará un encendido elogio del mundo clásico, la invención de un pasado glorioso para, tras él, construir una identidad nacional, marcada por unos rasgos étnicos y lingüísticos presentados bajo un misticismo ancestral:
“Entre la población rural, sujeta a las costumbres rancias, es donde más se conserva el espíritu y carácter catalán, y que si un día se lograse que la actividad y hibridad que se gasta en Guerras civiles estériles y trabajos mal dirigidos se aplicase a empresas útiles, estaría asegurado el porvenir de nuestra tierra, que tiene condiciones para figurar entre las más avanzadas”168.
A principios de 1885 se firmó un tratado comercial con Inglaterra, que beneficiaba a los viticultores de vinos finos andaluces. Pronto esta medida desató las iras de los industriales catalanes. Su malestar fue creciendo a causa de las dificultades que atravesaba la industria textil, debido a una crisis de superproducción.
A iniciativa de Valentín Almirall, el centre catalá convocó una reunión en el vestíbulo del gran salón de contrataciones de la lonja de Barcelona de toda Cataluña: los dos Fomentos, la Sociedad Económica Barcelonesa Amigos del País, el Círculo de la Unión Mercantil, Asociación de Navieros, el Centro Industrial de Cataluña (…) Reunión que Almirall instrumentalizará pronto como un acto de promoción política de su persona y de su programa de construcción nacional. En la reunión se preparó una Memoria de Agravios, en la que, lejos de solicitar un mayor o menor grado de autonomía política, se insistía en dos de las principales características que acompañarán al nacionalismo catalán, su carácter imperialista en su defensa del Estado total y la defensa de su hegemonía económica por medio del proteccionismo arancelario.
En relación a la primera de las características la Memoria sostendrá:
“Si el Estado moderno no es ya un mero soldado (…), si no basta a nuestras necesidades actuales, que, además de soldado, sea legislador, juez o guardia civil (…), si, además de estas misiones, tiene la importante tarea de fomentar la cultura y producir civilización, mejorando las condiciones de sus elementos constitutivos, territorio y pueblo, es consecuentemente, y por lo mismo, innegable, que se halla en el deber de proteger toda manifestación de la actividad nacional, que tienda al adelanto. La acción protectora del Estado es, pues, tan perfectamente científica, que forma parte integrante de su misión trascendental”169.
El 10 de Marzo de 1885 se hacía entrega al rey Alfonso XII del “Memorial de Greuges”, con una intensa campaña de prensa previa. El Memorial era el reflejo de las reivindicaciones de una élite industrial temerosa de perder su hegemonía económica. Lejos de producir una respuesta popular, desencadenaba la tercera gran característica del nacionalismo catalán, las luchas intestinas por el poder.
Almirall, consciente de esta lucha en el interior del Centre Catalá, decide dar un salto en sus tesis nacionalistas en busca de la hegemonía. Para lograrlo, adoptará el nacionalismo de Herder, que entendía la nación como un ser vivo que nacía y crecía a impulsos de la acción de una fuerza superior e inconsciente, impresa en el alma de los pueblos:” el Volksgeist”. Pensamiento reflejado en su obra capital: “Lo catalanisme”, 1886, donde hace un claro alegato racial:
“El carácter catalán es el reverso de la medalla del genuino castellano. En los buenos tiempos este constituía el tipo del generalizador, y nosotros éramos eminentemente analizadores. Ellos se exaltaban por una abstracción idealista: nosotros buscábamos siempre ventajas positivas. Para el castellano, apasionado por las formas, las condiciones a que daba capital importancia eran la figura, la elegancia, la magnificencia, para el catalán, poco cuidadoso de las apariencias, la brusquedad no era un gran defecto, siéndolo, en cambio, el pecar mucho o poco por el lado opuesto (…) otra serie de rasgos que completan el perfil de cada grupo son el autoritarismo, el afán de absorción del grupo castellano, hijos de su tendencia generalizadora, mientras el catalán es individualista en correspondencia con su carácter analítico”170.
Este discurso racista sería contestado desde el propio Centre Catalá por el sector industrial, que vio un enorme peligro en unas ideas que destruían el carácter imperialista de su nacionalismo. Destaca la obra de Joan Mañe i Flaguer de 1887 el “Regionalismo”. Mañe era consciente de que el particularismo había salido completamente derrotado tras la deriva cantonalista de la I República, por ello apostaba por un Regionalismo provincialista, marcadamente respetuoso con la unidad española. En la primavera de 1887, Almirall era elegido presidente del Centre Catalá, provocando una gravísima tensión interna, que desembocó en la salida de la burguesía industrial, encabezada por Eusebí Güell del Centre, creando a su vez una nueva organización: “La Lliga”. De esta forma, el Centre Catalá quedaba tocado de muerte, el aislamiento del Almirall era un hecho. La Lliga rechazará de pleno el nacionalismo étnico de Almirall, exponiendo con toda claridad los problemas a los que la deriva nacionalista conduciría:
“Un cambio tan radical como el que supone transformar un Estado simple en uno compuesto, no puede realizarse de repente, sino que solo puede venir por los pasos contados y poco a poco. Si el particularismo se fuese infiltrando en la opinión, es seguro que, a medida que ganase terreno, alumbraría intereses particularistas, arrancándolos de más o menos buena gana a todas las situaciones que se fuesen sucediendo en la dirección del país. Si el particularismo tomase fuerza, todos los gobiernos que se sintiesen débiles procurarían atraérselo, haciéndole alguna concesión. No es preciso recordar que en España no hay, ni puede haber por ahora, ningún gobierno que no se sienta débil, y con ello queda dicho que de cualquiera sacaríamos partido, si lográsemos ser y aparecer relativamente fuertes. El día en que las aspiraciones particularistas se acentuasen y se decidiesen los que las profesan a tomar parte en la vida activa, comenzarían las concesiones, que, por pequeñas que fuesen consideradas aisladamente, al cabo de algún tiempo nos sorprenderían a nosotros mismos, al contemplarlas en su conjunto”171.
El 5 de Noviembre de 1885 el rey moría de tisis, Cánovas creía que su muerte suscitaría una rebelión republicana y carlista, y que este peligro podía ser contenido más fácilmente por los liberales que por su propio partido. Deseaba evitar las complicaciones de declarar a la hija de Alfonso XII heredera, pues la reina, que estaba embarazada, podía dar a luz un varón. Tras consultar privadamente a Sagasta, y con el pretexto jurídico de que sus poderes caducaban con la muerte del rey, aconsejó a la regente María Cristina, esposa de Alfonso XII que designara un gobierno liberal, lo que se conoce como el pacto del Pardo172.
Lejos de las intrigas de palacio, la radiografía del país mostraba, por un lado, a la burguesía catalana perdiendo importancia debido al empeoramiento de las expectativas de la industria de la región, la desconfianza en los negocios bancarios desde el final de la “fiebre del oro”, la propia estructura de la industria textil catalana de carácter familiar que huía de las relaciones con las instituciones crediticias. Eran factores que comenzaban a explicar el repliegue y la decadencia de la burguesía catalana173. Por el contrario, la oligarquía vasca comenzaba su gran despegue económico, gracias a la estrecha relación entre banqueros e industriales, hecho que no tuvo lugar en Cataluña, donde existían muy pocas relaciones significativas entre intereses industriales y bancarios174. Gracias a este dinamismo, tienen lugar los primeros intentos de grupos industriales extranjeros de tomar posiciones con respecto al mineral de hierro vizcaíno, a partir del final de la III guerra carlista. La llegada de la Restauración había dado una gran estabilidad política, gracias al establecimiento de los conciertos económicos para las provincias vascas, que suponían en la práctica la exención fiscal para las empresas vascas. Hombres de negocios y representantes de la siderurgia europea, sobre todo británica, se lanzaron sobre el yacimiento de Somorrostro para asegurarse un abastecimiento regular, seguro y barato del preciado mineral175. Ante esta radiografía, Cánovas se enfrentaba a un doble dilema que marcaría el futuro, no solo de la Restauración, sino del pueblo español; de su capacidad o incapacidad para resolver este dilema de consolidar la unidad constitucional quedaría comprometido el triunfo o el naufragio del Estado. Por un lado, Cánovas contaba con la posibilidad de intentar lograr un acuerdo entre las dos principales oligarquías del país, que facilitase la consolidación de un Estado sólido. O, por el contrario, podía decidirse por el apoyo a una de ellas, como buque insignia, en el que apoyar su proyecto político. Finalmente, toma la decisión de apoyarse en la burguesía catalana. Su primer paso será designar a Barcelona como sede de la gran exposición internacional de 1888. Aprovechando el contexto de la exposición de Barcelona, expone su proyecto político con una renuncia clara a la doctrina librecambista:
“Hay que tener presente el hecho, causa de muchas dificultades pasadas y que pudiera serlo de nuestras dificultades futuras, de que la industria española tiene por propio y principal mercado el mercado español, y que la agricultura española aspira en gran parte a encontrar mercados en el extranjero. Mas, para concertar esto hasta donde hacedero sea, preciso es renunciar antes a toda fórmula cosmopolita, a toda fórmula sentimental en materias económicas, es preciso no dar al extranjero nada, de lo que no se reciba compensación”176.
Mediante este nuevo proteccionismo militante, Cánovas deja claro cuál va a ser su compañero de viaje en su proyecto político constitucional. Los elegidos eran burguesía industrial catalana representada por la LLIGA, dispuesta a ser, no solo un organismo de presión ante el poder, sino una clara protagonista en un proceso meticuloso de conquista del Estado, a través del diseño de un Estado paternalista desde el prohibicionismo. La concepción, tanto de Cánovas, como de la Lliga, era la misma, la economía era una continuación de la política, partiendo de la base de que las naciones serían entes reales con vida propia, con alma, con historia colectiva, con intereses y fines superiores a los de los individuos que las componen. No concebían el comercio como mutuamente beneficioso, sino como un juego cruento, en el que si una nación pierde otra gana. La confianza en que el libre comercio internacional beneficiaba sobre todo a las sociedades débiles y atrasadas, se esfumó ante las afirmaciones de que el comercio entre desiguales conducía a la explotación de los débiles por los poderosos177. Este renacimiento del nacionalismo va entrar en conflicto con uno de los valores claves del liberalismo, la tendencia cosmopolita que proporcionaba un sustrato imprescindible para el librecambismo178. Así lo expresaba Ellsworth:
“En el renacimiento del nacionalismo ocurrido a mediados del siglo XIX encontramos una fuerza que, cuando menos, proporciona cierta predisposición hacía el proteccionismo (…) la historia también registra el hecho de que el proteccionismo es una herencia de la guerra y una manifestación de la rivalidad común”179.
De esta forma, tanto Cánovas, como la Lliga, eran representantes de un mismo nacionalismo, que otorgaba un clima favorable a la generalización del proteccionismo para ir dando satisfacción sucesivamente a los distintos colectivos económicos nacionales y reforzar así la cohesión interna, pero también se preparaba el terreno para una utilización de la política comercial como un medio más de la política internacional180. En este contexto hay que situar el discurso de Cánovas sobre el ideario del partido conservador:
“Después de todo, el sistema proteccionista acaba de presentar a vuestros ojos, y a los ojos de todos lo que vivimos en esta época, un gran fenómeno en la industria. ¿Conocéis alguna nación atrasada que en el curso de la historia, en el curso de sus acontecimientos y de sus desgracias, haya dejado atrás el movimiento de la humanidad y por medio del librecambio se haya puesto a la altura de los EEUU? ¿Conocéis que haya creado una industria en estas condiciones? No se verá jamás en la historia una nación pobre que llegue por medio del librecambio a la prosperidad. La victoria de la protección la tenemos a la vista en los EEUU, la victoria del librecambio no la vemos en ninguna parte (…) Somos, pues, proteccionistas en el sentido de querer ante todo tener nación”181.
Tanto Cánovas como la Lliga, una vez más, necesitaban a su aliado habitual, con los pies de barro, con el que poder justificar el giro hacia el proteccionismo, y lo encontraron en la “Liga agraria”, debido sobre todo a que en 1888 las dificultades de la agricultura española era cada vez mayores a causa de la caída de los precios ocasionada por el aumento de la producción mundial de cereales182. Esta pérdida de renta agraria estaba deteriorando las condiciones de vida de una población fundamentalmente rural. Este empeoramiento, a su vez, incidía sobre los recursos del Estado y ponía al descubierto la incapacidad del sistema tributario para hacer frente a las necesidades públicas, teniendo en cuenta que la contribución de inmuebles, cultivos y ganadería seguían siendo la pieza básica del sistema tributario183. Hay que tener en cuenta que en torno a 1884 los rendimientos generados por los inmuebles rústicos y urbanos y por las actividades ganaderas suponían un 22,4%, el de consumos proporcionaba un 12,4%, la renta de aduanas el 15,7%, y la contribución industrial y de comercio únicamente aportaba el 4,7%. Los datos nos muestran la enorme disparidad impositiva que convertía a la agricultura en un rehén de la industria ante la inexistencia de una generalización del esfuerzo fiscal que respondiera a la diversificación económica y sujetara a gravamen las manifestaciones de la riqueza todavía exentas de tributación184.
Cánovas, consciente de la debilidad de la Liga agraria, en enero de 1888, defendió una proposición, reclamando la elevación de los derechos de importación sobre los cereales extranjeros, buscando su apoyo incondicional. Cuando todo parecía estar encarrilado, aparecerá un enemigo imprevisto, tanto de Cánovas como de los industriales catalanes, el Ministro de economía en 1888, Puigcerver, que sostenía una postura radicalmente distinta, creyendo que para apoyar la agricultura no era preciso recurrir a medidas arancelarias, sino remover los obstáculos que se oponían al desarrollo del sector, transformando los impuestos que recaían injustamente sobre algunos productores, procurando que fueran iguales todos, agilizando la comercialización de los productos mediante la construcción de obras públicas y transportes, facilitando en fin el acceso al crédito agrícola185. En definitiva, frente al crecimiento de los derechos arancelarios, Puigcerver optaba por una estrategia de reducción de costes:
“¿Cree el Sr. Cánovas que para que los males de la agricultura desaparezcan, no hay más remedio, más solución, que elevar los derechos establecidos en el arancel para los trigos? Pues de ese modo solo se conseguirá encarecer la vida, dificultar la producción y ponernos, por tanto, en condiciones peores para la lucha con los países que hoy producen más barato que nosotros (…) Si la solución de la crisis ha de venir sobre la base de los precios dados por el desarrollo del progreso, si esto es inevitable, la lógica aconseja buscar el medio de competir con esos precios, no de resistirlos, porque, si se imponen, y se impondrán, la resistencia será la ruina”186.
Hacía 1890, tanto Cánovas como los industriales catalanes habían ganado la batalla, las presiones de los prohibicionistas catalanes se hicieron insoportables, como lo muestran las palabras de Puigcerver:
“Yo he vivido mucho tiempo con mis correligionarios catalanes en disidencia económica y, sin embargo, han sido siempre de mis más fieles correligionarios. Casi siempre, ellos y yo hemos diferido en las cuestiones económicas. Yo he procurado, en cuanto de mí ha dependido, armonizar los intereses de Cataluña y los de todas las demás provincias; alguna vez he podido conseguirlo, no siempre; pero, así y todo, los catalanes, mis buenos amigos, han reconocido mis buenos propósitos, y como en este momento, creo yo que no pueden armonizarse”187.
El gobierno largo de Sagasta tocaba a su fin. El 3 de Julio de 1890 tenía que dimitir porque sus adversarios habían conseguido unos documentos comprometedores que le relacionaban con un dudoso contrato para la construcción de un ferrocarril en Cuba188. Cánovas lo había conseguido. Subía al poder, noticia que fue recogida en Barcelona con euforia, como queda demostrado en las seis cartas que Durán i Bas publicó en “La Dinastía”, órgano de expresión de la Lliga, con el título:
“El problema económico”:
“Reanime las esperanzas el espectáculo de que los hombres políticos, que vivieron en otras ideas en no lejanos días, que importantes provincias, que nos dejaron en la soledad en fecha no remota, proclaman hoy lo que nosotros siempre hemos demandado para todos: la protección a la producción nacional en aquel grado y por todo aquel tiempo que sea necesario para desarrollarse las fuerzas económicas del país, como condición del bienestar general y como elemento de conservación, de progreso y de poderío del Estado. Bienvenidos sean a nuestro campo, si vienen arrepentidos y de buena fe. Nunca a las buenas causas le son inútiles los aliados”189.
La utilización vergonzante de la miseria de los agricultores, como forma de presión para lograr una política arancelaria prohibicionista, había triunfado. El gobierno de Cánovas se disponía a pagar de forma paupérrima el apoyo de los agricultores, por medio del Real Decreto de 24 de Diciembre de 1890, que, si bien incrementaba la protección a la agricultura y a la ganadería, ésta ya no aumentaría ni variaría con el Arancel de 1891. Los agricultores, que habían sido una parte fundamental en el triunfo, con el Decreto de 24 de Diciembre, eran condenados para varias generaciones a la miseria. Por el contrario, los industriales catalanes conseguían, gracias a este Decreto, una de sus reivindicaciones históricas, la derogación de la Base quinta del Arancel Figueroa.
El acuerdo entre Cánovas y los industriales catalanes comenzaba su andadura. En Diciembre de 1891 se aprobaba un nuevo arancel, que iba a servir al Gobierno Cánovas como herramienta de negociación para el futuro tratado que había de renovarse con Francia. El arancel, como demostración de la buena voluntad de negociar con Francia, tenía dos columnas: la más moderada, que era aplicable a los países con los que se acordará un tratado de comercio, y la de derechos más altos, aplicable a los demás países.
En respuesta a este arancel, Francia, a mediados de Diciembre de 1891, aprueba un nuevo arancel que llevará el nombre de su promotor M. Meline, que resultaba muy duro para el vino (teniendo en cuenta que el único grupo antiproteccionista era el de los viticultores, que necesitaban tener abierto, sobre todo, el mercado francés), que pasaba a pagar ahora según la escala alcohólica, es decir, de acuerdo a su graduación, condición que perjudicaba sobre manera a los vinos españoles.
La estrategia del gobierno Cánovas de utilizar el vino como moneda de cambio para un acuerdo favorable en materia industrial, que beneficiaba claramente a los industriales textiles catalanes, ya no iba a ser posible.
No se logró ningún acuerdo, y el día 1 de Febrero de 1892 expiró el tratado firmado en 1882, obligando a ambos países a aplicarse recíprocamente las tarifas máximas de los nuevos aranceles. Es lo que se llamó la “Guerra de tarifas”190.
Lo verdaderamente relevante era que el Arancel de 1891, mientras provocaba la ruina a los viticultores, y ningún beneficio a los cerealistas (respecto del Real Decreto de 24 de Diciembre de 1890), por el contrario, tenía un claro beneficiado: el sector textil, que obtenía una mayor protección, destacando el gravamen sobre los tejidos de algodón, que alcanzaba el 85%, con un incremento del 50% desde la situación anterior. Gracias a él, las actividades económicas de Barcelona y las de los pueblos de alrededor se incrementaron de forma espectacular191. Cánovas abría: “Los antros de los vientos proteccionistas”, que acabarían por arrollarle a él mismo:
“Desde los últimos meses de 1890, el señor Cánovas dejó de ser el jefe del movimiento proteccionista español, hoy no va al frente de las fuerzas proteccionistas, va a la zaga arrastrado por ellos (…) Lo que sucede al señor Cánovas en su campaña proteccionista es una consecuencia necesaria de su errada conducta política, consecuencia que un hombre de su gran talento y larga experiencia debió prever antes de abrir los antros de los vientos proteccionistas. Estos, al sentirse libres y estimulados por el partido conservador, han arrollado al señor Cánovas, como lo han arrollado todo. Ya nada los satisface y cualquier fuerza política que se proponga contener sus excesos será considerada por ellos como irreconciliable enemigo, al que combatirán por todos los medios de que en nuestro país dispone el caciquismo de los industriales de los principales regiones”192.
España tenía otro grave problema, que afectaba a sus colonias. El gran problema del comercio cubano continuaba siendo el mercado español, que carecía de capacidad para asumir nada más que una pequeña parte de su producción de azúcar, principal riqueza de la isla. Por supuesto, tampoco podía comprar los excedentes de tabaco, aguardiente y cacao, que constituían los restantes productos principales. Además, el mercado europeo del azúcar se había perdido, debido a la introducción de la remolacha, su única alternativa para salir de la crisis económica eran los EEUU, que había aprobado el arancel Mckinley en 1890, claramente amenazante para la entrada del azúcar y del tabaco elaborado en Cuba, en reciprocidad por los altísimos derechos que los productos americanos tenían que pagar para entrar en Cuba. Esta situación fue aumentando el descontento de amplios sectores de la sociedad cubana, que contribuyó a crear un movimiento económico que reclamaba una reforma arancelaria que bajase los altísimos derechos que tenían que pagar los productos americanos. El entonces ministro de Ultramar, Antonio María Fabié, aceptaba las peticiones de los grupos económicos cubanos para aplicar el arancel de 1891. Finalmente, Cánovas se veía obligado en Julio de 1891 a firmar un convenio comercial con los EEUU. El acuerdo consistía en la concesión por parte norteamericana de franquicias para el azúcar y otras producciones de Cuba y Puerto Rico, a cambio de un amplio listado de supresiones de derechos y fuertes rebajas arancelarias para las mercancías norteamericanas a la isla. Esta decisión desató las iras generalizadas de la industria textil, que veía tambalearse su férreo control sobre el mercado interior. Acusaron al gobierno de no haber tenido en cuenta los intereses nacionales, e incluso, de falta de criterio arancelario, por haber utilizado un rasero proteccionista para la metrópoli y otro librecambista en las colonias193. Los industriales catalanes veían cómo con estas concesiones librecambistas se tambaleaba su paraíso proteccionista. Había llegado el momento de dotar al movimiento catalanista de una organización unitaria. Con el impulso de la Lliga se funda esa nueva organización en 1891, bajo el significativo nombre de “Unió Catalanista”. Era primordial plasmar los ideales del movimiento catalanista, cosa que hacen los días 25 y 27 de Marzo de 1892, reunidos en Manresa. Nacían las célebres “Bases de Manresa” como programa fundamental del catalanismo; en ellas se definían las limitaciones ideológicas y el carácter excluyente, elitista y endogámico, propio del grupo de presión al que representaban, como quedaba demostrado en la base 4.ª:
“Solamente los catalanes, ya sean por nacimiento, ya en virtud de nacionalización, podrán desempeñar en Cataluña cargos públicos, aun tratándose de los gubernativos y administrativos dependientes del poder central. También deberán ser desempeñados por catalanes los cargos militares que llevan aneja la jurisdicción”194.
Las bases tenían una premisa clara, más allá de la mera propaganda, la figura de Cánovas estaba amortizada, el conservadurismo catalán estaba decidido a conquistar el poder político sin intermediarios, haciendo buena una de sus principales características: el imperialismo. Esta nueva estrategia del catalanismo buscaba el asalto final al poder político del Estado que se vio favorecido por la división interna del partido liberal-conservador y el cuestionamiento de su líder, Cánovas, debido a la irrupción de dos nuevas figuras políticas, Romero Robledo, que desde su despacho controlaba a los caciques de provincias para manejar así la maquinaria electoral del partido conservador, y Silvela, que por el contrario veía en los métodos de Romero Robledo algo abominable. Este decidió formar un grupo disidente: los Silvelistas, con un programa importante de reforma del gobierno municipal, como base para la creación de una moralidad política que impidiera el caciquismo195.
Estos enfrentamientos mostraban a las claras el derrumbe del partido liberal conservador y del propio sistema de turno pacífico.
El 11 de Diciembre de 1892, Sagasta formaba un nuevo gobierno y se rodeaba de notables, Antonio Maura, como Ministro de Ultramar, dispuesto a dar una solución para Cuba. Presentó un proyecto de reforma de la administración cubana, con una asamblea única para sus asuntos interiores, y la eliminación del control del gobierno sobre los ayuntamientos. Pero esta reforma hacía peligrar la influencia electoral de los antiguos partidos y Sagasta no estaba dispuesto a correr un riesgo semejante, Germán Gamazo y Calvo, también entraba en el gobierno196. Su primera medida como Ministro de Hacienda fue un plan de nivelación presupuestario, un verdadero plan de austeridad para combatir el déficit. A comienzos de Abril de 1893, se habían abierto las sesiones de las Cortes, a pesar del escaso período de sesiones, con un claro propósito: terminar con el privilegio fiscal del que gozaban Navarra y el País Vasco gracias al concierto. Para lograrlo, el artículo 17.1 del proyecto de presupuestos decía que usaría inmediatamente la autorización que le otorgaba el artículo 8 de la Ley de 11 de Junio de 1877 para aplicar a la provincia de Navarra, las contribuciones, rentas e impuestos que regían en las demás provincias. En el párrafo 2 del artículo 17 de la ley de presupuestos se decía que:
“Igualmente procederá (el gobierno) a revisar los conciertos celebrados con las provincias vascongadas, quedando facultado para comprender en ellos las contribuciones e impuestos que actualmente se recaudan por la administración, entendiéndose que en ningún caso la cifra de los conciertos ha de ser inferior a la recaudación por estos conceptos obtenida”197.
Germán Gamazo, como Ministro de Hacienda, fiel aliado de los industriales catalanes, era consciente de que se debía terminar con el privilegio fiscal del que disfrutaban las provincias forales, y de que, de no hacerlo, sería imposible crear ese gran mercado interior que la burguesía industrial catalana pretendía controlar. La alarma general provocada por el intento del Ministro de Hacienda, de aplicar en Navarra todas las contribuciones e impuestos no afectó a las provincias vascongadas, al considerar que la intención ministerial era únicamente renovar los cupos. Sin embargo, las corporaciones provinciales vascongadas si tenían una doble preocupación: la primera era la duda sobre si Gamazo iba a presentar la subida del cupo basado en cálculos con idénticas bases que en 1887 (cálculos de los cupos de las distintas contribuciones en proporción a la población o extensión) o sobre nuevas. Y la segunda, el alcance de las bases, en proyecto de la Administración local198.
Los representantes vascongados se reunían con el Ministro de Hacienda, Germán Gamazo, el día 15 de Diciembre de 1893, en la primera discusión con la comisión ministerial nombrada para la negociación. Comprobaron que no se iban a retocar un poco los cupos, sino que se modificaría por completo el concierto199. Gamazo entró de lleno en la discusión con los comisionados vascongados, con la afirmación de que las vascongadas, desde la ley 21 de Julio de 1876, estaban igualadas fiscalmente a las demás provincias. De no aceptar su propuesta, “Harto sentimiento se vería precisado a dar por oídas a las diputaciones y de proponer en Consejo de Ministros lo que él entendía debía hacerse”200. El año terminó sin llegar a un acuerdo, por lo que se pospuso todo hasta después de las fiestas navideñas. El día 15 de Enero de 1894, por mediación de los Diputados y Senadores vascos, los representantes vascongados se entrevistaron con Germán Gamazo, pero ninguna de las partes cedió.
La oligarquía financiera vasca, temerosa de perder su posición privilegiada, decidió que era hora de acudir a la Reina Regente, sabedores que su poder económico había crecido de forma vertiginosa y con él su capacidad de presión. El 18 de Enero de 1894, la reina asistía al consejo de ministros, donde dio la orden a Sagasta de lograr un acuerdo con los comisionados vascongados, que cedieron el testigo a los Diputados y Senadores vascos, el Marqués de Urquijo, el Marqués de Aldama y Víctor Chavarri, representantes más destacados de la emergente oligarquía financiera vasca. Se lograba un acuerdo rápidamente entre Sagasta y Víctor Chavarri, por el que se prorrogaba tres años más el plazo de vigencia del concierto económico (con la única alteración de un aumento de 1 millón de pesetas de cupo) haciéndola inalterable hasta el 1 de Julio de 1906.
Quedaba claro con este acuerdo el preeminente poderío político y económico de la oligarquía financiera vasca, demostrando a la otra gran oligarquía del país, la catalana, que no iba a ser fácil doblegar su incipiente protagonismo201.
A comienzos de 1894, una vez que el gobierno finalizó las negociaciones del concierto económico vasco, reclamó la presencia de la Diputación foral de Navarra, con el fin de hacer lo propio con una elevación del cupo. Pero la Diputación dijo que carecía de poder para romper su juramento de fidelidad a la ley de 1841 y, por tanto, no podían ni siquiera negociar. El gobierno se dividió entre quienes consideraban que debía informarse a las Cortes sobre el fracaso de las negociaciones con la Diputación foral y los partidarios de aumentar directamente el cupo sin más negociaciones. Se aplazó la decisión, generando una crisis de gobierno.
Germán Gamazo había intentado cumplir su cometido al frente del Ministerio de Hacienda como perfecto testaferro de la burguesía industrial catalana, con un debilitamiento de la oligarquía financiera vasca, gracias a la desaparición de su sistema fiscal privilegiado. Su fracaso era patente.
Su segunda gran labor al frente del Ministerio de Hacienda había sido dilatar lo máximo posible la firma de tratados comerciales, consciente de su fracaso en su primer gran desafío. No estaba dispuesto a fracasar en su segunda gran labor. Exigió en consejo de Ministros que se renunciase a la firma de tratados comerciales, logrando así un triunfo total del proteccionismo, cosa que Monet se negó aceptar. Ante esta negativa, Gamazo dio un ultimátum a Sagasta, que no aceptó. Germán Gamazo dimitió, dimisión que buscaba reforzar su posición para volver con más fuerza en la próxima combinación ministerial. Presionó para que fuese sustituido al frente del ministerio por alguien de su confianza; sin embargo, Sagasta una vez más no cedió, nombrando a Amós Salvador.
Gamazo sabía que, a pesar de su salida del Ministerio, no podía fracasar también en su segundo gran cometido, y presionó con todas sus fuerzas en las sesiones del Senado, donde se discutía sobre los tratados de comercio, para que el Gobierno de Sagasta saliese derrotado. El partido conservador, buscando presionar a Sagasta, presentaba una proposición proteccionista, que el Ministro Amos Salvador pidió que se votara. La proposición salió adelante, con lo cual Amos Salvador se veía obligado a dimitir. Le sustituyó Canalejas que acordó con el triunfador, Germán Gamazo, el impulso de la legislación proteccionista a cambio de la renuncia a la modificación del concierto navarro202. Cuando en Febrero de 1895 el gobierno creía haber logrado un respiro con la modificación de las tarifas arancelarias solicitadas por Germán Gamazo y la burguesía industrial catalana, se producía el levantamiento de los separatistas en Cuba, que daba al gobierno Sagasta la puntilla. Cánovas recuperaba la presidencia del que iba a ser su último gobierno203.
Ante el problema cubano, Cánovas nunca aceptaría convertir las últimas colonias en objeto de transacción comercial con los EEUU, aunque sí llegó a la convicción de que, una vez lograda la paz, una vez depuestas las armas, serían insoslayables medidas descentralizadoras. Pero Cánovas ya no controlaba ni su propio partido. Romero Robledo, el nuevo líder de los conservadores, consideraba que la autonomía era una ignominia. De ahí que la soberanía española podía modificarse mediante concesiones administrativas tan solo después de que el ejército hubiera impuesto el reconocimiento incondicional de la soberanía española sobre Cuba con la rendición incondicional de los rebeldes204. Cánovas, si quería conservar el liderazgo de su partido, debía optar por la vía militar, y nombró como comandante en jefe a Martínez Campos. Su incapacidad militar le condujo a dividir sus fuerzas para defender plantaciones aisladas, anulando a su propio ejército como fuerza de choque. A finales de 1895, los rebeldes hacían difícil la vida, incluso en la Habana. Ante el fracaso de Martínez Campos, éste sería sustituido por Valeriano Weyler, dispuesto a aislar y destruir el ejército de Antonio Maceo, principal líder rebelde. En Diciembre de 1896 Antonio Maceo era abatido y Weyler consideró acabada la guerra, gracias al control sobre las comunicaciones, las cosechas de tabaco y azúcar.
Pero la beligerancia de EEUU hacia los intereses españoles era cada vez mayor. Cánovas se daba perfecta cuenta de los peligros de la intervención por parte de los EEUU. En Marzo de 1897 Cánovas realizaba reformas en las que se reconocía la personalidad administrativa de Cuba. Y buscaba a su vez fórmulas de entendimiento con los EEUU, que salvasen el honor español (rehuyendo la venta propuesta por los EEUU, pero evitando también diplomáticamente el conflicto armado con los hombres de Washington), como ya había hecho años atrás con el imperio alemán, al plantearse el conflicto de las Carolinas. Sin embargo, los insurgentes cubanos, los delegados de la Junta de Nueva York en París, estaban preparando el asesinato de Cánovas a manos del anarquista Angiolillo, asesinato que lograba el 8 de Agosto de 1897205.
Tras unos gobiernos puente, la Regente comprendió que la sucesión de Cánovas requería tiempo y, aconsejada por el General Martínez Campos y Silvela, avisó a Sagasta para formar gobierno, pero éste se resistió a aceptar el poder, obligando a la Regente a amenazarle y apelar a su patriotismo para conseguir que se hiciera cargo del Gobierno en unos momentos dramáticos206. Aceptaba el poder en Octubre de 1897, perfectamente consciente de la dirección que tomaba el conflicto cubano. Si no se negociaba la paz con urgencia, el ejército y la armada sufrirían una humillante derrota. Destituyó a Weyler y dio a Cuba un gobierno autonómico, inversión completa y apresurada de la política de Cánovas sobre la que no se molestó siquiera en consultar a las Cortes207. Aunque la autonomía de Sagasta satisfacía cada una de las demandas formales de los norteamericanos, éstos estaban decididos a terminar con la influencia española en la isla.
EEUU enviaba el acorazado Maine para proteger las vidas y propiedades americanas. A mediados de Junio de 1898, la correspondencia militar española amenazaba en términos muy duros a la clase política:
“El ejército no puede pasar por la humillación vergonzosa, el ejército no puede tolerar que politiquillos cobardes, mercachifles adinerados y tontos, sin conciencia de sus actos, los deshonran pidiendo la paz, por eso, solicitar hoy esta, lo juzgamos como un crimen de lesa patria, e indicamos el procedimiento que debe seguirse para los que pretendan, con una traición, hundir en el fango despreciable de la cobardía el buen nombre de España”208.
Silvela se autoproclamaba sucesor al frente del partido conservador de Cánovas. Tomó la postura de un cobarde y respetuoso silencio ante el desastre inevitable al que se dirigía el gobierno Sagasta, que debería recorrer solo y hasta el final este duro trance. El reparto de papeles era claro, Silvela se reservaba la reanimación de la vida nacional tras el previsible desastre bélico, él daría al nuevo conservadurismo español y a la sociedad española la regeneración y las esperanzas necesarias209. Solo la concesión de la independencia total podía haber pacificado Cuba. La autonomía de Sagasta, aunque satisfacía cada una de las demandas formales norteamericanas, no lo consiguió. Mckinley declaraba la guerra a España; la escuadra del pacífico, en Mayo de 1898, fue barrida del mar por el Almirante George Dewey. En el atlántico, el Almirante Cervera sabía que su escuadra sería derrotada, si se le ordenaba ir a las Antillas. Su advertencia fue rechazada por el gobierno, asesorado por un comité de almirantes incapaces de afrontar una confesión de impotencia y una paz inmediata. El 3 de Julio de 1898 toda la escuadra española era destruida a la salida de Santiago210. Estos dos desastres navales obligaron a España a firmar el 30 de Diciembre de 1898 “el tratado de París”, en el que se reconocía la independencia de la isla de Cuba, con reserva expresa de la zona de Guantánamo para los EEUU, que recibía también la isla de Guam, Puerto Rico y Filipinas; solo se retenía las islas Mariana (salvo Guam), las Carolinas y dos islas del archipiélago filipino, por un error de los plenipotenciarios norteamericanos211.
Para los industriales catalanes la pérdida de las colonias suponía un duro revés a sus intereses, que condujo sus esfuerzos a centrarse en el mercado interior, intentando evitar cualquier riesgo a su monopolio de facto sobre el mismo. El desastre se convertía en la justificación idónea del Fomento del Trabajo Nacional, organización patronal catalana verdadera ideóloga de la Unió Catalanista, para intentar el asalto político-económico del Estado. El primer paso en este sentido lo dará el conocido catalanista y presidente del Ateneo Barcelonés Doménech i Montaner, proponiendo a su homólogo de Fomento del Trabajo Nacional, Joan Sallarés, que tomara la iniciativa para formar un frente catalán, que asumiera los intereses y demandas de Cataluña; este aceptó el desafió y el 13 de Septiembre de 1898 se reunió con el Marqués de Camps, en representación del Instituto Agrícola Catalán, con el doctor Robert, presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País de Barcelona, Sebastián Torres, de la Liga de Defensa Comercial e Industrial, y el ya citado Doménech i Montaner. De esta reunión saldría un mensaje a la Regente, redactado por el doctor Robert y firmado por todos los presentes212. Para los firmantes del documento, el desastre era consecuencia de una situación caracterizada por “… vicios originarios de Raza que puedan sintetizarse en la pobreza de cultura y en la escasa afición al trabajo”. España estaba descolgada de Europa, su población era analfabeta y la educación que se impartía carecía de “espíritu práctico y positivo, imperante hoy en todas las escuelas de los países cultos”. Ese modelo social era el derrotado y sobre su organismo más representativo, la administración pública, recaía a su juicio las mayores responsabilidades. Estas eran las causas de la decadencia.
Para superarla había que partir de nuevos principios, aquellos que representa el sentir de “… los que con el sudor de su frente sostienen las cargas públicas”. Es decir, la clase empresarial catalana, que en principio era quien sostenía el país con sus contribuciones, debía asumir el papel principal en la vida política y económica del país213. Este era el programa político de los industriales catalanes, como señaló Doménech i Montaner, aquel documento representaba el fin de la esperanza de los gobiernos de Madrid.
Los industriales catalanes, una vez perdidas las colonias, como principal gasolina de su desarrollo industrial durante varios siglos, habían perdido toda razón económica y política para seguir con la farsa de los gobiernos españoles, que siempre dependieron de sus decisiones. Era la hora de la verdad; se debía ocupar el poder político, si se quería seguir conservando el poder económico. Una vez más, necesitaban un testaferro adecuado; de ahí su apuesta por el polaviejismo214. El General Polavieja estaba decidido a jugar su papel como nuevo testaferro de los industriales catalanes. Se trasladó a Barcelona, donde se entrevistó con destacados miembros de Fomento del Trabajo Nacional, como Joan Sallarés, con Doménech i Montaner y con el Marqués de Camps entre otros. Le expusieron su programa político-económico, que fue aprobado el 13 de Septiembre de 1898, y se comprometió a desarrollarlo215. Entre el 18 y el 24 de Septiembre de 1898, Sallarés publicó en la Vanguardia cuatro artículos, donde ponía las bases del ideario político-económico de Fomento del Trabajo Nacional. A diferencia de las bases redactadas por Doménech, dogmáticas e historicistas, los trabajos de Sallarés eran mucho más pragmáticos y alejados del historicismo, ofreciendo así a García Polavieja una idea más certera de qué esperaban de él las clases dirigentes catalanas: los ayuntamientos debían ser elegidos por representación corporativa, las diputaciones se constituirían por representantes de los municipios y las Cortes por delegados de unas diputaciones regionales de nueva creación216. El programa estrella de los industriales catalanes residía en hacer depositarias a las Diputaciones regionales de nueva creación del ansiado concierto económico. El día 30 de Septiembre de 1898, el General Polavieja se comprometió en Cataluña a extender el provisional sistema de tributación vascongado. La Diputación de Barcelona llegó a realizar un proyecto para pedir que se pudiera encargar “mediante oportuno concierto con el Gobierno, de los servicios de reparto, recaudación e investigación de contribuciones directas en esta provincia”. Suponía comprometerse con el núcleo fundamental de lo exigido por Sallanés desde Fomento del Trabajo Nacional217. El paso siguiente era que el General Polavieja llegase al Gobierno.
El 31 de Agosto de 1898, Silvela se había negado públicamente aceptar la jefatura del General Polavieja, pero sin cerrar las negociaciones para lograr un entendimiento:
“Es cierto que el General Polavieja está decidido a dar su concurso al partido conservador, si éste lo requiriera, llegado el caso, para que desde el Ministerio de la Guerra prestara sus servicios al país y al ejército, que igualmente es cierto que el General Polavieja, sacrificando su intención de no pertenecer a ningún partido, y que, por lo mismo, no se ha de prestar nunca a fundar agrupaciones políticas ni a turbar los organismos existentes”218.
Por carta, García Polavieja exigió a Silvela que pusiera fin a este tipo de maniobras, “basta de asquerosidades”, aceptando su jefatura219. Las presiones de los industriales catalanes fueron cada vez mayores; finalmente, el 4 de Enero de 1899 se producía un acuerdo entre las fuerzas polaviejistas y Silvela220. El 4 de Marzo de 1899 formaba gobierno Francisco Silvela y contará entre sus miembros, no solo con el General Polavieja, sino que también se incorporaba como Ministro de Gracia y Justicia a Manuel Durán i Bas. Con este doble nombramiento, buscaba el apoyo de la patronal catalana. Pero el aparente triunfo de la patronal catalana iba a sufrir un revés de 360.°, debido al nombramiento como Ministro de Hacienda de Raimundo Fernández Villaverde, que presentaba al Congreso, el 17 de Junio de 1899, un proyecto de nuevos presupuestos, que intentaba acabar con las deudas contraídas por el Estado y equilibrar así la situación de la Hacienda pública. ¿Cuál era la situación de la Hacienda Pública cuando Villaverde se hace cargo del Ministerio? Se hacía cargo tras “medio siglo de apuros financieros y de angustia fiscal”, en medio de una extraordinaria expectación el 17 de Junio de 1899. La situación era crítica, debido a que en la segunda mitad del siglo XIX el déficit se había asentado firmemente en el presupuesto, convirtiéndose en una característica del mismo. En cuanto a la estructura tributaria, había permanecido inalterable a lo largo de los años; y, en particular, ninguna de las reformas pretendidas en la Revolución de 1868 arraigó en nuestro sistema fiscal221. Fernández Villaverde sabía que para equilibrar el presupuesto había que actuar tanto sobre los gastos, lo que exigía la reforma de la Deuda, como sobre los ingresos, reformando los impuestos222. Fue el 17 de Junio de 1899 cuando Villaverde leyó en el Congreso, los proyectos que constituían la médula de su programa económico, donde hizo una descripción poco halagüeña de la situación de la Hacienda, debido al esfuerzo bélico, que había supuesto una rémora para nuestro crecimiento económico, por lo que era ineludible una solución apremiante, que requería un programa de sacrificios. Villaverde expresó reiteradas veces su convencimiento de la necesidad de una política eficaz, enérgica y resuelta del equilibrio presupuestario. Había que dotar al presupuesto de recursos ordinarios y permanentes para combatir de forma eficaz el déficit y lograr restaurar el crédito. No pretendía introducir cambios radicales en el sistema tributario, sino, tras estudiarlo a fondo, obtener de él cuanto pudiese dar, que desde los principios de la unidad constitucional, 1812, no había sido posible.
Su reforma terminó siendo eficaz, en el sentido de que consiguió que el sistema fiscal español cumpliera con el principio de suficiencia presupuestaria. Gracias al mantenimiento del superávit presupuestario durante los primeros años del nuevo siglo, se lograba por fin la estabilización de nuestra economía223. No andaba errado Villaverde al intuir que las reacciones contra su programa económico serían enérgicas. Antes de que las Cortes reiniciaran sus sesiones el 30 de Octubre de 1899, dimitieron Polavieja y Duran i Bas ante el rechazo total de Villaverde de conceder un concierto económico para Cataluña, que provocaría la quiebra segura de la Hacienda Pública. La patronal catalana y sus élites veían cómo su monopolio económico tocaba a su fin, era necesaria una movilización sin precedentes, que salvara en todo lo posible su antiguo esplendor.
Sus protestas comenzaron el 19 de Junio de 1899 con movilizaciones contra Villaverde en Barcelona; el 16 de Julio de 1899 ya circulaban consignas contra el pago de impuestos. El 5 de Agosto de 1899 la Liga de Defensa industrial y comercial de Barcelona publicó un manifiesto, exhortando a la desobediencia fiscal. El gobierno intentó encauzar el conflicto, prorrogando los plazos ordinarios para el pago de contribuciones; medida inútil, a finales de Agosto había 7000 industriales en huelga tributaria224. Animados por la prensa catalanista y republicana, los comerciantes barceloneses radicalizaron sus posiciones, aunque no eran, ni de lejos, sus derechos lo que estaban defendiendo con esta rebelión fiscal. Tras dos meses y medio, la élite industrial catalana, clara inspiradora de la rebelión, había abandonado a los gremios mercantilistas, haciendo insostenible la rebelión. El 18 de Noviembre de 1899 se ponía fin a la huelga de contribuciones, que terminaba con una derrota de la élite industrial catalana y un triunfo de Fernández Villaverde.
Este fracaso se dejó sentir con fuerza en el seno de la “Unió Catalanista”. Por un lado, la patronal industrial, que el 1 de Enero de 1899 convirtió el diario la “Veu de Catalunya” en el instrumento de defensa del programa político de Polavieja. Por otro lado, el grupo que tenía como órgano de expresión la “RenaixeÇa”, que pretendía “todo o nada”. La polémica entre ambas posturas acabó el 5 de Enero de 1900, cuando la Veu de Catalunya anunciaba su separación de la Unió Catalanista y fundaba “El centre nacional Catalá”225. En su constitución estaban Prat de la Riba, Cambó, Puig i Cadafalch, un grupo de prestigiosos profesionales liberales, que habían estado en la Unió Catalanista y ponían sus conocimientos al servicio de la élite industrial catalana, que pretendía no perder el liderazgo económico nacional.
Si bien en Cataluña la reforma fiscal de Villaverde había provocado una rebelión fiscal, en las provincias vascas la inquietud iba en aumento debido en gran medida a las palabras del propio Villaverde en el congreso:
“Yo he dicho siempre que no soy partidario de tal sistema de conciertos, que no admitiré jamás”226.
Su reforma había creado un impuesto nuevo, la contribución de utilidades sobre la riqueza mobiliaria, que daba lugar a una mayor tributación de los sectores más avanzados y a un tipo de gravamen personal. Gracias a este nuevo modelo impositivo, comenzaban a retroceder en importancia los impuestos que hasta la segunda mitad del siglo XIX habían sido fundamentales: la contribución de inmuebles, cultivo, ganadería y la contribución de consumos227. Ante este nuevo modelo impositivo que se avecinaba, las diputaciones vascongadas rápidamente hicieron gestiones para entrevistarse con Villaverde, y éste les aseguró que el nuevo sistema impositivo no atacaba en modo alguno al concierto. Mientras el Ministro negaba cualquier modificación del concierto, las empresas vascas comenzaron a recibir circulares de la Administración de Hacienda para que cumplieran con la Ley de 27 de Marzo de 1900 que había aprobado la contribución de utilidades: debían enviar las declaraciones de las acciones y obligaciones en circulación el 1 de Enero de 1900. Mediante una Real Orden de 25 de Julio de 1900, el Ministerio de Hacienda exhortó a las Diputaciones para que adaptaran el concierto a las novedades incluidas en la ley de 27 de Marzo. Parecía ineludible la adaptación de las provincias vascas al nuevo sistema impositivo diseñado por Villaverde. Sin embargo, su deseo de unificar el sistema fiscal y lograr la unidad constitucional, no contaba con la variable de que el poder político y económico de la oligarquía financiera vasca había crecido mucho. Pronto, su poder se dejó sentir con gran fuerza al ser sustituido Villaverde al frente del Ministerio de Hacienda, por Manuel Allendesalazar, insigne senador vitalicio, nacido en Guernica, que toma posesión el 6 de Julio de 1900. Una de sus primeras decisiones, como ministro de Hacienda, fue tomada el 25 de octubre de 1900, fue que antes de establecer en las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya las leyes de la Hacienda española votadas por las Cortes, el Gobierno debía oír a las respectivas Diputaciones provinciales, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto de 10 de febrero de 1894, con esta medida la oligarquía financiera vasca recuperaba una posición de fuerza en las negociaciones228.
Hay que tener en cuenta que Álava era la provincia que pagaba menos impuestos de todo el país por habitante, mientras que Guipúzcoa y Vizcaya también estaban en posiciones inferiores229.
Uno de los puntos más conflictivos que se debían tratar con las provincias vascongadas era la búsqueda de un mecanismo que evitase las consecuencias del concierto económico, la domiciliación de empresas en territorio vasco para defraudar a la Hacienda. El problema fue resuelto de forma salomónica por Allendesalazar, adoptando una fórmula, por la cual todas las sociedades constituidas antes del 1 de Febrero de 1894 quedaban exentas del nuevo impuesto de utilidades. Sin embargo, las sociedades y compañías que en lo sucesivo se constituyeran para realizar sus actividades industriales fuera de las provincias vascongadas, aunque establecieran su domicilio social allí, no podrían beneficiarse del concierto y deberían pagar el impuesto de utilidades230. Gracias a esta fórmula, se alcanzaba un acuerdo de modificación del concierto que se publicó con fecha del 26 de Octubre de 1900.
El acuerdo resultaba extraordinario para las diputaciones vascas, ya que no se aumentaba prácticamente el cupo y, además, seguían conservando su paraíso fiscal, gracias a una flagrante ilegalidad que favorecía de forma vergonzante el fraude del Estado. Lo único positivo era que se lograba por primera vez administrar y recaudar directamente por medio de la Hacienda pública estatal todos los nuevos impuestos en las tres provincias vascas, que iban a recaer sobre aquellas sociedades constituidas después del 1 de Febrero de 1884. Por tanto, se puede concluir sin temor a equívocos que con este acuerdo se institucionalizaba el fraude fiscal, que iba a seguir siendo enorme, ya que a las empresas y sociedades radicadas en las vascongadas antes del 1 de Febrero de 1894 no les afectaba el acuerdo231.
El paisaje político-económico tras la reforma fiscal de Villaverde arrojaba un panorama en el que la burguesía industrial catalana había fracasado en su intento de implantar un concierto económico, buscando imitar el modelo impositivo de las Diputaciones provinciales vascas. Por el contrario, las provincias vascongadas, una vez más, lograban sus objetivos con la permanencia del concierto como modelo de paraíso fiscal. Parecía claro que el cambio en el liderazgo económico-político del país era un hecho.
Sin embargo, la burguesía industrial catalana no iba a entregar tan fácilmente su destino. Buscaban un golpe de efecto o, bien, un momento propicio para recuperar el terreno perdido. Este se produjo en los primeros meses de 1901. La subida al poder en Marzo de ese año de Sagasta dio paso a la lógica convocatoria de elecciones generales. Eran las primeras elecciones a Cortes desde la crisis del 98, y ello despertó un gran interés en todo el país y especialmente en Cataluña. Al conocerse la noticia, el “centre nacional Catalá” vio una magnífica oportunidad para ganar poder. Si deseaba relevancia, era ineludible presentar una sola candidatura junto a la Unió Regionalista. El pacto se concretó en una reunión entre el centre Nacional y representantes de la Unió Regionalista, junto a los cuatro presidentes de las corporaciones económicas más importantes de Cataluña (Sociedad Económica del País, el Ateneo de Barcelona, el Fomento del Trabajo Nacional y la Liga de Defensa Comercial e Industrial), que habían sido los principales promotores de la rebelión fiscal.
Como consecuencia del pacto, nacía una nueva organización: la Lliga Regionalista, claramente condicionada por el éxito electoral232. El éxito en las elecciones de 1901 en Barcelona de la Lliga Regionalista suponía la consolidación de un nuevo partido, dispuesto, según sus estatutos, a defender los intereses y a reivindicar los derechos de Cataluña, “trabajando por todos los medios legales para conseguir la autonomía del pueblo catalán dentro del Estado español”. Partiendo de estos planteamientos, la historiografía catalana ha defendido que la Lliga Regionalista trataba de construir una “Nueva España”, que reconociese y fomentase las diferentes identidades y tradiciones culturales existentes dentro de ella233. No es ésta mí interpretación tras el análisis de los acontecimientos que se sucedieron después de las elecciones. La Lliga Regionalista sabía que estaba perdiendo protagonismo político y económico en el nuevo panorama que se estaba comenzando a fraguar. En tan solo tres años, la Lliga Regionalista, de ser un frente nacionalista centrado en el rechazo del sistema político, pasaba a mostrar su verdadera ideología, que, lejos de cualquier cuestión identitaria, se centraba en un pensamiento mercantilista y económico. Su transformación continúo cuando dejó de ser un partido antimonárquico y republicano para apoyar a la monarquía como posible tabla de salvación234. A ¿qué se debía este cambio repentino? Lejos de un proyecto colectivo para construir una “Nueva España”, como sostiene Borja Riquer, los hechos mostraban una radiografía de Cataluña, donde la reforma de Villaverde había sido muy impopular gracias a la intensa campaña de prensa alentada por la burguesía industrial catalana, que veía cómo su proyecto, encaminado a lograr un concierto económico, se desvanecía; y a esto había que añadir la pérdida de Cuba, que había supuesto un revés económico muy fuerte para los intereses empresariales catalanes que los dejaba en una situación de precariedad frente al resto de España donde la crisis económica por la pérdida de Cuba no existió; por contra, abrió el camino de las nuevas tecnologías (siderurgia, cemento, electricidad, química, azúcar, servicios públicos urbanos), que, lejos de sufrir una crisis, encontraron un auge inversor. Supuso una poderosa ayuda para el desarrollo de la economía española, ya que provocó la entrada masiva de capitales procedentes, no únicamente de las Antillas, sino de otros países americanos, debido en gran parte a la exagerada depreciación de la peseta, que hacía atractivo invertir en España, y gracias también a las medidas de Villaverde, que canceló en 1899 el pago de los intereses de la deuda en el extranjero a los ciudadanos españoles. El flujo de capitales fue de una cuantía extraordinaria: equivalía a un cuarto, o más, de la renta nacional de un año. Merced a este auge inversor, causado por la entrada masiva de recursos financieros, se empiezan a desarrollar empresas modernas en tres ámbitos fundamentales y estrechamente vinculados: el industrial, el eléctrico y el financiero: Altos hornos de Vizcaya, La Sociedad Española de Construcciones metálicas y mecánicas, la Unión resinera. Se produjo una oleada de fusiones, como la que se dio en EEUU en esos mismos años, lo que apunta a la intensa participación española en las tendencias empresariales de los países más avanzados, que echan por tierra la idea de aislamiento. Las bolsas de valores, que hasta entonces habían dependido mucho, casi exclusivamente, de la negociación de títulos de deuda y de valores ferroviarios, van a enriquecerse ahora con un conjunto más variado de valores industriales. De ahí que el llamado desastre del 98 no fue tal desde un punto de vista económico235. La política de la Restauración se entendió que debía darse por periclitada. Maura, en Valladolid el 18 de Enero de 1902, en el teatro Lope de Vega, pronunciará un discurso en el que abominará de Cánovas y Sagasta, siendo la “partida bautismal del maurismo”236. Parecía nacer un proceso político-económico nuevo, que permitiría por fin un proceso de industrialización a caballo del cual se consolidaría un Estado-Nación moderno y fuerte.