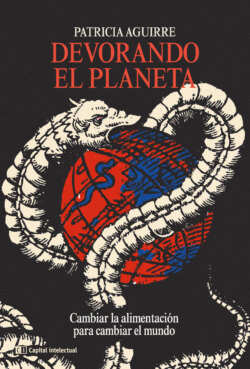Читать книгу Devorando el Planeta - Patricia Aguirre - Страница 7
Capítulo 1 Comemos comida
ОглавлениеPorque nuestra comida es producto y produce relaciones sociales podemos decir que comemos como vivimos y nos enfermamos como comemos.
Comemos para nutrirnos y para relacionarnos con otros. Lo que hacemos como comensales nos toca y, además, siempre implica al otro, ya sea medioambiente, sujeto, alma, sistema social, como quiera que concibamos ese otro, ese sin el cual yo no soy. Aunque nuestra sociedad entroniza la decisión individual, en tanto nuestra especie es omnívora (desde hace unos dos millones y medio de años) la alimentación es un acto social que siempre implica al otro. Tal vez sea un hecho anclado en nuestro pasado evolutivo que para cumplir nuestro omnivorismo la organización social haya proporcionado la respuesta que la anatomía no daba. Sin garras ni caninos poderosos, al actuar en conjunto convertimos la alimentación en un acto colectivo y complementario, conseguimos, distribuimos y consumimos la comida en conjunto. Desde entonces comemos con los otros compartiendo la comida: somos comensales.
Pero más tarde, sujetos atravesados por las categorías del lenguaje, lo que aprendimos a considerar nuestro cuerpo, nuestro “afuera” de la alimentación habla de nuestros límites como sujetos: ¿hasta dónde llegamos? Si mi límite es la boca cuidaré lo que me llevo a ella, si mi límite es la piel cuidaré dónde me muevo, si me educaron para considerarme parte inseparable de un súper organismo colectivo y transgeneracional –llamado “familia”– en donde residen la identidad, el honor, el patrimonio o el sentido, entonces actuaré con y por ese colectivo y la reciprocidad al compartir la comida será tan natural como el trayecto interno del bolo alimenticio. En cambio, si viviendo en soledad, obligada o elegida, he sido formateado para creerme un individuo autosuficiente cuyas decisiones personales, únicas y racionales solo a sí mismo competen, probablemente no elija compartir la comida casera en la mesa, sino sea parte de la masa de comensales solitarios que “solucionan” el problema de comer con rápidos y prácticos envases en porciones individuales de productos ultraprocesados. Así como conciba mi corporalidad, así comeré, y lo que coma determinará mi corporalidad.
Aunque necesitamos nutrirnos, los humanos no comemos “nutrientes”; en realidad, comemos comida que está formada por alimentos procesados y combinados de una manera culturalmente aceptada. Dentro de las sustancias comestibles a las que designamos como alimentos y que son susceptibles de transformarse en comida (diferentes de otras sustancias, como los fármacos, que, aunque sean muy beneficiosos, los consideramos incomibles), son estos alimentos los que contienen los nutrientes. Aunque los químicos, nutricionistas y médicos piensen en términos de nutrientes, la mayoría de los comensales piensan en términos de alimentos, que son el envase natural de esos nutrientes (no se pide cloruro de sodio, se pide sal). No comemos glucosa, sino miel (donde, además del nutriente glucosa y otros azúcares hay una concentración excepcional de aminoácidos, ácidos grasos, enzimas y minerales).
Comemos alimentos que si bien contienen los nutrientes que necesitamos para vivir, estos solo aparecen en nuestra conciencia por arte de la publicidad o del conocimiento profesional, ya que en la naturaleza, como en la percepción de los comensales, esos nutrientes se encuentran “envasados” en forma de alimentos.
Por ejemplo, ¿quién aceptaría comer esto?
Agua, 168 g; 118 kcal, carbohidratos, 30 g; proteínas, 0,38 g; fibras (celulosa y lignina), 5,4g; lípidos, 0,8 g; potasio, 230 mg; calcio, 14 mg; fósforo, 14 mg; magnesio, 10 mg; azufre, 10 mg; hierro, 0,36 mg; vitamina B3 (niacina), 0,34 mg; vitamina A, 106 U.I.; vitamina E, 0,4 mg.
Probablemente nadie, porque se trata de una lista de nutrientes, aunque son sustancias comestibles, no se perciben ni, por lo tanto, se aceptan como comida. Solo en el intestino humano y en los libros académicos la comida se encuentra en esta forma. En la vida, estos nutrientes componen un alimento: una manzana.
De la misma manera, decimos que “tomamos agua” y no que ingerimos dos moléculas de hidrógeno por cada una de oxígeno, aunque el agua tenga esta composición.
Al nombrar los alimentos como tales, estamos separando el mundo social del natural, usamos categorías culturales que hablan con un lenguaje de una historia, un aprendizaje, una producción, que le dan sentido a comer eso.
Cuando ingerimos un alimento comemos al mismo tiempo los nutrientes y los sentidos que hacen que ese alimento sea lo que es, porque la comida de los humanos une indisolublemente naturaleza y cultura, la sustancia y el valor que le damos a comerla, prepararla y compartirla.
No negamos que al comer nos nutrimos: comemos para vivir, para reponer la energía gastada en el proceso del hacer diario y para reproducirnos tanto física como socialmente.
Pero también comemos porque ese comer “tiene sentido”, y no solo para mantener y reproducir nuestra biología: comemos con otros, en una sociedad que nos antecede, en la que aprendimos a comer lo que esa sociedad considera comestible y rechazamos lo que aprendimos a llamar “incomible”. Comemos por infinitas razones más allá de la estricta nutrición.
Los humanos usamos la comida como parte de la vida social. La palabra “comer” deriva del verbo latino comedere, compuesto por la raíz edere, “ingerir” (de la que también derivan el eat inglés y el essen alemán) y el prefijo com (con otros). Comedere fue para los romanos “ingerir con otros”, (y también “devorar”, en el sentido de “comer todo”) así que la definición de “comer” del idioma español incluye al otro.
Comiendo juntos generamos relaciones. Desde el momento de nacer, la lactancia crea vínculos, y aunque se podría pensar que, en tanto mamíferos, madre e hijo no hacen otra cosa que cumplir con su mandato evolutivo, es la cultura la que construye el vínculo al proveer las categorías (amor, protección, cuidado) de pensamiento para leer en clave simbólica la alimentación natural de los mamíferos que somos y darle sentido en términos comprensibles para los actores y su entorno. Entonces la lactancia será exitosa, feliz, problemática, sana, escasa, adecuada, dolorosa, cómoda, suficiente, valiosa, sacrificada, entre otras categorías que nos permitirán pensar en términos culturales el mandato lácteo de la especie y construir un sistema lingüístico simbólico. Vínculos psicológicos, más resistentes que las cadenas, entre esos dos individuos que serán una madre amamantante, cuidadora, y un hijo amamantado y cuidado en lugar de hembra y cría.
Comemos con otros, desde los lejanos días en que el omnivorismo marcó a fuego a nuestros ancestros homínidos condenándolos a buscar sus nutrientes en diferentes fuentes. Presas en un mundo de predadores, debimos transformar la obtención de carne, sin garras ni caninos poderosos, en una tarea colectiva y complementaria. Porque salimos a buscar en conjunto, comimos lo recogido también en conjunto: compartiendo, tanto con aquellos que eran fundamentales para asegurar la obtención, como con aquellos que no colaboraban, bebés, viejos, enfermos, que había que cuidar: esa es la conducta comensal.
Como especie social atravesada por el lenguaje, conseguir y compartir alimentos con otros implica planificar, realizar, evaluar, transmitir, pensar y comunicarnos. Por eso el biólogo español Faustino Cordón dice que cocinar nos hizo como especie, asociando el surgimiento de la cocina como proceso al surgimiento del pensamiento complejo propio de los humanos. En todos los tiempos, todos los pueblos recortan un grupo específico de sustancias a las que llaman “alimentos” dejando otras con tantos nutrientes como las primeras, a las que desprecian por considerarlas “incomibles, asquerosidades, yuyos, tabú, porquerías”. De ninguna manera natural, el origen de esa categoría es social; es la experiencia acumulada del grupo comensal la que incluye o excluye productos en la categoría “comida”. A sistemas sociales distintos corresponden clasificaciones diferentes de lo que se llama alimento (y viceversa).
¿Debemos pensar que “sobre gustos no hay nada escrito” o se pueden establecer regularidades en esta construcción social de lo que se llama comida, alimentos, comestibles? ¿Qué hace que algunos comestibles se transformen en comida? Hay algunas pistas: mientras la biología diversifica, la cultura actúa estableciendo regularidades y especificidades. La regularidad es consecuencia del aprendizaje de las normas y conductas apropiadas, ya que la alimentación es el primer aprendizaje social del ser humano: aprendemos a comer como aprendemos a hablar; nuestra cultura define, regula y transmite qué se transforma en comida y qué no antes que la fisiología del producto o del comensal, aunque ambas sean, precisamente, sus limitantes.
Dentro de los comestibles, por lo general las sustancias culturalmente seleccionadas como tales que serán transformadas en alimentos tienen ventajas ecológicas, económicas o nutricionales sobre los evitados, pero, para no pecar de racionalismo extremo, hay que considerar que también existe un “arbitrario cultural” que mantiene el consumo de alimentos y preparaciones que no aportan ventajas materiales, sino simbólicas, como la identidad que brinda compartir un pasado común.
El arbitrario cultural en antropología alimentaria es una categoría que tiene su raíz en la arbitrariedad del símbolo y su fundamentación etnográfica en los trabajos de Igor de Garine en África en los sesenta.
En entornos marítimos, los peces y bivalvos entran en la categoría “comida” (porque conllevan una ventaja ecológica).
En las forestas lluviosas, donde abundan los insectos y los mamíferos son escasos o agresivos, la comida incluye larvas, mientras que no suelen entrar en el menú de los pueblos que comparten praderas con herbívoros mansos, donde la ventaja económica está en obtener la carne de estos animales en lugar de juntar los millones de larvas que equivalen a su peso.
Hay casos en que la conveniencia de algunos alimentos supera el riesgo de su obtención y entran en la categoría “comida” por varias ventajas simultáneas; por ejemplo: la miel. A pesar de la resistencia de las abejas, fue durante milenios la fuente más concentrada y apreciada de sabor dulce y calorías seguras (ya que los venenos son amargos o insípidos, pero no dulces). Por sus ventajas económicas y nutricionales, la miel entró en la categoría “comida” en todos los lugares donde la humanidad se topó con abejas.
Al revés, algunas sustancias, por más comestibles que sean, apenas valen el esfuerzo que hay que hacer para conseguirlas, por lo que no entran en la categoría “comida” por mucho que nos gusten. Por ejemplo, las orquídeas segregan glucosa, pero la energía que requiere recolectarla es mayor que el aporte de sus dispersas gotitas de azúcar, así que los humanos de todas las latitudes se la dejamos a los insectos y a los colibríes.
Otros productos comestibles, aunque sean abundantes como los tallos ricos en celulosa de plantas como el palmito, brindan pocos aportes, ya que el intestino apenas puede con ellos. Entran en una categoría ambigua, como “alimentos sustitutos” o “alimentos de carestía”. Es el caso del palmito, del cual comemos solo la punta tierna aunque en la selva, donde se cosecha silvestre, la pobreza de los recolectores hace que vendan el ápice y se coman (cortándolos en cintas finitas, como fideos) los tallos fibrosos, poco nutritivos pero funcionales, ya que aumentan la sensación de saciedad.
Pero, además de causas materiales para formar parte de la categoría “comida”, hay un “arbitrario cultural” que valoriza o rechaza, por causas relacionadas con ciertos valores en el marco de una cultura determinada.
Por eso un pez venenoso como el pez globo será objeto de cuidadosa preparación para tratar de evitar que el cocinero pierda su prestigio y el comensal, su vida, como en el caso del fugu, en Japón. Allí, en los restaurantes autorizados, quienes tienen valor y dinero suficiente se enfrentan a una comida que puede costarles la vida. ¿Van a nutrirse? No, van a gozar de una experiencia vital, en una ceremonia única (y tal vez última), en comunión con los valores propios de su cultura, en la que la valentía, el honor, la tradición y la muerte se sirven al plato y que a los extraños nos asombra. Hay que señalar que el porcentaje de muertes en el sistema de restauración es bajo porque los cocineros se preparan 3 años para cocinar con bajo riesgo; la mayoría de las muertes se registran entre pescadores sin experiencia en la cocina.
Aquello que los humanos de diferentes tiempos, culturas y ambientes llamamos “comida”, no coincide totalmente con lo comestible. Ni aun en ambientes con recursos escasos, los humanos nos hemos comido todo lo comestible.
Los alimentos que integran la categoría “comida” gozan de una estabilidad y una flexibilidad intrigantes. Es estable porque, respondiendo a elementos estructurantes (adaptabilidad ecológica, beneficios económicos o nutricionales, aun el arbitrario cultural), se supone que cambiarán lentamente, al moroso ritmo de las estructuras que los sostienen. La palabra fan (“arroz”) en China se usa para designar el cereal y la comida. La palabra “carne” en la llanura pampeana designa solo la carne bovina aunque pollo y pescado también son carnes. Esta fusión da cuenta de la estabilidad de la categoría “comida”, sobre la que se construyen las prácticas (la cocina) y las representaciones (la identidad alimentaria).
Definida local y culturalmente, toda comida conlleva características etnocéntricas, pero este etnocentrismo tiene una aceptación diferente si se trata de pobres o de ricos. Porque cuando se habla de hambrientos se habla de pobreza, y cuando los pobres rechazan alimentos porque no entran en su concepción del mundo, se los estigmatiza como ignorantes. Al revés, cuando países y personas en posición dominante se niegan a comer alimentos nutricionalmente densos (naranjas) y los reemplazan con otros más caros y menos saludables (jugos químicos o gaseosas), se lo considera como decisión, poder de compra, libertad y gusto. El poder de designar qué es la buena comida es una lucha en la que cada sector trata de imponer la definición más acorde a sus intereses.
La estabilidad de lo que se llama “comida” puede no flexibilizarse ni aun en situaciones extremas. En Irlanda, entre 1845 y 1848, después de que fracasara la cosecha de papas por 3 años consecutivos (y cuando había muerto cerca del 30% de la población pobre, que basaba su subsistencia en ellas), el primer ministro británico Robert Peel importó maíz, pensando que si los campesinos pobres de Italia se alimentaban y subsistían con polenta, los irlandeses también lo harían. La hambruna se hubiera moderado bajando el precio de trigo, centeno o cebada que –en cambio– se exportaron. La harina de maíz, fue rechazada por la población, que la denominó “arsénico de Peel”, en la convicción de que las autoridades inglesas buscaban eliminar antes que cuidar a los hambrientos.
Pero, al mismo tiempo, es conocida la flexibilidad de la categoría que, ante situaciones extremas, integra a la olla sustancias que antes no eran elegibles o de categorías marginales, como las comidas de carestía o alimentos sustitutos, e incluso convierte en comida sustancias que antes se consideraban incomibles. Las mascotas, gatos, aves o perros, que tienen nombre y estatus de sujeto, en situaciones de carencia extrema muchas veces han terminado en la cena –en ese orden– brindando su última colaboración doméstica. Alimañas y yuyos entran en el menú ante la falta. Lo mismo ocurre con los frutos silvestres de recolección. La idea de “pan salvaje” o “pan del bosque” señalaba la complementación del trigo con frutos silvestres durante la Edad Media europea. Hay registros en la Europa medieval de que, ante hambrunas recurrentes, se llegó a “estirar” la harina para amasar el pan con polvo de huesos extraídos de los cementerios. Incluso fuertes prohibiciones, como el consumo de carne humana, pueden levantarse o flexibilizarse ante el hambre. Hasta fines del siglo XIX, la “ley del mar” disculpaba la antropofagia de los náufragos ante la extrema necesidad.
La flexibilidad categorial de lo que se considera comida se observa diariamente con la publicidad de alimentos industriales que convierte en deseables productos antes imposibles. Si a un ejecutivo porteño en los ochenta le hubieran dicho que una década después iba a pagar una fortuna por comer un pequeño rollo de algas con arroz frío y pescado crudo no lo hubiese creído. Años más tarde, el sushi había sido convertido en comida de prestigio y era revestido de sofisticación y salubridad, lo que justificaba pagar precios exorbitantes.
¿Esto quiere decir que cada caso es único y que es imposible predecir cómo reaccionará la sociedad frente a la necesidad de un cambio en sus patrones de consumo?
Una pista para prever la estabilidad o flexibilidad de la categoría es ubicarla en el centro o la periferia de los procesos de estructuración social. Productos como el arroz en china o el maíz en América Central, que durante milenios han sostenido la vida y las instituciones, tardarán más en cambiar que aquellos periféricos. En 1950, el yogur, en Buenos Aires, era un sucedáneo de la leche con un valor curativo agregado. En 1982 fue muy fácil para la reconvertida industria láctea extender su nicho de mercado a personas sanas que querían conservar su salud.
También hay que analizar si el tipo de cambio implica la desaparición de un patrón (como transformar a todos los porteños en vegetarianos) o modificaciones sobre el mismo patrón (salchichas o hamburguesas reemplazando el bife). Porque para la prohibición es más fácil mantener el tabú total. Ninguna religión dice “no comerás más que un pedacito de ese animal”, sino: “no comerás ese animal”. En cambio, para la instalación de una práctica es más fácil empezar de a poco. El uso del vino en la religión habilita el vino en la mesa.
Lo comestible, nutriente, biológicamente asimilable, se encuentra organizado en alimentos y, al prepararlos (pelarlos, cortarlos, combinarlos, cocerlos, condimentarlos) en platos de comida que se consumen bajo ciertas reglas de comensalidad que establecen cuándo, dónde, cómo, qué y con quiénes se puede comer cada cosa, se configura una “cocina”.
La palabra “cocina” refiere al lugar dedicado a cocinar, el aparato donde se cuecen las preparaciones y el modelo bajo el cual se organiza la comida. A partir de aquí usaré el término con este último significado, como el formato que un grupo humano le impone a la comida. Aunque no desconocemos primates que lavan tubérculos en el mar para después consumirlos salados (es decir, lavan y condimentan) o que las hormigas “ordeñan” pulgones o “fermentan” hojas para formar un hongo alimenticio, tales “preparaciones” animales no las consideramos “cocina”. Para que exista tal cosa hay consenso en que –además del deseo consciente y reflexivo que hasta ahora solo hemos visto en los humanos– debe tener 5 elementos: alimentos característicos, generalmente regionales, preparaciones y saborizantes propios, reglas de comensalidad compartidas y un sistema de transmisión garantizada.
Para todos los que compartimos una cocina, esta “gramática” culinaria que gobierna la articulación de los alimentos en platos de comida dentro de la cocina, está tan internalizada y nos resulta tan cotidiana, que no la tomamos en cuenta. Por eso consideramos normal comer bife en el almuerzo y no en el desayuno. Sin embargo, nada de esto es normal aunque se hayan naturalizado y normalizado. Ningún horario, ninguna combinación, ninguna categorización de “festivo” o “prestigioso” tienen que ver con la molécula de proteína de la carne, sino con el estilo de vida de los comensales. Porque las categorías sociales que dan forma y sentido a las sustancias comestibles para hacerlas comida están presentes de forma tan silenciosa y permanente que no las percibimos y pensamos que siempre ha sido así, negando su historicidad.
Al obviar las características sociales solemos considerar nuestra comida como un hecho natural o biológico, despojado de historia, inmutable. Esta naturalización oscurece, opaca y oculta las relaciones sociales que atraviesan el plato. Por eso este libro, porque no nos damos cuenta de que con nuestro comer, en realidad, devoramos el planeta. Y no por los nutrientes, ni por los alimentos ni por la cocina, sino por las relaciones económicas, ecológicas, sociales que establecemos como legítimas para obtenerlos, compartirlos y desecharlos. Esta oscuridad de los fenómenos sociales se produce porque, al pertenecer y compartir los sistemas de clasificación, parece que tales normas y valores fueran inherentes al funcionamiento mismo de las cosas y, en el caso de la comida, fueran dependientes de la química de los productos, velando las relaciones sociales.
Naturalizar la alimentación como proceso significa oscurecer la importancia que tiene la historia en la comprensión de la realidad social y recurrir –reduciendo la riqueza del evento alimentario– a argumentos de tipos biológico, geográfico, ambiental y económico como si fueran los determinantes únicos de las conductas humanas. La naturalización es un fenómeno que lleva a los comensales a pensar su alimentación como ligada a la biología de los alimentos o de los comensales. Estamos naturalizando cuando decimos que los alimentos engordan, hacemos desaparecer al sujeto que come y el sobrepeso se atribuye al producto. Estamos naturalizando cuando decimos que la sequía causó la hambruna, desconociendo que tal consecuencia podría haber sido moderada por políticas asistenciales que acercaran comida a quienes fueron perjudicados por esa sequía. Cuando se atribuyen causas naturales a hechos sociales generalmente se biologizan estos hechos sociales, ya sea reduciendo el problema a la órbita del individuo (porque es su naturaleza, llámese genética o psicología, la que lo predispone), olvidando el impacto modelador de lo social (en este caso, aprendizaje y epigenética). También tiene otro efecto, y es la desresponsabilización de la sociedad, porque los fenómenos biológicos se imaginan inflexibles y socialmente inmodificables. Esto pasa mucho últimamente, con la atribución de responsabilidad a la genética o la neurobiología, que serían las causantes últimas de la forma de actuar de los individuos y los determinarían rígidamente, excluyendo las relaciones sociales que moderan o exacerban los eventos –fundamentalmente, a través del medio social donde tal “naturaleza humana” se manifiesta–.
Un ejemplo: los humanos, como todos los primates, somos amamantados en la primera infancia, por lo que existe en el intestino humano una enzima (lactasa) que permite romper el azúcar de la leche (lactosa) en dos azúcares simples (glucosa y galactosa) que pueden ser metabolizados por el intestino. Cerca de los 5 años, la enzima lactasa deja de producirse, porque durante millones de años la lactancia materna se cortaba mucho antes, de manera que, no habiendo otra fuente de leche, carecer de lactasa no era determinante para la supervivencia. Pero hace 10.000 años la domesticación de mamíferos mansos permitió el ordeñe de burras, camellas, cabras, vacas, yaks y/o yeguas; entonces, el no poder metabolizar la leche de los rebaños más allá de los 5 años hacía que los pastores adultos perdieran una fuente alimentaria de primera. Para sobreponerse a esta adversidad “inventaron” la forma de predigerir la leche en forma de yogures y quesos. Expuestos a la leche de sus rebaños –y no por voluntad propia– se fijaron en los pueblos pastores cinco mutaciones que permiten la síntesis de la enzima hasta la adultez. Hoy la mitad del mundo es genéticamente tolerante (descienden de los pastores mutantes) y la otra mitad mantiene el genotipo ancestral (descendientes de los pueblos que domesticaron otras especies como cerdos y llamas, que no son ordeñados). ¿Qué es “natural” ante el consumo de leche? ¿Lo natural es la intolerancia porque es el tipo ancestral? ¿O la tolerancia es cultura hecha naturaleza, porque un rasgo cultural –la domesticación de ganado de ordeñe, la invención de los lácteos y el modo de vida pastoril– seleccionó nuestro genotipo?
Hay una concepción ideológica en el discurso naturalizador, ya que al reducir a la biología de los individuos lo que son problemas sociales, se obturan las posibilidades de soluciones de índole colectiva.
Diferente de la naturalización, pero tan reductora como aquella, la normalización es el proceso por el cual algunos comportamientos e ideas se consideran así por repetición, ideología, publicidad y se dan por sentado sin cuestionarse. Cuando se dice que a los niños no les gustan las verduras o que no toman agua porque lo único que les gusta son las gaseosas, se evita cuestionar quién les enseñó a comer, cómo aprendieron a gustar, qué les ofrecen los adultos.
El antropólogo Eduardo Menéndez sostiene que el proceso de alcoholización en muchas sociedades constituye un medio para llevar a cabo comportamientos ritualizados organizados en torno a la familia, amigos, ceremonias religiosas y cívicas. La repetición, la funcionalidad, hacen que se tienda a considerar normal el uso de alcohol tanto en lo festivo como en la vida cotidiana, cuando no lo es y un tercio de la población mundial no lo consume o lo hace en proporciones ínfimas.
La oscuridad de las relaciones sociales en la alimentación hace que muchas personas piensen el hambre como la falta de alimentos y no como la abundancia de desigualdad que la provoca. No hay que dudar que, en muchos casos de catástrofes naturales (plagas, inundaciones, sequías, erupciones, tsunamis), fueron las relaciones sociales las que causaron la hambruna. Generalmente por las condiciones sociales previas, porque era población pobre, de países pobres, que carecían de los servicios, los stocks, las carreteras o la capacidad de respuesta de sus Estados, que tal vez no hubieran podido evitar el evento natural, pero sí evitar la hambruna que le siguió.
El argentino Rolando García (2006) sistematizó el estudio de los sistemas complejos en los setenta, cuando, enviado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a estudiar la sequía del Sahel, concluyó que no había sido la sequía lo que mató de hambre a la población (que hacía milenios que tenía recursos sociales para protegerse de sequías incluso peores que la que estaba viviendo), sino la frontera arbitrariamente dibujada entre las potencias coloniales, que cortó el flujo de personas y recursos, y condenó a muerte a los nativos que muy bien hubieran manejado la sequía sin la política colonial europea.
La oscuridad de las relaciones sociales en la reducción naturalista en la alimentación se completa con la reducción individualista. Decimos que alguien come así “porque eso le gusta”. Como si el gusto por los alimentos, productos y platos no fuera la culminación de un proceso social de “domesticación del comensal” para que encuentre agradable y elija lo que de todas maneras estaba obligado a comer.
Esta construcción social del gusto individual empieza en la panza de la mamá. Algunos alimentos tienen sustancias que atraviesan la barrera de la placenta: el limón, el ajo, la pimienta, el clavo de olor o el pimiento chile, dan al feto un mapa gustativo de sustancias conocidas. Cuando los médicos ingleses en el siglo XIX en India, hacían cesáreas a las parturientas nativas, se quejaban del olor a masala (curri) del líquido amniótico. Aunque ellos usaban este dato como argumento racista, efectivamente esa mezcla de especias llega al feto, impregna el líquido amniótico y le brinda su primer mapa gustativo.
Pero la mamá come eso porque vive de una determinada manera que le permite comer eso, así que, junto con la sustancia “capsaicina” del pimiento, el feto recibe su primera lección de relaciones socioeconómicas aunque aún no tenga cerebro para reflexionar sobre ellas. Este es un caso extremo de nutrientes y sentidos, en el que el procesamiento de los primeros sin capacidad para los segundos no inhibe que se transmitan juntos.
La reducción interesada a nutrientes en el rotulado de los alimentos –que hoy se quiere cambiar– no es un oscurecimiento semántico ni un alarde de academicismo del sistema médico y las ciencias de la nutrición con el fin de imponer su lenguaje técnico en la población. Fue un ardid de la industria agroalimentaria de Estados Unidos cuando, a principios del siglo XX el sistema sanitario comenzó a señalar los problemas de salud que traía la alimentación industrial. Para seguir con sus ventas insalubres lograron que las recomendaciones no se refirieran a alimentos (sal), productos (jamón) o marcas (Heinz), sino a sus componentes (sodio, grasas trans, proteínas, etc.), que pocos entendían. Así, “las grasas”o “el sodio” pasaron a ser los culpables del síndrome metabólico, dejando los productos y las marcas que los contenían como inocentes, y –ya advertidos– el problema era del comprador que elegía mal. Aún hoy las industrias sacan una línea “saludable”, “verde”, “light” o “baja en…” para adecuarse a los tiempos o presionadas por las demandas, al mismo tiempo que mantienen el producto original “alto en todo lo malo”, el que no pueden discontinuar porque los consumidores –por placer, ignorancia o despreocupación por su salud– lo siguen eligiendo aunque le ofrezcan alternativas.
Al ser la alimentación producto de relaciones sociales que nos anteceden, podemos ver en el plato la imagen de la sociedad que lo llena. Al plato caen las posibilidades y restricciones que el hábitat pone a la disponibilidad de alimentos y la tecnología que ese grupo dispone para superarlas. Al plato se sirven los modelos de acumulación económica con sus creencias acerca de qué conviene hacer para producir, distribuir, comerciar, y lucrar con los alimentos y el trabajo de las personas que los comen.
Al plato cae la historia: si los argentinos amamos la carne; los chinos, el arroz; los mexicanos, el maíz, o los peruanos, la papa, y hacemos de estos alimentos el núcleo de nuestra cocina es porque estos gustos tienen una génesis en la historia del lugar, de su relación con el ecosistema y con la creación de sus instituciones distributivas. La Pampa no era un lugar de asentamiento, sino de travesía para los pueblos originarios. Cuando se asentaban, se localizaban cerca de los ríos. Grandes animales proveedores de carne, como ñandúes y guanacos, eran buenos corredores y estaban muy dispersos para un cazador con boleadoras y de a pie. La situación cambió con el arribo de los españoles y su ganado doméstico. Felices por encontrar un mar de hierba con pocos predadores, vacas, caballos, cerdos y ovejas se reprodujeron por millones de manera que, cien años después de su introducción, los pueblos originarios habían cambiado su cultura adoptando el complejo ecuestre y los colonizadores encontraban más fácil, rentable y adecuado dedicarse a la ganadería (dejando al ganado pastar libremente y reproducirse y trabajando solo en arriarlo para la marca o la faena). Con baja densidad demográfica y mínima tecnología, para la agricultura faltaban brazos. ¿Cómo extrañarnos de que la población de Buenos Aires en los siglos XVII y XVIII consumiera cerca de 200 Kg/persona/año de carne y trajera el trigo de Brasil? En realidad, todas las sociedades al borde de extensas praderas herbáceas, con herbívoros mansos y poca densidad de población, han optado por la carne como base de su alimentación. Lo mismo ocurrió en Mongolia con el caballo, en Australia con las ovejas o en Texas con las vacas. Como vemos, la demografía cae al plato, y esta variable contribuye a la naturalización y al terrorismo alimentario. Porque desde hace 200 años se piensa que el crecimiento de la población se come cualquier mejora en la producción. Thomas Malthus nunca pensó que, en el siglo XXI, su sobresimplificación seguiría calando tan hondo. El economista británico decía que mientras la producción crecía en progresión aritmética (a+b), la población lo hacía en proporción geométrica (a+b)2, es decir, exponencial. La manera de nivelar esto era que cuando se pasaba el punto de equilibrio y los alimentos empezaban a ser escasos, las hambrunas, las enfermedades y los disturbios sociales o las guerras reducían la población hasta hacer que los alimentos volvieran a alcanzar. En años posteriores, esta bonanza permitía que la población volviera a crecer repitiendo el ciclo de hambre-enfermedad-violencia. Esta hipótesis nunca pudo ser probada porque los recursos y la población tienen interacciones mucho más complejas, hasta el punto de que hoy no es la escasez, sino la abundancia, lo que se encuentra asociado a la reducción del tamaño de la población. Cuanto más desarrollada una región, cuanto mejor alimentada una población, cuanto más educada –especialmente las mujeres– menor fecundidad, no por motivos biológicos sino sociales, hasta el punto de que hoy el crecimiento de la población lo sostienen las zonas más pobres del planeta. El economista indio Amartya Sen (premio nobel en 1997), en su discusión con Paul Ehrlich, demógrafo neomalthusiano, proponía dirigir los esfuerzos a reducir la pobreza, ya que la fecundidad “se cuida sola”.
Servidos al plato están los derechos de los comensales, formales o informales, legislados o consuetudinarios, de la sociedad que siempre nos antecede y que señala el comer legítimo.
Hay dos sistemas de clasificación que generan derechos diferenciales en todas las culturas, y se apoyan en procesos biológicos naturalizados. Diferencias en edad y sexo serán traducidas al mundo de los derechos transformándolas en desigualdades etarias y de género, cuando por estos motivos se excluya a unos (sean niños o viejos, mujeres o personas del colectivo LGBTQI+) de cantidades o calidades de comida de acuerdo con un sistema de jerarquías que entroniza al varón adulto blanco y heterosexual.
La distancia al patrón de referencia socialmente aceptado marca también la distancia a la plenitud de derechos. Y esto se ha naturalizado y normalizado y traducido en estereotipos que entran en el juego del sentido común sin cuestionarse.
Este sistema de derechos a la alimentación diferencial, regulados o consuetudinarios, legitima lo que cae en el plato de cada quién. Niños, mujeres o adultos mayores comen distinto no solo porque requieran distintos nutrientes, sino porque ocupan lugares distintos en la sociedad y esos lugares están premiados o castigados con comida. Por regla general, teniendo el poder los adultos, los “otros” de este normal –niños y viejos– no solo comerán menos, sino que comerán peor (cualquiera sea lo que se llame “buen comer”, este se reserva para la categoría hegemónica).
El sexo biológico convertido en género social también marcará las desigualdades alimentarias en el plato traduciendo en alimentos, preparaciones y platos las imágenes estereotipadas de feminidad y masculinidad de las sociedades.
Más fáciles de ver son los derechos sociales al plato, ya que en todos los tiempos y en todos los lugares, pobres y ricos han comido diferente: unos pocos alimentos, los primeros y el resto, todos los demás. Preparaciones colectivas como los guisos y sopas que constituyen la cocina campesina tradicional en los pobres y versiones cada vez más sofisticadas, individualizadas y complejas en la cocina de ricos, alta cocina o cocina de banquete para los que pueden pagarla.
De más está decir que al plato se ven las creencias religiosas, ya que los alimentos, preparaciones y platos siempre han sido vehículo de piedad, devoción, tabú, ofrenda o abominación. Recordatorio permanente del mundo divino en la cotidianeidad de lo humano, los alimentos señalan las creencias del comensal. Las preferencias y prohibiciones alimentarias se inscribían en los libros sagrados y eran consistentes con las posibilidades y limitaciones del sistema agroalimentario del tiempo en que se escribió el texto. Hoy todavía muchos fieles se guían por aquellas reglas cuando los tiempos y las geografías han cambiado (pero no los libros que son verdad revelada, por lo tanto, absoluta). De manera que los argentinos celebramos la Pascua de Resurrección, creada por otros dioses en otros hemisferios en primavera, cuando nuestra vegetación languidece, en pleno otoño. Las creencias religiosas siempre han guiado la ingesta de los fieles, y durante mucho tiempo, estas reglas y sus lógicas fueron la mejor y a veces la única guía nutricional de nuestros ancestros.
Otras creencias menos evidentes operan con precisión en las sociedades actuales. Lo que creamos acerca de la salud, la estética o la actividad nos guiará a ingerir ciertos alimentos y no otros. A veces construidas sobre las verdades provisorias de la ciencia, toman vuelo propio y se instalan en el sentido común. Creencias como la existencia de alimentos que engordan o que la flacura siempre es belleza o salud, llevan a sacar del plato esos alimentos o a realizar dietas salvajes en busca de una corporalidad imposible.
A nuestro plato caen también las políticas nacionales e internacionales, ya que son las políticas del Estado las que crean las condiciones para que podamos obtener nuestros alimentos. Si los obtenemos a través de mecanismos de mercado, las políticas económicas son determinantes. Sean directas, como la fijación de precios, o indirectas, como los subsidios a la actividad científica aplicada a la producción agroindustrial, todas inciden en la capacidad de compra de los comensales regulando la cantidad y calidad de su alimentación. Pero también las políticas de asistencia social, los alimentos donados, legitiman ciertos alimentos como aquellos propios del consumo de los pobres.
Las políticas mundiales también inciden en lo que comemos. El tipo de cambio apreciándose y depreciándose con respecto al dólar, manejado por las políticas de su reserva federal de Estados Unidos, sus proyecciones y necesidades nacionales e internacionales hace que lleguen o migren inversiones y, varía el precio de las importaciones y exportaciones de alimentos. En 2002, con una devaluación del peso del 285%, no se conseguía leche para los programas asistenciales porque las industrias lácteas de Argentina prefirieron venderla al exterior ante ese aumento exorbitante del dólar.
Pero además de la dimensión social, dentro del abanico de posibilidades que su medio le brinda, el sujeto también deja su marca en el plato, agregando su pequeña porción de individualidad. Aunque muchos sibaritas se piensan a sí mismos como comensales flexibles, independientes, espontáneos, autónomos, soberanos porque han probado productos de otras latitudes y pueden abrirse a la degustación de preparaciones poco conocidas en su entorno, su libertad es muy acotada. Por más limitado o amplio que sea nuestro horizonte alimentario, siempre elegimos dentro de las posibilidades que nos deja la estructura social, y suele ser aquello en lo que nuestra subjetividad se intersecta con la época.
Simultáneamente social e individual, la elección del comensal cristaliza una serie de condicionamientos aprendidos que hacen propio lo que es plural, asumiendo como individual la presión del otro social, aunque sea para rebelarse y definir la identidad por el opuesto al gusto colectivo. No hay escape: el otro social –en alimentación– se manifiesta aun en la negativa a ese otro constituido. En su programa Por el mundo, Marley degustaba larvas e insectos en sus viajes para mostrárselos a una sociedad que los consideraba “incomibles”. Era precisamente en el desafío que se reconocían los límites y en la decisión de cruzarlos, su originalidad y valentía (no hubiera tenido el mismo éxito de público comiendo manzanas). Menos dramática, la inclusión de agridulces en una cocina que separaba dulce de salado de una manera tajante, no debería leerse solo como decisión individual que entroniza gustos sofisticados, flexibles o de fusión, sino como nuevas relaciones sociales que permiten que existan tales comidas exóticas. La exclusión de los agridulces en la cocina porteña data de fines del XIX; la cocina colonial incluía platos agridulces como la carbonada que sumaba frutas a las verduras y la carne, y aún hoy la típica empañada litoraleña lleva ciruelas y las del noroeste, pasas de uva.
Por todo esto decimos que el plato está atravesado de relaciones sociales. Verlo como una elección individual o una determinante estructural es reducir su maravillosa complejidad. Plato de historia, articulador de sujeto y estructura, naturaleza y cultura. La complejidad del evento alimentario tiene todo eso, y más.
Prácticamente todo lo que somos, nuestra identidad, el lugar que ocupamos en la sociedad, nuestros amores y odios, nuestras creencias, enfermedades y carencias están presentes en nuestra comida. No es extraño, entonces, que sea un elemento tan importante en la construcción de identidades colectivas, de la dirección de la producción y el comercio local y mundial, determinante de relaciones políticas entre grupos y naciones. Guerras, saqueos y negociaciones que hambrean continentes tienen su expresión culinaria. Si el plato está atravesado de relaciones sociales, cada mordisco es un voto, con cada elección alimentaria fundamentamos el sistema social que trajo esos alimentos y preparaciones al plato. El azúcar se metió en todas las cocinas del planeta a partir del XVI de la mano del capitalismo mercantil al que contribuyó a expandir y, luego, a transformar en capitalismo industrial, financiando energéticamente la ingesta de los obreros de la incipiente industrialización europea, que tomó el plano de la fábrica y la producción constante del trapiche de las colonias tropicales. Quiero decir que con nuestro comer producimos el mundo que nos hace comer de esta manera.
Así el consumo de azúcar es inseparable del colonialismo y la esclavitud. Los alimentos no son inocentes sustancias que llegan alegremente a nuestra boca, son productos sociales que, a la vez, producen el mundo del que provienen. Muy bien lo vieron en el siglo XVII los militantes de la liga antisacarósica europea, que boicoteaban el consumo de azúcar para abolir la esclavitud.
Si es así debemos aterrarnos por el futuro de nuestra alimentación y del mundo. Porque en la primera década del tercer milenio, ocho alimentos explican el 70% del comercio mundial, 250 empresas dominan el mercado de alimentos a escala planetaria y –junto con la cantidad y la diversidad de comida conservada, coloreada, saborizada, fortificada, esterilizada, envasada y comercializada– 900 millones de desnutridos gritan que “algo” está fallando mientras otros 1.500 millones también gritan que “algo” está fallando pero por su sobrepeso, acusando un exceso que también los expone a una muerte prematura.
Algo anda mal en nuestra alimentación globalizada porque algo anda mal en nuestra sociedad. Con la globalización de la economía y el comercio, la alimentación, también se globalizó y vemos aparecer una cocina mundial con los aportes identitarios de las empresas dominantes –que son las de los países anglosajones– sus gustos, sabores, preparaciones y lenguaje gastronómico. Hamburguesas, bebidas azucaradas, caldos deshidratados, carnes enlatadas, salsas preparadas, harinas molidas y pastas secas, forman el corazón de la dieta en todo el mundo. En Senegal y en París, con tradiciones culinarias diferentes, economías y culturas diferentes, encontramos Coca-Cola y hamburguesas, chocolates y café instantáneo, sopas y mayonesa industrial, latas de pescado y carne, y también limpiadores, champú y ropa de nailon, juguetes de plástico y zapatillas deportivas.
En todo el planeta se homogeneiza el consumo alimentario y se pierden los rasgos locales, porque si la alimentación es un producto social, responde a su tiempo y a la forma de vida dominante en ese lugar, y hoy, en todo el planeta, la economía capitalista global nos convirtió a todos en asalariados y los alimentos en mercancías, con otras consecuencias como la desvalorización de las tareas reproductivas con la subsecuente integración de las mujeres que las realizaban al trabajo asalariado, la modificación del tiempo biológico sustituido por el tiempo de la mercancía, el entretenimiento pasivo de las pantallas como el ocio legítimo, etc. Todo esto lleva a que por muy tradicionalista que se quiera ser, pocas mujeres puedan seguir cuidando la ingesta familiar y cocinando como sus abuelas (principalmente porque no viven como sus abuelas) y adopten las preparaciones llenas de modernidad, facilidad, rapidez y aceptación familiar garantizada que les ofrece la industria agroalimentaria.
Somos hijos de nuestro tiempo de manera que nuestra madre cultura nos alimentará con los productos, preparaciones y representaciones de ese lugar y de ese tiempo. Con esfuerzo podremos migrar cambiando de espacio físico, de lenguaje y de cultura, pero estamos condenados a nuestra época y su historicidad.
La alimentación de nuestro tiempo está dominada por la industria y el comercio en un mundo lleno de fronteras durísimas para las personas pero flexibles para las mercancías. De manera que aún los platos tradicionales hoy se preparan con caldos y latas industriales y los alimentos propios, locales, nativos, que requerían largas horas de remojo, molido o cocción, no tienen lugar en la cocina si no se adaptan a esta manera de vivir hegemónica tomando el formato de aquellos globalizados.
La única manera de sobrevivir para las tradiciones culinarias pasadas con sus productos y preparaciones, propia de la tecnología y de los usos del tiempo de otras épocas, es que la industria local pre-procese los alimentos para que puedan adecuarse al tiempo que hoy está dedicado a la cocina y al tiempo que nos tocó vivir, a la época, con sus demandas económicas, sociales y simbólicas. Son las pequeñas industrias locales las que recuperaron la stevia rebaudiana (que fue endulzante para los guaraníes), las que deshidrataron y pulverizaron el locoto (dándole a los migrantes bolivianos en Argentina el sabor de su tierra), las que transforman en dulce la rosa mosqueta. Porque están pre-procesados, los locales y los turistas pueden comer frutos del desierto o del bosque con solo abrir un frasco y no lo harían si hubiera que recolectarlos como en el pasado.
Lo que hoy llamamos empanada en Buenos Aires poco tiene que ver con la empanada tradicional pampeana (masa amasada, rellena de carne cortada a cuchillo y muchas veces demoníacamente frita). Pero seguimos llamando “empanada” a este producto procesado con la tecnología de nuestra época creyendo que al final obtendremos un resultado tradicional. Siempre comemos epocal. Usamos masa pre-preparada, las rellenamos con productos preprocesados por la industria (choclo enlatado, queso de horma, pescado en lata para las empanadas de vigilia), aunque su sabor y sus componentes sean diferentes, aunque la medicina haya condenado la fritura en grasa y entronizado el horno o la masa “sequita”, seguimos llamando “empanadas” a este armado industrial que evoca muestra tradición gastronómica y negocia sabores con las posibilidades de nuestro estilo de vida.
La alimentación es producto de nuestra época y de las relaciones sociales. Comer empanadas, arrope de tuna, asado de llama, milanesas de soja o rollitos de sushi producirá a su vez relaciones sociales: dará beneficios a una empresa artesanal o mundial, nos relacionará con nuestra familia o sacaremos patente de modernos, jóvenes o ricos. Lo que comemos no es neutro. Atravesado de relaciones sociales, ¡es chismoso!, cuenta quiénes somos, quiénes queremos ser y a quién le apostamos unas fichas para el futuro o si tenemos nostalgia de pasado, o trabajamos por otro orden en un mundo con pretensión de ser el único posible y vacío de alternativas, donde lo diferente muere.
Hasta ahora nos hemos situado en la perspectiva del sujeto comensal, si bien en un tiempo, una geografía y una cultura que lo designa como tal, y designa también lo que come como comida. Si bien con limitaciones ecológicas, económicas y nutricionales, pensamos en el sujeto que come, pero ese sujeto es parte de una sociedad que lo antecede y le enseñó a comer, le modeló un gusto de lo necesario que lo llevó a elegir lo que de todas maneras estaba obligado a comer y lo dejó en las manos de las instituciones encargadas en este tiempo de formarlo como comensal. Si ayer fueron los templos, hoy son: la publicidad de la industria en los medios, la difusión de algunas premisas de las ciencias de la salud a través de la educación alimentaria, las modas gastronómicas y muy muy atrás, la cultura alimentaria local transmitiendo los saberes vitales del arte de comer y de vivir.
Hay dos instituciones que mandan a la hora de decidir la comida: el Estado con sus políticas y la industria agroalimentaria con su voracidad de mercado. Si queremos saber qué se va a comer en el futuro, antes que preguntarles a los científicos, preguntémosle a la industria, que forma el gusto del comensal masivo para adecuar la demanda a su oferta. A veces, impulsada o limitada por los descubrimientos científicos o los controles y regulaciones de los Estados, la lógica de la ganancia del mercado es dominante, de manera que tanto la ciencia como la política se adecuarán a sus designios. Nadie pidió alimentos funcionales, pero hoy todos creen tener necesidad de más hierro, más calcio, más vitaminas, más o tal vez distintos lactobacilos en el intestino, que permitan mantener la ilusión de la salud perpetua sin ver la realidad de estar pagando un pis caro, en tanto ese consumismo masivo e innecesario se elimina por la orina.
Si nos llamamos sociedades industriales, deberíamos llamar a nuestra comida, casera o comprada, lo que es: comida industrial. Porque los procesos que la llevan a plato son los de la industria (química). Si queremos conocer el destino de nuestra dieta preguntémosle a la industria qué nos quiere vender, porque es el actor más fuerte, por lo tanto, el más importante en el juego de la reproducción física y social de la alimentación (y, por lo tanto, de la vida) de sujetos y países. La industria alimentaria ha resultado superexitosa para terminar con la escasez del pasado. La conservación, la mecanización, el transporte y la seguridad biológica fueron los pilares que contribuyeron a que en 1985 –al menos estadísticamente– el mundo hubiera alcanzado el equilibrio entre las necesidades de la población y la producción mundial. Y esta disponibilidad aparente siguió creciendo y los problemas de la malnutrición, ya sean por escasez o abundancia, también.
Hasta ahora hemos sostenido que comemos como vivimos, ahora añadiremos que, al ser la alimentación una determinante de la salud, también nos enfermamos como comemos.
Una de las hipótesis de este libro es que la manera de comer de las sociedades actuales dominadas por la agroindustria es nociva. Nociva para el comensal por la cantidad de sustancias extrañas a los alimentos que consume, y nociva para el medioambiente porque para comer de este modo, con este estilo de consumo inducido por la misma industria, hay que producir y distribuir, de modo que se destruye el medioambiente que sostiene la producción y, al destruir el medioambiente, se destruye la vida. No solo la de las bacterias de un suelo fecundo o los yaguaretés al tope de la cadena trófica, arrasada por el mercado de oleaginosas. LA VIDA con mayúsculas, desde las bacterias hasta los humanos, toda la vida sobre el planeta. Que, a decir verdad, es una delgada capa finamente distribuida e intrínsecamente relacionada. Nuestra manera de comer, los procesos de producción y distribución que alientan este tipo de consumo alimentario, atentan contra la vida de las especies que comemos, pero también de las que no comemos y eliminamos porque son bichos molestos, competidores o simplemente porque al usar sus hábitats para nuestros fines ya no pueden seguir viviendo.
El proceso de homogeneización de los ecosistemas debido a la agricultura y la ganadería de mercado está destruyendo la diversidad aun entre las variedades domesticadas que reproduce ad infinitum, y reducir la diversidad es reducir y fragilizar la vida ¿Cómo pensar que esto no tiene impacto en nuestra vida humana? Como si fuésemos ajenos al planeta Tierra. Puede ser que todavía no lo veamos, pero de persistir en esta dirección nos habremos comido LA VIDA al tratar de llenar el plato.
Estamos devorando el planeta: esta manera de comer no es propia de la especie humana, no es natural, ha sido creada por la industria global que nos induce a esta forma de consumismo, que no es innata, sino socialmente construida (si bien sobre las posibilidades metabólicas del Homo sapiens). Esta forma de alimentación es un producto de nuestra época y va a terminar con ella. Nuestra biología ha sostenido miles de horarios, productos y preparaciones diferentes. En tanto nuestra sociedad ha elevado el mercado de mero regulador de los intercambios a eje de la vida social, la actual es una alimentación de mercado. Y como el mercado se rige por la lógica de la ganancia, es una alimentación buena para vender y solo lateralmente puede ser llamada buena para comer. Para comprobar eso basta mirar los alimentos “chatarra”, “basura”, “antinutrientes” y otras categorías con que los nutricionistas adjetivan muchos de nuestros bocados industriales.
En tanto nuestros alimentos son mercancías antes que nutrientes porque caen bajo la lógica de la ganancia antes que de la salud, en una sociedad que legitima este tipo de intercambios, esto hace que la nuestra sea una alimentación mercantil. Para su producción no se tiene en cuenta nada más que la ganancia que genera a corto plazo, por lo tanto, factores como el deterioro ambiental o del comensal son subalternos (externalidades): el objetivo principal es la ganancia en la transacción actual.
Para producir ganancias en torno al evento alimentario se deberá al mismo tiempo estimular al comensal para que coma más (no mejor) y al productor para que produzca más (no mejor). El primero destruirá con su consumo el producto que el segundo deberá reponer y, por lo tanto, generará una nueva ronda de ganancias. No comer y no producir son los pecados mortales de la lógica imperante, el hambre y la anorexia, patologías que hay que combatir. La obesidad, aunque no menos patológica, ha tardado mucho en ser considerada enfermedad: en la trayectoria hacia la obesidad, primero se ha consumido mucho, y eso es funcional al sistema tal como está, con la ventaja de que la víctima puede ser declarada culpable de su patología ya que nadie la obligó a comer: solo le creamos un contexto hiperestimulante para que lo hiciera (la sociedad obesogénica). Es asombroso ver cómo las consecuencias nefastas del sobreconsumo no se consideraron tan nocivas. Recién en 2013, el sobrepeso y la obesidad fueron declarados pandemia por la OMS y la ONU. Una sociedad obesogénica viene a sostener la ganancia de la hiperproducción con el hiperconsumo y la hiperenfermedad: hoy las enfermedades crónicas no transmisibles, dependientes del estilo de vida y, por eso, en gran medida, de la alimentación, son las principales causales de muerte, mientras que en el pasado ese lugar lo ocupaban las infecciosas y antes aún, las hambrunas.
Las enfermedades infecciosas causadas por agentes (bacterias, virus, hongos o protozoarios) que se encuentran en la tierra (como el tétanos), el agua (como la Vibrio cholerae que provoca el cólera) o el aire con sus contaminantes y aerosoles (como el covid-19) fueron el tipo de enfermedad predominante desde que la domesticación y el sedentarismo confinaron las poblaciones y las pusieron en contacto estrecho con animales de cría compartiendo con ellos casas y aguas. Las grandes epidemias del pasado (peste bubónica, viruela, poliomielitis) que retornaban periódicamente acabando con pueblos enteros, se debieron a este tipo de enfermedades infecciosas, cuyo reinado comenzó a declinar con el descubrimiento de las vacunas y el combate a los vectores y reservorios ambientales (el mal de Chagas, provocado por el parásito Tripanosoma cruzi, ha sido controlado durante años eliminando su vector, las vinchucas, de las casas). Las políticas públicas que debemos hacer para enfrentarlas son totalmente diferentes de las que se necesitan para enfrentar las enfermedades no transmisibles que son crónicas, como las cardiovasculares, cerebrovasculares, cáncer, diabetes, obesidad, que se han transformado en las principales causas de muerte y discapacidad.
El pasaje de un modelo epidemiológico a otro se entiende en las sociedades opulentas del Norte, pero ¿por qué también en el Sur Global? Creemos que a medida que crecía la disponibilidad calórica, la población (en Argentina y en el mundo) comió más, pero no mejor.
Al difundirse un sistema de producción que multiplicaba los rendimientos aplicado a los granos, la ingesta calórica se elevó en todo el mundo, tanto en lugares donde era imprescindible como donde ya se había alcanzado la suficiencia. Azúcares y aceites complementaron la oferta de energía barata, mientras que la producción y el consumo de otros alimentos, ricos en proteínas, como carnes y lácteos, o en vitaminas, como frutas y verduras, no crecieron al mismo ritmo. Los subsidios agrícolas en el Norte y las inversiones agrícolas en tecnología agropecuaria en el Sur, fueron directamente a tres granos: trigo, maíz y arroz, grandes proveedores de energía y ganancias, que llegaron a dominar el comercio mundial de alimentos. La revolución verde primero y los agronegocios transgénicos después permitieron que la oferta de energía barata llegara –a pesar de la inequidad de la distribución– a hacernos soñar con el fin del hambre en el siglo XXI. Pero la abundancia cerealera no fue el fin del hambre, sino solo su transformación: se puso otra máscara. Fue un cambio de sentido, pero el padecimiento y la muerte están igual de presentes. Es más, en estas primeras décadas del siglo XXI se muere más gente de enfermedades asociadas a comer demasiado que a no comer. Exceso de energía y falta de micronutrientes en la misma persona fueron nominados como malnutrición, que supone todos los problemas del exceso a todos los problemas del defecto y se da en los que solo acceden a la energía barata, porque los alimentos nutricionalmente densos son caros. Hasta el Estado y los organismos internacionales basan la asistencia alimentaria en la entrega de energía barata. Si en el pasado los pobres eran flacos, hoy es más probable que sean gordos.
En todo el planeta, los pobres gordos superponen las consecuencias de comer mucho y de comer mal. Mucha energía muy barata domina el comercio y las dietas mundiales.
En 1994, en el seminario de la Organización Panamericana de Salud (OPS) y la OMS “Obesidad en la pobreza”, los profesionales latinoamericanos observábamos que la obesidad crecía en la población mundial y en los países pobres en particular, desplazándose de los que tenían mucho a los que tenían poco. En todo el mundo, pero especialmente en el Sur Global, se superpusieron ambos patrones epidemiológicos sin resolver ninguno y sufrimos al mismo tiempo de todas las limitaciones de las enfermedades infecciosas y todas las incapacidades de las no transmisibles, dependientes del estilo de vida.
Es decir, el aumento del consumo redundó en más y no mejor nutrición de la población.
Para sostener este sobreconsumo tan insalubre como inducido, estamos avanzando sobre todo el espacio disponible, sobre tierras y mares, homogeneizando en pocas especies designadas como la comida rentable toda la diversidad de lo que se puede producir localmente. La excusa de terminar con el hambre justifica la destrucción de los ecosistemas, la eliminación de la cultura local o la extinción de especies. En ese avance, la ilusión es que la tecnología preparará y reparará todo lo que la explotación desmedida destruya. Con la excusa del hambre inacabable, se avanza sobre tierras y mares con producciones que solo sirven para alimentar a los que ya están ahítos (o al ganado). Los hambrientos siguen hambrientos (de micronutrientes) porque no pueden pagar lo que deberían comer. Si la lógica es la ganancia, los pobres no son el objetivo de la producción alimentaria mundial aunque se los use como excusa.
Cuando la lógica es la ganancia no importa lo que se haga para mantener este circuito funcionando. Deteriorar el medioambiente o enfermar al comensal se consideran externalidades, lo importante es el rendimiento, no importa si desertificamos una región o cambiamos el clima del planeta entero. Como hasta ahora este fue el sentido en la alimentación moderna, debemos detenernos y cambiar de rumbo; si no lo hacemos, estaremos camino al suicidio de la especie humana.