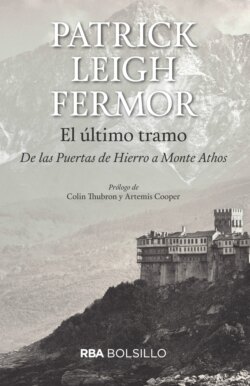Читать книгу El último tramo - Patrick Leigh Fermor - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 UNA CAJA COLGANTE DE CRISTAL
ОглавлениеDesde Sofía debemos virar al este y ligeramente hacia el sur; saltar la meseta central marrón de Bulgaria con la agilidad de las puntas de un compás sobre un mapa; descender por la amplia cuenca en suave pendiente del Maritza, una extensión achicharrada por el sol, con una línea del horizonte delimitada por los frescos picos flotantes de los Balcanes al norte y las montañas Ródope al sur. Este es, hasta donde la historia puede remontarse, el gran camino de Europa al Levante: la vía hacia Constantinopla y las puertas de Asia. Es la ruta de un centenar de ejércitos y el itinerario de esas maravillosas caravanas salidas de Ragusa que iban cruzando con su cargamento hasta el mar Negro y Anatolia, en los tiempos en que sus enormes navíos raguseos llenos de mercancías, cuando solo Venecia superaba a la pequeña república amurallada en el comercio mediterráneo, atracaban en todos los puertos del Ponto Euxino, del Mediterráneo y del mar Rojo. También aquí los habitantes de Bulgaria se hallaban en una situación de absoluta indefensión durante la larga noche del sometimiento al turco. El beglerbeg o virrey otomano de los Balcanes, que tenía el rango jerárquico de pachá de tres colas, tenía su corte y su guarnición en Sofía, y entre este punto y la capital los búlgaros no tenían ningún poder en absoluto; la más mínima agitación desataba un torbellino de jenízaros y cipayos y, con posterioridad y tal vez los peores de todos, los bashibazouks. Adornaban las ciudades con horcas, los pueblos calcinados con pirámides de cabezas y las veras de los caminos con cadáveres empalados. Creo que un proverbio árabe dice: «Allí donde el casco de un caballo otomano huella la tierra, la hierba no vuelve a crecer»; y es cierto que su ocupación de los Balcanes (en Bulgaria comenzó antes de la Guerra de las Dos Rosas y finalizó después de la Guerra Franco-Prusiana) ha dejado una estela de desolación. Todo sigue empobrecido y desestructurado, y la historia está hecha añicos. Los turcos fueron los penúltimos bárbaros orientales en arrasar el este de Europa.
Iba yo considerando todas estas cuestiones mientras, anocheciendo ya, me las veía y me las deseaba para avanzar junto al talud de la vía del ferrocarril, cuando un zumbido en los raíles y un traqueteo cada vez más intenso me indicaron que se aproximaba un tren. El cilindro traqueteante fue aumentando de tamaño y enseguida estaba pasando como un cohete a mi lado; las ventanillas, todas ellas iluminadas, formaban una serpiente de cuadriláteros brillantes, y la carrocería, que pasó ante mis ojos como una exhalación, llevaba pintadas las palabras: PARIS – MUNICH – VIENNA – ZAGREB – BELGRADE – SOFIA – ISTAMBUL y COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS. ¡El Orient Express! Las pantallas rosadas de las lámparas iluminaban con su luz suave el coche restaurante, el latón emitía destellos. Los pasajeros bajarían sus novelas y sus crucigramas al acercarse los camareros, con su uniforme de chaqueta marrón, con bandejas de aperitivos. Dije adiós con la mano, pero había oscurecido demasiado como para esperar respuesta. Me pregunté quiénes serían los pasajeros: ellos habían hecho en dos días el viaje que a mí me había llevado más de nueve meses, y en unas pocas horas estarían en Constantinopla. El collar de rutilantes luces fue menguando en la distancia con su flete de amantes a la fuga, chicas de cabaré, caballeros de la Orden de Malta, vampiresas, acróbatas, contrabandistas, nuncios papales, detectives privados, conferenciantes que hablarían acerca del futuro de la novela, millonarios, fabricantes de armas, expertos en irrigación y espías, dejando un tristísimo silencio en la sedienta meseta rumelia.
En Pazardjik me alojé en un viejo jan turco. Muchas ciudades balcánicas están provistas de estos caravasares. Este era un cuadrángulo de galerías de madera, similar al claustro de un monasterio. Los tilos descoloridos presentaban borrones aquí y allá en la forma de nidos de cigüeña, de los que a veces asomaba el pico de una o dos aves jóvenes, fuera del cascarón desde abril. El patio cerrado estaba tan abarrotado de animales como el patio de una granja. Las familias, acampadas junto a sus carromatos, cocinaban rodeadas de sus bestias, atadas; había caballos, búfalos, mulas, burros, rebaños baladores de ovejas y cabras e infinidad de perros. Los hombres hervían café y fumaban, las mujeres se apiñaban en grupos, acuclilladas, cual cónclaves de cuervos, algunas de ellas con criaturas en cunitas portátiles de madera atadas a la espalda, y cuchicheaban o canturreaban quedamente, sin dejar de hilar la lana trasquilada de sus rebaños. Iban hilándola con unas ruecas que tenían forma de horquilla, y que ellas se trababan en sus cinturones de hebilla de plata, enroscando la hebra entre el índice y el pulgar, enrollándola en un huso provisto de unos pesos que ascendía y volvía a caer, rotando, de los afanosos dedos y pulgares de la otra mano. Este recinto al raso, los grupos de figuras acuclilladas, los animales, el fulgor de las hogueras de carbón repartidas por todo el patio y los cánticos quejumbrosos, preñados de melancolía, llenaban la noche con un embrujo nómada y remoto.
La carretera siguió el curso del Maritza durante toda la siguiente jornada. Este río ancho y profundo, el más importante en los Balcanes después del Danubio, discurre en diagonal cruzando Bulgaria de noroeste a sudeste, y a continuación atraviesa las montañas Ródope orientales para entrar en Grecia, donde hasta su desembocadura en el Egeo forma la frontera turco-griega y vuelve para la etapa griega final al sagrado y antiguo nombre de Hebro. Para los búlgaros este magnífico cauce simbolizaba su país, y el primer verso de su himno nacional enardecedor y belicoso (que tuve ocasión de escuchar coreado a pleno pulmón junto a más de un mástil mientras se izaba o se arriaba la bandera tricolor búlgara, frente a armas presentadas y a los saludos de oficiales que empuñaban sus sables) comenzaba: «Shumi Maritza», «fluye, Maritza». A mediodía me eché a dormir una hora a la sombra de un sauce de la orilla y llegué a Plovdiv a la caída de la noche, lleno de expectación.
Nadejda, mi cuasigemela, reapareció alegremente a la mañana siguiente y, tal como me había prometido, me llevó a ver la casa de Lamartine, un agradable edificio de paredes encaladas, de estilo turco, con las plantas superiores en saliente. Y lo que fue mejor aún, se ofreció a alojarme en su hogar, que era exactamente igual que el del escritor. En este caso no valía el viejo dicho búlgaro: «Un huésped que se presenta sin invitar es peor que un turco». Sabiendo lo estrictos, mojigatos y orientales que son los países balcánicos en relación con sus hijas y esposas, me habían llamado mucho la atención en Rila la libertad y la independencia de Nadejda. Y, si en aquel entonces hubiese conocido estos países tan bien como llegué a conocerlos después, aún me habría sorprendido más esta invitación, simpática y expresada sin asomo de vacilación. Yo pensé que había surgido de su carácter independiente y natural, y así fue; pero había también otras razones. Sus padres (él fue, según me contó, un agricultor adinerado originario de Stenimaka) habían muerto en un terremoto unos años antes, junto con un hermano un año mayor que ella y al que había estado muy unida.
Vivía sola con su abuelo materno, que tenía un estado de salud muy delicado y estaba postrado en cama, un caballero anciano y encantador con una barba blanca que, para más inri, era griego. Había formado parte de la antigua y floreciente comunidad griega que había vivido aquí desde que Filipo de Macedonia fundó la ciudad, «¡cuando los búlgaros no eran más que una tribu de maleantes que habitaban en chozas más allá del Volga!», según me explicó al poco de entrar. Había regentado una farmacia durante la mayor parte de su vida en el barrio de Taksim de Constantinopla. Hablaba francés con soltura y estaba impregnado de los principios del liberalismo occidental. Con frecuencia asomaban a sus labios los nombres de Voltaire, Rousseau, Anatole France, Zola, Poincaré, Clemenceau o Venizelos; y también —me agradó y sorprendió escucharlos— los de Canning, Gladstone o Lloyd George. Pero el inglés al que mencionó con mayor reverencia, mientras emergía de la manga de su pijama remendado su mano descarnada, y yo me tomaba mi cucharada ritual de slatko a la vera de su cama, fue el de lord Byron. Yo creo que fue gracias a esta afortunada coincidencia de nacionalidad por lo que fui recibido con tanta amabilidad. Era la primera vez, pero no la última, que entendí y que me impactó la tremenda aura, la casi apoteosis, que para los griegos envuelve el nombre de este poeta. Además, se daba la circunstancia bastante trascendental —por cómo iban a desarrollarse las cosas para mí en los años siguientes— de que mi anfitrión era el primer griego que conocía en mi vida. Por él tuve noticia de la triste serie de desgracias que padeció el helenismo bajo el dominio búlgaro: un relato desgarrador de opresión, persecución y masacres que supuso un oportuno antídoto frente a muchas historias similares pero a la inversa que yo había escuchado, y que iba a escuchar, en boca de búlgaros. En los últimos veinte años, muchos griegos se habían marchado de Plovdiv y se habían ido a Grecia, y aún seguían marchándose. Él, decía, ya era muy viejo y estaba demasiado enfermo, y sus raíces eran demasiado profundas como para arrancarlas ya. Gracias a sus inclinaciones políticas, su nieta estaba estudiando francés, en lugar de alemán, la segunda lengua universal entre la élite cultural búlgara. Su carácter independiente se debía en parte a las ideas más abiertas y metropolitanas de su abuelo, y en parte al hecho de que ella se ocupaba de la casa, con la sola ayuda de una vieja criada tocada con cofia negra. Haciendo con ella una insólita excepción, su comportamiento atrevido y despreocupado, como una especie de carácter bohemio, era tolerado e incluso admirado, lo cual era un auténtico fenómeno en la asfixiante atmósfera de la vida provinciana de los Balcanes. Medio griega, medio búlgara, era un campo de batalla viviente de la lucha entre el patriarcado y el exarcado, un peso que, he de decir, ella soportaba con facilidad.
Aunque vivían con estrecheces, la casa, situada en una de las callejas secundarias del barrio griego de la ciudad, poseía numerosos vestigios en estado ruinoso de su pasada elegancia. Toda la planta superior sobresalía hacia delante sobre unas vigas inmensas al estilo turco, que yo imagino hunde sus raíces en la arquitectura doméstica bizantina del mismo modo que las mezquitas derivan de la eclesiástica. Apartada de la calle, una galería con una escalera exterior rodeaba un patio pequeño protegido por un emparrado, en ese momento cargadito de racimos, con macetas estriadas llenas de albahaca en flor, y un granado con su pequeño arsenal de bombas rojizas suspendidas de sus ramas. En los aleros había nidos de vencejos. Dentro de la casa, arabescos de escayola rotos dibujaban sus barrocas florituras encima de dinteles y ventanas. Alrededor de la sala alargada que ocupaba la totalidad de la planta superior en saliente, discurría un canapé corrido, ancho y bajo, con un escaloncito para subir, y el techo de madera estaba adornado con elaborados rosetones tallados, tan grandes como ruedas de carro. Por encima de ese canapé corrido, el espacio estaba formado más de cristal que de pared (en el haremlik turco este mismo cerramiento estaría cubierto de celosías, por entre las cuales quien estuviera dentro podría observar las callejas empedradas sin ser visto): cuadrados brillantes divididos en multitud de láminas de cristal por las que entraba el sol a raudales. Un mundo secreto, sereno, espacioso y aireado, que recordaba a las múltiples facetas de la popa de un galeón. Uno de los lados daba a los tilos, ondulantes y sonrosados, a los surcos radiales de las calles y a las chimeneas, los nidos, los campanarios y las cúpulas, y los escarpados riscos de granito que se abrían paso entre ellos, hacia las estribaciones de las Stara Planina; más allá quedaba la gran sierra propiamente dicha. Al sur, más allá del patio, estaban el Maritza y una emplumada línea entre verde y dorada de chopos, y, en la otra orilla, más chopos y sauces y, brillante y nítida a la luz de la mañana, la lejana franja de las montañas Ródope. ¡Tracia! Dos cigüeñas planeaban entre los árboles y, ante nuestra mirada, descendieron sobre las orillas de Maritza y, plegando las alas, se posaron y anduvieron geométricamente por entre los juncos, con los picos hacia abajo en busca de ranas cuyo croar delator llegaba hasta nosotros; el velo de neblina que flotaba por encima del río no las defendía de los astutos moradores de los tejados. «Este año se están retrasando —comentó Nadejda—. Pronto partirán».
Despertar en esta caja colgante de cristal, pues aquí era donde habían instalado mi cama, en uno de los rincones del largo canapé, era emerger a un estado de dicha. Qué tentador quedarse flotando ahí bajo los trazos rectos, largos, que dibujaban los cañonazos de luz del amanecer de una ventana a otra, y contemplar el techo intrincado semejante a la tapa de un estuche de puros, o echar un vistazo a través del brillo de la mañana en los cristales, metido en mi ovillo de vidrio, para contemplar el cielo pálido preñado de aves. Pero el sonido de los cascos contra el adoquinado, las ruedas de las carretas, las voces de los vendedores ambulantes y el choque metálico de las balanzas eran un reclamo demasiado tentador. Tras una rápida ablución bajo el grifo de latón del patio, salí a patear las calles.
Exploré la ciudad tanto solo como guiado por Nadejda. El centro, que no tenía nada de extraordinario, estaba lleno de edificios públicos modernos, había una catedral búlgara y una griega, y unos jardines muy cuidados bastante bonitos. Este cogollo ramplón daba paso enseguida a una circunferencia laberíntica fascinante. La ciudad entera discurre entre, alrededor y pendiente arriba de tres escarpados espolones de granito (los tepes), con sus laderas cubiertas de tejados y las casas asomadas peligrosamente a las cornisas y la roca descollando en forma de palas y puntas; a su alrededor y a través de ellos subía y bajaba una enmarañada madeja de callejas adoquinadas. Algunas tenían toldos para proteger el empedrado del sol; eso las convertía en serpenteantes corredores entoldados; orfebres, clasificadores de tabaco y cardadores estaban atareados en sus talleres abiertos, sentados con las piernas cruzadas. Estas callejas quedaban en una penumbra fresca, atigrada por efecto de las rayas acaracoladas que dibujaba la luz del sol. Los cardadores, en cuclillas en medio de un mar de vellón, trabajaban con unos instrumentos increíbles: unos arcos curvados enormes de casi tres metros de alto, con un único alambre muy tensado, que semejaban el arpa de las ilustraciones bíblicas con la que David aplacaba la ira de Saúl. Herreros, caldereros, hojalateros, talabarteros, armeros, guarnicioneros, albarderos (entre ellos, sorprendentemente, un negro) trabajaban concentrados desbastando la madera de sus magníficas houdhas o rellenando con lana la guata de las gordas albardas de zalea de borrego. Había montículos de melones verdes y amarillos, apilados como balas de cañón, y uvas e higos expuestos en unas alforjas enormes; pimientos rojos, pimientos verdes, pimientos turcos y calabacines formaban altos rimeros. Las casquerías exponían su carnicería habitual, un muestrario, al estilo de Temple Bar,11 de cabezas sanguinolentas, trofeos de ojos vidriosos con los dientes delanteros hacia fuera como los viajeros ingleses que aparecen en las tiras cómicas francesas, y en el exterior la sangre dibujaba una malla líquida sobre los adoquines que atraía a las moscas. Los puestos peligraban por el balanceo de los canastos gigantes acarreados a lomos de las mulas. De vez en cuando, pasaba por la calleja una estampida de ovejas, como una ola que lo arrasaba todo, rebaños enteros que ocupaban toda la calle y se colaban en los talleres, dando balidos, de los que eran echadas fuera, perseguidas por pastores y perros ladrando. Allí estaba con su tintineo el mismo bozaji albanés que había visto en Rila, abriéndose paso entre el gentío, encorvado bajo el peso de su enorme vasija de latón. En algunos puntos las casas casi se tocaban en la parte alta. Varios portalones abiertos permitían salir de aquel caos generalizado; daban a patios en silencio o a interiores cuyas estampas de mujeres tejiendo en sus telares alcanzaba a ver por un instante, con su sonido seco y acompasado, o a emparrados bajo los cuales, en torno a las mesas de cafés y vinaterías, se apiñaban sombreros de borrego, fajas anchas de color escarlata y mocasines.
Había una mezquita con pináculo, unos tejados en forma de burbujas de un hammam y, de pronto, turcos, los primeros que veía a excepción de los del pequeño reducto del islote de Ada Kaleh, en el Danubio. Iban enfajados de rojo como los búlgaros, pero llevaban unos pantalones bombachos negros y babuchas y feces escarlatas, que muchas veces tenían un tono morado, desvaídos o descoloridos por el sudor y por el uso, alrededor de los cuales iban enrollados sin apretar unos turbantes harapientos, algunos a rayas o topos y de todos los colores menos el verde (salvo en el caso de algún ocasional descendiente putativo del Profeta). Estaban sentados en el suelo con las piernas cruzadas, cuentas de ámbar en las manos y párpados entrecerrados, en medio del intermitente borboteo de sus narguiles. Aunque iban vestidos prácticamente igual, había junto a un abrevadero, dando de beber a un tiro de burros, un grupito que parecía ligeramente diferente: algunos en lugar de fez llevaban un casquete de fieltro gris o blanco, acabado en punta como una cúpula árabe en miniatura, o como un casco de sarraceno sin su cota de malla. Nadejda me contó que eran pomacos de los valles de Ródope, de cerca de Haskovo, al sudeste. A veces llegaban con pequeñas caravanas de camellos; pero justo estos no, qué lástima. Habría dado algo por verlos avanzar entre esta turba con sus mullidas pezuñas, sus jorobas y el cabeceo de sus jetas desdeñosas rozando casi el entoldado. Si hubiese tenido suerte, habría podido incluso ver kutzovalacos, de los cuales unos cuantos viven desperdigados por el sudoeste macedonio: pastores arrumanos seminómadas que hablan un dialecto del latín tardío con altas dosis de eslavo y que guarda mucha afinidad con el rumano, de los que tiempo después iba a ver muchos en Grecia, especialmente en Tesalia y en el Pindo. De los pomacos se dice que son búlgaros convertidos al islam tras la conquista del país por los turcos; desde luego, son musulmanes y hablan búlgaro. A lo largo de todo el Imperio Otomano fueron defensores despiadados de los sultanes y ayudaron a sus caciques a derrotar a sus compatriotas, perpetrando multitudinarias matanzas, con auténtico celo de conversos. (Algunas autoridades en la materia sostienen que provienen de los primeros invasores bárbaros procedentes del norte; y algunos autores griegos —pues hay varios pueblos pomacos en las laderas griegas de las montañas Ródope, alrededor de Kedros y Echinos— fijan su origen en la antigua raza tracia de los agrianoi.) En esos mismos pliegues montañosos, a ambos lados de la frontera, viven pequeños reductos de kizilbashos. Estos «cabezas rojas» son musulmanes chiíes seguidores de Hazrat Alí, al igual que sus compañeros cismáticos de Persia de los que probablemente procedían, que estaban desperdigados por toda Asia Menor y habían formado focos de adeptos al chiismo gracias al sha Ismail Safavi mientras los turcos estaban ocupados con sus guerras contra Polonia y Venecia, y posteriormente por Tracia; los turcos y los pomacos, suníes acérrimos, los aborrecen por igual. Me quedé contemplando sobrecogido a esos furibundos apóstatas.
Al doblar una esquina de la calleja, todos los letreros de las tiendas pasaron a estar en griego y el aire vibraba con los sonidos de este idioma, envuelto ya en una especie de familiaridad invisible, la versión moderna del cual estaba decidido a dominar a su debido tiempo. Luego, los letreros de los comercios tenían nombres cristianos como Sarkis, Haik, Krikor, Dikran o Agop, y apellidos acabados todos en yan; y en los cafés había armenios leyendo páginas escritas con su fascinante alfabeto, el cual a ojos inexpertos resulta similar a la escritura amárica de los etíopes; o bien, con los ojos destellando sagacidad a cada lado de sus maravillosas narices, formaban grupitos a las puertas de sus comercios, como tucanes conspiradores.
En otro barrio más, los nombres pasaban a ser Isaak, Yakob, Avram, Jaim o Nahum, y dentro, presidiendo el local entre prietos rollos de tela, o midiendo cascadas de algodón o de satén, había judíos sefardíes. A diferencia de mis anfitriones en el Banato,12 que pertenecían a los asquenazíes, la rama septentrional del judaísmo que se extiende desde el corazón de Rusia hasta el Atlántico, los sefardíes forman la rama meridional de esta gran familia. Llegaron aquí, tras la destrucción del templo de Jerusalén en tiempos de Tito, por un largo camino: habían seguido a los moros conquistadores por todo el norte de África y habían entrado en España. Allí prosperaron durante siglos, en los tiempos de los emires ilustrados de Andalucía, como mercaderes, científicos, médicos, filósofos y poetas, y alcanzaron su cénit con Maimónides. Después de la reconquista de Granada por Fernando e Isabel en 1492, el año de Colón, la Inquisición los expulsó de nuevo y algunos se dispersaron, al igual que sus primos refugiados de Portugal, a aquellas zonas de Holanda que desafiaron el poderío de España; o, en las décadas siguientes, a las recién descubiertas Américas; a Pernambuco en Brasil y después al Caribe. Spinoza era descendiente de sefardíes, igual que en Inglaterra las familias con apellidos como Lopez o Montefiore, Mendoza (el boxeador) o Disraeli. Pero la mayoría se dirigió otra vez al este, regresó al Levante; en la costa toscana, en Leghorn y Grosseto, se establecieron por millares, como huéspedes de los Médicis; el resto encontró asilo en los territorios otomanos, donde los sultanes los acogieron con los brazos abiertos. Se establecieron en puertos comerciales como Constantinopla, Salónica, Esmirna o Rodas, adonde llegaban, se decía, sin otra cosa que los rollos de la ley y las gigantescas llaves de sus hogares en Córdoba, Granada o Cádiz, llaves que, según se cuenta, guardan aún como un tesoro, aunque yo nunca las he visto (pese a mis ruegos). Durante los reinados de Bayaceto II, Selim el Severo y Suleimán el Magnífico, llegaron hasta las ciudades balcánicas menores. Todavía hablaban, según había oído decir, una versión del español andalusí del siglo XV llamado ladino. Agucé el oído, al lado del mostrador, y oí para mi deleite: «¿Que’tal, Hozum? ¡Mu’bien! Y yo también».
Había un grupo sumamente interesante y raro: la comunidad católica uniata. No tanto porque constituían un pequeño atolón de fidelidad a Roma en medio de un océano de ortodoxia, sino más bien debido a los motivos que explican esta singularidad. En los primeros siglos de cristiandad, surgió en Asia Menor la herejía del dualismo, una creencia que le debía mucho al gnosticismo y mucho al zoroastrismo de Persia, en los que Ormuzd y Ahriman, los poderes de la Luz y la Oscuridad, o del Bien y del Mal, gozan de idéntica dignidad y están en pie de igualdad en su duelo interminable por las almas de la humanidad. Los devotos de este credo eran gentes sencillas y muchas veces virtuosas; pero sus extraños dogmas (los cuales, entre muchos otros principios, son el rechazo de la Virgen María, la aversión a la cruz y la búsqueda de la salvación a través del aborrecimiento de lo material y la extinción final de la raza humana) parecían revolucionarios, comprensiblemente, a ojos de los cristianos formales, además de infames y blasfemos. Se toparon con el rigor despiadado de la Iglesia y el Estado. El maniqueísmo, como se denomina generalmente esta herejía, se extendió con el tiempo por toda la franja meridional de la cristiandad y prosperó silenciosamente bajo toda una serie de denominaciones distintas. Una población entera de maniqueos, conocidos en la zona como paulicianos, fue expulsada del Éufrates por el emperador Alejo Comneno en el siglo IX y obligada a exiliarse a la región de Filípolis, la actual Plovdiv. Aquí vivió su apogeo un credo idéntico profesado por los bogomiles (cuyo nombre procedía del heresiarca del lugar). Desde Bulgaria se extendió hacia el oeste; los musulmanes de Bosnia y Herzegovina son bogomiles islamizados. Los mercaderes orientales, ayudados en la zona, tal vez, por los trovadores, llevaron las doctrinas prohibidas aún más al oeste, y sus devotos, los cátaros o albigenses, abundaban en los burgos y castillos de Provenza y Languedoc. Simón de Montfort los aplastó sin miramientos en la Cruzada Albigense, y los supervivientes fueron quemados vivos después de su última acción defensiva en la fortaleza de Montsegur, en las estribaciones de los Pirineos. Los últimos adeptos que sobrevivieron como una comunidad cohesionada, todavía dentro de los límites de la cristiandad —aunque como herejía—, fueron los paulicianos originales trasplantados de Filípolis, a los que los misioneros jesuitas convencieron en el siglo XVII para someterse a Roma. Su iglesia, a la orilla del Maritza, aún está en pie. Pese a sus orígenes en Asia Menor, en Occidente esta herejía siempre se ha identificado con Bulgaria. Por eso, el francés medieval denominó a sus propios herejes bougres; y, debido a la presunta creencia de que los prejuicios maniqueos contra la reproducción los conducían equivocadamente no solo a la heterodoxia doctrinal sino también sexual, la palabra bugger13 vino a enriquecer el idioma inglés.
Había infinidad de cosas ante las que maravillarse. Vagabundeé durante horas por ese laberinto, y me senté bajo el emparrado de un café con las orejas alerta —pese al sonoro chasquido de los naipes que se producía en el interior donde penumbra y luz se alternaban, y pese al repiqueteo de los dados y de las fichas de backgammon—, atento a los muchos idiomas y dialectos que se oían en estos pasillos a la sombra. Ese conjunto se veía ahora incrementado por el romaní hablado en susurros por dos mujeres gitanas que, sentadas en cuclillas en el suelo empedrado, fumaban sendos cigarrillos sostenidos por unos dedos finos llenos de sortijas. Los gitanos eran numerosos fuera del núcleo de esta muchedumbre en movimiento, y agregaban pinceladas amarillas, naranjas, escarlatas, malvas y moradas de sus faldas de volantes y de sus pañoletas a los colores que abundaban ya allí. Un monje, vestido con un hábito negro remendado y una chistera sin ala, pasó renqueando, con un melón bajo cada brazo; enfrente, un herrero gitano clavaba a martillazos un pétalo plano de acero en la pezuña trasera de un borrico. Yo absorbía una amalgama de aromas que parecía la quintaesencia de los Balcanes, compuesta por sudor, polvo, cuerno quemado, sangre, humo de narguile, estiércol, slivo, vino, cordero asado, especias y café, rociado todo ello con una gota de aceite esencial de rosas y una vaharada de incienso, y me preguntaba si Alejandro Magno de niño había visto alguna vez esta ciudad que su padre fortificó en los límites orientales de su reino para protegerla de las tribus tracias. La ciudad fue ampliada por Trajano, Adriano y Marco Aurelio. Se creía, tristemente, que había sido el lugar en el que Orfeo había perdido a Eurídice al romper su promesa mirando hacia atrás para verla, cuando regresaban del Hades.
Qué curioso pensar que, de todas las razas reunidas aquí en la actualidad, posiblemente solo los griegos habían estado presentes cuando se fundó, salvo en el caso de que sus propias teorías de los orígenes de los pomacos sean correctas. Los búlgaros habrían estado aún muy lejos, entre el Volga y los Urales, y los eslavos, cuyo país y cuyo lenguaje adquirieron, estaban todavía lejos, al norte, entre el Vístula y el Dniéster, o en las marismas del Prípiat tal vez. Los turcos habrían estado pululando por algún lugar indeterminado de las estepas mongolas, los kizilbashos por las llanuras o por los montes iraníes, los sefardíes seguirían aún establecidos en Judea o Babilonia, los valacos en las tierras altas de Dacia, al otro lado del Danubio, los albaneses en Iliria o en los montes Acroceraunios, los armenios al pie del monte Ararat o en las orillas del lago Van, los católicos expaulicianos en la ribera del Éufrates, y los gitanos en alguna llanura dravídica abrasadora, cerca de las fronteras de Baluchistán. Y ese albardero negro, ¿en qué valle nubio o reino boscoso poblado de leones en el Alto Nilo o en Etiopía vivían sus ancestros entonces? Y, ya puestos, ¿qué greñudos individuos provenientes de una ciénaga hibernia, un bosque druídico, un fiordo sin sol o un poblado sajón a orillas de la desembocadura del Elba o a orillas de la lúgubre costa de Jutlandia podían responder por mí en última instancia?
Momento para tomar otro slivo y un par de pimientos asados. Una sombra apareció encima del entoldado de la parte alta de la calleja, y fue planeando por encima de cada rectángulo de lona en dirección a mi mesa, hundiéndose en la combadura, elevándose de nuevo en el filo y pasando al siguiente tramo con unos segundos de trémula dislocación, para continuar deslizándose hacia delante. Al cruzar la franja de sol entre dos toldos, esa silueta de una cigüeña perforó el aire con su pico carmesí a unos centímetros de la abertura; luego vino un largo cuello blanco, las mullidas plumas níveas del pecho del ave junto con los dos metros de inmóvil extensión de sus alas blancas y las puntas de las remeras negras vueltas hacia arriba y separadas cual dedos por el impulso de la corriente de aire. Siguió el vientre blanco y ahusado, y, a continuación, a la zaga, el abanico de su cola y las patas largas, paralelas, de laca carmesí, cerrados los dedos de ambas en posición aerodinámica. Pero, una vez cruzada la banda de sol, la figura entera se aplanó para convertirse nuevamente en una sombra bidimensional, inmensamente desplegada sobre el rectángulo de tela, tan nítida y casi tan inmóvil, de tan lánguido como era su vuelo, como el emblema de un ave en una vela; descendió luego para atravesar a lo largo el pasillo de aire casi inmóvil entre los invisibles aleros y chimeneas, descendió como un suspiro de admiración por el tirabuzón que trazaba la calleja, y, finalmente, a unos doscientos metros ya, pivotando lentamente en gradual inclinación, se perdió de vista. Un ave de paso al igual que todos nosotros.
En casa de Nadejda, había un Larousse XIXème Siècle y numerosos volúmenes del Meyers KonversationsLexikon, y un montón de cosas que consultar en ambas obras; también gran cantidad de libros franceses salidos de Constantinopla, entre los cuales había una maltrecha traducción de la Odisea de la que leí a Nadejda grandes fragmentos en voz alta, repantigado en el canapé mientras ella planchaba su ropa, en la sala de la planta superior, bañada por el sol. Volví a escuchar su recital de textos franceses y le hablé de Baudelaire, nuevo para ella. Yo hablaba francés un poquito mejor que ella, lo cual compensaba en la balanza el peso de su superioridad sobre mí al ser veinticuatro horas mayor que yo. Admitió que suspiraba por parecerse a las estudiantes de la Sorbona. Llevaba flequillo y vestía camisa blanca y falda plisada negra y, cada vez que se le presentaba la oportunidad, una gorra con un ángulo brutal, y de este modo cumplía muy bien su ambicionado propósito.
La segunda mañana de mi estancia sacó de un viejo arcón un montón de trajes tradicionales increíbles, tanto griegos como búlgaros, algunos de los cuales tenían bastante más de un siglo: unas blusas con unos espléndidos bordados rectangulares, mandiles multicolores, faldas de terciopelo verde botella y color ciruela, y corpiños turquesas de seda llenos de cordones trenzados dorados y plateados, con mangas holgadas, cinturones tintineantes con monedas de oro austríacas y turcas, cintos que se abrochaban a la altura del diafragma por medio de dos placas enormes de plata labrada que tenían la forma y los arabescos de dos llamas persas; pañoletas de seda y feces escarlatas chatos con largas borlas negras de satén, y unas lindas babuchas bordadas, de terciopelo y suave cuero rojo. Algunas prendas eran primitivas, otras increíblemente elegantes y románticas. La convencí para que se las probara todas, cosa que no me costó demasiado. Fue haciendo una serie de magníficas entradas en escena, moviéndose como una maniquí, con su frufrú de sedas y el tintineo de los adornos; se plantaba con los brazos en jarras, giraba sobre un solo pie de puntillas, se hundía en el canapé como una odalisca (georgiana o circasiana, con aquella mata de cabello rubio) en poses desmayadas.
Al fondo de ese cofre del tesoro descubrimos unos cuantos chibuquíes (esas obsoletas pipas turcas con el tubo de madera de cerezo de más de un metro de largo, cazoletita de barro y boquilla de ámbar) y un pequeño arsenal de armas antiguas; reliquias, igual que las prendas de vestir: largos trabucos de chispa de plata labrada, chifles para pólvora, cimitarras semicirculares, yataganes y janyares con la empuñadura de marfil con inscripciones en turco, griego y búlgaro damasquinadas o buriladas a lo largo de las hojas. Las desenfundamos de sus vainas de plata y, viendo que cada uno teníamos un yatagán en una mano y una cimitarra en la otra, nos lanzamos de pronto los dos de común acuerdo a una fiera lucha de mentira, haciendo entrechocar las hojas por lo alto, en una postura corps à corps, haciendo rechinar los aceros el uno contra el otro hasta que las empuñaduras quedaban entrelazadas delante del gesto feroz de nuestra cara, para volver a soltarnos y saltar del suelo al canapé y vuelta al suelo otra vez, girar sobre nosotros mismos, lanzar un gruñido y derrumbarnos despatarrados en fingida muerte, y resucitar con gritos y estrépito renovado, hasta que el abuelo de Nadejda, alarmado por las voces y los taconazos y el estruendo, nos llamó con su voz temblorosa desde su cuarto para saber qué diantres pasaba.
En la parte final de mi cuaderno, Nadejda llenó unas tres páginas de frases en búlgaro que podrían serme de utilidad en mi andadura; las anotó en nítidas mayúsculas cirílicas que, a diferencia de los garabatos cabalísticos de mi letra normal, yo ya podía descifrar. La lista empezaba con: «Señor, soy inglés y viajo a pie de Londres a Constantinopla»: «’Gospodine, az sum Anglitchanin i az hodya pesha ot London za Tzarigrad». ¿Tzarigrad? Sí, dijo Nadejda, así se llamaba Constantinopla en búlgaro, Ciudad de los Zares, de los emperadores de Bizancio; Ciudadcésar, literalmente. «Kolko ban?», «¿cuánto cuesta?»; «mnogo losho», «muy malo»; «tchudesno», «maravilloso»; «Cherno Moré», «el mar Negro»; «¿cuánto pesa ese melón?»; «mi cama está infestada de bichos, granuja», y demás. Leí las frases despacio en voz alta y ella me corrigió la pronunciación.14 Acababan con un puñado de piropos maravillosamente exagerados. «Nunca se sabe cuándo te puede venir bien usarlos», dijo. «Tus ojos brillan como luceros», «tu pelo y tus ojos hacen que mis rodillas flojeen», «eres la chica más bonita del mundo» y «¡huye conmigo!».
Nadejda era una guía experta y apasionada. Contemplamos los objetos antiguos tracios en el museo: estelas de guerreros y cazadores a caballo, mujeres con unas extrañas máscaras, y una fabulosa máscara funeraria de plata de un joven príncipe tracio. Los bellos y asombrosos tesoros de oro repujado que han aparecido desde la guerra, y que yo solo he visto en ilustraciones (las rutilantes fuentes decoradas con rostros dispuestos siguiendo un patrón concéntrico, el aguamanil con forma de cabeza de mujer, el rhyton en forma de cabeza de ciervo, las ánforas con las asas en forma de centauros haciendo una cabriola) estaban todavía profundamente enterrados.
Visitamos un conjuntito de monasterios en una loma al norte de la ciudad. Allí vi por primera vez, ya que no se pueden contar la iglesia reconstruida y la iconografía moderna de Rila, iglesias bizantinas antiguas (diferentes de las copias recientes) que cubren todo el mundo ortodoxo de punta a punta. Estos paramentos de ladrillo gris o rojizo u ocre, circundados de muros y rodeados de patios de losas desgastadas o de adoquines, envueltos en el abrazo de los árboles o dotados del mástil de los cipreses, y estas cúpulas que se apoyaban sobre cimborrios con ventanucos como rendijas, con sus tejas descoloridas que remontan en curva hasta sus chatas coronillas tocadas con un capirote en forma de piña justo cuando empezaban a agrandarse, o revestidas de acero o de plomo estriado y acanalado, eras las precursoras de los centenares de iglesias que visitaría a lo largo de las décadas que siguieron. La pequeña concavidad abovedada de dentro, con la suave luz dorada que entraba por las altas ventanas del tambor, tan oscura al principio después del azul exterior; las bóvedas de medio punto que taladraban los muros —gruesos como los de una torre del homenaje— del pronaos para entrar en el nártex; los transeptos, los ábsides, el iconostasio descomunal, todo ello formaba el telón de fondo de una tropa pintada de figuras memorables: santos celestiales y ángeles lánguidos y desmayados, reyes y reinas coronados, un hervidero de nimbos solapados entre sí, Juicios Finales y escenas de martirios, cada cabeza con los ojos abiertos como platos, entre sendas columnas de texto descriptivo escrito con intrincada y desconchada caligrafía bizantina. Esos increíbles santos de los frescos fueron, ojalá lo hubiera sabido aquella misma tarde, los centinelas, los solitarios heraldos y vaticinadores de una enorme hueste desperdigada por cientos de iglesias en pos de la cual he ido durante muchos años, y con deleite cada vez más profundo, desde Bukovina, en el norte de Rumanía cerca de las fronteras con Polonia y Rusia, hasta Egipto, y desde Sicilia hasta Capadocia.
No soy capaz de recordar los detalles de esas pinturas proféticas. Mi ojo virginal e ignorante no quiso registrarlos, solo las vibraciones retardadas que desataron; o, diría yo, solo una sigue ahí fija: san Juan Bautista portando su propia cabeza en una bandeja y extrañamente alado, y tal vez solo esta porque adornaba los muros del monasterio de Iván Preobajenski y yo pregunté qué significaba el nombre. Me lo dijo Nadejda: san Juan el Precursor, o en griego Ioannes Prodromos. Estos singulares y delebles frescos cumplieron su callada labor de presentación y se retiraron discretamente. A todo esto, ¿los cimborrios estaban revestidos de tejas o de planchas de acero o plomo, o de las dos cosas a la vez, tal como he dejado escrito alegremente hace un momento? ¿O han sido los años transcurridos los que los han tejado y emplomado y metalizado con tal arbitrariedad? Surge la duda. No importa, pero es chocante que sea tan evasiva la memoria en relación con los rostros y la escena de esta trascendental entrevista y tan cristalina en relación con cosas irrelevantes: la sombra verde de la parra de fuera, por ejemplo, o, sobre las losas, pasada la sombra, los aleatorios puntos luz como estrellas y diamantes; o, un rato después, el estar sentados al pie de un plátano enorme charlando sobre Les Fleurs du Mal. Solo a veces recibimos aviso de la importancia crucial de estos procesos cuando están empezando: de que determinados poemas, pinturas, tipos de música, libros o ideas van a modificarlo todo, o que vamos a enamorarnos o a hacer una amistad de por vida; son las hebras, múltiples, largas, que al trenzarse componen una vida. Deberíamos ser capaces de detectar el amortiguado disparo de la pistola que da la salida. Este viaje estuvo salpicado de estas detonaciones inaudibles: amaneceres velados y epifanías en ropa de calle.
En un jardín en el centro moderno de la ciudad, entre los arriates municipales y las avenidas y los cuidados edificios públicos y los bancos, había un disco de cemento que se utilizaba como pista de baile y una banda de música bellamente enmarcada por árboles con farolillos de colores colgados en las ramas donde la flor y nata de la intelectualidad de Plovdiv se reunía por las noches. Allí me llevaron Nadejda y una pandilla de estudiantes, a algunos de los cuales había conocido ya en Rila. A los que no conocía, ella con gracejo me presentaba como «mi gemelo» —el desfase de un día había sido discretamente eliminado—. Las melodías que interpretaba la banda eran aún más antiguas que las de Transilvania. Tocaban unos cuantos foxtrots, pero los anticuados valses de Europa Central gozaban de mejor acogida entre el público, y, sobre todo, los tangos, que yo apenas había bailado. Lo intenté, con un par de espantosas zapatillas deportivas marrones adquiridas en Orşova; con bastante poca destreza al principio, pasablemente luego, imitando la gravedad apasionada de los filipopolitanos que llenaban la pista. Desde el quiosco, la cantante iba cantando en alemán, con pose gallarda: «O Donna KLA-ra —cantaba, mientras nosotros con ceño fruncido dábamos los pasos furtivos—, «Ich hab Dich TANZen – geSEHN, O Donna KLA – RA – Du – bist – WUNDerschön!».
Después de dos horas, incitados por la luz de la luna, nos escabullimos toda la cuadrilla, pertrechados con una botella de vino, a una embarcación que tenían en el Maritza, y nos fuimos remando por el ancho río, cantando y bebiendo de la misma copa por turnos, y echamos la amarra bajo de un cúmulo de árboles. Al parecer, este grupo mixto de afables chicos y chicas representaba una travesura formidable para Bulgaria, y eso que dos de las chicas eran hermanas de dos de los chicos y una tercera estaba prácticamente prometida con otro de ellos, un joven cadete militar. Empezamos a desafiarnos a beber lingotazos de vino de un solo trago y a toda velocidad. Las chicas no quisieron participar en el duro juego, y devolvían la copa después de darle un traguito, escupiendo delicadamente con mucho melindre; todas excepto Nadejda, observé, admirado. Ella exclamó: «Za zdrave!» y se echó al gaznate un buen lingotazo de un solo trago, tras lo cual se estremeció como un perrillo, sacudiendo la melena entre aplausos. Cuando, como sucede siempre en este tipo de situaciones, le tocó al extranjero cantar alguna canción de su tierra, recurrí, tal como había aprendido a fuerza de ensayo y error, a There is a Tavern in the Town, tonada que recomiendo vivamente a todo el que se encuentre en semejante brete. Puede cantarse con brio o adagio, dependiendo del ambiente reinante, y en un periquete está cantada. Esa, o Those Endearing Young Charms. Estaba impaciente por ceder el paso a las canciones de su país. Al fin, y con mucho placer, escuché y por fin aprendí la letra de aquella extraña melodía quejumbrosa que habían entonado las mujeres del autocar de Radomir. Conseguí que los estudiantes la cantaran tarareándoles lo que pude recordar de la canción: «Zashto mi se sirdish, liube?» («¿Por qué te enojas conmigo, amor mío? ¿Por qué me rehúyes? ¿Es que no tienes caballo, o es que ya no te acuerdas del camino?».)
... Sirdish, ne dohojdash? Dali konya namash, liubé Ili drum ne znayesh?
Termina sin rematar, como extrañamente inacabada. Cantaron de una manera bellísima la lenta y compleja melodía, con muchas modulaciones; un sonido melancólico, embelesador, que se extendió por este río iluminado por la luz de la luna. Me pregunto qué habrá sido de todos ellos.
A la mañana siguiente sacamos otra vez todos los trajes tradicionales del baúl y le pedí a Nadejda que se pusiera el más resplandeciente y romántico de todos: una amplia falda carmesí de terciopelo y un prieto corpiño verde, profusamente recamado, ribeteado de un tieso y dorado encaje trenzado, con una hilera de botoncitos dorados y unas mangas afaroladas que se abrían desde el codo como pétalos de tulipán; luego iba un cinto cuyo broche lo formaban dos grandes cierres de plata y todas las monedas colgantes y cadenas doradas que pudimos encontrar; y, finalmente, un fez chato con borla, guarnecido en rojo dorado, puesto de lado sobre la espesa mata de sus cabellos rubios peinada lisa. A continuación, la coloqué en una pose de odalisca, con un chibuquí cogido con desmayo en una mano y el otro brazo apoyado a lo largo del respaldo del diván, despreocupadamente. El sol entraba a raudales por la multitud de brillantes paños de vidrio de detrás, y al otro lado se veía la perspectiva escalonada de copas de árboles, tejados con nidos de cigüeñas, cimborrios y montes. Era una estampa híbrida cautivadora: mezcla de princesa cautiva circasiana y heroína byroniana: Mademoiselle Aïssé, Haidée o la Doncella de Atenas. Cuando estuvo todo listo, dio comienzo un dibujo minucioso de gran formato (durante unos años más insistí de manera intermitente pero obstinada en esta vocación errada y, mediante un proceso lento y agotador, algunas veces logré algo que podría pasar una inspección; las más de las veces no). En esta ocasión tuve suerte; en cualquier caso, había conseguido plasmar su espléndida mirada de ceño aparente. Al cabo de una hora pareció que el resultado podría ser presentable; literalmente, pues mi intención era regalárselo a Nadejda, si salía bien, a modo de obsequio de despedida, dado que me marchaba al día siguiente. Fue todo un tanto triste. Ella se comportó como una modelo inesperadamente callada y paciente. Qué maravilloso sería —pensé mientras le colocaba hacia delante la borla del fez, encima del hombro verde, y la abría formando una cascada de seda oscura— aposentarme en esa habitación encantadora llena de luz y pasar el tiempo leyendo y escribiendo y conversando con Nadejda y oyéndola recitar Nous N’Irons Plus aux Bois. Era tan bonita, tan amable, divertida, inteligente y buena. Recordando el pasaje traducido de Homero que habíamos leído el día anterior, pensé: «Qué delicia sería quedarme aquí, como Odiseo en la cueva de Calipso».
—¿No sería una maravilla que te quedaras aquí como Odiseo en la cueva de Calipso? —dijo en ese momento Nadejda, rompiendo el largo silencio de su pose con una amable sonrisa que borró todo rastro de intensidad.
—Era justamente lo que estaba pensando.
De hecho, mis planes habían cambiado radicalmente desde el día anterior. Había previsto continuar por el valle del Maritza, cruzar la frontera con Turquía en Adrianópolis y atravesar la Tracia turca en línea recta hasta Constantinopla. Pero durante mi conversación con Nadejda la noche anterior acerca de los frescos bizantinos del monasterio de Preobajenski, ella había dicho que no eran nada en comparación con los de Tirnovo, muy lejos de allí, hacia el norte, al otro lado de la gran cordillera de los Balcanes. Además, era la capital de uno de los antiguos imperios búlgaros que existía antes de la conquista de los turcos, y tan importante en la historia de Bulgaria como Rila, más importante incluso; mientras que la cuenca del Maritza era una región calurosa y llana en todo el trecho que quedaba hasta Turquía, y estaba repleta de arrozales y plantaciones de tabaco. Los estudiantes le habían dado la razón cuando les consultamos. Así pues, extendimos mis mapas sobre el canapé y trazamos una ruta mucho más ambiciosa: atravesaba los montes, pasaba por Tirnovo y entonces doblaba al este, continuaba en línea recta hasta el mar Negro y bajaba por toda la costa hasta Tzarigrad. Esto sumaba varios cientos de kilómetros al viaje, pero, por lo que ella decía, merecía la pena, y me daba rabia no ver el mar Negro. Después de todo, no había ninguna prisa. El plan era una desviación emocionante y revolucionaria.
Saltándonos a la torera las convenciones, esa noche fuimos los dos solos al baile y estuvimos bailando hasta que echaron el cierre, y después deambulamos por la ciudad, a la luz de la luna, de loma en loma, contemplando desde lo alto los tejados con su reflejo y las callejas vacías, sentándonos a veces en la puerta de alguna casa a charlar, y regresamos a altas horas de la noche.
Fui a despedirme del abuelo de Nadejda al día siguiente. Había insistido en que me despidiera de él aunque casi no hubiese amanecido aún (había entrado a verle con frecuencia a lo largo de los tres días que estuve allí). Me regaló un antiguo ejemplar encuadernado en cuero del Chants Populaires de la Grèce de Fauriel y me pidió que saludara el Partenón de su parte cuando llegase a Atenas. Él nunca había estado allí, «et maintenant je ne le verrais jamais...».15 Lo dijo con la misma pena que un musulmán refiriéndose a La Meca. Nadejda me acompañó nada menos que hasta un bosquecillo que había a unos tres kilómetros al norte de la ciudad, cogidos del brazo. Una vez allí, me dio un hatillo con pan, halva, queso, huevos duros, manzanas, una redoma de madera llena de slivo y, como regalo de despedida, unos seis paquetes de cigarrillos ingleses que habría comprado en secreto. La cabeza barbuda de una figura con chaqueta azul quedaba oculta debajo de las franjas de sellos de aranceles. Era un gasto tan fuera de su alcance como del mío. Me conmovió profundamente. A los dos nos embargaba la emoción; nos despedimos después de muchos abrazos, no del todo de hermanos gemelos. Lentamente y con mucha renuencia, cada cual acabó dando media vuelta, ella en una dirección y yo en la contraria, con un repentino sentimiento de desamparo y volviéndonos para decirnos adiós con la mano, esperando que esos brazos que se agitaban pareciesen, al menos desde la distancia, más animados de lo que se sentían sus dueños.
Las despedidas como esta fueron lo único triste de este viaje. El itinerario entero fue una cadena de adioses menores, más o menos dolorosos, rara vez indiferentes, solo en ocasiones un alivio. Había algo intrínsecamente melancólico, una repentina cercanía aguda, como un toque de aviso en el hombro, un conocimiento íntimo de la fugacidad de todas las cosas, a la hora de despedirme de personas que me habían tratado con generosidad, como así fue en casi todos los casos, y al saber, con toda probabilidad, que no volvería a verlas nunca más. Pero cuando, debido a una afinidad natural, alentada con la demolición de las barreras habituales impuestas por su transitoriedad preestablecida, dichos encuentros calaban más hondo, y rápidamente se extendían las raíces de la amistad, del cariño, de la pasión, del amor (incluso cuando no se declaraba abiertamente, sino que era el parpadeo eléctrico de su posibilidad), esas despedidas significaban un terrible arrancarse de cuajo; así había sido en Transilvania y así era en ese momento.
«Voici l’herbe qu’on fauche et les lauriers qu’on coupe»,16 como decían los versos que había estado escuchando en los últimos tiempos.