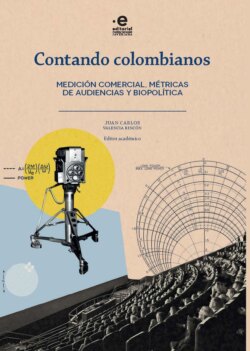Читать книгу Contando colombianos - Patrick Wehner - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIntroducción: la cuantificación de las audiencias de los medios de comunicación, datificación, biopolítica y colonialidad
Juan Carlos Valencia Rincón
La investigación comercial de audiencias, la manera en que es realizada, ajustada, cuestionada, tolerada o acatada por las industrias mediáticas y publicitarias contemporáneas es un tema que no ha atraído suficiente atención por parte de la academia colombiana y latinoamericana en comunicación. El marcado énfasis de los estudiosos locales por las aproximaciones cualitativas y críticas, su interés en la dimensión cultural y un cierto escepticismo sobre los presupuestos de la investigación comercial han dejado este asunto crucial en manos de los expertos de la industria y el mercadeo, y relegado el análisis de las prácticas y de los discursos de legitimación a artículos coyunturales en los medios periodísticos.
Esto ocurre a pesar de que se trata de toda una industria que está por cumplir un siglo de historia y que tiene un impacto enorme en la producción cultural global. El surgimiento de medios de comunicación impresos y electrónicos, su aceptación y consumo masivo, su operación dentro de sociedades capitalistas y su dependencia de la publicidad comercial o institucional forzaron el despegue de toda una industria de medición y evaluación de las audiencias a comienzos del siglo XX.1 Lo que inicialmente fue objeto de investigaciones aisladas de origen académico o estatal se ha convertido en costosos, constantes y extensos estudios realizados por conglomerados de alcance global, que producen lo que en la jerga de las industrias culturales se conoce como currencies: la información estandarizada que define los precios y las utilidades de la publicidad, y los medios de comunicación.
Este intenso interés por conocer y, sobre todo, por medir a las audiencias se debe entender como expresión de una tendencia civilizatoria de origen occidental, que se intensificó hace por lo menos hace dos siglos, dirigida hacia la cuantificación del mundo (Bourdon y Méadel, 2014; Hacking, 1982; Porter, 1995). Siguiendo el camino de las ciencias naturales, las ciencias sociales se interesaron por la objetificación mesurable de fenómenos empleando estadísticas. Porter (1995) hace un recuento crítico de este giro y lo deconstruye. Según este autor, “el argumento de que el conocimiento estadístico es inherentemente superficial, si no ridículo, era bastante común en el siglo XIX” (p. 84); y, sin embargo, la cuantificación se constituyó en la base de la ciencia positivista de comienzos del siglo XX, cuando surgieron los estudios de audiencia y mercadeo, y ha cobrado fuerza en nuestra era de redes sociales, minería de datos y datificación (Beer, 2016). Anderson (2008) afirmaba que vivimos actualmente la agonía o el final de la teoría, ya que sería innecesaria: con suficientes datos, los números hablarían por sí solos y serían implícitamente neutrales (Kitchin y Lauriault, 2014), incuestionables, transparentes y totalizantes.
Los métodos de investigación de audiencias de los medios de comunicación que se describen en este libro para los casos de Colombia, España, los Estados Unidos y China serían fuentes más o menos confiables que permitirían dar cuenta del comportamiento de la gente en relación con los contenidos comunicativos y los nuevos métodos posibilitados por la minería de datos, su correlación y la generación de metadatos, que, alimentando sistemas de software basados en inteligencia artificial (IA), estarían permitiendo ya no solo evaluar los comportamientos del público, sino predecirlos e, incluso, influirlos. La investigación cuantitativa tradicional basada en encuestas cara a cara, telefónicas y online, junto con los datos de los people meters y los portable people meters (PPM) (basados en muestras), combinados con los datos individuales de los usuarios de las redes sociales y las apps de los teléfonos inteligentes, así como las coordenadas de georreferenciación (todos datos de tipo censal), constituirían la estructura informática que posibilitaría la administración de las audiencias, incluso de la población, lo que Foucault (2008, p. 139) describió como una tecnología de poder, la biopolítica.
El origen de la “confianza en las cifras”
¿Cómo se pudo llegar a este estado de cosas tan peculiar? Según Porter (1995, p. VIII), la respuesta habitual es que el “éxito” de la cuantificación en el estudio del mundo natural llevó a su expansión al mundo de lo social, pero considero, como Porter, que se trata de una respuesta insatisfactoria, más cuando se recuerda la relación causológica entre la ciencia moderna y la creciente e irreversible crisis medioambiental. La literatura ofrece otras explicaciones, algunas de ellas justificatorias de esta tendencia (Johnson, 2006), por ejemplo, la de los supuestos aportes que la cuantificación ofrece a los sistemas políticos modernos. Pero en este texto introductorio a un libro de espíritu reflexivo, quiero destacar, brevemente, tres vertientes explicativas de tinte crítico, bastante llamativas y complementarias.
La primera tiene relación con el concepto de biopolítica, como lo propuso Michel Foucault. El auge de la cuantificación y su legitimidad social tendrían que ver con la transformación en las tecnologías de poder, que pasaron, desde el poder soberano, hasta la gubernamentalidad contemporánea (Jose, 1998). Los cuerpos y las prácticas de la población, escudriñados a partir de la cuantificación y la datificación, con foco en tasas de natalidad y mortalidad, edades, enfermedades, esperanzas de vida, tasas reproductivas, patrones de consumo, clasificaciones de género y clase social, recorridos cotidianos, biorritmos, preferencias, interacciones y productividad comunicativa suministrarían la información, los datos necesarios para caracterizar y administrar a una población, y mejorar su productividad, pues “afectan la fortaleza de la población, acortan la semana laboral, desperdician energía y cuestan dinero, tanto porque resultan en descensos en la producción como porque enfrentarlos es costoso” (Foucault, 2003, p. 244). La cuantificación y la datificación serían herramienta y expresión de la “creciente inclusión de la vida natural de los humanos en los mecanismos y cálculos del poder” (Agamben, 1998, p. 119). Los datos obtenidos, incluso las desviaciones detectadas y los eventos aleatorios registrados, se utilizarían para perfeccionar el control de la masa viva. El desarrollo de la estadística, la demografía y ahora del big data serían cruciales para la creación y expansión de la biopolítica (Galloway y Thacker, 2007, pp. 72-74). Esta es “una tecnología que intenta predecir la probabilidad de estos eventos o de al menos compensar sus efectos” (Foucault, 2003, p. 249). La verdad de nuestro tiempo, por lo menos aquella que se emplea para legitimar decisiones comerciales y políticas, tiene “la forma del discurso científico y de las instituciones que lo producen” (Foucault, 1980, p. 131).
La segunda explicación surge de una mirada feminista cercana al concepto de testigo modesto propuesto por Haraway (1997) y explicado con gran claridad por Vargas (2010). La cuantificación y la datificación serían expresiones altamente sofisticadas de la ciencia ilustrada europea que permiten “la construcción de un punto de mirada que se autoinvisibiliza en la producción de su conocimiento y que desde allí permite la subordinación, y en algunos casos, el sacrificio de otros en sus experimentaciones” (Vargas, 2010, p. 77). Esta crítica también está presente en la obra de Porter (1995) cuando describe la cuantificación como una tecnología de distanciamiento: “La dependencia de los números y la manipulación cuantitativa minimizan la necesidad de conocimiento íntimo y confianza personal. La cuantificación está diseñada para una comunicación que va más allá de los confines de lo local y la comunidad” (p. IX). Existiría un vínculo entre una ciencia moderna con pretensiones de universalidad y una historia de colonización que necesitaba datos sobre las “otras” culturas y crear modelos de operación transnacional que se acomodaran a las características dominantes en la metrópoli. El funcionamiento de un sistema capitalista de alcance global, como parte de un sistema-mundo moderno-colonial, necesitaría cifras abstractas, lejanas del lodo de la diversidad y el conocimiento vernáculo (Porter, 1995, p. 22), basadas en la creencia de que todos los fenómenos del mundo son fundamentalmente cuantificables, y ahora datificables y computables (Ali, 2017). La datificación no sería un experimento novedoso, sino una etapa más en una larga trayectoria histórica de institucionalización del disciplinamiento de los sujetos a través de medios tecnocráticos (Arora, 2019, p. 7).
La crítica feminista señala un vínculo entre la pretensión de objetividad y las prácticas de dominación dentro del conocimiento occidental moderno. Porter (1995) y Vargas (2010) coinciden en que la cuantificación, con sus números, gráficas y fórmulas, es una tecnología literaria que permite la escritura de “hechos” y la producción de una idea de objetividad. Se evita así “cualquier pregunta sobre el lugar o las formas de vida desde las que el conocimiento era producido. Lo que ocultaba el orden social que respaldaba el conocimiento y que permitía el espacio y la mirada de quien lo producía” (Vargas, 2010, p. 78). Esta explicación se puede vincular también con la de la autora que inspiró este libro, Ien Ang (1991, 1993, 1996), cuando considera que el conocimiento institucional sobre las audiencias construido según cifras de rating y datos estadísticos es una manera de simplificar prácticas sociales sumamente complejas, evitándose las complicaciones y confusiones de una realidad difícil y multifacética, y permitiendo a empresas, publicistas y gobiernos tomar decisiones a partir de abstracciones relativamente dóciles a sus intereses. Como concluye Porter (1995), “la cuantificación es una forma de tomar decisiones sin parecer que se está haciendo” (p. 8) y de reducir los contextos y problemas a facetas cuantificables descartando o invisibilizando las otras. Los datos sustentan y contribuyen a crear una ontología moderno-colonial; la manera en que son concebidos, producidos y utilizados, en detrimento de otros, define su carácter (Kitchin y Lauriault, 2014). Se pasa también por alto que la comprensión de los datos es realizada por seres culturales, sujetos de afectos y emociones (Kennedy y Hill, 2018, p. 831).
La tercera explicación surge de la tradición crítica marxista y es propuesta por autores como Andrejevic (2012), Bratich (2005), Fuchs et al. (2012) y Smythe (1977, 1981). Smythe consideró que la investigación comercial es fundamentalmente un proceso de mercantilización de las audiencias. La audiencia sería una abstracción simplificadora que permite construir la moneda de cambio (currency) por medio de la cual los medios, los publicistas y las agencias realizan sus negocios y determinan valores y precios, desentendiéndose o despreocupándose de las complejas y múltiples prácticas de los consumidores de los medios. Smythe y sus seguidores (Smythe, 1981; Tebbutt, 2006) consideran que más que explorar las preferencias y prácticas de las audiencias, la investigación comercial las construye como una mercancía. Las audiencias no son algo real, sino una categoría abstracta, una moneda de cambio que permite la operación de las industrias mediáticas y publicitarias; es crucial para fijar precios, sueldos y programaciones. Es celebre la frase de Smythe de que lo que producen los medios de comunicación no son realmente contenidos sino audiencias, las cuales son vendidas a los anunciantes. Por eso, la cuantificación de las audiencias es absolutamente esencial para la industria, y aunque existan dudas y suspicacias sobre sus resultados, la investigación no cesa. A su vez, Bratich (2005) emplea las ideas de Hardt y Negri (2005) sobre multitud para estudiar críticamente la investigación de audiencias. Desde esta posición, la historia de la modernidad está marcada por los esfuerzos para “medir, contener y nombrar a la multitud” (Bratich, 2005, p. 247). Retomando también a Williams (1958), Bratich considera que no hay masas sino formas de ver a la gente como tales, con características feminizadas (irracionalidad, emotividad, reactividad), y para capturar y mercantilizar su poder constituyente, su potencia común, su productividad. El surgimiento, la expansión y la sofisticación de la investigación le apuestan a profundizar la administración social y a intentar conducir la potencia de la multitud hacia la esfera del consumo (Bratich, 2005, p. 254) y el trabajo cognitivo (Andrejevic, 2012).
El despegue de la investigación de audiencias
La necesidad de conocer o cuantificar a las audiencias tuvo su condición de posibilidad en el entorno norteamericano cuando la publicidad se convirtió en el principal rubro de ingresos de los medios escritos, a finales del siglo XIX, como lo explica Wehner (2020).
La investigación fue rápidamente adscrita al sistema capitalista como una actividad privada en régimen de competencia. En Europa, donde las industrias mediáticas tuvieron una evolución diferente, marcada por el férreo control de los Estados nación a través de agencias de expertos en la alta cultura y la educación, la investigación de las audiencias tuvo un papel secundario durante años, pero esto cambió en el último tercio del siglo XX (Lewis, 2000).
El interés en la investigación se agudizó con el surgimiento de la radio. Los primeros contactos con la audiencia fueron a través de las llamadas y cartas de los oyentes, pero la necesidad de ofrecer datos más confiables a los anunciantes acerca del tamaño de las audiencias, sus hábitos de escucha y sus preferencias y características llevó al desarrollo de técnicas estadísticas y de investigación de audiencias.
Los estudios de audiencia nacieron con un sesgo: se dirigen al público de los medios de comunicación, pero no tanto para comprender los complejos procesos de recepción y las múltiples decodificaciones efectuadas como para evaluar oportunidades de mercadeo de productos entre grupos sociales selectos, aquellos con suficiente capacidad adquisitiva. Los estudios de audiencia se convierten en instrumentos de naturalización y de legitimación del orden social, así como de homogeneización y control de la diversidad.
La investigación de audiencias se fue convirtiendo en todo un campo del saber que atravesó las diferentes ciencias sociales, deshistorizó sus raíces en la publicidad y el mercadeo, y se presentó como una evolución lógica de la ciencia dura matemática. A finales de la década de los cuarenta, surgieron en los Estados Unidos empresas especializadas como Nielsen y Arbitron (Buzzard, 2012) que contrataron a expertos en estadística. La jerga de los especialistas se naturalizó y popularizó.
Existen reportes de investigaciones de audiencias en Colombia desde por lo menos la década de los cincuenta, pero la medición comercial solo se consolidó desde finales de la década de los ochenta. Una de las primeras investigaciones sobre los índices comerciales de audiencias en Colombia fue la de Mateus (1989), que exploró los ratings de los noticieros de televisión. Las publicaciones periodísticas se multiplicaron desde entonces, y abordaron desde los resultados de mediciones específicas hasta aspectos técnicos o apropiaciones de los índices (Arango-Forero, 2008; Dangond y Sánchez, 2007; Neira, 2011), así como las crecientes controversias, cuestionamientos y denuncias sobre la influencia, veracidad y objetividad de los estudios (Cuéllar, 2008; Marino, 2008; Ramírez, 1996; Semana, 1998; Velandia, 2008).
Las polémicas acerca de la exactitud, los compromisos, los supuestos y el tráfico de influencias asociados con la medición comercial de audiencias de medios de comunicación y publicidad han sido constantes desde la década de los treinta (Douglas, 1999): el énfasis en medir poblaciones con alta capacidad de consumo, las denuncias de los movimientos sociales (afroamericanos, latinos, feministas) sobre su invisibilidad en las mediciones, la marginación de los pobres (Bourdon y Méadel, 2014, p. 21), los adultos mayores y los niños, las dudas sobre la conveniencia de los métodos empleados y su adecuada aplicación, la utilización de tecnologías cambiantes con los consiguientes cambios en los resultados obtenidos y la consolidación de monopolios en las empresas de medición (p. 25). La literatura reciente, en su mayoría proveniente de contextos anglosajones (Balnaves et al., 2011; Berg, 2012; Buzzard, 2012; Meehan, 2005; McConnell y Eggerton, 2004; Perebinossoff et al., 2005; Napoli, 2011; Ofori, 1999; Spaulding, 2005; Starkey, 2002; Tebbutt, 2006; Webster et al., 2000), cuestiona los compromisos metodológicos (muestras poco confiables o limitadas, instrumentos de medida inexactos, procedimientos de entrevista o captura de datos con alta probabilidad de errores) (Ang, 1993; Napoli, 2011; Starkey, 2002), los métodos empleados comúnmente y su desgaste, los manejos éticos dudosos o la distorsión causada por factores externos, corrupción o manipulación. La producción y vida útil de los currencies no está exenta de presiones por parte de las grandes empresas de medios y publicidad y, por ello, es relevante estudiar los sistemas de medición como parte de un complejo y conflictivo engranaje de producción de regímenes de verdad sobre las audiencias.
Ang (1991, 1993, 1996) desde una perspectiva posestructuralista, influida por Michel Foucault, considera que la investigación comercial es una tecnología de poder que construye regímenes de verdad. Estos regímenes permiten a las industrias mediáticas y publicitarias imponer y justificar rutinas y contenidos específicos, legitimados por una supuesta cientificidad, que realmente les evita tener que enfrentar la complejidad y diversidad de los procesos de recepción. La investigación comercial es celebrada como guardiana del interés público, como evidencia de que los medios luchan infatigablemente por brindarles a las audiencias lo que quieren (Ang, 1993). Otra manera de legitimar el discurso de verdad creado por la investigación comercial de audiencias es afirmando que permite trascender el modelo elitista de producción de contenidos basado en la alta cultura, el desarrollo desde arriba y la educación de las masas. Estos argumentos no dejan ver cómo la investigación comercial es un sistema de producción de verdad en el que las audiencias son objetivadas y simplificadas para ser controladas y mercantilizadas. Ang (1993) explica que la consolidación de una investigación comercial de audiencias no fue “un símbolo de progreso desde la ignorancia hacia el saber, desde la especulación hacia los datos empíricos, desde las creencias hacia la verdad. Lo que se puso en juego fue la política del saber” (p. 10). Es decir, el saber construido por la investigación es naturalizado sin considerar que fue producido de acuerdo con intereses y relaciones de poder, y movilizado para controlar, objetivar, simplificar y mercantilizar a los públicos. Los ratings y otros índices de audiencia no son reportes científicos objetivos del comportamiento humano, no son reflejos fotográficos de las audiencias, sino “productos, mercancías, que cobran forma de acuerdo con exigencias comerciales y estrategias corporativas” (Ang, 1993, p. 54). Desde sus inicios, la investigación comercial de audiencias ha evitado explorar los procesos subjetivos, complejos y dinámicos que realizan las audiencias, las cambiantes, múltiples y creativas prácticas de recepción. Esa exploración se considera innecesaria, incluso, contraproducente. En su lugar, la investigación comercial se ha concentrado en cuantificar lo que cree son grupos de personas influenciables, básicamente predecibles y estables (Ang, 1993, p. 4). Los investigadores comerciales lo reconocen: su objetivo no es producir explicaciones exhaustivas de las prácticas complejas de las audiencias, sino suministrar a los medios y anunciantes datos sobre los consumidores potenciales de sus productos (Meehan, 1993, p. 395). No reconocen la injerencia a veces dramática de las grandes compañías mediáticas sobre sus procedimientos e informes de resultados. Las complejas, diversas, cambiantes y creativas relaciones de los públicos con los medios apenas son exploradas, la investigación se enfoca en producir el conocimiento institucional que permite la operación de la industria (Maki, 2008). Así, de acuerdo con Ang (1993, p. 37), la industria evita lidiar con públicos concretos y diversos, y se centra en administrar una idea abstracta, definida a partir de intereses comerciales e instrumentales. El saber producido tiene, sin embargo, una característica dolorosa: los índices de audiencia no explican por sí mismos los ingredientes o las prácticas que resultaron en éxito o fracaso. Y la información que proveen tiene un carácter efímero, que exige la realización de esfuerzos de investigación constantes y costosos (Ang, 1993).
Quizá más preocupante, Ofori (1999, p. 32) y Valencia (2012) encontraron evidencias de cómo el proceso de investigación de audiencias es conducido según una estereotipación de sexo, clase y raza de los públicos, algo que tiene entre sus resultados la subvaloración de los ingresos y el rol social de grupos humanos enormes, con el consiguiente fracaso comercial de medios de comunicación dirigidos a ellos. Valencia (2012), siguiendo a Bratich (2005), explicó las segmentaciones y categorías demográficas y psicográficas de la investigación comercial, tal como han sido implementadas en el contexto colombiano, como tecnologías de índole biopolítica y colonial: permiten la planificación y regulación de la vida, la subjetividad, los mercados y los grupos sociales a un nivel abstracto en beneficio de los intereses del poder y el capital. Se esencializa a actores muy diversos y dinámicos, a partir de categorizaciones identitarias de origen moderno-colonial: por ejemplo, el código de programación de los sistemas de datificación tiene implícita una concepción particular de sexo, la cual es verificada en los miembros de la audiencia a partir de constantes evaluaciones estadísticas (Cheney-Lippold, 2011, p. 171).
De la cuantificación a la datificación
La crisis de los medios tradicionales y la inmensa y creciente popularidad de los medios digitales está causando un terremoto en la investigación de audiencias y en sus industrias asociadas. Los medios tradicionales siguen siendo un lugar de grandes economías y utilidades, pero la digitalización y las redes sociales vienen ganando terreno y son el lugar donde se están dando las mayores innovaciones tecnológicas y de apropiación social.
El concepto de datificación fue propuesto por Mayer-Schönberger y Cukier (2013, p. 78) para describir el fenómeno contemporáneo de cuantificar aspectos de la vida que no tenían antes existencia numérica. Para el caso de las redes sociales, Van Dijck (2014, p. 198) incluye aspectos de la vida social que nunca habían sido cuantificados (amistades, intereses, conversaciones casuales, búsquedas de información, expresión de gustos, respuestas emocionales).
La producción de contenidos comunicativos pasa en buena parte a los usuarios y las empresas tecnológicas ofrecen plataformas cambiantes que la capturan y monetizan. Las empresas realizan ajustes y experimentos en tiempo real para aumentar la “productividad” de sus usuarios y privatizar y mercantilizar sus interacciones y afectos. Autores como Fuchs et al. (2012) y Andrejevic (2012) hacen hincapié en esta dimensión económica, yendo más allá de la preocupación periodística sobre la invasión de la privacidad. Critican esta nueva forma de explotación, propia de un régimen de capitalismo cognitivo. Según ellos, todos los usuarios de las tecnologías digitales estamos trabajando de forma gratuita para las corporaciones, estas ya no tienen que producir contenidos, ni encuestarnos, ni instalarnos people meters. Nosotros mismos los buscamos y les damos todos nuestros datos de forma gratuita. Colonizan para el capital más y más espacios y momentos de la vida cotidiana.
Como ocurre con las cifras de rating, los metadatos intentan convertir un mundo complejo, diverso e intimidante en un objeto comprensible y estable. Pero las cifras “no representan la verdad de la humanidad tanto como modos de conocer que replican la operación del poder, convirtiendo nuestra vida interior, nuestra subjetividad, en material de análisis” (Fuery, 1997, p. 169) y en mercancía. Se seleccionan ciertos tipos de comportamiento, ciertos arreglos de los cuerpos, ciertos estados emocionales, todo desde una mirada moderno-colonial, y se les asigna un lugar privilegiado de lo que se describe como individualidad (p. 168) o perfil. La cuantificación y la datificación prevalentes en la investigación de audiencias permiten que la industria de los medios y la publicidad funcionen, pero privilegian y mantienen una ontología naturalista de origen moderno, que ratifica la centralidad de una matriz de poder blanca-patriarcal-europea-hetero-sexual-secular-capitalista, la cual ignora, invisibiliza o rechaza otras ontologías, la existencia de otros mundos, algunos relacionales. Se puede hablar de una especie de orientalismo digital, que, como el denunciado en su momento por Edward Said, construye una imagen ilusoria, instrumental y lucrativa de los otros, reducidos a las categorías de los diseñadores de código del aparato tecnológico moderno, a la vez que confirma la preeminencia, la ejemplaridad, los valores y las prácticas de esos productores y su civilización. Ese orientalismo digital contribuye a mantener, expandir, refinar y adaptar “la economía política global racial” moderno-colonial (Ali, 2017, p. 2). Los datos se usan, y mucho, en la industria, pero eso no quiere decir, como resaltó tanto Ang, que den cuenta de la complejidad enorme de las acciones y apropiaciones de la gente, como todavía creen, quizá, ingenuamente autores como Bourdon y Méadel (2014, p. 11).
La complejidad técnica, las patentes ferozmente defendidas y los intereses económicos en juego dificultan la vigilancia ciudadana sobre las cifras y los datos de las audiencias. Nos encontramos frente a “nuevas formas opacas y no auditables de discriminación y perfilación social basadas, no en narrativas de escala humana, sino en redes de interconexión incompresiblemente grandes y en continuo crecimiento” (Andrejevic et al., 2015, p. 379). Las cajas negras del software son especialmente selladas y, sin embargo, sus operaciones no dejan de recibir cuestionamientos por parte de algunos expertos y activistas digitales. La mayor parte del tráfico en internet es de robots de software que pueden inflar las cifras de visitas y distorsionar los perfiles creados. Las suposiciones sobre las características demográficas de los usuarios se basan en las estimaciones de bloques de código diseñados por programadores de contextos específicos, muchas veces, ajenos a los de los usuarios. Es decir, las validaciones sobre las características de sexo, rango de edad, raza, nivel económico y educativo (todas variables importantes en contextos modernos) se basan en código o IA que no son neutros, sino que emergen de comprensiones particulares y los estereotipos de sus creadores. Los metadatos creados son utilizados para tomar decisiones fundamentalmente instrumentales, inconsultas e inapelables. Rara vez están disponibles para la gente y las oportunidades de auditoría; todavía presentes en los sistemas de medición de rating tradicionales, desaparecen en el entorno digital. Y ya se habla de toda una industria de falsificación de métricas en la que empresas subterráneas venden likes, retweets, visionados, visitas y viralidad al mejor postor, engañando a las plataformas comerciales vigentes y creando contenidos y productores “exitosos” de un día para otro.
Por otro lado, por fuera de la metrópoli donde trabajan la mayoría de los programadores o para cuyas características y supuestos ontológicos diseñan los programadores en las maquilas de la periferia, el mundo digital se hace más complejo: cuentas compartidas entre múltiples usuarios, perfiles falsos, secuestro de cuentas, velocidades de conexión cambiantes. Como explica Bermejo (2009), los nuevos sistemas de medición de audiencias digitales no han logrado alcanzar la relativa estabilidad de los antiguos currencies, y esto no ocurre solo por su juventud, sino por la extraordinaria variación en los usos de las aplicaciones y los cambios constantes en las tecnologías. Está por verse qué tan predecibles y controlables somos los prosumidores, si los mercadotecnistas que diseñan sistemas cada vez más personalizados de segmentación, efectivamente, alcanzan sus objetivos o si la intensificación de la creatividad y nuestra capacidad de consumo rebasará las capacidades de quienes nos vigilan.
Los capítulos de este libro
A pesar de los cuestionamientos y de los constantes cambios de técnicas, la medición comercial de las audiencias perdura, incluso, se expande. Sigue siendo la vara con la que se mide el éxito o el fracaso de los medios y sus productores, y tiene un impacto directo en los contenidos, los formatos y las estéticas que son propuestos y los que son excluidos o relegados en los ecosistemas mediáticos de todo el planeta. La abundancia de estudios, tecnologías y sistemas de análisis estadístico de alta complejidad, unida a la idealización ingenua de la ciencia y a la gran demanda de cuantificación y planeación, llevan a muchos usuarios de la investigación comercial de audiencias a aceptar sus resultados como si fuesen incuestionables, basados como están en compromisos, presiones, generalizaciones e, incluso, sesgos.
Este libro busca llenar un vacío en la literatura de comunicación en lo que tiene que ver con el análisis crítico de los procedimientos y de las prácticas de la industria de medición de audiencias. Se basa en una investigación desarrollada entre 2013 y 2015 por profesores y estudiantes del Departamento de Comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. La investigación se llamó “Contando colombianos: medición y mercantilización de audiencias mediáticas, conocimiento científico y biopolítica”, con la que se pretendía describir los procesos de construcción de las audiencias en Colombia como currencies, siguiendo las ideas de Smythe y Ang, y haciendo una descripción tan detallada como fuera posible de los procedimientos, compromisos y sesgos en los que incurren las empresas de investigación de audiencias hacia 2015. Así se completa la crítica de dichos autores, dando cuenta de las prácticas y tecnologías concretas que se emplean para producir los currencies como audiencias mercantilizadas, como demandan Bourdon y Méadel (2014, p. 9). También se analizó la forma en la que los resultados de estos estudios comerciales eran empleados por la industria como herramienta de poder/saber que legitimaba sus prácticas y le permitía construir y sostener su hegemonía en el campo de la comunicación. Asimismo, quisimos explorar cómo otros actores del campo se relacionaban con ese régimen de producción de verdad y qué estrategias desarrollaban para confrontar la hegemonía. A un nivel más macro, que trasciende este campo, la investigación, siguiendo a Foucault, quiso evaluar si el poder/saber de los ratings y la datificación permitía la administración biopolítica de los públicos, si facilitaba su reducción a simples consumidores desechando el estudio de sus complejas prácticas de recepción y si cumplían la función de tecnologías de estereotipación social en el contexto colombiano. Una investigadora en España (Antonia María Moreno Cano) y un investigador en China (Jirong Li) se vincularon también a la investigación y contribuyeron con textos sobre la medición de audiencias en sus respectivos países.
El libro inicia con un capítulo histórico de Patrick Wehner que cuenta la evolución en las maneras de concebir e investigar a las audiencias en el contexto estadounidense, desde finales del siglo XIX hasta comienzos del siglo XXI. Se trata de un texto profuso en detalles, fruto de un trabajo de archivo extenso. Revela cómo las formas de concebir a las audiencias por parte de los investigadores, los publicistas y los medios de comunicación han experimentado grandes cambios que han impactado notablemente los procesos metodológicos empleados. Wehner deconstruye la idea misma de audiencia y nos muestra su contingencia temporal.
Después de este capítulo, el libro se divide en dos grandes secciones, una primera abarca los currencies en Colombia. Inicialmente, Juan Carlos Valencia Rincón y María Alejandra Beltrán López exponen las formas en las que se miden las audiencias en salas de cine en Colombia y Argentina. El capítulo es una ampliación de un artículo académico ya publicado según los resultados de la investigación (Valencia y Beltrán, 2016). Los autores, acompañados en algunas entrevistas por la profesora Antonia María Moreno Cano, explican cómo opera la multinacional Rentrak y el sistema Colombian Admissions y Boxoffice Control (Cadbox), el currency de cine en Colombia. Contrastan este sistema con el empleado en Argentina y concluyen que se trata de indicadores que miden el consumo de cine en salas múltiplex pasando por alto las tantas otras plataformas y espacios de consumo cinematográfico vigentes en América Latina.
Laura Carolina Méndez Aguilar presenta después el Estudio General de Medios (EGM), en particular, su medición de publicaciones impresas, tal como se efectúa en Colombia. Según entrevistas realizadas a funcionarios de la Asociación Colombiana de Investigación de Medios (ACIM) y de una de las empresas que hace el trabajo de campo, así como en el análisis de los procedimientos de encuesta, las fichas técnicas y las opiniones de la industria editorial, concluye que no se mide realmente la lecturabilidad. El EGM es un estudio de recordación de marcas, aplicado a solo un gran segmento de la población colombiana.
Juan Carlos Valencia Rincón analiza en otro capítulo cómo se miden las audiencias de radio en Colombia. El currency vigente en 2015 era el Estudio Continuo de Audiencias de Radio (ECAR), una gran encuesta telefónica que, sin embargo, no abarcaba a toda la población colombiana, basada, fundamentalmente, en la recordación. Las polémicas acerca de sus resultados eran frecuentes y algunas cadenas radiales estaban optando por darles mayor credibilidad a las mediciones de radio obtenidas por el EGM.
María Patricia Téllez Garzón presenta en su capítulo los resultados de su indagación sobre cómo se miden las audiencias de televisión en Colombia. Las cifras de rating del Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope) siguen definiendo los costos de la pauta publicitaria en una industria todavía muy lucrativa. Se basan en el uso de people meters en hogares de las mayores zonas urbanas del país. Pero hay considerables cuestionamientos a la representatividad de los resultados obtenidos, ya que abarcan a menos de la mitad de la población colombiana. Los canales regionales vienen quejándose hace años por la forma en que son medidos. Y surgen muchas inquietudes por la proliferación de plataformas digitales y la crisis que experimenta la televisión abierta en Colombia y toda la región.
Luego, Carlos Andrés Barreneche explica cómo se estaba intentando crear un currency para internet en Colombia, manejado por la multinacional comScore, que combinaba datos de web analytics con los recogidos en los dispositivos de una muestra de voluntarios. Las esperanzas de los investigadores de audiencias de que con internet sería posible medir con absoluta precisión el comportamiento de las audiencias se están diluyendo. El secreto sobre la tecnología, la falta de sistemas de auditoría externa, la complejidad técnica, las apropiaciones tan disímiles, los cambios constantes y el surgimiento de industrias ilícitas que tratan de amañar las estadísticas afectan la credibilidad de las métricas obtenidas.
Mónica Baquero Gaitán presenta después un capítulo que muestra la relación de la industria de la publicidad con la investigación de audiencias y permite dimensionar la gran magnitud de su influencia, y los cambios acelerados que se están dando. Considera que la industria publicitaria se está volcando de lleno hacia las métricas digitales y los métodos como la etnografía virtual y las herramientas con carácter predictivo.
Luego, Alcides Alberto Velásquez Perilla expone su análisis de contenido del extenso trabajo de archivo realizado por el profesor John Gutiérrez, el cual exploró las noticias en la prensa colombiana sobre las investigaciones de audiencias en el periodo 2009-2013. Concluyó que, para los medios periodísticos consultados, los estudios de audiencias y consumo de medios no son un tema novedoso y tienden a ser tratados de la misma manera, privilegiando los resultados que obtienen. Solo hay sobresaltos en el cubrimiento cuando se presenta algún tipo de intervención estatal o alguna injerencia por parte del entorno internacional.
Después viene la segunda parte del libro, la cual contiene el análisis de los currencies y la investigación de audiencias a nivel internacional: España, los Estados Unidos y China.
Inicialmente, Antonia María Moreno Cano presenta de manera resumida su análisis de los currencies vigentes en España para los grandes medios de comunicación de ese país. Encuentra dinámicas y cuestionamientos muy similares a los que halló la investigación en el caso de Colombia.
Después, Li Yirong explica lo que ocurre detrás de lo que algunos llaman la gran muralla digital de China. Un universo digital paralelo pero vasto, enormemente lucrativo pero muy vigilado, en el que las presiones comerciales se combinan con las de un régimen político que intenta controlar la disidencia.
Finalmente, Karen Buzzard, una de las mayores expertas mundiales en la investigación de audiencias, en un capítulo escrito específicamente para este libro, expone la crisis actual de los sistemas de medición de medios de comunicación en los Estados Unidos ante el auge de la datificación.
Seguramente, ya ha habido cambios en los procedimientos metodológicos y los currencies presentados aquí, pero las polémicas y los cuestionamientos descritos mantendrán su vigencia durante un buen tiempo. Todos los métodos y las técnicas parten de supuestos en alguna medida cuestionables y se basan en compromisos con la realidad compleja de las prácticas múltiples y cambiantes tanto de los públicos como de los productores. También están expuestos a la intervención de actores poderosos que buscan obtener réditos económicos y ventajas sobre sus competidores. Por eso, las dudas, el escepticismo y las denuncias de manipulación o inexactitud de las mediciones han sido una constante a lo largo de la historia de la investigación de audiencias.
Confiamos en haber podido dar cuenta de un particular estado de cosas sobre el que no se conoce lo suficiente en nuestro entorno académico. Confiamos también en haber podido relacionar lo que ocurre en el campo de la investigación de audiencias de contenidos comunicativos con las preocupantes dinámicas globales de control social y explotación de la creatividad de la gente, de los comunes. Confiamos, finalmente, en haber podido mostrar cómo la creatividad comunicativa de la gente va mucho más allá de lo que se cree cuando se la confina a la categoría de “audiencia” y se la reduce a cifras y métricas.
Referencias
Agamben, G. (1998). Homo sacer: Sovereign power and bare life. Stanford University Press.
Ali, S. M. (2017). Decolonizing information narratives: Entangled apocalyptics, algorithmic racism and the myths of history. Multidisciplinary Digital Publishing Institute Proceedings, 1(3), 50. https://doi.org/10.3390/IS4SI-2017-03910
Anderson, C. (2008). The end of theory: The data deluge makes the scientific method obsolete. Wired Magazine, 16(7), 16-07. http://www.uvm.edu/~pdodds/files/papers/others/2008/anderson2008a.pdf
Andrejevic, M. (2012). Exploitation in the data mine. En C. Fuchs, K. Boersma, A. Albrechtslund y M. Sandoval (Eds.), Internet and surveillance: The challenges of web 2.0 and social media (pp. 71-88). Routledge.
Andrejevic, M., Hearn, A. y Kennedy, H. (2015). Cultural studies of data mining: Introduction. European Journal of Cultural Studies, 18(4-5), 379-394. https://doi.org/10.1177/1367549415577395
Ang, I. (1991). On the politics of empirical audience research. En M. G. Durham y D. M. Kellner (Eds.), Media and cultural studies: Keyworks (pp. 145-159). Blackwell.
Ang, I. (1993). Desperately seeking the audience. Routledge.
Ang, I. (1996). Living room wars: Rethinking media audiences for a postmodern world. Routledge.
Arango-Forero, G. (2008). Fragmentación de audiencias en una sociedad multicanal: gustos y preferencias de adolescentes en Bogotá. Palabra Clave, 11(1), 11-27. https://www.redalyc.org/pdf/649/64911102.pdf
Arora, P. (2019). Decolonizing privacy studies. Television & New Media, 20(4), 366-378. https://doi.org/10.1177/1527476418806092
Balnaves, M., O’Regan, T. y Goldsmith, B. (2011). Rating the audience: The business of media. A&C Black.
Beer, D. (2016). Metric power. Palgrave Macmillan.
Berg, S. (2012). Advertising in the world of new media. En B. J. Calder (Ed.), Kellogg on advertising and media: The Kellogg School of Management (pp. 56-83). John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9781119198154.ch3
Bermejo, F. (2009). Audience manufacture in historical perspective: From broadcasting to Google. New Media & Society, 11(1-2), 133-154. https://doi.org/10.1177/1461444808099579
Bourdon, J. y Méadel, C. (Eds.) (2014). Television audiences across the world: Deconstructing the ratings machine. Palgrave Macmillan.
Bratich, J. Z. (2005). Amassing the multitude: Revisiting early audience studies. Communication Theory, 15(3), 242-265. https://doi.org/10.1111/j.1468-2885.2005.tb00335.x
Buzzard, K. (2012). Tracking the audience: The ratings industry from analog to digital. Routledge.
Cheney-Lippold, J. (2011). A new algorithmic identity: Soft biopolitics and the modulation of control. Theory, Culture & Society, 28(6), 164-181. https://doi.org/10.1177/0263276411424420
Cuéllar, A. (2008, agosto 5). La medición de audiencia de TV sigue embolatada. Portafolio. https://www.portafolio.co/economia/finanzas/medicion-audiencia-tv-sigue-embolatada-433554
Dangond Castro, J. J. y Sánchez, G. E. (2007). Percepción y características de la inversión publicitaria en Telecaribe. Pensamiento y Gestión, 22, 283-322. https://www.redalyc.org/pdf/646/64602209.pdf
Douglas, S. J. (1999). Listening in: Radio and the American imagination. Random House.
Foucault, M. (1980). Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972-1977. The Harvester.
Foucault, M. (2003). Society must be defended. Allen Lane.
Foucault, M. (2008). The history of sexuality. Penguin.
Fuchs, C., Boersma, K., Albrechtslund, A. y Sandoval, M. (Eds.). (2012). Internet and surveillance: The challenges of Web 2.0 and social media. Routledge.
Fuery, P. (1997). Cultural studies and the new humanities: Concepts and controversies. Oxford University Press Australia.
Galloway, A. R. y Thacker, E. (2013). The exploit: A theory of networks. University of Minnesota Press.
Hacking, I. (1982). Biopower and the avalanche of printed numbers. Humanities in Society, 5(3-4), 279-295.
Haraway, D. J. (1997). Modest_Witness@ Second_Millennium. FemaleMan_Meets_OncoMouse: Feminism and technoscience. Routledge.
Hardt, M. y Negri, A. (2005). Multitud. De Bolsillo.
Jonsson, S. (2006). The invention of the masses: The crowd in French culture from the revolution to the commune. En J. T. Schnapp y M. Tiews (Eds.), Crowds (pp. 47-75). Stanford University Press.
Jose, J. (1998). Biopolitics of the Subject: An introduction to the ideas of Michel Foucault. Northern Territory University Press.
Kennedy, H. y Hill, R. L. (2018). The feeling of numbers: Emotions in everyday engagements with data and their visualisation. Sociology, 52(4), 830-848. https://doi.org/10.1177/0038038516674675
Kitchin, R. y Lauriault, T. (2014). Towards critical data studies: Charting and unpacking data assemblages and their work. En J. Eckert, A. Shears y J. Thatcher (Eds.), Geoweb and big data. University of Nebraska Press. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?Abstract_id=2474112
Lewis, P. (2000). Private passion, public neglect: The cultural status of radio. International Journal of Cultural Studies, 3(2), 160-167. https://doi.org/10.1177/136787790000300203
Maki, C. (2008). The conservation of a gender fantasy: Women and top 40 radio in Montreal [Tesis de doctorado, McGill University]. https://escholarship.mcgill.ca/concern/theses/td96k5303
Marino, R. (2008, junio 24). Canal RCN acusa a medidora Ibobe de recibir dinero de canales internacionales. Noticias Financieras.
Mateus, J. C. (1989). El fenómeno del rating de sintonía en los noticieros de televisión [Tesis de grado sin publicar]. Universidad Externado de Colombia.
Mayer-Schönberger, V. y Cukier, K. (2013). Big data: A revolution that will transform how we live, work, and think. Houghton Mifflin Harcourt.
McConnell, B. y Eggerton, J. (2004). Ratings Squabble. Broadcasting & Cable, 134(29), 5-6.
Meehan, E. R. (1993). Commodity audience, actual audience: The blindspot debate. En J. Wasko, V. Mosco y B. Dervin, Illuminating the blindspots: Essays honoring Dallas W. Smythe (pp. 378-400). Greenwood.
Meehan, E. R. (2005). Gendering the commodity audience: Critical media research, feminism, and political economy. En D. Kellner y M. G. Durham (Eds.), Media and cultural studies: Keyworks (pp. 242-249). Wiley Blackwell.
Napoli, P. M. (2011). Ratings and audience measurement. En V. Nightingale (Ed.), The handbook of media audiences (pp. 286-301). Wiley Blackwell.
Neira, T. (2011). Medición de tendencias en el consumo de medios. Marketing News, 6(37).
Ofori, K. A. (1999). When Being No. 1 Isn’t Enough: The Impact of Advertising Practices on Minority-Formatted and Minority-Owned Broadcasters. Civil Rights Forum on Communications Policy. http://transition.fcc.gov/Bureaus/Mass_Media/Informal/ad-study/adsynopsis.html
Perebinossoff, P., Gross, B. y Gross, L. S. (2005). Programming for TV, radio, and the Internet: Strategy, development, and evaluation. Focal.
Porter, T. M. (1995). Trust in numbers: The pursuit of objectivity in science and public life. Princeton University Press.
Ramírez, A. (1996). Control a la maldición del rating. Revista ANDA, 3(7).
Semana. (1998, marzo 9). El amo del rating. shorturl.at/fhjRY
Smythe, D. W. (1977). Communications: Blindspot of western Marxism. CTheory, 1(3), 1-27. http://journals.uvic.ca/index.php/ctheory/article/view/13715/4463
Smythe, D. W. (1981). Dependency road: Communications, capitalism, consciousness, and Canada. Ablex.
Spaulding, S. (2005). Did women listen to news? A critical examination of landmark radio audience research (1935-1948). Journalism & Mass Communication Quarterly, 82(1), 44-61. https://doi.org/10.1177/107769900508200104
Starkey, G. (2002). Radio audience research: Challenging the ‘gold standard’. Cultural Trends, 12(45), 43-79. https://doi.org/10.1080/09548960209390311
Tebbutt, J. (2006). Imaginative demographics: The emergence of a radio talkback audience in Australia. Media, Culture y Society, 28(6), 857-882. https://doi.org/10.1177/0163443706068920
Valencia Rincón, J. C. (2012). ‘We obviously know who’s listening’: Commercial radio programming, subjectivation and coloniality in Bogotá, Colombia [Tesis de doctorado sin publicar]. Macquarie University.
Valencia Rincón, J. C. y Beltrán López, M. A. (2016). Adentro y afuera del múltiplex: los estudios comerciales de audiencias del cine en América Latina. Chasqui, 132, 147-164. http://200.41.82.22/handle/10469/10385
Van Dijck, J. (2014). Datafication, dataism and dataveillance: Big data between scientific paradigm and ideology. Surveillance y Society, 12(2), 197-208. https://doi.org/10.24908/ss.v12i2.4776
Vargas-Monroy, L. (2010). De testigos modestos y puntos cero de observación: las incómodas intersecciones entre la ciencia y la colonialidad. Tabula Rasa, 12, 73-94. https://revistas.unicolmayor.edu.co/index.php/tabularasa/article/view/1441
Velandia, N. (2008, enero 18). Alboroto por la medición de la TV. Portafolio. https://www.portafolio.co/economia/finanzas/alboroto-medicion-tv-470248
Webster, J., Phalen, P. F. y Lichty, L. (2000). Ratings analysis: Theory and practice. Routledge.
Wehner. (2020). La investigación de las audiencias mediáticas y sus imaginarios sociales. En J. C. Valencia Rincón (Ed.), Contando colombianos: medición comercial, métricas de audiencias y biopolítica (pp. 43-89). Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
Williams, R. (1958). Culture and society. Chatto and Windus.
Notas
1 Para una historia de la investigación de audiencias en los Estados Unidos, véase Wehner (2020).