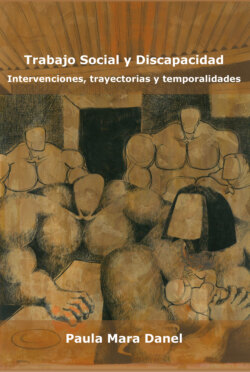Читать книгу Trabajo Social y discapacidad - Paula Danel - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIntroducción
La importancia de esta escición narrativa del sujeto de identificación es confirmada por la descripción que hace Lèvi-Strauss del acto etnográfico. Lo etnográfico exige que el observador mismo sea parte de su observación, y esto requiere que el campo de conocimiento (el hecho social en su totalidad) sea apropiado desde afuera como una cosa, pero como una cosa que comprende dentro de sí la comprensión subjetiva del indígena. La transposición de este proceso en el lenguaje de la captación del forastero (esta entrada en el área de lo simbólico de la representación/significación) vuelve al hecho social “tridimensional”. Pues la etnografía exige que el sujeto se escinda a sí mismo en objeto y sujeto en el proceso de identificar su campo de conocimiento. El objeto etnográfico se constituye “a fuerza de la capacidad del sujeto para una autoobjetivación indefinida (sin llegar nunca a abolirse como sujeto) para proyectar fuera de sí mismo fragmentos de sí siempre en disminución”.
(Bhabha, H. 2002:187).
Sobre los modos en que se construyeron los aportes conceptuales
El puntapié inicial del proceso de elaboración de la investigación, que dio origen a este libro, estuvo centrado en responder a una serie de interrogantes que se constituyeron en estimulantes para encarar este proceso complejo y sinuoso de producción académica: Me preguntaba sobre cuál es/era la mirada que prima/primaba en relación a la discapacidad. Veníamos (2) identificando un discurso apegado a lo expresado en Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2007), pero al mismo tiempo se percibían ciertas inquietudes/incomodidades en el uso de los mismos. Algo así como una convivencia de miradas/narrativas sobre la discapacidad que transitaba desde la idea de situación de discapacidad como sinónimo de gama de derechos, así como la discapacidad en tanto experiencia trágica, no deseada, que conlleva una narrativa floreada de adjetivos revitalizantes que intentan suavizar esta tragedia. A esto se suman, la idea de discapacidad como asunto privado/familiar en el que la contención frente al padecimiento se instituye en un eje central, y paralelamente aparece la idea de discapacidad como opresión social consecuencia de la hegemonía de un cuerpo normal. (Ferrante, 2010; Ferreira y Ferrante, 2009; Conrad, 1992). En esas confluencias/disputas/entretejidos decidimos iniciar una exploración que nos permita ahondar sobre los sentidos asociados a la discapacidad que se encontraban presentes en las narrativas de los trabajadores sociales. ¿Cómo operaban esos sentidos en los procesos interventivos?
En esa línea, entendimos oportuno avanzar hacia la recuperación de las trayectorias profesionales de los trabajadores sociales en el campo en cuestión. Identificamos un doble registro, uno asociado a los ámbitos académicos y políticos en los que las discusiones en relación a los DDHH estaban más vigentes pero sin establecer un vínculo, ni un diálogo con quienes sostienen las intervenciones (todos los días) en las organizaciones. Esto nos sugería cierta comodidad/ingenuidad de quienes protagonizan/mos los espacios académicos. Si no se ponen en tensión ciertos saberes con las experiencias de implementación de políticas sociales es más sencillo construir discursos de verdad.
Por otra parte, nos interesaba conocer el registro de las intervenciones con la finalidad de dar cuenta de ciertas proximidades, continuidades, rupturas en torno a la producción de sentidos sobre discapacidad. Poner en valor la intervención, como espacio de producción de discursos, de realidades, de accesibilidades. En tal sentido, señalamos que la idea que sustenta la noción de registro de las intervenciones es la de visibilidad de las prácticas sociales, identificación de los modos en que se desarrollan las intervenciones, las texturas que producen y las narrativas que se enuncian.
Una de las hipótesis que aparecía recurrentemente en nuestras argumentaciones en el proceso de trabajo de campo era que muchos colegas no participaron de las discusiones sobre la relación entre discapacidad y autonomía. Esto implicaría cierto proceso que engloba la discapacidad a algo vinculado a una dependencia absoluta y las intervenciones se teñirían de esa mirada. Una cuestión que fue necesario desarticular y analizar era si esta hipótesis no era más que un pre concepto que subyacía al construir una mirada sobre los discursos válidos. ¿Tal vez mi doble inscripción (académica y trabajadora social en ejercicio de la profesión) actuaba como un impedimento para valorar los saberes que se producen en los procesos de intervención? ¿La doble inscripción generaba una valorización excesiva de los saberes producidos en el espacio académico?
Para lograr esa desarticulación/deconstrucción fue imperioso explorar cómo se estaban dando las intervenciones de los trabajadores sociales en discapacidad. Constatamos que no se han desarrollado estudios en el tema desde el Trabajo Social en nuestra región. Los antecedentes relevados se concentran en España, fundamentalmente del Imserso (Instituto de mayores y servicios sociales) y las Universidades de las distintas regiones españolas (Muyor Rodríguez, 2012; Verdugo Alonso, 2010). En los estudios españoles, la preocupación estaba centrada en los interrogantes que surgen de la dimensión herramental de la profesión, en los modelos vigentes. También encontramos antecedentes de producciones desde el modelo social de la discapacidad en: Mercer y Shakespeare, 1997; Barton, 1996/1998; Bradley, 1995; Corker, 1998; Davis, 1997; Imrie, 1997; Marks, 1997a, 1999; Moore, Beazley y Maelzer, 1998; Oliver, 1990, 1992, 1999. En los estudios desde el modelo social anglosajón encontramos una fuerte interpelación a los modos en que la sociología venía abordando la discapacidad, y proponen formas alternativas de definir el tema y desafiar las formas de discriminación vigentes. Oliver (1989) y Barton (1998) proponen que la discapacidad es una categoría social y política. En su clásico libro en habla hispana (3), que influyó fuertemente a los investigadores y activistas del campo, instalaron una forma de relación entre los aportes del materialismo histórico y la discapacidad.
Del Trabajo Social argentino los exponentes teóricos más destacados del campo vienen siendo Enriqueta Blasco (2002, 2008), Amelia Dell Anno (2004), Indiana Vallejos, (2004), Mauricio Mareño (2010, 2015), Alfonsina Angelino (2009) quienes proponen una mirada social de la discapacidad, pero no surge una inquietud intelectual por la intervención profesional en el campo. O al menos, no en los términos en que mi investigación deseaba abordar.
Los aportes increyentes del Trabajo Social en el campo de la discapacidad en nuestro país denotan un proceso de interés consolidado, sumado a un diálogo con otras disciplinas de las ciencias sociales. Las producciones del modelo social se han incrementado en el último período, siendo sus principales exponentes, profesionales de las disciplinas médica, el derecho, la sociología, la terapia ocupacional, la pedagogía, etc.
Si por el lado de la producción escrita no encontraba respuestas, surgió la necesidad de acercarnos a las trayectorias, a las narrativas (4), a los decires de los/as trabajadores/as sociales. En el primer momento las entrevistas las hicimos con quienes denominamos “pioneras”, en tanto fueron quienes protagonizaron la configuración del espacio socio ocupacional del Trabajo Social en el campo (esto es retomado en los capítulos de la obra). Luego, las entrevistas las realizamos a quienes están transitando actualmente el espacio social de la discapacidad desde la intervención (algunas de ellas desde hace 25 años a la actualidad).
En ese proceso, emergió como interrogante ¿cuáles son las condiciones de la intervención? ¿Qué configuraciones materiales se dan en los espacios laborales? ¿Qué cuestiones “están siendo” en discapacidad? ¿Se visualizan cambios en esas configuraciones? ¿Estamos en momentos de transformaciones (5)? ¿En qué condiciones ejercemos la profesión en el campo de la discapacidad?, y fundamentalmente ¿qué aportes ha venido haciendo el Trabajo Social?
Los invitamos a transitar este texto, que producto de varias discusiones viene siendo lo que generamos colectivamente en momentos de cierres provisorios.
La investigación buscó indagar los nudos críticos que se generan en los procesos de intervención profesional de los Trabajadores Sociales (Cazzaniga, 2007) en el campo de la discapacidad. Ambos tópicos, intervención y discapacidad, se tornaron en tematizaciones relevantes para la investigación, y podríamos proponer que lo es para el colectivo de trabajadores sociales.
Como mencionamos en párrafos precedentes, el problema que identificamos en la interrelación de ambos temas es la carencia de reflexiones que en forma sistemática den luz a un espacio socio ocupacional de larga data. En tal sentido, buscamos interrogar sobre las características que revisten los procesos de intervención en este campo particular. ¿Podríamos delinear modelos de intervención? Lo que encontramos fueron las directrices que conforman el campo problemático en discapacidad, los nudos críticos y delineamos las matrices teóricas que le dan sustento.
La investigación desarrollada ha sido de tipo cualitativa y recupera las voces de quienes han protagonizado el aporte de nuestra disciplina al campo de la discapacidad. A los fines de adquirir mayor profundidad analítica, y ser fieles al movimiento que han tenido tanto el campo de la discapacidad como el Trabajo Social, recuperamos las rupturas y continuidades que permitan visualizar las modificaciones históricas y periodizar las mismas a partir del relato/narrativa de quienes protagonizaron dichos procesos en tensión con la información histórica –política– económica relevada. En tal sentido, esta recuperación se realizó en clave de trayectoria lo que habilitó un desempeño analítico de las mismas.
Análisis histórico y contemporáneo se conjugaron en una estrategia teórico-metodológica que incluyó revisión bibliográfica, entrevistas en profundidad, focus group, observación participante, análisis demográfico del colectivo de personas en situación de discapacidad y análisis estadístico de la inserción profesional.
Con lo mencionado precedentemente, trazamos como objetivo general “caracterizar y analizar los procesos de intervención profesional de los trabajadores sociales en el campo de la discapacidad”. Para llegar al mismo, los Objetivos Específicos fueron:
-Caracterizar el campo de la discapacidad: análisis histórico y contemporáneo.
-Conocer las condiciones actuales de la intervención profesional en el campo de la discapacidad
-Dar cuenta en forma crítica de los modelos imperantes de la intervención profesional en el campo de la discapacidad.
-Comprender las dinámicas que adquieren los procesos de intervención.
Los objetivos fueron cumplimentados casi en su totalidad, sin embargo durante el análisis del trabajo de campo, vimos obstaculizada la posibilidad de dar cuenta de los modelos imperantes de la intervención profesional en el campo de la discapacidad, dado que no surgieron con claridad “modelos de intervención”. La ponderación de este resultado no fue de forma negativa, en tanto incumplimiento de objetivos. Por el contrario, se ha constituido en un hallazgo en sí mismo. Pues la intervención se convierte en intervenciones y produce sentidos diferenciales con fuerte arraigo reivindicativo en todas sus expresiones.
¿Porqué un campo? ¿Qué incluimos en el mismo?
Una de las primeras cuestiones que se delinearon en el proceso de indagación, fue la de definir cuál era el espacio social particular que se instituía como campo de intervención. Analizando de manera relacional la dinámica del campo profesional se vincularon las condiciones de intervención de los profesionales de Trabajo Social, singularizados en la discapacidad como configuración cultural. Por condiciones de intervención hacemos referencia a la materialidad sobre la cual se generan abordajes así como a las condiciones que generan el interés por desarrollar una trayectoria profesional.
Los grandes dilemas que han tensionado la intervención profesional del Trabajo Social a lo largo de su historia como profesión se relacionan a manera de hipótesis, con su origen pragmático que fue estructurando un saber que luego se fue racionalizando en la sociedad moderna. El origen del campo fue tratado de manera muy rigurosa por autores como Marilda Iamamoto (2008). Este proceso de racionalización generó un debate basado en un conjunto de dicotomías entre: teoría/práctica, investigación/intervención, academia/ejercicio profesional. Las respuestas a este conjunto de debates, a nuestro juicio, no han sido asumidas por el conjunto de profesionales. (Rozas Pagaza y equipo, 2012:1)
Los debates disciplinares han generado denodados esfuerzos por comprender, interpretar y explicar las dinámicas sociales que se despliegan en los procesos de intervención. La categoría de intervención entendida como campo problemático ha resultado ordenador al momento de construir marcadores, coordenadas que hacen posible la configuración de un espacio/tiempo particular de la intervención del Trabajo Social en discapacidad.
Bourdieu (1990) define al campo relacionalmente centrando su análisis en la estructura de relaciones objetivas que establece las formas que pueden tomar las interacciones y las representaciones que los agentes tienen de su estructura y su posición en la misma, de sus posibilidades y sus prácticas. El campo asume también una existencia temporal lo que implica introducir la dimensión histórica en el modo de pensamiento propuesto por el autor. Esta temporalidad se convirtió en uno de los ejes analíticos destacables del proceso investigativo, toda vez que se impuso como preocupación teórica a lo largo de todo el proceso.
Desde esta perspectiva, apelar a la relevancia de las posiciones nos permitió comprender algunas miradas prescriptivas de la práctica profesional, e incluir la complejidad de las miradas en pugna que son parte de disputas que se expresan/desarrollan en el campo. La propuesta teórica que Bourdieu propone aporta lecturas más dinámicas, en tanto permite entender que la intervención tiene una lógica que es necesaria identificar para argumentar la posición que se ocupa como profesionales de la cuestión social.
Su lectura concatena diversos aspectos y/o dimensiones que hacen particular la cuestión social en cada momento histórico y, en consecuencia afectan el campo profesional. El autor aporta la posibilidad de vincular el espacio profesional con el capital simbólico, permitiendo situar el análisis en el conocimiento y experiencia adquirida de los agentes profesionales. Capital simbólico enlazado a la categoría de trayectoria profesional nos permitió visualizar los mecanismos de legitimación, las formas de valoración del prestigio profesional, los mecanismos de construcción de autoridad y poder en el dominio del conocimiento disciplinar. Las reglas que supone el funcionamiento del campo, hacen posible la construcción de hegemonías en el mismo. Asimismo, se analizaron las formas de construcción del interés en el campo del Trabajo Social, concepto relacionado con el de Capital simbólico, posición e illusio.
Nuestra preocupación ha sido rescatar la intervención como prácticas socialmente construidas, en definitiva entender la práctica profesional como estrategia en la que se juega, se disputa, se posiciona y despliegan fundamentos teóricos e instrumentación del hacer profesional. (Rozas Pagaza y equipo, 2012) en nuestro caso, situada en el campo de la discapacidad.
Iniciamos el trabajo de campo abordando cuestiones inherentes a las condiciones en las que se despliega la intervención profesional de los trabajadores sociales, comprendiendo las dinámicas internas y externas que se despliegan y operan en los procesos de intervención de los trabajadores sociales en el campo de la discapacidad. El recorte está vinculado a las políticas de protección social, políticas de derecho a ingresos, seguridad social, salud, empleo.
Es necesario historizar desde cuando empezó a tener presencia el Trabajo Social, o cuando empezó a tener una voz en el campo. Para comprender la presencia de la disciplina, y visualizar algunos hitos históricos. Es necesario señalar que en la actualidad, el Trabajo Social está considerado dentro del equipo básico (Sistema de prestaciones básicas, certificado de discapacidad, etc.) Por lo que la relevancia para la disciplina se produce entre otros aspectos, a partir de la generación de espacios socio–ocupacionales. Entonces, ¿Podemos hablar de un campo de la discapacidad específico o está asociado al de la seguridad social, salud, educación? En el primer capítulo avanzamos en esta línea de análisis.
Aporte metodológico: ¿Auto – socio análisis?
Hemos puesto en evidencia la falta de estudios previos sobre este tema en particular, pero surgió la inquietud de incluir interrogantes que surgieron necesarios en términos personales. ¿Por qué el tema discapacidad? Y el momento en que formulaba la pregunta accedí (6) a lecturas de lo que vienen postulando una “antropología de y desde los cuerpos” (Citro y equipo). Allí entendí, que me pasó por el cuerpo la pregunta y obviamente la respuesta también estaba siendo transitada en y por mí.
Estas impatías y estas antipatías, que dependen de la persona tanto como de sus obras, constituyen uno de los principios de múltiples elecciones intelectuales que permanecen absolutamente oscuras y son a menudo vividas como inexplicables, porque atañen a los los habitus implicados (Bourdieu, 2006:40)
Inicié un recorrido que me permitió evocar desde cuándo la discapacidad había estado presente en mí. El cálido recuerdo de “mi tío” con secuela de polio, un temple de acero y una soltería que defendía a regañadientes, me hizo ver que la función paterna había sido ejercida ante mí por una persona con discapacidad física, que usaba muletas y una prótesis que ocultaba fervientemente. Claramente, mi curiosidad infantil hacía que me esforzara por interrumpir su ritual de colocación y ver, siempre quise mirar aquello que era precoz para mí, de acuerdo al discurso adulto.
Pero tuve que ahondarme aún más, y escuchar un relato adulto que planteaba que lo mejor había sido que mi papá no sobreviviera al accidente laboral, porque “habría quedado mal”. Y ese discurso punzante, producido desde la certeza me enojaba bastante. No podía poner en palabras eso que sentía con el cuerpo, pero intuyo que se trataba de un enojo frente a la hegemonía de un cuerpo normal. ¿Qué existencia corporal podía ser menos digna que vivir?
Y finalmente, la maternidad trajo consigo una experiencia compleja de decisiones sobre el cuerpo de otro/niño. La ausencia de visión en un ojo fue transitado con dolor, pero al mismo tiempo en la certeza de que nada podía ser peor que negar el derecho a la vida. La tenacidad del niño, mi niño, junto al mutuo amor profundo nos permitió descubrir que sólo es un funcionamiento corporal distinto. Cuando hacía apenas poco tiempo que habíamos transitado la experiencia, y rearmándonos, nos decidimos a acompañar a otros papás que tuvieran la misma experiencia. Eso fue liberador, y claramente nos permitió revisar aquello doloroso y convertirlo en lo que es en la actualidad, una experiencia en nuestro recorrido familiar.
Mi trayectoria vincular siempre tuvo un diálogo, una convivencia con la discapacidad. Seguramente no es azarosa la elección del tema de investigación, ni de intervención. Hago mías las palabras de Ascheri y Pugliese:
la experiencia cotidiano–corporal que establecemos con el mundo como un “hay previo” a toda conciencia reflexiva que constituye el suelo a partir del cual se edifica el conocimiento científico. (2011:129)
Los procesos analíticos, sobre todo colectivos que he experimentado, me han permitido desandar enojos y convertirlos en compromisos éticos.
Percepciones, sensaciones y emociones constituyen un trípode que permite entender dónde se fundan las sensibilidades. Los agentes sociales conocen el mundo a través de sus cuerpos. Por esta vía un conjunto de impresiones impactan en las formas de “intercambio” con el contexto socio-ambiental (Scribano, 2007: 145/6)
De las formas en que se transitó la investigación: Apuestas teóricas, metodológicas, perceptivas y éticas
El diseño del trabajo de campo contempló una estrategia cualitativa, que trazó pasos de acercamiento a la experiencia de “aproximación / distanciamiento” al mundo de significados de los protagonistas del campo. Las primeras entrevistas fueron realizadas en el año 2012 y la última en febrero 2015. Estos tres años de trabajo de campo, interrumpidos, revisados, intensamente transitados han permitido varias apuestas teóricas, epistemológicas, éticas, políticas y corporales.
Entendemos por campo, en la investigación cualitativa al recorte que se refiere al alcance, en términos empíricos, del recorte teórico correspondiente al objeto de la investigación (Minayo, 2009). Por lo que en relación al proceso de investigación, señalamos las apuestas estratégicas que hemos sostenido en estos tres años, es decir la realización de 26 entrevistas semi-estructuradas, focalizadas y focus group a integrantes de un Servicio Social de institución especializada en rehabilitación. De las 26 entrevistas, 24 fueron realizadas a trabajadores sociales, egresados de la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Luján, la Universidad de Córdoba, y del Instituto Terciario perteneciente a Cáritas de La Plata. Dos entrevistas han sido realizadas en tanto “entrevistas control” a los fines de sostener un registro paralelo y ágil de los temas que iban saliendo en el desarrollo de las entrevistas. En relación al grupo focal, destacamos que el mismo permitió la generación de puntos de confluencia de las siete colegas que participaron sobre el tema y de contrapuntos en torno a la mirada sobre procesos comunes. Asimismo, al realizar el grupo con colegas que portaban trayectorias diversas permitió interpretar las posiciones generacionales en torno a las tareas, los sujetos y las apuestas colectivas.
En articulación sostenida con el equipo de investigación que integré (7) se diseñó una Guía de pautas para entrevistas a trabajadores sociales que sería utilizado por las investigadoras en el encuentro con colegas que se desempeñan en los campos jurídicos, salud comunitaria y discapacidad.
Una vez consensuado el instrumento para el equipo, fue necesario tomar decisiones teóricas en torno a delimitar el objetivo del instrumento en diálogo con el objetivo de la investigación encarada, es decir “caracterizar y analizar los procesos de intervención profesional de los trabajadores sociales en el campo de la discapacidad”. El diseño de investigación ha sido exploratorio – descriptivo porque resultó necesario identificar cómo se trama en la actualidad el campo de la discapacidad. En tal sentido, el trabajo de reelaboración del instrumento de entrevistas ha sido un proceso que tuvo varios momentos. La amplitud del trabajo de campo, hizo posible revisar los ejes, ponderarlos, ampliarlos en función de la información que iba recuperándose.
Lo que hace que un trabajo de interacción (…) sea un instrumento privilegiado de recolección de información para las personas es la posibilidad que tiene el habla de ser reveladora de condiciones de vida, de la expresión del sistema de valores y creencias; y al mismo tiempo, de tener la magia de transmitir, por medio de un portavoz, lo que piensa el grupo dentro de las mismas condiciones históricas, socio–económicas y culturales que el interlocutor (Souza Minayo, 2012:69)
El tipo de entrevista elegida ha sido la entrevista en profundidad, focalizando en la trayectoria profesional en el campo específico. Los ejes hicieron de soporte para avanzar en la idea misma de trayectoria. En tal sentido, tomamos los aportes de Pierre Bourdieu quien plantea que la trayectoria nos permite evocar las posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (individual o colectivo) en un espacio social particular que es móvil y expuesto a transformaciones constantes (Bourdieu, 1977). Consecuentemente la búsqueda teórica en el encuentro con los colegas y en las entrevistas de control, se ha direccionado en pos de que se genere una escucha/mirada atenta que permita identificar momentos claves, nudos críticos y otros aspectos que transciendan las percepciones individuales y nos permitan dar cuenta de la trayectoria que el Trabajo Social ha venido teniendo en el campo que nos ocupa.
En el análisis de las trayectorias es fundamental prestar especial atención a los períodos de cambio o inflexión (históricos o personales), por su repercusión en la continuidad o cambios de las trayectorias. (Lera, Genolet, Rocha, Schoenfeld, Guerriera y Bolcatto, 2007:38)
En ese sentido, el diseño del trabajo empírico contempló una serie de tópicos que actuaron como red metodológica. Compartimos los ejes que observamos, y las referencias conceptuales que se implicaron en esta producción:
-Condiciones de la intervención: En este eje se produjo un complejo conceptual que se reformulaba en términos de escenario, en el que se tensaban las Condiciones y medio ambiente de trabajo (CYMAT), la Organización institucional. (Dimensión de las CYMAT) y la Construcción de pertenencia a la organización (adscripción identitaria).
Por ello, en este primer bloque (8) de condiciones de la intervención, nos interesaba recuperar las trayectorias discursivas en relación al escenario singular en el que se despliegan las condiciones de trabajo. Desde el equipo de investigación se había puesto especial interés en las categorías “condiciones laborales” y “condiciones de trabajo”: Las condiciones de trabajo (9) serían miradas desde la concepción renovadora, por lo que pensamos al Trabajo desde la Dimensión económica, Dimensión social (colectivo de trabajo, en tanto cooperación articulada alrededor del proceso de trabajo) y Dimensión subjetiva. Estos ejes aparecieron con mucha fluidez en las entrevistas, las que fueron analizadas desde los análisis de la interdisciplinariedad como disputa por el poder, desde las implicancias personales con el tema y los reconocimientos laborales en torno a la relación laboral establecida.
Se buscó recuperar la mirada sobre los procesos de trabajo desplegados por los trabajadores sociales en el campo, dando cuenta de aquello que hace al oficio cotidiano. Este punto nos permitió recuperar los modos de gestión de la fuerza de trabajo (estabilidad o precariedad, estilos de gestión, etc.)
En relación a la Organización institucional, se indagó sobre las formas que adquiría la organización del trabajo, es decir vinculado a la división social y técnica del mismo (qué espacio se asignaba al Trabajo Social en la organización, a quién respondo, cuáles son las demandas laborales, quién supervisa la tarea, etc.). En cuanto al contenido del trabajo: buscamos describir el puesto –tarea prescripta–tarea real/calificaciones/adecuación entre ambos términos. En este punto se abordó cuáles eran las tareas asignadas y cómo era ejecutado. Y en vinculación a la construcción de pertenencia a la organización (adscripción identitaria) se recuperaron aquellos significados en torno a la Trama organizacional, cuales son los objetivos de la institución y cuáles son las tareas que se llevan a cabo para lograrlo: reporte de la tarea realizada, supervisión de la tarea, lugar otorgado al profesional en la organización, tarea esperada de la organización, organigrama institucional, recursos humanos y materiales realmente disponibles en el lugar de trabajo. Estos ejes fueron fundamentales para pensar la categoría dominio sobre la tarea, ya que esto se enlazó a algunos de los puntos que aparecieron cómo hallazgos. Posiciones vinculadas a cambios generados en las estructuras organizacionales.
La intervención en tanto práctica social: En este eje se abordaron cuestiones en torno a los propósitos de la intervención (en términos genéricos), la singularidad de la misma en ese espacio organizacional (posible “distancia” entre el ideal y las condiciones concretas), la Construcción del interés (retomando la noción que trabajamos desde Bourdieu) ¿Qué lo motiva a trabajar allí? ¿Y con estos sujetos? La trayectoria profesional, la Relación con la temática y la dimensión simbólica.
En relación a éste segundo bloque de la intervención en tanto práctica social, indagamos sobre los Propósitos de la intervención, recuperando las argumentaciones en torno a las razones de la convocatoria al trabajador social para la intervención. Particularmente en este punto, aparecieron varias cuestiones que hacen a la idea de matrices teóricas vigentes en la intervención. En relación a la Singularidad de la intervención, en el espacio organizacional, recuperamos intensamente las “distancias” entre el ideal y las condiciones concretas de práctica profesional. En cuanto a la duración y configuración del tiempo de trabajo, pudimos recuperar las sustanciales diferencias entre los trabajadores del sector público, privado y de las ONG. Una cuestión relevante ha sido la vinculada a la construcción del interés (retomando la noción de illusio (Bourdieu, 1995). Para deslindar interrogantes en torno a qué posiciones ocupan los profesionales en el campo y qué visualizan en disputa.
En ese contexto, recuperar la Trayectoria profesional, y la relación con la temática, permitió analizar lo que en el punto anterior de este texto trajimos en relación al concepto de trayectoria. Las trayectorias laborales forman parte de la vida de los sujetos, de modo que su abordaje permite comprender los pasajes de una posición a otra en un período de tiempo; así, afirma Godard (1996) que un individuo no es una sola historia sino que se constituye a partir de –al menos– cuatro historias: la historia residencial, familiar, de formación e historia profesional.
Si bien las trayectorias laborales son individuales reconocemos que están afectadas por las condiciones materiales de su ejercicio, con la disposición de oportunidades, etc. Es en este sentido que entendemos a la trayectoria de trabajo no sólo como una categoría objetiva y mensurable, sino como una experiencia social que se construye en relación con la cultura, el mercado y la subjetividad de cada individuo y que forma parte del itinerario y trayectoria de vida de una persona en la que se entrelazan aspectos vinculados a la historicidad individual y social de los sujetos (Gabrinetti, 2006: 16).
Por último, la dimensión simbólica nos permitió capturar los atributos, las narrativas que sustentaban la propia intervención y la mirada construida sobre la práctica profesional. Asimismo, se avanzó en la recuperación de la “supuesta” mirada de los usuarios sobre la intervención del trabajador social. En este eje se produjeron cuestiones interesantísimas que son recuperadas en los capítulos 3 y 4, y que tratan de temporalidades, gestualidades y corporalidades.
La discapacidad como temática: nuestras preguntas orientadoras indagaban en torno a ¿cómo se concibe la discapacidad?, ¿cuáles son las principales demandas que llegan al servicio social?, ¿Cómo se construye al usuario de la práctica?, ¿qué particularidades tiene el tipo de práctica que se desarrolló?, ¿La discapacidad ha variado?, ¿En qué aspectos?; ¿Discapacidad/discapacidades/ discapacitados?, ¿Sujetos en situación?
Este tercer bloque, nos habilitó a la recuperación de las narrativas sobre el concepto de discapacidad, avanzar sobre las formas en que es concebida desde la práctica interventiva, despojándonos de “manifestaciones políticamente correctas” y acercarnos a la complejidad, a las contradicciones, a las paradojas que supone el encuentro con otro. Asimismo, se pudieron recuperar las principales demandas que llegan al servicio social, identificar cómo se construye al usuario de la práctica y las demandas. También se pudieron escuchar las narrativas entorno a la discapacidad como estado, proceso o invención.
Ahora bien, estos ejes nos delinearon el acceso al campo, nos sostuvieron en los encuentros. Los mismos fueron espacios/tiempos de reflexividad y de diálogo. El encuentro con colegas ha sido un proceso de aprendizaje en sí mismo. Destacamos que la obra no reflejará fielmente esta lógica de indagación, sino que traerá en la lógica expositiva, una nueva trama que hará las veces de sustento narrativo de los hallazgos generados en el proceso investigativo.
Por otra parte, señalamos que simultáneamente a la realización del trabajo de campo, he participado en eventos académicos en los que presenté avances de la investigación y permitieron una reflexividad junto a especialistas.
Los interlocutores
A continuación presentamos las características de los entrevistados, sus pertenencias organizacionales, años de graduadas e institución expedidora del título. En el Anexo I encontrarán un cuadro que sistematiza la información que compartimos en este apartado y sirve de guía para la referencia de las narrativas textuales que incluimos en los capítulos. Todo este recorrido ha hecho posible la construcción de certezas e interrogantes sobre el tema que nos convoca.
De las 26 entrevistas realizadas, recuperamos 29 espacios socio –ocupacionales del campo de la discapacidad en los que los trabajadores sociales desempeñan su labor: el 51% se desempeñaba en diferentes organismos del Estado nacional, provincial y/o municipal, el 32 % en el sector privado sin fin de lucro (asocia-ciones civiles, fundaciones, etc.), el 10% en instituciones privadas con fin de lucro (empresas) y el 7% en obras sociales nacionales y/o provincial.
Del 51 % que se desempeña en el Estado, surge la siguiente información: el 40% se desempeña en organismos dependientes del Estado nacional, el 46% en organismos estatales de la Provincia de Buenos Aires y el 14% restante en organismos de los Estados Municipales (La Plata y Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
A los fines de la presentación de las características de las organizaciones, desde las cuales los colegas entrevistados produjeron su mirada singular de la intervención en el campo, consideramos oportuno realizar un detalle de las mismas. Previamente, incluimos la reflexión en torno a cómo el escenario de intervención, opera como posibilitador de determinada mirada sobre el tema. En tal sentido, planteamos que las narrativas que compartieron los trabajadores sociales incluyeron los dos aspectos que Chatman (1978) le dota a las mismas, es decir historia y discurso. Las evocaciones a las características centrales de la intervención, vehiculizaban una mirada situada sobre el mundo social, y recreaban desde su punto de vista como actor (Guber, 2002) la historia del espacio socio–ocupacional. Siguiendo a Todorov (1966) planteamos que, los modos narrativos afectan la forma en que el dicente nos expone, nos propone su punto de vista. Las narrativas producen realidad, la reflejan y nos invitan a comprender miradas situadas, en contextos interventivos (en tanto práctica social).
Cómo hemos planteado en párrafos precedentes, los entrevistados presentaban trayectorias diferentes, por lo que presentaremos sus espacios laborales desde los que han construido su narrativa en torno a la relación entre intervención profesional y discapacidad.
De los colegas que se desempeñan en el Estado Provincial, ubicamos a una egresada en una universidad extranjera, que homologó/validó su título en nuestro país en la década del 90. La misma se desempeña en una institución que depende del área de Infancia del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. Se trata de un instituto de menores especializado en el abordaje de jóvenes con discapacidad mental. Este tipo de Hogares han sido desarticulados con la “nueva Ley de infancia” N° 13298 (10). Este hogar integraba los 17 institutos oficiales, recibiendo varones adolescentes con discapacidad. La institución está emplazada en una localidad de la provincia de Buenos Aires con 654.324 habitantes.
También una colega, que si bien transita diferentes espacios socio–ocupacionales, señala al hospital pediátrico público de la Provincia de Buenos Aires, de referencia a nivel provincial y que concentra el desarrollo de prácticas de salud de calidad, como el espacio desde dónde narra.
Otro de los trabajadores sociales, se desempeña en el Servicio Social de un Hospital Interzonal General de Agudos, Hospital Público Provincial, creado en 1980. Localizado en la capital de la Provincia de Buenos Aires con 654324 habitantes. No obstante, es de referencia interzonal. La colega egresó a mediados de la década de los 90, de la entonces Escuela Superior de Trabajo Social de la UNLP.
Además entrevistamos a una colega que es integrante de la Junta Certificadora de Discapacidad de Hospital Zonal de Agudos, de dependencia provincial, sito en una localidad del interior de la Provincia de Buenos Aires que cuenta con 88.470 habitantes. La colega es egresada de Escuela Lodigiani (Caritas), década del 2000.
Otra de las interlocutoras del trabajo de campo ha sido una trabajadora social egresada en la década de los 90. Actualmente integra la Junta Certificadora de Discapacidad, en el Hospital Monovalente en Salud Mental, localizado en la capital de la Provincia de Buenos Aires. El hospital es de referencia interzonal.
Uno de las trabajadoras sociales entrevistadas se desempeña en el Consejo Provincial de Discapacidad, el cual ha sido creado por el Artículo 5to de la Ley 10.592 y su Decreto Reglamentario 1149/90. Dicho Organismo fue creado para asesorar al Poder Ejecutivo en el ejercicio de sus facultades privativas, con el objeto de promover e implementar una política integral sobre el tema en la Provincia. El Consejo tuvo momentos de actividad intensa, en el que generaron las directrices en la materia para todo el territorio. El mismo cuenta con 15.482.751 habitantes, de los que el 12% presenta limitación o dificultad permanente. La colega egresó en la primera cohorte de la Licenciatura de la UNLP.
Una de las últimas entrevistas que realicé, y que se instalan dentro de las más significativas, se trata de la efectuada a un trabajador social que se desempeñó en las Áreas de Infancia y Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. Áreas que se han modificado en estos 33 años desde el retorno a la democracia. Desde este Ministerio, se generan las directrices en la materia para todo el territorio de la Provincia, la cual cuenta con 15.482.751 habitantes, de los que el 12% presenta limitación o dificultad permanente. El colega egresó de la Escuela de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires, en la década de 1980.
El pluriempleo ha sido una característica de varios de los trabajadores sociales entrevistados, y la traslación de destacados profesionales del ámbito público provincial se intensificó en los últimos 10 años. En tal sentido, uno de los colegas se desempeñó en el Programa de Inclusión Laboral del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, espacio de generación de estrategias selectivas de acompañamiento al empleo, en el mismo las disputas más fuertes han estado en torno a generar respuestas a un tema complejo y sobre todo generar una definición del espacio profesional en explícita disputa con quienes portan la titulación de terapia ocupacional. Esta situación se tornó recurrente en otras entrevistas, aparecía cierta alianza con los profesionales de psicología y disputa con los terapistas ocupacionales. Esta línea sería interesante retomar en próximas investigaciones. El entrevistado egresó en la segunda parte de la década del 2000 en la UNLP.
Y por último, del ámbito provincial entrevistamos a un docente en situación de discapacidad. El mismo se desempeña en el área de Deportes de la Provincia de Buenos Aires. Su ingreso laboral está asociado al cumplimiento del porcentaje establecido en la Ley 10592, generando estrategias de inclusión laboral en el Estado provincial. La misma actuó como entrevista control.
En relación a los entrevistados que se desempeñan en los Estados municipales presentamos a uno que ejerce la profesión en un Hospital Psiquiátrico perteneciente a la red de salud pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es un hospital de emergencias psiquiátricas-hospital monovalente. Cuenta con Sala de Internación de Hombres, Mujeres y Adolescentes. El Servicio de Guardia externa también posee unas camas de internación. Suma servicios de atención diurna. Los trabajadores sociales integran las guardias psiquiátricas interdisciplinarias. En particular la entrevistada egresó de la UBA en la década del 60, y se trata de una reconocida y prestigiosa profesional.
Señalamos a los colegas que se incluyeron en un grupo focal, los que eran egresados de la UBA entre la década del 60 y la del 2000. Todos integraban el servicio social de un hospital especializado en rehabilitación perteneciente a la red de salud pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el cual brinda atención integral especializada en rehabilitación a niños, adolescentes, adultos y mayores, a fin de aportar a los procesos de reintegración en mejores condiciones físicas – sociales – funcionales. Esta experiencia se tornó fundante de varias de las preocupaciones, reflexiones sobre las condiciones de la intervención, sobre la producción de colectivizaciones, las disputas en torno a la producción de discursos de verdad sobre la discapacidad.
Y de los colegas que se desempeñan laboralmente en el Estado nacional identificamos a quienes lo hacen en áreas destinadas al abordaje de situaciones de discapacidad de Universidades Nacionales. En las mismas evalúan los accesos a becas, y la búsqueda de apoyos suficientes y oportunos para generar inclusiones educativas. Un colega es egresado en la primera mitad de la década del 2000. Otro de los entrevistados también trabaja en un área destinada al abordaje de situaciones de discapacidad en otra Universidad nacional y se encuentra entre los pluriempleados y egresó en la segunda mitad de la década del 2000.
También entrevistamos a un trabajador social que se desempeña en el ámbito legislativo, sumando aportes a la Comisión de Discapacidad, Salud y Educación de la cámara alta. Es un referente nacional del tema discapacidad, y egresó en la década del 80 en la UBA.
De los colegas que se desempeñan en las organizaciones privadas sin fines de lucro, presentamos a una (considerada dentro de las pioneras) egresada en la escuela de visitadoras de higiene de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP, quien se desempeña en una organización no gubernamental, que brinda servicios de escuela, hogar y centro de día. Su financiamiento está brindado por la obra social provincial y áreas de infancia de diversos gobiernos (nacional, municipales, provinciales). Su trayectoria data de 30 años, por lo que los cambios que ha tenido han sido varios y algunos controversiales. La Institución se emplaza en una localidad del interior de la Provincia de Buenos Aires, con 32.761 habitantes.
Una de las colegas -otra de las pioneras- egresó en la UBA en 1965, y se desempeña laboralmente en una institución dedicada a la asistencia integral de personas con discapacidad desde hace más de 75 años. Brinda en el país atención integral a más de 1500 personas con discapacidades de diferentes edades, quienes ingresaron por falta de recursos, en gran proporción, o por ausencia de grupo familiar. Cuenta con 16 Hogares en todo el país. Su financiamiento está vinculado a las donaciones y fundamentalmente a la seguridad social, a través del Sistema Único de Prestaciones Básicas.
También entrevistamos a otra egresada de la Escuela de Salud Pública de la provincia de Buenos Aires, que se desempeña en una asociación civil sin fines de lucro, que desarrolla tareas desde hace 55 años, prestando servicios educativos, laborales, centro de día y Hogar. La institución está emplazada en una localidad de la Provincia de Buenos Aires con 654.324 habitantes.
Otra de las entrevistadas, (egresada de la UNLP en la segunda mitad de la década del 2000), del grupo de las pluriempleadas, se desempeña también en un Centro de “Rehabilitación” (así se autodenomina), pero en verdad es un centro de día creado en 1991. Su organización está emplazada en la dinámica familiar de su creadora. Se auto denominan como “empresa familiar” pero formalmente son una asociación civil. Está emplazada en la localidad indicada en párrafo precedente.
Uno de los colegas entrevistado egresó en la década del 90 en la UNLu, y se desempeña en una institución creada en 1991, Asociación que cuenta con prestigio regional. Desarrolla servicios de Centro de Día, Hogar y Taller protegido. La localidad del interior de la Provincia de Buenos Aires, cuenta con 94333 habitantes.
Otro interlocutor, egresó en la década del 80 en la UBA, actualmente se desempeña en una entidad privada sin fin de lucro, destinada al deporte. La ciudad en la que trabaja tiene 2.890.151 habitantes.
Asimismo entrevistamos a una trabajadora social egresada de la UNLP en la década del 90, la cual se desempeña en un centro de día perteneciente a una asociación sin fines de lucro creada en 1993. La misma ha recibido aportes del Estado provincial para la adquisición de la vivienda, y actualmente se financia con los aportes de obra social provincial.
Otra de las egresadas en la segunda mitad de la década del 2000, se desempeña en un Centro Educativo terapéutico del interior de la Provincia de Buenos Aires, en una localidad con 32103 habitantes. La institución plantea que su abordaje se sustenta en los principios del Psicoanálisis y el Neurodesarrollo. La colega integra el grupo de los pluriempleados, al igual que la trabajadora social que integra el equipo técnico de un Centro de Día perteneciente a una ONG que brinda servicios a jóvenes con discapacidad mental. Está emplazado en una localidad del conurbano sur, que cuenta con 426.005 habitantes.
También intercambiamos experiencias -en el marco de la entrevista en profundidad- con un colega que ejerce la profesión en un Centro de Rehabilitación generado en una localidad de la Provincia como respuesta, en la década del 50, a la epidemia de poliomielitis. Es una ONG prestigiosa en la ciudad, que ha gestionado en forma articulada con la provincia de Buenos Aires muchos programas.
Por último, otra de las entrevistas control ha sido realizada a un reconocido y prestigioso intelectual -en situación de discapacidad- que integra una ONG con amplio desarrollo reivindicativo en nuestro país.
De los colegas que ejercen la profesión en instituciones privadas con fines de lucro identificamos a quien egresó en la década de 1980 en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP, y se desempeña en un Centro de Día privado, creado en el año 1991. Su Directora es una psicoanalista con trayectoria reconocida. La institución cuenta con prestigio local. La institución está emplazada en localidad de la Provincia de Buenos Aires con 654.324 habitantes.
Por último, dos fueron las entrevistas realizadas a colegas que ejercen la profesión en obras sociales, una de ellas -Trabajadora Social- se desempeñó como funcionaria de obra social nacional en el área específica, en la gestión comprendida entre los años 1999 a 2001. Otro de los entrevistados es un colega egresado de la Escuela de Salud pública de la Provincia de Buenos Aires, y ejerce la profesión en la obra social de los empleados públicos del Estado. La misma, es un sistema abierto y arancelado ofrecido a toda la población de la Provincia de Buenos Aires, la cual cuenta con 58 años de antigüedad y 1.904.112 afiliados.
Las entrevistas han sido grabadas en audio, y simultáneamente tomadas notas en cuaderno de campo. Estas dos estrategias han permitido recuperar textualmente las narrativas a partir de los audios y señales corporales y contextuales de la escena transitada. Asimismo, destaco que si bien obtuve el consentimiento de todos los entrevistados para recuperar sus dichos, no corresponde identificarlos personalmente ya que el objetivo del trabajo es recuperar el punto de vista de los agentes sociales con titulación de Trabajo Social que se desempeñan en el campo de la discapacidad. Los cuadros que anteceden los incluyo a los fines de hacer una presentación general de los espacios de ejercicio de la profesión, que nos ayudan a comprender cuál es la experiencia interventiva y de discapacidad desde la que están hablando.
los datos deberían ser presentados de tal manera que los entrevistados fueran capaces de reconocerse a ellos mismos, mientras que los lectores no deberían poder reconocer a los primeros”(Grinyer, 2002: 1).
Hacia el análisis e interpretación de las narrativas
El proceso de investigación, al sustentarse en un enfoque cualitativo, supuso un continuum de análisis e interpretación de las coordenadas que conforman el campo de la discapacidad y las intervenciones profesionales de los trabajadores sociales. En tal sentido, uno de los ejercicios que realizamos ha sido identificar, categorizar, inferir cuestiones relacionadas a los sentidos asociados a los proceso interventivos: a las condiciones de la intervención, a las formas en que se construían pertenencias y desapegos con las organizaciones en las que se desempeñaban los entrevistados, organización (adscripción identitaria). También generamos saber interpretativo sobre los propósitos de la intervención, aquellos que se constituía en horizonte de las prácticas sociales, a las trayectorias profesionales, a las relaciones con la temática, al fin de cuentas a la dimensión simbólica de la intervención que adquiere materialidad en cada acto profesional. En consecuencia recuperamos los sentidos asociados al fenómeno de la discapacidad, a las concepciones, a las formas en que son concebidos los usuarios de las prácticas, y la forma en que los trabajadores sociales creen que son concebidos por los sujetos de las prácticas.
El proceso analítico e interpretativo, siguiendo a Minayo (2012) buscó:
-La lógica interna de los hechos, relatos y observaciones,
-Situamos los hechos, los relatos y observaciones en el contacto de los agentes sociales,
-Producimos relatos de los hechos en los que los actores se reconozcan.
El abordaje del material producido en el trabajo de campo, ha sido realizado con el uso de software Atlas Ti, el cual permitió un proceso ordenado en relación a las continuidades y discontinuidades que la misma elaboración de la obra tuvo en estos años, facilitó la visualización de las codificaciones que se fueron realizando con el material. Estas implicaron un proceso analítico por medio del que la información es convertida en dato a partir de la fragmentación, la conceptualización y posteriormente integrada en lo que a Glaser, B. y A. Strauss (1967) denominan nuevas teorías.
El trabajo ha sido sostenido, con una amplia generación de codificaciones abiertas y axiales (11). Los códigos que aparecen, y nos habilitaron diálogos entre las narrativas de colegas han sido:
Condiciones laborales o condiciones de la intervención: en este código incluimos las propias de la relación salarial, sumado a los límites de la intervención. Límites que los da el contexto de contratación, los abanicos de posibilidades
-Desigualdad/afrontamientos diferenciales de la situación de discapacidad: en este código incluimos las apreciaciones en torno a las variables de desigualdad social y diversidad cultural que aparecían en relación a las experiencias de discapacidad.
-Relación DDHH y discapacidad: uno de los tópicos que aparece de modo controversial. En este código aparecen afirmaciones en torno a la incidencia de la matriz de derechos en la intervención y al mismo tiempo las miradas contrapuestas.
-Política Pública/gestión: aparece constantemente en tanto escenario necesario y constitutivo de la intervención.
-Familia/redes sociales: la referencia a las unidades domésticas y las redes sociales de apoyo ha sido una constante, pero las atribuciones de sentidos fueron diferentes.
-Sujeto con Discapacidad: aparece tensado, con el código Protagonismo de las personas con discapacidad, y al mismo tiempo se incluyen referencias de los procesos de subjetivación.
-Protagonismo de las personas con discapacidad: aparece referenciado como una demanda, un pendiente y un llamamiento ético.
-Trayectorias profesionales: permitió reconocer que las rupturas epistemológicas se dan en la intervención. Los códigos axiales están vinculados al acompañamiento, contención, las tareas, y uno de los ejes más significativos a la hora de generar teorizaciones, ha sido las nociones de temporalidad.
-Implicancia de la intervención / compromisos con los otros: este punto ha sido sustancial y en el proceso se fue diferenciando la referencia al concepto de habitus y al de illusio.
La idea de compromisos, en tanto búsqueda de rupturas del orden establecido, ruptura de los límites generados entre circuitos personales, laborales, pedagógicos configurados para las personas en situación de discapacidad; ha sido una constante en las narrativas y al mismo tiempo recurrentes en nuestras aproximaciones interpretativas. En tal sentido, la apuesta ha sido comprender las formas organizativas sociales, las configuraciones del campo y los desafíos éticos políticos que asume y asumió la profesión.
En relación al concepto de narrativa planteamos que el mismo se instaló como una de las ideas fuerza en torno a la materialidad de la intervención profesional, al tiempo que operó como cuestión central en el requerimiento de la voz de los profesionales que han sido protagonistas en la producción de los espacios socio – ocupacionales, de su crecimiento, consolidación y tensiones para tramar una historia colectiva y discursos dispares sobre acontecimientos asociados al campo.
2. A lo largo de la exposición referiré en primer persona del plural (nosotros) aunque las reflexiones sean producto y responsabilidad de la investigadora. La decisión de escribir en primera persona del plural, es un reconocimiento a los valiosos aportes de los colegas trabajadores sociales a los que entrevisté, de las compañeras del equipo de investigación dirigido por las Dras. Rozas Pagaza y Gabrinetti, de las /los integrantes de los proyectos de extensión y voluntariado que desarrollamos en los últimos 5 años y de los compañeros del equipo de investigación sobre identidades colectivas que tengo el privilegio de dirigir junto a la Mgter. Alejandra Wagner.
3. El libro es Discapacidad y Sociedad compilado por Len Barton, editado en España por Morata en 1998.
4. Entendiendo que la narrativa es más que una característica estructural del texto. Esta intrínsecamente incorporada al accionar humano (Gudmundsdottir, 1998).
5. Esto se desarrollará en el capítulo I, pero mencionamos las transformaciones vinculadas a los cambios normativo – jurídicos que se dieron en los últimos 10 años. (Enfoque de derechos).
6. Por las características del ejercicio de auto socio análisis, en este apartado escribiré en primera persona del singular.
7. El proyecto al que se hace referencia es el T061: “Las condiciones actuales de la intervención profesional en el Trabajo Social: La relación salarial y sus representaciones. Estudio de tres campos de intervención: jurídico, discapacidad y de salud comunitaria”. Dirigido por las Dras. Rozas Pagaza, M y Gabrinetti M.
8. Destaco en este punto el invalorable aporte que ha realizado al proceso metodológico la Dra. Mariana Gabrinetti, quien generosamente se dispuso a formarnos en este tema, a compartir sus saberes.
9. Dentro de las CYMAT –desde la perspectiva en la que enmarco el trabajo-, se incluyen varias de las dimensiones que figuran en el listado inicial.
10. Para conocer las particularidades de la ley mencionada sugiero su lectura en: http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-13298.html y para analizar las paradojas que impone su implementación recomiendo la obra de maestría de la Prof. Seoane Inés (2012) en: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/31538
11. En el marco de la utilización del Software Atlas Ti, se procedió a realizar las codificaciones a partir del análisis de las entrevistas (narrativas). Este proceso analítico mediante el cual el dato fue fragmentado, conceptualizado e integrado luego en el proceso expositivo. La codificación abierta supone un proceso a través del cual los conceptos son identificados y sus propiedades y dimensiones descubiertas en el dato. Y la codificación axial es el proceso de conectar categorías con sus subcategorías. Strauss y Corbin (1990).