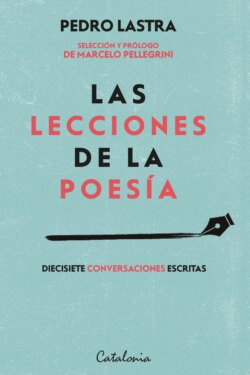Читать книгу Las lecciones de la poesía - Pedro Lastra - Страница 9
Pedro Lastra, el escrilector
ОглавлениеMario A. Rojas
—A propósito de la publicación de Peruvian Literature: a Bibliography of Secondary Sources, dice el crítico peruano Tomás Escajadillo: «Ya no es un juego de palabras, es una cruel ironía: para estudiar la literatura peruana hay que ir a los Estados Unidos». En otro contexto, cuando se le pregunta a García Márquez dónde se ha escrito lo mejor sobre Cien años de soledad, responde «en los Estados Unidos». Esta crítica que se hace en los Estados Unidos no solo proviene de hispanoamericanistas estadounidenses, sino en especial de latinoamericanos que por decisión propia o por la fuerza se han radicado en este país. Si pensamos solo en los chilenos que hay en los Estados Unidos ejerciendo la docencia, podemos hacer una larga lista, entre los que figurarían, por ejemplo, Fernando Alegría, Jaime Concha, Cedomil Goic, Félix Martínez Bonati, Juan Loveluck, Jaime Giordano. Según tu propia experiencia, ¿cómo explicarías este problema de trasplante?
—Primero, cuando García Márquez dice lo que citas se refiere a los críticos norteamericanos quienes, según él, son los que mejor han entendido su obra. Con respecto a lo señalado por Escajadillo, no solo es aplicable a la literatura peruana, sino a la hispanoamericana en general. Este fenómeno obedece, creo, a razones académicas y económicas. Las bibliotecas norteamericanas son completísimas, especialmente en colecciones de revistas. Por esta razón, hay trabajos que solo pueden hacerse en los Estados Unidos. En el caso de Chile, es muy difícil encontrar revistas que son fuentes de consulta indispensables. Dispositio, por ejemplo, si llega a encontrarse es en una biblioteca privada. Estoy seguro de que las colecciones de Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, Texto Crítico y Revista Iberoamericana no están completas ni en la Biblioteca Nacional ni en la Universidad de Chile, que son las más importantes del país. En otros países, como en Centroamérica, la situación es aún más grave. Desde hace años las bibliotecas norteamericanas se han empeñado en completar sus repositorios de publicaciones, que mantienen cuidadosamente al día. Por ejemplo, la Universidad de Nueva York, Stony Brook, que es donde yo trabajo, tiene una de las mejores colecciones sobre Neruda, lo que permite realizar ciertos trabajos de investigación sobre este poeta con mayor facilidad que en Chile.
Con respecto a la presencia de profesores hispanoamericanos en los Estados Unidos: esta es una situación que tiene también larga data. Por la década del cuarenta, el éxodo de chilenos fue voluntario, pero en los últimos años han llegado muchos exiliados que han despoblado las universidades chilenas en beneficio de las norteamericanas. Este beneficio es, sin embargo, recíproco, porque estos investigadores han sabido aprovechar los recursos de este país no solo para mejorar su propia investigación, sino también para contribuir a la calidad de la enseñanza en los departamentos de español.
¿Qué es lo que me hizo venir a los Estados Unidos? Cuando Enrique Lihn me hizo una pregunta similar en una entrevista le contesté que yo empezaría por anotar el apotegma cervantino: ‘las luengas peregrinaciones hacen a los hombres discretos’. Puede que uno alimente la esperanza, tantas veces ilusoria, de adquirir la discreción al precio de sus peregrinaciones; sobre todo cuando ellas solucionan —se diría que en forma estable— las necesidades que ellas mismas crean». Las facilidades de trabajo, el tiempo libre, los estímulos que encontré aquí en mis primeras estadías de profesor visitante y que me posibilitaron el desarrollo de proyectos propios se convirtieron en una necesidad. Recién me refería a los excelentes recursos de las bibliotecas; ahora añadiría también su eficiente catalogación. Acabo de terminar un estudio sobre Alvar Núñez, referente a los Comentarios y a Pero Hernández. Gracias a esta catalogación, di con otra edición de ese escrito, publicada en 1906, que seguramente debe estar en la Biblioteca de la Universidad de Chile, pero solo el azar me hubiera llevado al encuentro del volumen preciso. Aquí en los Estados Unidos lo único que se necesita es seguir el camino natural que proponen los catálogos que llevan a esas lecturas concéntricas, como las llamaba Ricardo Latcham.
—En más de una oportunidad te has referido a Ricardo Latcham con gran admiración, ¿podrías hablarnos de este maestro, de cómo influyó en tu vida personal y académica?
—Le debo mucho a este maestro. Yo me declaro un discípulo de Ricardo Latcham. Empecé a estudiar con él el año 1957, pero mis estudios regulares bajo su dirección no fueron muchos, porque fue designado embajador de Chile en Montevideo en 1959. Allí lo reencontré cuando fui becario del Consejo Inter-Universitario Regional que daba becas para cursos de verano en países vecinos. Allí se acrecentó y afirmó una relación que duraría hasta su muerte; lo vi frecuentemente junto con otros escritores y políticos, entre ellos Carlos Martínez Moreno y Juan José Arévalo. A su regreso a Santiago, don Ricardo empezó a visitar asiduamente el Instituto de Literatura Chilena, del que yo era miembro, y nuestras charlas se hicieron más intensas. Yo fui un auditor fascinado y atento de sus reflexiones y sugestiones. Aprendí de él, sobre todo, una actitud hacia la literatura. El no pretendía enseñar nada a nadie. Su relación personal era distinta a la que debía asumir en el diario La Nación donde sí estaba obligado a emitir un juicio. En sus conversaciones en cambio, siempre era un invitador: «Lea usted esto con filosofía», me repetía cada vez que me regalaba paquetes de libros, ejemplares repetidos que le llegaban. Sí, era un invitador. Nunca sentí que me estuviera imponiendo una opinión. A estas reuniones se agregó después Alfonso Calderón. A fines de 1964 Alfonso y yo decidimos hacerle un homenaje reuniendo sus artículos más importantes. La idea lo entusiasmó pero solo alcanzó a ver pruebas del texto que titulamos Crónica de varia lección. Ese era don Ricardo, el de las lecturas concéntricas que llevan de un libro a otro en una interminable cadena. Esto puede llegar a convertirse en un vicio, pero con mesura es una actividad muy productiva.
—En el año 1977 aparece en Chile el Diccionario de la Literatura Chilena de Efraín Szmulewicz con prólogo de Roque Esteban Scarpa. Este volumen ha sido duramente criticado por su falta de rigor académico, ¿es esto representativo de lo que ahora se publica en Chile o se trata más bien de una excepción?
—Me gustaría que fuera una excepción. Pero, desgraciadamente, pienso que es el reflejo de un deterioro todavía mayor. Llama la atención que Scarpa, Director de la Academia Chilena de la Lengua, haya aceptado escribir el prólogo de un libro tan desdichado. En un comentario aparecido en Revista de Crítica Literaria Latinoamericana se lo califica de «verdadera astracanada». Precisamente es eso. Se trata de una especie de guía telefónica en la que se dedica más espacio a figuras del régimen —lo cual no sorprende, pues se trata de una publicación amparada por organismos oficiales— que a Neruda y a Gabriela Mistral juntos.
Allí no se dice nada que en realidad valga la pena. Son datos tomados generalmente de la prensa y de manuales ligeros, acumulados con una insolvencia increíble. A mi parecer este es uno de los libros más torpes de la historia literaria chilena. Que no es una excepción lo prueban otras obras del mismo autor, esas biografías que él llama «emotivas», como una dedicada a Neruda, creo, y otra a Huidobro que ha sido publicada por la Editorial Universitaria: otra irresponsabilidad si se considera el prestigio que esta editorial tenía en el exterior, pero que lamentablemente va perdiendo por estas u otras publicaciones, como es la antología de poesía chilena y española preparada por Eduardo Anguita. Anguita es poeta muy apreciable, pero en este caso su criterio de selección (por llamarlo de algún modo) ha fallado seriamente, porque aunque no es la astracanada del mentado diccionario, no está muy lejos de serlo. Es un libro que se ha impuesto como texto de enseñanza y tiene ya dos ediciones. Basta ver su índice para apreciar la indiscriminada selección, en la cual versificadores de segunda y tercera categoría tienen más presencia que Darío, por ejemplo, o que los poetas del Siglo de Oro.
Otra antología ha sido publicada por la editorial Andrés Bello, y en ella se mezcla a escritores como José Donoso con simples ciudadanos como Enrique Campos Menéndez y Mariana Callejas, a la vez que no figura Claudio Giaconi: un descriterio total. Esta pérdida de rigor y de exigencia mínima lo ha contaminado todo. No, lamentablemente, lo repito, el diccionario de Szmulewicz no es una excepción, sino que forma parte de un sistema: el sistema del deterioro.
—Peter G. Earle ha publicado en Taurus —en una colección que está bajo la dirección general de Ricardo Gullón, en la que tú mismo has colaborado con una edición sobre Cortázar— un conjunto de estudios sobre García Márquez en que se seleccionan varios artículos de 9 asedios a García Márquez, que publicara la Editorial Universitaria de Chile en la época en que tú dirigías Letras de América. ¿Podrías hablarnos un poco sobre tu trabajo de editor de esta colección que alcanzó un gran prestigio por su seriedad académica?
—Esta es una época que recuerdo con mucha nostalgia, porque fue un periodo de gran productividad.
Yo empecé a trabajar como asesor literario de la Editorial Universitaria en 1966 junto a Eduardo Castro y Carlos Orellana, e iniciamos entonces una serie llamada Cormorán, que estaría destinada a libros económicos, pero cuidadosamente seleccionados y presentados. Entre las colecciones de esta serie yo me hice cargo hasta 1973 de Letras de América, donde aparecieron cincuenta y tres títulos. Paralelamente a Cormorán había otras series destinadas más bien al mundo académico, entre ellas la colección de Teoría literaria en que se publicaron traducciones como La corriente de la conciencia en la novela moderna de Robert Humphrey, La poética del decadentismo de Walter Binni, Las formas simples de André Jolles y La estructura de la novela de Edwin Muir. Otros textos importantes de esta colección fueron La partida inconclusa de Alberto Escobar y La novela chilena de Cedomil Goic. Por su libro, Escobar recibió un Premio Nacional de Educación en el Perú. En Cormorán se siguieron editando algunos títulos, pero desde 1983 se han cambiado los formatos y el sello Cormorán ha desaparecido.
—Tu mención de Alberto Escobar me ha hecho recordar la gran amistad que tienes con críticos y escritores peruanos que, me atrevería a decir, es mucho más intensa que la que mantienes con chilenos. Prueba de este aprecio es, por ejemplo, tu designación como Profesor Honorario de la Universidad de San Marcos en 1973, honor que compartes con un grupo muy selecto de intelectuales hispanoamericanos. ¿Cómo es que lograste establecer esta amistad tan especial con los peruanos?
—Esta relación tiene un origen y este es José María Arguedas, de quien me hice muy amigo cuando participaba en el encuentro de escritores hispanoamericanos que Gonzalo Rojas organizó en la Universidad de Concepción en 1962. Cuando José María fue nombrado Director de la Casa de la Cultura me extendió una invitación para viajar al Perú en noviembre de 1964. Permanecí allí por dos meses, en los que viví en un museo de arte popular, propiedad de la cuñada de José María, Alicia Bustamante Vernal. Durante este tiempo pasé mis noches rodeado de una colección de cerámicas en lo que era la más importante colección de artesanía popular.
Tan pronto llegué a Lima, José María me presentó a sus amigos, entre ellos Alberto Escobar, Carlos Germán Belli, Washington Delgado, Jorge Puccinelli y muchos más, con los que sostuve largas y fructíferas conversaciones. A otros peruanos los encontré después. A Antonio Cornejo Polar, por ejemplo, lo conocí cuando ocurrió el suicidio de José María. Apenas supe esa noticia, viajé al Perú. Todos sus amigos se reunieron, y allí estaba Antonio quien dirigía en ese tiempo la Casa de la Cultura.
Al grupo Ruray me liga una reciente amistad: todos los poetas de este grupo son muy jóvenes. Mantengo una relación muy cercana con Edgar O’Hara que vino como becario Fulbright a Stony Brook en 1978. En esa época yo estaba trabajando con Enrique Lihn en las Conversaciones. En el prólogo a Siete poetas chilenos, O’Hara hace mención de esas horas que Lihn, él y yo pasamos en Stony Brook. Este espacio peruano significa, pues, mucho para mí.
—En uno de estos días grabarás en la Biblioteca del Congreso —donde se han registrado las voces de poetas chilenos como Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Nicanor Parra, Enrique Lihn, Gonzalo Rojas y muchos otros— una selección de tus poemas. De esta selección, ¿cuáles serían los poemas que tú colocarías primero en una lista de preferencias?
—Creo que según mi estado de ánimo cada vez elegiría poemas distintos. Hoy podría seleccionar aquellos en los que, me parece, he logrado configurar una cierta experiencia, una imagen o situación. Uno de ellos sería «Ya hablaremos de nuestra juventud», que fue publicado primero en 1969 en Y éramos inmortales y después, en 1979, en Noticias del extranjero. Otro poema que registraría en este momento es «Caperucita 1975». Podría haber un tercero: «Espacios de Alvar Núñez», incluido en Cuaderno de la doble vida, que acaba de aparecer en Chile con un prólogo de Enrique Lihn y que contiene una selección de veintiocho poemas de Noticias del extranjero y dos nuevos poemas, el de Alvar Núñez y otro intitulado «Duermevela». La nota con que Lihn presenta el libro tiene como título el verso final del poema, una frase textual que aparece en Naufragios: «una sonaja de oro entre las redes».
En el poema no hay nada que no esté en el texto de Alvar Núñez que refiere su llegada a una población abandonada por los indios. Lo que a mí me movió a disponerlo de esta manera fue sorprender, de pronto, que la frase «una sonaja de oro entre las redes» era un perfecto endecasílabo. Al examinar más aún el fraseo me di cuenta de que con mínimos cortes y redisposiciones podía proponer una imagen de Alvar Núñez llegando a la aldea. En verdad no he cambiado nada. Este es un poema escrito por Alvar Núñez y que yo ahora simplemente estoy dando a conocer.
—Este es un ejemplo de esos constantes reflejos intertextuales que se pueden apreciar en muchos de tus poemas y me recuerda el modo en que Hernán Lavín Cerda, otro poeta chileno ahora en México, define la escritura. Dice Lavín Cerda: «Yo entiendo…la escritura como una infinita red de intertextualidad. Nuestros textos, todos los textos del mundo establecen coordenadas y dialogan entre sí». ¿Podrías tú ahondar más en este concepto y el modo de cómo lo asumes en tu labor de poeta y de crítico?
—La formulación de Hernán resume bien las ideas que la crítica, especialmente a partir de Kristeva y Sollers, ha elaborado en torno a esta noción. Este es un concepto que yo no solo he aplicado sino que, más aún, constituye un presupuesto de mi trabajo. En verdad, si yo tuviera que reunir mis notas críticas —las que salvo del derrumbe— lo haría al amparo de esta noción. Por ejemplo, cuando escribí esa nota «La tragedia como fundamento estructural de La hojarasca», aunque no conocía la noción de intertextualidad está allí presente como práctica. En ese momento yo trabajaba más cerca de la noción de fuente, pero ya con la sospecha de que esta noción era limitada e insuficiente, que se circunscribía a ser el registro o el eco de un texto en otro, sin atender a una puntualización fundamental de Sollers, quien sostiene que el nuevo texto vale en la medida en que él se establece como una diferencia y que la noción de intertextualidad es mucho más vasta que la remisión de un texto a otro, más bien una red infinita, lo cual nos lleva ineludiblemente a la conclusión de que todo es texto, a la amplia noción del «mundo como texto». Otro de mis artículos, «Un caso de elaboración narrativa de experiencias concretas en La ciudad y los perros», también se sustenta en el concepto de intertextualidad.
—¿Cuál fue el propósito que te llevó a incluir como introducción a Noticias del extranjero el texto «Una experiencia literaria en su contexto»? ¿Debe entenderse como la formulación de una poética personal?
—Este es un texto que leí en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chicago en el año 1977, en un recital organizado por René de Costa, y que posteriormente incluí como prólogo en Noticias del extranjero. La palabra «poética» me asusta un poco. Se trata más bien, diría yo, de una aproximación, un intento de definición de un sujeto que tiene varios lados, que por una parte es seducido por la escritura, pero que también es un empedernido lector y, por añadidura, profesor universitario. De estas tres actividades, la que más privilegio es la de lector. He tenido una gran apetencia de lectura desde que era niño y siempre he considerado que mi vocación principal es la de aprender. Recuerdo en este momento la visita de Ezequiel Martínez Estrada a Chile en 1959 para dar un curso en una Escuela de Invierno de la Universidad: al ser presentado a los estudiantes y al público como «un maestro», contestó que él estaba allí no como maestro sino como una persona que venía a aprender de aquellos que creían saber menos que él. Posiblemente a eso responde también mi apetencia por la lectura. Usando una «palabra-maleta», a las que es aficionado mi amigo Enrique Lihn, me definiría como un ‘escrilector’. Esta autodefinición me complace más, porque escribo en la medida en que leo: la escritura como continuación, como resultado de actos de lectura. Lo que hago con verdadera felicidad es leer, consciente de que mi escritura resulta siempre insatisfactoria. Soy un escritor que se desdobla en ‘escrilector’. En la actualidad yo sigo manteniendo lo sostenido en ese texto, aunque sean afirmaciones temerarias. Cuando lo incluí como prólogo en Noticias del extranjero lo hice pensando en que el libro necesitaba este tipo de apoyatura, como una presentación personal, como una autopresentación. En Cuaderno de la doble vida incluyo poemas de Noticias del extranjero, pero he sacado ese texto, aunque probablemente lo volveré a publicar, porque en verdad lo siento como un testimonio autorrevelador. Sí, creo que podría ser una especie de poética, pero del lector.
—En tus Conversaciones con Enrique Lihn se presentan algunos antecedentes sobre el contexto histórico-político-artístico en que se desenvolvió la generación de poetas en la que estarían Enrique Lihn, Armando Uribe, Efraín Barquero, Alberto Rubio, Jorge Teillier, Hernán Valdés, tú, y otros. ¿Podrías referirte ahora a la gestación de esta promoción de poetas presentada desde tu propia perspectiva?
—De alguna manera ocupó su espacio en lo que fueron los «Juegos de Poesía», cuya animadora en ese tiempo era Ester Matte. En 1955 se celebraron los primeros, pero yo no participé en ellos. En esa oportunidad recibió el primer premio Hernán Valdés con su libro Salmos, que era un texto bastante maduro para un poeta joven. Al año siguiente participaron Enrique Lihn, Efraín Barquero, Jorge Teillier, Armando Uribe —nombro solo algunos de los que han seguido figurando en las letras chilenas. El más sobresaliente en este encuentro fue Enrique Lihn. Al escuchar la lectura de sus «Monólogos» nos dimos cuenta de que estábamos frente a un gran poeta. A nadie le cupo duda de que merecía el primer premio, y así fue. El segundo lo recibió Raquel Señoret por algunos poemas que luego recogió en su libro Sin título, algo tributario de Huidobro. Yo también leí algunos textos. No recibí ninguna mención, lo cual estaba bien porque eran poemas muy precarios. Yo había publicado ya mi primer librito con el abracadabrante título de La sangre en alto, que refleja una filiación retórica, la búsqueda de una imagen o palabra llamativas, vicios que todavía padecían esos poemas que leí en los «Segundos Juegos». Un libro de esos que constituyen la prehistoria de un poeta, y del que uno quisiera olvidarse; pero después de todo, esto es parte de una realidad vivida, de una etapa de iniciación. No todas las iniciaciones son tan seguras como la de Enrique Lihn con su primer libro Nada se escurre, en 1949.
Estos encuentros me permitieron vincularme con otros poetas que insensiblemente iban dando forma a una promoción o generación, entre ellos Alberto Rubio que en 1952 había publicado La greda vasija, un libro muy bien recibido por la crítica y que yo leí y sigo leyendo con devoción.
A propósito de generación —concepto tan discutido: en aquellos tiempos aparecieron dos antologías de Enrique Lafourcade: Antología del nuevo cuento chileno, publicada por Zig-Zag en 1954, y Cuentos de la generación del 50, en Ediciones del Nuevo Extremo en 1959, en las que figuraban varios de estos poetas, también cuentistas, como Enrique Lihn con sus cuentos «El hombre y su sueño» y «Agua de arroz». Fue en esos tiempos cuando se intensificó mi amistad con Enrique y con otros compañeros de generación
—Muchos de los poetas de la promoción siguiente a la tuya se encuentran actualmente en el exilio. Felizmente, a pesar de este ausentismo masivo, la poesía no entró en receso porque después del 73 han emergido en Chile potentes voces poéticas como las de Raúl Zurita, Antonio Gil, Gonzalo Muñoz y Diego Maquieira, que son estudiados por Edgar O’Hara en un largo ensayo de próxima aparición. ¿Podrías hablarnos un poco de estos jóvenes poetas, de lo que escriben y dónde publican?
—El trabajo de O’Hara que mencionas es lo más completo que he leído sobre la nueva poesía chilena. Para mí ha sido muy iluminador. En una reciente publicación que hizo David Turkeltaub entendida como una panorámica de la poesía chilena actual, bajo el título Ganymedes/6, hay otra buena muestra de esta poesía. Entre ellos, dos poetas ya desaparecidos: Armando Rubio, que murió en extrañas circunstancias, y Rodrigo Lira, que se suicidó. En esta antología hay también poemas de Gonzalo Rojas, Enrique Lihn, Alberto Rubio, Oscar Hahn, Gonzalo Millán y míos. Pero me parece más importante en ese libro lo que viene después, a partir de Raúl Zurita y Manuel Silva. Esta antología creo que tiene mucho interés por lo que anuncia. Hay en Chile un movimiento poético muy activo. En revistas de diferentes orientaciones: La Gota Pura, La Castaña, La Bicicleta, se han dado a conocer nuevos autores: Andrés Morales, Aristóteles España, por ejemplo. Yo he hecho lo posible por seguir este movimiento a través de las revistas y publicaciones de hojas sueltas, a veces ilustradas, que solían venderse en los recitales. No es tarea fácil y por eso el trabajo de O’Hara es doblemente meritorio.
Hay un sector intermedio entre mi generación y la de estos jóvenes, que aparece ligado a una revista que tuvo mucha importancia en los años sesenta. Me refiero a Trilce, que dirigieron Carlos Cortínez y Omar Lara. Este último ha residido en España y ha iniciado allí las ediciones LAR que publica una revista del mismo nombre. En el primer número de Lar apareció una larga recapitulación de lo que fue la experiencia Trilce, escrita por Federico Schopf, ilustrada con fotos y que abarca casi la mitad de la revista.
Es un artículo de rescate de un momento de la literatura chilena. En 1982 apareció también la revista Trilce en su número 17 en España —había sido suspendida en el número 16 en Chile—. Estas revistas llegan a Chile en número restringido y las distribuye Enrique Valdés, poeta, narrador y músico, que es otro de mis amigos cercanos allí. En junio de 1982 la Sociedad de Escritores organizó un acto para presentar esta resurrección de Trilce y Enrique Valdés nos invitó a participar en él. Con Enrique Lihn leímos entonces una especie de texto al alimón sobre lo que significaba esta aparición de Trilce en el extranjero. Felizmente, una de las cosas que no se han deteriorado en Chile es la poesía.*