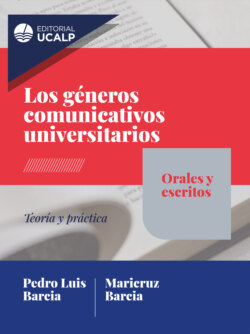Читать книгу Los géneros comunicativos universitarios: orales y escritos - Pedro Luis Barcia - Страница 5
ОглавлениеCapítulo I
LA COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA
1. Modalidades de la comunicación universitaria
Las formas de la comunicación universitaria son, en parte, similares a las de otras instituciones y, en parte, diferenciadas por su especificidad.
Distingamos en ella tres modalidades comunicacionales generadas en el seno de una universidad: la administrativa, la docente y la investigativa. La administrativa es común a las diversas instituciones organizadas. Tiene dos fases: la destinada al interior de la casa, y que articula el funcionamiento de la corporación, en todos sus niveles: económicos, organizativos, docentes, etc. Rige el funcionamiento de la propia universidad, de sus facultades, departamentos, carreras, institutos, etc. Esta comunicación adopta forma de reglamentos, estatutos, circulares y demás disposiciones de gobierno de toda naturaleza; resúmenes de las actividades anuales en memorias académicas e informes especiales; mantiene anoticiados a todos mediante formas de comunicación ad intra.
La otra fase de la comunicación administrativa es la vuelta al exterior de la universidad, y se endereza a la articulación documental con otras universidades, ministerios, CONEAU, etc. y otros organismos de gobierno externo y público en general. Entran en esta modalidad sus sitios electrónicos, sus formas de publicidad, los newsletters, boletines, la radio, el canal de televisión, y otras formas de difusión de noticias, que comprenden todas las formas de propaganda y márquetin con que la universidad difunde su oferta.
La segunda modalidad, la docente, adopta dos vías: la oral, que comprende: las clases, las exposiciones y exámenes orales por esta vía de los alumnos, las conferencias, los cursos —de toda índole—, las mesas redondas, los ateneos. Estas son las formas que constituyen el corazón pedagógico de la universidad. Todas las dichas son habitualmente presenciales. A ellas le debemos sumar las ofertas de ellas online, que pueden tratarse de circuitos internos o de proyección externa, a distancia, fuera de la casa. Como se sabe, se ofrecen y dictan carreras enteras en línea, como forma hoy corriente en la docencia universitaria, en una rica proyección ad extra.1
La segunda vía de la comunicación docente es la escrita. Ella comprende todos los géneros escritos que se presentan como exigencia para obtener una promoción en cátedras, niveles, grados y posgrados: los exámenes escritos, los informes de cátedra, los análisis de textos, tesinas y tesis, etc.
Una tercera modalidad de la comunicación universitaria es la investigativa. Esta tendrá, como la docente, dos direcciones: interna y externa. La comunicación investigativa interna se da en los informes de investigación que soliciten las cátedras o las tres formas de titulación universitaria: las tesinas de especialización y de maestría, y la tesis de doctorado.
Cabe señalar que hay géneros de comunicación universitaria que son mixtos, docentes e investigativos a un tiempo, como lo veremos, tal el caso del seminario.
Hay géneros de comunicación universitaria que son mixtos de otra manera: asocian la oralidad y la escritura, como el dicho seminario —en la acepción que aquí le damos, no en la vulgar—, o los cursos sobre géneros de comunicación, como el que generó este manual que, menipeamente, asocian lo oral y lo escrito.
El destino original de estas formas de comunicación investigativa escritas es el seno mismo de la universidad. Pero se las puede dar a conocer publicándolas y convirtiéndolas en comunicaciones externas.
Otros géneros de comunicación investigativa nacen como formas de comunicación externa directas; es el caso de: las reseñas bibliográficas, la ponencia para congreso, artículos científicos, libros, etc.
Los distintos géneros de trabajos comunicativos de índole investigativa tejen una red propia, como un diálogo potencial, entre las universidades, y otros organismos, por veces, de manera espontánea; por veces, planificada. El conocimiento circula por la universidad gracias a los géneros comunicativos.
Las formas de comunicación de proyección externa establecen un diálogo activo entre las universidades, lo que dinamiza el ambiente intelectual de un país. Una comunicación intrauniversitaria y, luego, extrauniversitaria, y en ella, la interuniversitaria, inter pares, todas vías habituales de diálogo en la vasta comunidad universitaria.
Comunicar es compartir un bien con otros, lo que hace al bien común. Esta acción humana siempre es positiva en la vida democrática.
Cabe atender a una cuestión silenciada: de las dos funciones básicas de la universidad —la docente y la investigativa—, es la primera la que engendra los estudios universitarios. Y, en segundo lugar, toda la acción investigativa se aprende por la función docente de los profesores universitarios. La investigativa es de segundo grado.
Los géneros comunicativos son discursos académicos, orales o escritos, que se conforman —es decir que adquieren determinadas formas— según las funciones que pretenden cumplir. “La función hace al órgano”, dice el principio fisiológico. Eso sucede con los géneros comunicativos, como con toda forma de discurso. La motivación y finalidad de un discurso universitario le dan cauce, estructura, rasgos propios, etc. Lo hacen funcional a lo que debe cumplir. Hay géneros de forma estructural más definida, como el artículo científico; y otros más laxos en ella, como el ensayo. Esas estructuras, por su función, se rigen por diferentes reglas más o menos determinadas, y las conserva la tradición comunicativa universitaria.
Dichos géneros son, a la vez, una vía de transferencia y generación de conocimiento de tres formas: el que ellos portan en sí; el que originan como modelo para que aprendan a construirlos los alumnos, y, al mismo tiempo, en este ejercicio, se tornan, en manos de los alumnos, en una herramienta epistemológica.
La sabida frase de Lev Vigotski es esclarecedora:2 “Hay dos clases de instrumentos de mediación con la realidad: las herramientas y el lenguaje”. Las funciones del destornillador y de la pinza son diferentes y están conformados según su objetivo. Lo mismo pasa con la reseña bibliográfica y el seminario, el artículo y la tesis.
Miller (1984) define tempranamente a los géneros como “acciones retóricas tipificadas”. Esto, en rigor, es lo que ya decía Aristóteles en su Poética respecto de los tres géneros literarios clásicos: épica, lírica y dramática. El alumno universitario debe aprender el manejo de dichas formas predeterminadas. Por ellas se consolida el diálogo del alumno con la comunidad universitaria.
Hay dos vías de formación comunicativa, a partir de los dos canales de la lengua: oral y escrita. Como señalamos, y retomamos, hay géneros comunicativos orales (la clase, la conferencia, el ateneo, etc.) y escritos (la reseña bibliográfica, la ponencia para congreso, el artículo científico, la monografía, las tesinas de grado y posgrado, y la tesis doctoral).
Los géneros, a su vez, se dividen en los destinados a la tarea interna de formación: clases, comentario de textos, cursos, seminarios, monografías para cátedras, tesinas de grado y posgrado, tesis doctoral, con el fin de perfeccionar la formación de los profesionales en cada carrera. Y, por otro lado, la producción de géneros de comunicación destinados a comunicación externa por su publicación, que es el caso de la reseña, el artículo científico y la ponencia para congreso; y, obviamente, opúsculos y libros.
Es subrayable un hecho común a toda la educación donde pesa lo lingüístico: los manuales y obras especializadas destinados a la enseñanza de los géneros comunicativos universitarios se aplican, en su mayoría, a los géneros escritos, desplazando la atención, minimizándola o ignorándolos, a los orales. No se le hace sitio alguno, o muy escaso, a la oralidad. En este campo se replica la sostenida conducta que se evidencia en la enseñanza, desde el nivel de la Primaria a la universidad. Es una constante perjudicial y desatendida. Bastaría con recordar que la parte del león de la enseñanza universitaria se hace a partir de las clases orales de cada asignatura. No obstante, el prestigio de la palabra escrita hace que se den preferencia a la hora de considerar la enseñanza de los géneros, a los engendrados en la lectoescritura: lectura y escritura de textos comunicativos en la universidad.
Cabría recordar que —semejante a lo que sucede con la función metalingüística de la lengua— la enseñanza de los géneros comunicativos asume una función metatextual, al enseñar cómo componer esos textos llamados géneros.
Hay, pues, géneros comunicativos destinados a una audiencia, los orales, y otros, orientados a un lectorado, los escritos.
También debemos señalar que hay dos formas de autoría en algunas especies de los trabajos escritos: individuales o colectivos. Las monografías y las tesis, por ejemplo, son individuales. Los artículos científicos y las ponencias para congreso pueden ejemplificar las dos formas de autoría, según sean aportes individuales o de un equipo de trabajo o de investigación. Los autores de los diversos géneros comunicativos pueden ser: alumnos, ayudantes diplomados, jefes de trabajos prácticos, profesores (titulares, asociados o adjuntos).
En lo señalado se advierte, como dijimos, que la universidad presenta formas comunicativas más específicas de sí que otras instituciones.
Por cualquiera de las vías dichas, orales o escritas, y estas, impresas o en formato digital, son canales de comunicación e intercambio en el plexo de la vida interuniversitaria.
Cabe adelantar que el trabajo pedagógico de enseñar a los alumnos la comprensión y, luego, la producción de textos en géneros comunicativos universitarios exige, a quienes asumen esa responsabilidad, una capacitación docente cierta (no una cierta capacitación docente). Por lo tanto, esta ardua cuestión de la enseñanza-aprendizaje de los géneros comunicativos en el seno de la universidad se articula directamente, como un nuevo capítulo, a la necesaria formación docente de nuestros profesores, de la que nos ocuparemos más adelante.
La comunicación universitaria, oral o escrita, se caracteriza por ciertos rasgos y convenciones que le dan un perfil propio y la distinguen de otros niveles de la comunicación (coloquial, político, publicitario, catequístico, etc.). Debe aspirar a ser sintética, esto es, evitar las digresiones y detalles innecesarios; rigurosa, en cuanto se debe apegar a demostrar lo que sostiene con pruebas y argumentos solventes; objetiva, es decir, desterrar de sí las manifestaciones anímicas, emocionales.3 (Si bien Arquímedes exclamó entusiasmado “¡Eureka!”, cuando descubrió el principio que daba explicación a su problema, en la exposición de la cuestión y su solución, evitó, al exponer su descubrimiento, esta manifestación de explosión exultante por improcedente). El lenguaje que utiliza debe ser unívoco —no multívoco o ambiguo— para evitar confusiones semánticas.
Los géneros comunicativos universitarios son parte fundamental del diálogo que debe ser la base de la relación universitaria. Del diálogo directo oral o del diálogo diferido o tácito, por medio de la lectura de los escritos. Ambas vías dialógicas consolidan la vida de la comunidad universitaria.
2. La enseñanza de la lectura, oralidad y escritura de la comunicación universitaria como factores de inclusión
La transición entre la enseñanza secundaria y la universidad es paso complejo. Toda la actividad de un alumno en su vida, cualquiera sea el nivel en que actúe, la hace en el seno de una cultura. Como toda cultura, la suya está integrada por varias subculturas asociadas (familiar, tribal, escolar, comunitaria, etc.). El tránsito de un nivel educativo a otro presenta igual integración de subculturas.
En el plano educativo, siempre lo ha sido, y lo será: una dificultad por resolver la forma adecuada en que se logra la articulación en todos los planos del campo:
a) La articulación entre directivos y supervisores y docentes.
b) La articulación entre los niveles del sistema: de Inicial a Primario, de Primario a Secundario, de Secundario a Terciario y Universitario.4
c) La articulación dentro de cada nivel. Del primero al segundo ciclo de Primaria, de los ciclos establecidos en Secundaria, etc.
Todo alumno es portador de una cultura o “enciclopedia personal” de la que se sirve para su inclusión en los sucesivos ecosistemas en que está inserto.5 Señala McLuhan que el hombre vive incluso en varios contextos integrados, como esferas concéntricas o las partes de un telescopio plegable.6 Sale de uno y pasa a otro: familia, escuela, club, grupo o tribu, comunidad local, etc. Cada uno constituye un ambiente. El hombre es creatura ambientada. Y asienta esta contundente frase: “El ambiente es el mayor lavado de cerebro que existe”.
El paso de la Secundaria a la universidad puede ser más o menos fluido según la enciclopedia personal de cada alumno y las competencias desarrolladas en él a lo largo de los niveles previos: capacidad de tomar apuntes de una exposición oral o de una lectura, hacer síntesis, destreza en la exposición conceptual oral, nivel de lectura comprensiva firme, y un largo etcétera.7
Toda universidad debe prestar especial atención a que en su seno se aprendan prácticamente el manejo y producción de los diversos géneros comunicativos docentes8 e investigativos señalados.
Para ello debería disponer de cursos especiales para la motivación enseñanza y aprendizaje de producción de dichos géneros, que son la manifestación de la vida intelectual productiva y creativa de la casa de estudios.
La deficiente formación del alumno en el ejercicio de la lectura en los niveles previos a la universidad queda probada por los resultados tan batidos de las mediciones externas PISA y por las internas, APRENDER.
Ocurre que, además, no se ha dispuesto de un corpus de lecturas orgánico y graduado por dificultades y especies, desde la Primaria hasta el fin de la Secundaria. El alumno cursa casi exclusivamente —con poquísimas excepciones— textos literarios, y ninguno correspondiente a otras disciplinas. La lectura de textos de rigor universitario elementales, que podrían compulsarse en el año final del nivel secundario, está ausente de su haber lector.
El alumno recién ingresado a la universidad tiene graves carencias como lector y, mayores aun, como lector potencial de textos universitarios, pues no ha cursado materia afín en los catorce años previos. No obstante, la universidad le exige, como base de su estudio, la lectura, análisis y crítica de material de lectura que le es absolutamente ajeno. Lo que supone un desfasaje serio y una primera sensación de apampamiento en el ingresado.
¿Cuáles son las dificultades que presentan al alumno los textos específicos de cada disciplina universitaria? Simplificando, diríamos que son las siguientes:
a) El léxico jergal, es decir el propio de cada disciplina científica: “parénquima, peyada, eclíptica, curador, oscilatrón, piloriza”, etc.
b) Las alusiones a temas, y problemas habituales para los miembros de la comunidad y ajenos al recienvenido a ella: “malthusiano”, “giro lingüístico”, “la tesis de la aguja hipodérmica”, etc.
c) Los supuestos y lugares comunes de las disciplinas que se dan por conocidos por los lectores: “el medio es el mensaje”, “inconsciente colectivo”, “punto omega”, etc.
d) Las convenciones en los enfoques y puntos de vista en el tratamiento de las cuestiones.
Pero no se trata solamente de la dificultad respecto de la lectura de material especializado que es propio de cada disciplina. Hay situaciones más ilógicas. Las diversas carreras de la universidad piden a sus alumnos la producción de géneros comunicativos para los cuales no los ha preparado. Esta es una cruda realidad difundida y repetida. Son escasas las universidades que han previsto superar esta incongruencia.
Se incorpora el alumno al primer año de una carrera y a poco se le exige que presente una monografía. O que prepare un artículo científico o crítico, etc. Este es un hecho repetido a sabiendas.9
Las cátedras, ante el fracaso y la deserción por falta de inclusión de los ingresados, han zanjado la cuestión y cargado toda la responsabilidad en el alumno que no está preparado ni para comprender lo que lee ni para redactar con claridad y corrección escritos simples. Pocos toman conciencia de la ilógica situación que le hacen padecer al alumno.
Se parte de un doble presupuesto falso: a) que el alumno egresado de nuestro Secundario escribe con fluida claridad y corrección, y b) que, manejando esa fluidez, puede componer piezas en géneros comunicativos que en su vida conoció. Al falso presupuesto a) basta con recordar los guarismos de las estadísticas sobre nuestros egresados secundarios: más del 50 % no entiende lo que lee, es incapaz de redactar fluida y correctamente una página que sintetice un pensamiento. Y olvidemos la ortografía. ¿Cómo va a estimarse que está capacitado para escribir un informe más o menos aceptable? Y a esto le sumamos la exigencia b), explorar en un terreno jamás cursado: la producción de géneros que ignora, con las convenciones propias de cada uno de dichas formas comunicativas.
El resultado más que previsible es la desaprobación de un alto porcentaje de los trabajos presentados por los alumnos. Todos hemos sido víctimas de esta desproporcionada e insensata desconsideración que tiene efectos desastrosos en los recién ingresados. Multiplique usted estas exigencias solo por dos o tres de las seis cátedras de un primer año, y obtendrá un gran número de alumnos desorientados y decepcionados que cometen el error de echar sobre sí la culpa de no hacer aquello para el que nadie los preparó. Muchos se descorazonan y abandonan la carrera en primer año, otros vegetan hasta lograr una salida forzada con malas notas. Y así, esta imprevisión se instaura como una de las más eficientes causas del abandono temprano de carreras, que hace estragos en nuestras universidades. El índice de deserción de primero a segundo año es muy alto.10
Insistimos: una de las causales de la deserción de los recién ingresados en nuestras universidades se debe a esta increíble incoherencia descripta que por décadas no ha hallado salida en el grueso de nuestras casas de altos estudios.
De darse la previsión de cursos formativos en lectura y en producción de los géneros comunicativos que exigirá la universidad, dicha decisión aportaría una contribución muy positiva para mejorar la inclusión de nuestros alumnos en el nuevo ámbito. La tan batida y cacareada inclusión11 no empieza por una “e” final, sino por realidades más complejas que esta simpleza.12
La inclusión del estudiante en la universidad depende, en gran medida, de su asimilación a las formas comunicativas del contexto o ambiente en que se inserta. De su gradual incorporación a las formas de la comunicación del saber depende que se genere en él un creciente interés, seguridad y, luego, entusiasmo por participar en ese campo comunicativo y no ser un mero contemplador pasivo.
Esa inclusión comunicativa será el factor que destierre en él la tendencia a la deserción del ámbito universitario. Porque una forma eficaz de condenar al exilio interno a un estudiante es no ocuparse de esta articulación por pasos graduados con las vías comunicativas universitarias.
Las carreras no suelen incluir en sus planes de estudio cursos didácticos de alfabetización frente a los géneros comunicativos del ecosistema universitario: lectura, oralidad y escritura. Ni se dispone a lo largo de los planes de la carrera la ejercitación graduada por dificultades de dichos géneros. Por ejemplo, como hemos dicho, se comienza por una monografía en el primer año, en lugar de trabajar con formas más simples como la reseña bibliográfica.
El ingreso irrestricto universitario agrava la situación de aquellos que disponen de menos recursos para sobrevivir en el medio.
La universidad no suele disponer de cursos de orientación para los ingresantes. Se asemeja a una operación sin anestesia. McLuhan hablaba de la necesaria presurización que el alumno necesita al salir del ambiente aular y entrar al ambiente ciudadano, y a la inversa. Lo mismo podemos decir de ingresar del ambiente secundario al universitario. No hay presurización.
Como marco de encuadre, atendamos a lo que dice Neil Postman:
Resulta asimismo evidente que también debería prestarse cierta atención al estilo y el tono del lenguaje empleado para cada materia. Cada una tiene una escritura y un léxico propios. Existe una retórica del conocimiento, una forma característica de expresar los argumentos, las demostraciones, las hipótesis, los experimentos, las polémicas e incluso el humor. Podríamos incluso decir que hablar o escribir sobre determinada materia constituye un arte de interpretación, en el que cada una requiere una forma diferente de actuar. Los historiadores, por ejemplo, no hablan o escriben como los biólogos. Esas diferencias tienen una gran relación con la clase de temática que cada materia trata, con el grado de precisión que permiten sus generalizaciones, con la clase de datos que maneja, con las tradiciones propias a la materia de que se trate, con el tipo de formación que la transmite, y con los propósitos que mueven su búsqueda. La retórica del conocimiento no es un tema fácil en el que adentrarse, pero vale la pena recordar que algunos académicos —como Veblen en sociología, Freud en psicología, o Galbraith en economía— han sabido ejercer tanta influencia sobre la forma como sobre el fondo. Lo cierto es que el conocimiento es una forma de literatura, cuyos diversos estilos merecen ser estudiados y debatidos.13
Toda comunidad hablante (familia, colegio, pueblo, facultad, etc.) va adaptando por grados previstos al nuevo miembro, se le advierte sobre el sentido de ciertas expresiones, de modos de actuar, etc.
La comunicación universitaria, como las de todas las comunidades, usa modalidades léxicas, expresiones usuales, preferencias locutivas, frases hechas propias de su ambiente. Esas formas expresivas son distintivas. De allí que se hable de un “discurso académico” o un “nivel universitario de lengua”. Se trata obviamente de un peculiar sociolecto, como lo veremos.
Estos usos preferenciales se consolidan con el tiempo y hacen reconocible en quien los maneja la pertenencia a determinada comunidad hablante.
El ambiente académico universitario también está comprendido en esta caracterización. Dijimos que las vías comunicativas son tres: lectura, oralidad y escritura. Veamos cada una de ellas.
Señalamos dos vías efectivas para ir consolidando el primero de los elementos señalados: la lectura como vía comunicativa efectiva. La primera es el manejo de buenos manuales, de particular manera en los dos primeros años de la carrera. La segunda, la práctica de los cursos de lectura y comprensión de textos específicos. Ambas propuestas suelen distorsionarse sin fundamento, con lamentables resultados.
3. Concepto de alfabetización
En el ámbito anglosajón, hace aproximadamente dos décadas, comenzó a asentarse la preocupación por “la alfabetización en los géneros de comunicación universitaria”. Abundaron, desde entonces, los trabajos dedicados a este campo de interés. La bibliografía que se le ha destinado —libros, artículos— es vasta. Pero no se trata solo de libros y artículos especializados, sino de sitios y programas electrónicos destinados a este tema que se ha ido imponiendo con firmeza.
En el ámbito latino, al que nuestro país pertenece, la preocupación creciente por esta problemática data de hace una década, o poco más.
Inicialmente, debemos distinguir las especies de los denominados literacy academic o ‘literariedad académica’. La expresión inglesa se limita a la producción escrita, a la escritura académica (literacy). El término “alfabetización” se basa también en letras (“alfa, beta”), y por ende refiere a los géneros escritos de comunicación, no a los orales. Por esto, no cabría aplicarlo a las dos vías de comunicación de la lengua: oral y escrita, sino a la segunda. Pero el uso lo ha generalizado para ambas.
El término “alfabetización” se aplicó inicialmente a la enseñanza de la lectoescritura, pero luego su uso se extendió a la iniciación en cualquier forma de comunicación (alfabetización digital, p. ej.).14
El DEL15 define “alfabetización” como: “el acto de enseñar a leer y escribir”, pero el uso ha impuesto una acepción amplia que hemos señalado y que supone el conjunto de procedimientos, recursos, metodologías, principios y pautas que se utilizan para transferir conocimientos básicos de una disciplina a ciertos destinatarios. Es decir que se trata de una tarea práctica y compleja en la que se transmite y recibe un saber específico, de manera ejercitativa. Diríamos que es el enseñar el abecé de algo a alguien. Así se habla de “alfabetización jurídica”, y en otros campos de manera parecida.
Cuando hablamos de “alfabetización en géneros académicos”, comprendemos todas las formas comunicativas no administrativas, es decir, las docentes e investigativas, en el seno de una universidad, que tienen como canales a la lectura, la oralidad y la escritura. Estamos ante un nuevo aprendizaje.
Un primer paso hacia la Alfabetización en Géneros de Comunicación Universitaria (AGCU) es la incorporación de talleres anexos de tres tipos a las diversas cátedras: cursos de Lectura y Comprensión de Textos, de Exposición Oral y Cursos de Escritura para diversas formas de comunicación científica. Los tres tipos de cursos pueden ser asumidos: a) por la universidad, con desarrollo común general y luego aplicaciones particulares en cada Facultad; b) o bien, ser propios de cada Facultad, y, finalmente, —lo más aconsejable— c) que sean propios de las cátedras.16
Dificultan la alfabetización del alumno en géneros comunicativos varios factores: el número excesivo de alumnos por curso en la mayoría de las Facultades, que instala inevitablemente la clase magistral; la deficiente formación en lectura comprensiva crítica con que ingresan; la impericia para tomar apuntes, y la falta de capacitación de los docentes universitarios para la tarea alfabetizadora en este campo.
En rigor, todos somos alfabetizados básicamente en la escuela primaria, luego en la secundaria y por fin en la universidad. Se van integrando como esferas concéntricas y se expanden, dijimos, como un telescopio articulado y plegable. El error grave consiste en creer que con la iniciación primaria es suficiente. Cada nivel exige nuevas formas de alfabetización. No es una forma inicial para toda la vida. Es como al aprender a andar en bicicleta. Pero luego viene la carrera de velocidad, el cross country, el todo terreno, etc. La incorporación a cada esfera del saber requiere una alfabetización que permita la inclusión del alumno en ese ámbito.
Es más frecuente que la existencia de estos cursos se les dé preferencia en algunas Facultades, como Humanidades o Comunicación. En dichos talleres anexos a cátedras, suele ejercitarse en la redacción de los géneros comunicativos; menos son los casos de los destinados a la lectura y a la oralidad.
No hablamos, en este caso, de talleres de escritura creativa. Estos son otra realidad. En ellos el arte de escribir se aplica a la lírica, narrativa, ensayo, teatro. Obviamente que cursar un taller de escritura creativa es un excelente prólogo y adiestramiento para la redacción de géneros comunicativos universitarios, pues se aguza y adiestran en ellos resortes del manejo del instrumento lingüístico. Hoy el tallerismo creativo alcanzó el espacio universitario, y algunas universidades lo contienen. Pero estos talleres de ars scribendi no son, en todo caso, sino prolegómenos de los talleres propios de la universidad para la producción de géneros comunicativos específicos.
La aparición de manuales de escritura académica ha ido creciendo en esta década. Algunos de ellos son valiosos, otros son manuales hechos con manuales, y muchos avanzan excesivamente en planteos teóricos y no bajan efectivamente a la práctica.
Los manuales más atendibles, por supuesto, son los elaborados por docentes de probada experiencia y que pueden respaldar sus propuestas con una obra de investigación sólida, editada en publicaciones académicas. Es decir, quien tiene baquía probada en la comunicación universitaria tiene autoridad para hablar de ello.
La AGCA es un proceso complejo que se orienta a facilitar la incorporación del estudiante en el seno de la comunidad universitaria, en el ecosistema universitario mediante la composición y producción de los géneros básicos de la comunicación oral y escrita que le da acceso a cada disciplina. Cada cátedra debe esforzarse por asistir a sus alumnos y acompañarlos en el proceso gradual de la endoculturación, en el cual cumple un papel definitivo la alfabetización en los géneros comunicativos básicos. No solo se trata de que el alumno comprenda los contenidos específicos de la cátedra, sino que avance en las técnicas de comunicación, en las prácticas comunicativas de la especialidad, en generar mensajes adecuados y conformes a la índole de la disciplina, prácticas y modalidades de comunicación.
Es frecuente que un profesor no advierta las dificultades que puede tener un alumno en la lectura del material de su cátedra. Pero debe hacerse consciente de ello y buscar soluciones al problema, si es que le interesa la promoción y asentamiento en la carrera de sus alumnos.
Como el tiempo es nuestra principal limitación, debe hacerse en cada cátedra una fuerte selección de qué lecturas son realmente las básicas en la especialidad. Es un derecho de los alumnos el conocer qué obras de tal disciplina merecen ser leídas para fundamentar su formación. Y si no son todos libros íntegros, al menos que su selección sea orientadora, con la debida contextualización del capítulo o partes que de ellas se elijan.
La lectura comentada de textos básicos de las disciplinas ayuda a los alumnos a afirmarse en la comunicación académica. Leer comprensiva y comentadamente textos esenciales es una vía aconsejada. El alumno va reconociendo las acepciones de términos específicos o jergales (“halógeno”, “extradir”, “populeón”), las alusiones que se contienen en un adjetivo (“copernicano”), los supuestos que se dan por sabidos (“la segunda ley de la termodinámica”), la mención de autores (“Jung lo dice”, “Adam Smith lo confirma”).
Todas esas alusiones se allanan a la luz de un marco conceptual que los científicos manejan y que constituye su enciclopedia profesional compartida —más allá de la individual o personal de cada uno— y a la cual el alumno no tiene aún acceso. Esos textos requieren en el lector una tarea de reposición de contenidos, de conceptos y saberes que corren por debajo de las frases.
Los textos académicos manejan un conjunto de acuerdos básicos, que están ahí, de base no explícita, y que son moneda corriente para los científicos o especialistas, sin apelaciones que se sobrentienden en la comunidad científica. Incorporarse a este nivel de sustratos compartidos y de alusiones que se presentan como obvias supone preparación previa.
Hay pues un contexto de saberes compartidos sobre los que se construye el discurso y se avanza en gran medida solo con menciones o alusiones ceñidas, y en un sentido más vasto, además de las peculiares formas de lectura u escritura de cada profesión, hay ciertas estrategias para incorporarse a la reflexión profesional, al manejo del pensamiento especifico de un campo del conocimiento.
Se impone, pues, una reforma educativa atenta al aprendizaje de esta nueva alfabetización. Esto ha comenzado en varias de nuestras universidades, pero aún estamos muy distantes de su adopción generalizada. En general, poco o nada se hace para contribuir desde la universidad a la radicación del alumno en su nuevo ambiente. El ajustar la lectura y la escritura al nuevo nivel de alfabetización es parte del proceso de inclusión en el ambiente universitario. Es obligación de las cátedras pontear en esta situación y planificar, al menos, y luego desarrollar, las formas de lectura y de escritura que van a solicitarse en las distintas asignaturas.
El profesor comienza con varios cortocircuitos. La situación se inicia cuando se recomiendan ciertas lecturas especializadas en cuyo fragoso terreno tropezará el lector joven, en un panorama en el cual más de la mitad de los incorporados a las aulas universitarias no entiende lo que lee.
Grande desencuentro entre el comunicador y sus destinatarios, que no es percibido como tal. Sobreviven algunos, otros se dispersan. Se les exige un salto cualitativo que el alumno común no puede dar. Es traumático.
De golpe, sin preparación previa, choca el alumno con el muro de textos científicos de una índole que nunca abordó. La iniciación en esta naturaleza de textos exige previsiones por parte de las cátedras, de ejercitación y comentarios previos.
Un buen ejercicio es proponer un libro breve y dos reseñas bibliográficas sobre él. Lee el alumno primero el libro, luego ambas reseñas. El alumno hace, pues, un ejercicio combinado:
1. Se esfuerza en comprender el libro mediante su lectura.
2. Se apoya para ello en dos sondeos que son las reseñas, que analizan tesis y postulados.
Contrasta, amplía, compara su lectura con la de las dos reseñas, lo que le ampliará su percepción personal y le mejorará las vías de la comprensión no advertidas por él.
4. La Alfabetización en Géneros de la Comunicación Universitaria como factor de inclusión del alumno universitario
El grave y creciente problema de la inclusión efectiva del alumno en el seno de la carrera que ha elegido y en el seno de la Facultad es que se logren vías de incorporación para que asimile y se asimile a los géneros propios de la vida universitaria, comenzando por la clase oral.
Algunas cátedras comienzan por enfocar su atención en la tarea de que sus alumnos lean críticamente géneros específicos de creciente dificultad. Ello los habituaría a formas y recursos de dichos géneros, y que en el futuro los habilitaría para su redacción.
Pero, si bien la frecuentación de los géneros comunicativos en sus diversas formas y referidos a materias propias de la carrera elegida habitúa y ayuda al alumno a aquerenciarse en algo en el campo de su estudio, depende su asentamiento del grado de comprensión que vaya adquiriendo, y esto no lo logrará sin alguna asistencia por parte del personal de la cátedra.
Veamos un ejemplo concreto y real de nuestra experiencia. Desde nuestra cátedra de Literatura Argentina II (contemporánea), de la carrera del Profesorado en Letras, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP, desde 1969 a 1994, pusimos en práctica la preparación de ponencia para congreso, como TP de la cátedra. Compusimos una guía para elaborar el trabajo con indicaciones para el acto mismo de la lectura viva en el congreso. Cumplíamos los siguientes pasos:
1. Dábamos a leer varios modelos de ponencias, tomadas de volúmenes editores de ellas, sobre las obras de autores trabajados en clases teóricas, conforme al programa de la asignatura: Abel Posse, Leopoldo Marechal, Marco Denevi o Borges.
2. Ofrecíamos un listado de temas posibles para el trabajo ponencial referidos a obras de dichos autores, no tratadas en clase. Los alumnos elegían temas de su preferencia.
3. Entregábamos nuestra Guía para presentación de ponencias, a la luz de la cual deberían preparar su trabajo.
4. Revisábamos y corregíamos los textos presentados —que debían respetar las pautas señaladas en la Guía—, y los devolvíamos para su ajuste.
5. Simulábamos en clase una mesa de congreso, que presidíamos, designando un secretario entre los alumnos. Así iban desfilando los ponentes, compulsado el tiempo de exposición.
6. Finalmente, se abría el diálogo entre los presentes y se discutían las conclusiones.
Este ejercicio habilitó a que nuestros alumnos fueran los primeros que participaran en los Congresos Nacionales de Literatura Argentina que se convocaban año tras año, porque, cuando nos tocó participar en la Mesa Organizadora de uno de ellos, propusimos la inclusión de la hasta ese momento inexistente Mesa de Ponencias de Alumnos de Letras avanzados. Desde entonces, esos congresos mantuvieron dicha inclusión. Esta es una prueba clara de cómo pueden funcionar las cosas en la vida universitaria cuando una cátedra se aplica a formar a sus alumnos en la producción de géneros comunicativos.
5. Los tutores en AGCU como activos estimulantes
Es capital que cada profesor, desde su cátedra, asuma su grado de responsabilidad en el proceso de inclusión de sus alumnos y favorezca prácticas contextuadas de ejercicio en los géneros propios, p. ej., comenzando con la reseña bibliográfica, luego el estado de una cuestión, después un artículo científico de difusión; otro, producto de investigación, una monografía, etc.
Lo ideal es que estas ejercitaciones estén graduadas por dificultad a lo largo de la carrera, lo que supondría una casi inexistente coordinación de todas las cátedras del plan de estudios. Ello no requeriría demasiado esfuerzo de planificación, pero chocará con la voluntad insular de las cátedras. Hemos padecido, como alumnos, y lo siguen padeciendo los ingresados universitarios en casi todas las casas: se les pide en el primer año una o dos monografías, de obligada aprobación previa al examen final, con desconocimiento absoluto por parte del alumno de qué cosa es el objeto que le piden.
La presencia de tutores en el seno de la universidad facilitaría mucho esta tarea de articulación interna de las carreras para graduar los géneros exigibles en las sucesivas cátedras por dificultad creciente. En concreto, muchas universidades disponen de la figura del tutor que asiste al alumno que, a la vez, podría articular con los tutores de las otras cátedras. Esa función la pueden cumplir los ayudantes de cátedra.17
Cabe decir que, al no mediar una selección de ingreso de alumnos en las carreras, todo se complica.18 El porcentaje de quienes abandonan la carrera “elegida” el segundo año es casi del 50 %; no ha habido orientación vocacional efectiva ni trabajo de inclusión por parte de las cátedras, ni decisiones incluyentes desde la universidad. Más del 50 % de los alumnos argentinos ingresantes —como lo han mostrado las pruebas PISA— tienen serias dificultades para: 1) comprender textos, 2) exponer oralmente una idea en tres minutos y 3) tomar apuntes. Con estas limitaciones de arranque, se torna difícil la inclusión. Y quedan como inalcanzables para el estudiante las formas de la comunicación universitaria.19
El nuevo enfoque ideal de que todas las cátedras atiendan a que se cumpla en su seno la mejora de los actos de leer, hablar y escribir en la comunicación universitaria aparece como un horizonte distante. Pero nadie llega si no boga. Y no hay peor gestión que la no hecha.
La AGCA activa la participación de los alumnos en los ejercicios comunicativos de su unidad académica, llevándolos de a poco a integrarse en la comunidad universitaria y habilitándolos gradualmente a participar de comunicaciones científicas al alcanzar las competencias necesarias para hacerlo.
Entre las funciones del tutor, que puede cumplir un ayudante diplomado, podríamos señalar:20
1. Ofrecer bibliografía de base adecuada.
2. Adelantar criterios para realizar el trabajo.
3. Ofrecer modelos de géneros.
4. Ofrecer ejemplos y pautas del trabajo desde lo formal.
5. Hacer al alumno consciente del valor epistémico de la escritura y la autocorrección.
6. Esclarecerle qué tipo de problemas tiene al enfocar la preparación del trabajo.
7. Categorizar los tipos de dificultades que se les presentan a los alumnos para buscar soluciones generalizadas.
El tutor no escribe por el alumno ni corrige textos. No es un secretario de redacción. Su función es hacer consciente al estudiante de los procedimientos de la autocorrección y asistirlo en su promoción.
Es infrecuente que el profesor titular o su adjunto se apliquen a corregir los trabajos exigidos por la cátedra. Es tarea que queda en manos de los JTP, ayudantes diplomados o ayudantes alumnos. Lo cierto es que muchas veces deben corregir los escritos quienes están aprendiendo el oficio de escribir.
6. El manual como factor incluyente en la comunicación lectora
Recordemos que son tres las vías de la comunicación universitaria, tanto docente como investigativa: la lectura, la oralidad y la escritura.
La lectura y la oralidad suelen ser dejadas de lado al considerar el tema, cuando son estas vías claves para el aprendizaje, bien sea de los contenidos específicos de cada asignatura, bien sea de los pasos en la formación en la investigación.
Atendamos aquí a uno de los instrumentos aptos para la ejercitación de la comunicación lectora: el uso de manuales.
Si hablamos de un manual, aludimos a un libro “manejable”, que se puede compulsar sin dificultad en la mano. Esto nos impone un volumen de páginas restricto, que no supera tentativamente las trescientas, para que sea, realmente, manipulable.
La base del manual es reunir en un solo tomo lo esencial sobre una disciplina, un conjunto de saberes de un ámbito del conocimiento, con intención compendiosa, que va, cartesianamente dicho, de lo conocido a lo desconocido y de lo simple a lo complejo. Es una obra de síntesis. En su seno, el manual colecta, ordena y dispone materia diversa, como una introducción clara y sintética ofrecida a los lectores, para un primer abordaje a una cuestión más o menos compleja. En este manual, por serlo, no está todo, por supuesto, lo referente a la comunicación universitaria. Está, sí, todo lo fundamental para entender las modalidades de los géneros y su composición. Si estuviera todo —o casi todo—, se trataría de una enciclopedia, y requeriría, como es lógico, de varios volúmenes.
La conveniencia del manual es que es portátil, y puede ir con usted adonde usted vaya; un vademécum. La idea es que el manual tenga una disposición y estructura interna claras que permita compulsarlo, entrando en él por diversas vías y que sus capítulos estén balanceados en su extensión.
Durante un tiempo, primó una ideología en el campo pedagógico que decapitó sin consideraciones los manuales y los desvalorizó para su manejo en la enseñanza.
El orden y la estructuración y la sistematicidad del manual conforman un disvalor, en la medida en que proponen al lector una actitud pasiva y rígida. El manual es una fuente única, autoritaria, excluyente, un sistema cerrado a otras vías de acceso a los temas, a otros materiales, a otras opiniones y a la realidad cotidiana (p. 128).21
Frente a la enumeración de aspectos censurables que el autor citado halla en el manual —y que resultan todas ellas discutibles, pues hay manuales y manuales—, hallamos notas indisputablemente positivas: el orden interno del texto, la claridad expositiva, su carácter de síntesis, el constituirse en una guía inicial del lector, que lo familiariza con los temas fundamentales, le da una firme base de partida para diversos despegues; es un apoyo al cual se puede volver en revisión, y un largo etcétera.
Entender que todo concluye en un manual es una torpeza. En todo caso, el planteo es inverso: todo comienza con el manual. Es el primer paso hacia un tema complejo. Reiteramos: el manual es una base de despegue.
Quienes aún hoy siguen hablando de que el manual es un libro aburrido, deslucido, complicado, cerrado, poco motivador están viendo otro canal que el de los buenos manuales de la actualidad.
Los docentes experimentados saben que con el manual pueden llegar más allá, pues parten de él, como tierra firme, hacia otros puntos. Insistimos: es una base de despegue, no un punto de arribo. Por supuesto que es actitud empobrecedora y autoritaria la de reducir todo conocimiento a un manual. Pero esto no tiene que ver con el manual en sí, sino con la actitud del docente que procede con estrechez reductiva, generada en la ignorancia, en la inseguridad, en la comodidad o en una ingenuidad peligrosa. No le echemos la culpa a la herramienta, sino al uso indebido que de ella se hace. Eso es pecado de manualismo. Es tan obvia la cuestión que no merece más abundancia de explicitación.
Con el manual se dispone de tierra firme desde donde avanzar hacia niveles más altos o espacios más distantes. Opera como base o trampolín para otras fuentes que amplíen el terreno esencial de base. Los buenos manuales que actualmente se elaboran son obras que articulan su materia con otras dimensiones, p. ej., con sitios electrónicos, con videos animados, que amplían, dan dinamismo, ilustran con abundancia de imágenes lo que en el manual es un párrafo escrito, al cabo del cual, figuran los conectores con lo electrónico.
Ya se sabe la verdad de la sentencia latina medieval, atribuida a más de un autor: Timeo hominen unius libri: ‘Temo al hombre de un solo libro’. Y si ese libro es un manual, es verdad redoblada. Claro está que también es temible, y mucho más que en el caso del manual, si ese libro es de corte ideológico en lo filosófico, lo político, lo económico, lo religioso, etc. Grandes conflictos de la humanidad se han dado por esta situación del libro único. Pero ellos no han sido precisamente manuales, a excepción, quizá, de El Príncipe, de Maquiavelo.
Es una seria dificultad en el campo bibliográfico en nuestros días el dar con obras que procuren la síntesis de campos más o menos complejos. El avance creciente de la especialización, imprescindible para el progreso de la investigación y el conocimiento, genera un tipo de intelectuales que definió Ortega y Gasset como aquellos que “saben cada vez más sobre cada vez menos materia”. Lo difícil en este siglo xxi es dar con generalistas, esto es, personas que tengan la capacidad de ofrecer síntesis claras y revisoras de todo un campo del saber, o de una problemática compleja.
El autor de un manual debe ser docente experimentado que, en la labor diaria, haya compulsado y evaluado las dificultades básicas de comprensión por parte de los alumnos.
El manual, inicialmente, facilita la lectura como vía comunicativa universitaria, pues esclarece los conceptos básicos y habitúa al manejo de la terminología específica. Con ello, se convierte en un eficaz elemento incluyente del alumno recién ingresado, y contribuye a disminuir el gravoso éxodo documentado de la deserción de los dos primeros años.
La presente obra es un producto nacido de sostenida práctica docente que supera las tres décadas frente a alumnos, lo que asegura la disposición espontánea, el hábito y la experiencia aquilatada de enseñar lo que exponen, de transmitirlo al lector. No somos hijos de libros ni pastores de biblioteca, sino gente de aula. Esto se advertirá en los planteos realistas que hacemos. La exposición teórica está reducida a lo fundamental. Evitamos lo teorético en que se cae, con facilidad, en este tipo de obras. Queremos que el manual sea funcional y operativo a los fines que nos hemos propuesto. Y otra nota peculiar: los autores asocian dos generaciones de experiencias universitarias complejas.22
El manual debe ser concebido y utilizado, dijimos, como plataforma de despegue o trampolín para el tratamiento de los temas.23 La compulsa previa a la clase sobre determinado tema, por parte del alumno, es lo que debe indicar el profesor. Leer y estudiar en las páginas sintéticas del manual.
Cabe aplicar, a partir del manual, lo que hemos propuesto en El aula invertida.24 Se indica un capítulo o pasaje del manual como texto base de ejercitaciones. Junto a esta anticipada indicación, es conveniente que el docente pida al alumno la realización de algunas tareas en su casa: de esta manera, se obvia una extensa y pasiva exposición oral de clase que llamamos magistral. Con las orientaciones apropiadas del docente, se le pueden solicitar —una vez cursadas las páginas de estudio indicadas— realizar algunas ejercitaciones y tareas conexas al tema, por ejemplo:
a) la respuesta a un cuestionario sobre lo leído,
b) la elaboración de un mapa conceptual sobre los contenidos estudiados u otros conexos,25
c) la búsqueda orientada ampliatoria de conceptos en Internet,26 etc.
Esta planificación hace ganar tiempo aular cuando, a la semana siguiente, enfoquemos en clase el tema estudiado por el alumno en el manual y ejercitado con tareas conexas en la etapa doméstica del proceso. El docente no debe exponer lo esencial del tema en clase magistral, pues está en el manual lo básico; se gana tiempo para ampliar los conocimientos, a partir de los contenidos del manual, facilitar el intercambio y hacer una clase interactiva eficaz, con mayores posibilidades de atención y dedicación personal a los alumnos. Se reduce el espacio de la clase meramente expositiva.
Si bien se mira, el manual opera como los videos en el método del aula invertida.27
Es obvia la utilidad de un manual para toda persona que se inicia en un campo del saber, pues hallará en esa obra los conceptos básicos, expuestos con claridad y coherencia. Y algo capital: todo uso de jerga profesional que se dé en el texto estará debidamente explicitada y bien definida en su acepción; de esta manera, el manual introduce al alumno que lo cursa en el manejo de la terminología específica de la disciplina.
El manual no es un texto científico, sino pedagógico. Esta naturaleza condiciona su forma expositiva, su orden de presentación de los temas, los pasos graduados, pestalozzianamente.
En síntesis, un manual ofrece las siguientes conveniencias para los alumnos recién ingresados al primer año:
1. Todo el curso —compleja población diversa de muy diferenciadas enciclopedias personales— dispone de una base común de conocimientos, de una plataforma común de despegue segura.
2. La lectura previa del capítulo correspondiente por parte de los alumnos y la realización de los ejercicios que, a partir de esa lectura de tal capítulo, se solicita a los alumnos desplazan la clase magistral y hacen, naturalmente, espacio mayor para el diálogo, la intercomunicación e intercambio de opiniones en el seno de la clase.
3. Consolida el manejo de los conceptos básicos de la disciplina que se estudia.
4. Es en esa generación de una clase activa y participativa que el profesor amplía, matiza, ejemplifica los conceptos esenciales del tema del capítulo que se trate. Y, con ello, se evitan las simplificaciones o dogmatismos que podrían generarse con la atadura a la letra estricta del manual.
5. Instala el diálogo en clase, realidad casi inexistente en las universidades del país.
6. Estimula al alumno a una relectura reflexiva.
7. Consolidan en el alumno el manejo cierto de tecnicismos y sobrentendidos propios de la disciplina que se estudia.
8. Habitúa al alumno al desarrollo graduado y lógicamente estructurado de su discurso expositivo.
9. Constituye, por todo lo antedicho, un efectivo factor de inclusión del alumno en la comunidad universitaria.
En síntesis, los factores señalados que consolidan la inclusión del ingresante en la universidad son: los cursos de alfabetización en medios comunicativos, la presencia de agentes asistentes, como los tutores; los cursos de Lectura y Comentario de Textos; el uso de buenos manuales. Todos aportan a la solución de una de las más complejas situaciones que se dan en nuestras universidades: la deserción de alumnos —del 50 % entre el primero y el tercer año, por desatención, por inadecuación de exigencias y por la ausencia de otros gestos que consolidan la inclusión—.
1 La modalidad online ha ganado tal proyección que las universidades suelen disponer de un departamento que las centraliza.
2 Barcia, Pedro Luis. La comprensión lectora. Aprender a comprender: textos gráficos, gestuales, orales y escritos. Buenos Aires, Academia Nacional de Educación y SM, 2016.
3 La objetividad no significa que la prosa expositiva deba ser chata y pedestre o ramplona.
4 Hemos desarrollado un conjunto de propuestas para esta última articulación en: Barcia, Pedro Luis y Marta Kagel (Directores). Proyecto UCALP para el Programa Nexos. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, La Plata, Facultad de Humanidades, UCALP, 2018. A su vez, hemos elevado una propuesta aceptada y en desarrollo para el programa Logros del Ministerio nacional.
5 Concepto de “enciclopedia”, ver. Barcia, Pedro Luis. La comprensión lectora, ob. cit., “El lector y su enciclopedia personal”, pp. 90 y ss.
6 Barcia, Pedro Luis. Proyecciones educativas del pensamiento de McLuhan. La Plata, Colegio de Profesores Diplomados, 1989.
7 Barcia, Pedro Luis. “Propuesta de competencias para mejorar la calidad de la enseñanza Secundaria”, en Boletín de la Academia Nacional de Educación, Buenos Aires, junio de 2014, n.° 94-95, pp. 101-136.
8 La formación docente de los profesores universitarios y, en ella, el aprendizaje y manejo de las formas de comunicación, orales y escritas, propias de la enseñanza, están exigidos por Ley de Educación Superior n.° 24.521 (1995). Esta actualización se está dando, pero muy lentamente, en las universidades argentinas, con diversas planificaciones y logros.
9 La experiencia la hemos padecido desde Introducción a la Literatura, materia en que nos exigían dos monografías al año, cuya evaluación se promediaba con la nota del examen final.
10 Repárese en los datos de las estadísticas: de cada 100 alumnos ingresantes, solo se gradúan 25. La elocuencia de los guarismos es demoledora.
11 Resulta realmente ridícula y cegatona la preocupación de ciertas universidades en adoptar como medida urgente y rescatadora de la inclusión el llamado “lenguaje inclusivo” para “todos los escritos que los alumnos produzcan en la universidad”, cuando estos no tienen ni dominio de la expresión fluida y correcta y sí una inhabilidad para escribir fluidamente y una absoluta ignorancia de los recursos para la producción de los géneros comunicativos que se les exigirá. Y esa universidad se ha desentendido de ocuparse de su enseñanza y aprendizaje.
12 En 1991, fundamos el primer Doctorado en Comunicación del país, en el seno de la Universidad Austral. Entonces nos tocó dirigirlo hasta 2010. La Fac. de Comunicación ofreció, desde su fundación, una propuesta nueva: la enseñanza y ejercitación de los géneros de la comunicación; el editorial, el artículo científico, el de difusión, la reseña bibliográfica, la crónica, la entrevista, etc. Y, naturalmente, el taller de tesis.
13 Postman, Neil. El fin de la educación. Una nueva definición del valor de la escuela. Barcelona. Eumo Octaedro, 1965, cap. 9.
14 Gutiérrez Martín, Alfonso. Alfabetización digital. Algo más que ratones y teclas. Barcelona, Editorial Gedisa, 2003.
15 Diccionario de la lengua española. Madrid, Real Academia Española, 2014, 24.ª edición. DEL, esa será la abreviatura que manejamos en toda la obra.
16 La disponibilidad, en una Facultad, de cursos de enseñanza de escritura general para los alumnos es un importante aporte. Desarrolla competencias de base aprovechables a la hora de escrituras específicas.
17 El diseño que hicimos en su oportunidad a propósito de la convocatoria del programa Logros de la Secretaría de Políticas Universitarias desde la UCALP (2019-2020) —que avanzó sobre competencias de lectura comprensiva y de oralidad, mediante la asistencia de docentes tutores, aplicado a nivel de Secundaria— mostró la eficiencia del sistema, con la formación de docentes coordinadores. Lo mismo podría proyectarse en terreno universitario. Ver: Barcia, Pedro Luis y Marta Kagel: El Proyecto UCALP para el Programa Nexos, ob. cit.
18 El promedio de las universidades oficiales es que, de 100 alumnos ingresados, solo se reciben el 25 %. De modo que el 75 % se pierde en el Triángulo de las Bermudas. Y de esos 100 ingresados, solo el 5 % aprueba una materia el primer año. Esto es escandaloso; sin embargo, los gobiernos no mueven un dedo para cambiar la situación, manteniendo, solos en el mundo, el ingreso irrestricto obligatorio a la universidad. La ley vigente prohíbe toda forma de examen de ingreso.
19 El ejercitar a los alumnos en los últimos dos años de su Secundaria en prácticas válidas para toda la vida intelectual, como el ejercicio de tomar apuntes, los comentarios textuales acotados y fundados, ejercicios de citación y ordenación bibliográfica, etc., las hemos propuesto en un trabajo: Barcia Pedro Luis. “La preformación del investigador”, en Boletín de la Academia Nacional de Educación, Buenos Aires, septiembre de 2015, n.° 98-99, pp. 123-148.
20 Los puntos 1 a 4 pueden atenderse desde la selección de material preparada en el blog de cátedra, o sitio electrónico o del campus adoptado.
21 Verón, Eliseo. Esto no es un libro. Buenos Aires, Gedisa Editorial, 1999; sobre los manuales, el autor ordena una serie de lugares comunes condenatorios: aburrido, enciclopedista, obligatorio, de difícil comprensión, de enfoque cerrado, poco ágil y motivador, etc.; v. tercera parte, “Libros en la trampa”, cap. 3, pp. 127-130. Indudablemente, el autor consigna una serie de prejuicios, confundiendo un buen género con una mala realización.
22 Durante algunos años, operamos como asesores pedagógicos de Deloite. Uno de los proyectos que animamos fue la de convocar a concurso para la confección de manuales de las materias de los dos primeros años de las carreras de Ciencias Económicas basados, precisamente, en la utilidad de estos instrumentos.
23 Lo hemos desarrollado en: Barcia, Pedro Luis (Ed.). No seamos ingenuos. Manual para la lectura inteligente de los medios, (Coordinador), Buenos Aires, Editorial Santillana, 2008, pp. 17 y ss.
24 Barcia, Pedro Luis. El aula invertida. Buenos Aires, Ediciones SM (en prensa).
25 Para elaboración de mapas conceptuales, puede verse: Barcia, Pedro Luis. La comprensión lectora, ob. cit. cap. 12. “Después de la lectura”, pp. 106 y ss.
26 Es frecuente que se pida que “investiguen” tal o cual tema en Internet (con verbo excesivo, por “buscar”), sin la menor orientación acerca de los sitios recomendables, para que el alumno no pierda su tiempo con navegaciones inútiles o se apoye en sitios electrónicos de poca seriedad informativa, y de rezago. Preocupados por ello, elaboramos: Barcia, Pedro Luis, María Adela De Bucchianico y Viviana Calegari. Mapa de sitios electrónicos confiables. Buenos Aires, Academia Nacional de Educación y Ediciones SM, 2014. No debemos olvidar el distingo de Nicolás Carr: “Navegar en Internet es surfear: leer es bucear.”
27 Barcia, Pedro Luis. El aula invertida. Buenos Aires, Ediciones SM (en prensa).