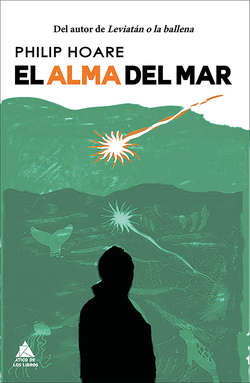Читать книгу El alma del mar - Philip Hoare - Страница 10
PESARESESTELARESDEOJOSINMORTALES
ОглавлениеRegreso al Cabo en Nochevieja. El verano se ha marchado hace tiempo. El sol parece tan fuerte como siempre, pero el frío lo vuelve lechoso y su viaje por el horizonte es más corto. Los días abren tarde, se hacen públicos, titubean y, luego, terminan rápido, celosos de su privacidad.
Dennis, Dory y yo caminamos por la playa de Herring Cove, y el viento del Ártico se encarniza con nosotros. Me araña la cara y arranca el calor superficial del sol. Me cubro la nariz con la bufanda azul y camino a trompicones por la arena. Dennis se arrodilla; observamos los rituales de los muertos. Hay una gaviota argéntea en el suelo, eviscerada, con las tripas picoteadas por una gaviota hiperbórea que hemos visto de lejos, cernida sobre su prima, una bienvenida y asequible fuente de proteínas. Dennis registra el cuerpo en una ficha. La sangre, sobre sus plumas níveas, es sorprendentemente naranja. El agujero que tiene en la barriga es tan grande que podría tocarme con el pájaro muerto como si fuera un sombrero si así lo quisiera.
Arrojo la pelota de Dory. Está desnuda, salvo por el collar. Me preocupa que también ella esté temblando. Frunce el ceño e inclina la cabeza a un lado pidiéndome que vuelva a lanzarle la pelota. Cuando estamos con perros, la fisicidad no es compleja. Caminan junto a nosotros de forma atípica. Forman parte del grupo humano, pero son también nuestro puente hacia el mundo natural. Son nuestro «otro». No son más listos que nosotros, así que los amamos.
Como todos los animales, Dory tiene unos ojos extraordinarios. Los suyos están delimitados por unas pestañas pálidas. Ningún humano podría tener un aspecto tan exquisito, ni tan feral, tan desprovisto de adornos. Comprendo por qué en otros tiempos se divinizó a los perros. Cuando conducimos hacia la playa, Dory se coloca en el reposabrazos, entre Dennis y yo, y mira atentamente hacia delante. Lo sabemos porque levanta las orejas o le tiemblan los ojos. Es consciente de adónde vamos. Siempre expectante, como si cada experiencia fuera una sorpresa; su cuerpo se estremece a causa de la excitación que le produce el simple hecho de estar viva. Es lo que se conoce como Funktionslust, el placer que obtiene un animal de hacer lo que hace mejor: ser él mismo.
Dory es una importación, como todo lo que hay en este lugar, rescatada de los callejones de Miami. Ahora olisquea zorros y persigue pelotas, en ocasiones dejándolas rodar hasta la espuma y, luego, mirándolas, desafiándome a que yo vaya a por ellas. Su raza, si es que hay tal cosa, puede que sea caribeña —un perro salvaje, del tipo que merodea por las playas de Haití en manadas y cuyos aullidos se oyen en el calor de la noche—, pero su cuerpo compacto parece adecuado para este paisaje invernal. Su pelaje casi raso es del color de las dunas y de la hierba seca, aunque le están saliendo bonitos pelos grises en su piel color desierto. Nunca deja de ser, nunca deja de correr en pos de la pelota; creo que antes le reventaría el corazón que abandonar la persecución. Su vida marcha por delante de la nuestra, acelerando mientras corre a nuestro lado, aunque en otro espacio temporal. Me gustaría poder hablar con ella con su voz; pero, como el león de Wittgenstein, no comprendería lo que digo.15 Debbie, la esposa de Dennis, dice que en ocasiones Dory vuelve de los bosques temblando de miedo, como si hubiera visto algo allí.
«Albergo un secreto temor hacia los animales —escribió en 1924 Edith Warthon, antigua habitante de Nueva Inglaterra, por mucho que pasara casi toda su vida en París—, hacia todos los animales excepto los perros, aunque puede que también hacia algunos perros. Creo que es debido a la nosotridad en sus ojos, con la subyacente alteridad que la desmiente y que es un recordatorio trágico de la edad perdida en que los seres humanos se separaron de ellos y los abandonaron; los abandonaron a la eterna incapacidad de expresarse y a la esclavitud. “¿Por qué?”, parecen preguntarnos sus ojos».
Lo asombroso es que no nos teman todos los animales. J. A. Baker, quien pasó la década de 1960 observando la flora y fauna de Essex, escribió que un invierno encontró una garza en las marismas del lugar con las alas atrapadas en el suelo congelado. Baker acabó con la vida del animal humanitariamente; contempló cómo la luz se apagaba en su asustada mirada y «las nubes curaban lentamente el agónico rayo de luz de sus ojos».
«No hay dolor ni muerte más terrible para una criatura salvaje que su miedo al hombre», concluye Baker, en un pasaje profundamente conmovedor, citado por Robert Macfarlane: «Un cuervo envenenado, que jadea y se retuerce sobre la hierba mientras de la garganta le sale espuma amarilla, se elevará una y otra vez en la descendiente pared de aire si intentas atraparlo. Un conejo, hinchado y fétido por la mixomatosis […] sentirá la vibración de tus pasos y te buscará con sus ojos tumefactos y ciegos. Somos los asesinos. Apestamos a muerte». Escribir sobre la naturaleza deviene periodismo de guerra. Recuerdo el campo de mi infancia infectado por esa enfermedad. En su «Mixomatosis», escrito en 1955, Philip Larkin ve un conejo «atrapado en el centro de un campo mudo» y utiliza su bastón en un acto de piedad: «Puede que creyeras que las cosas se arreglarían / si conseguías permanecer quieto y esperar». Mi hermana recuerda a nuestro padre obligado a hacer lo mismo: los mismos ojos aterrorizados, la misma ejecución.
Interpretamos nuestro papel; el destino de los animales es el nuestro. En el siglo xv, Pico della Mirandola declaró en Sobre la dignidad del hombre que el ser humano está atrapado entre Dios y los animales: «Te hemos puesto en el centro del mundo para que puedas observar más fácilmente lo que hay en él». Quinientos años después, la escritora caribeña Monique Roffey vio que «los animales ocupan la brecha existente entre el hombre y Dios». Esa brecha se ha ensanchado. Como observó John Berger, los animales fueron la fuente a partir de la cual elaboramos los primeros mitos; los veíamos en las estrellas y en nosotros mismos: «Los animales vinieron desde más allá del horizonte. Pertenecían tanto a aquí como a allí. Del mismo modo, eran mortales e inmortales». Pero, en los últimos doscientos años, han desaparecido gradualmente de nuestro mundo, tanto físicamente como metafísicamente: «Hoy en día vivimos sin ellos. Y en esta nueva soledad, el antropomorfismo nos hace sentir doblemente incómodos».
Esperamos que los animales sean humanos, como nosotros, y olvidamos que nosotros mismos somos animales, como ellos. «No son hermanos, no son sirvientes», escribió el naturalista Henry Beston en su cabaña de Cabo Cod en la década de 1920; según él, a los animales se les han concedido «extensiones de los sentidos que nosotros hemos perdido o jamás tuvimos, vivir con voces que nosotros nunca escucharemos […] son otras naciones, atrapadas con nosotros en la red de la vida y del tiempo, compañeros en las tribulaciones y el esplendor de esta prisión que es la Tierra». Ese miedo que vemos en sus ojos es un miedo de ojos alienígenas, de ojos creados para otros reinos.
Dennis, Dory y yo caminamos por la cala. La marea hace retroceder el tiempo, revelando extensiones heladas de arena y oleadas de algas. Madejas de zarzas y cordel se han entrelazado formando una alargada red construida para capturar peces primigenios. Casi espero ver a una familia neolítica cazando su sustento en la playa. El paisaje es lunar, hay huesos esparcidos en derredor. Yermo, desnudado por el invierno, pálido y crudo. Sin embargo, a pesar del intenso frío —tan atroz que se convierte en una especie de calor—, la orilla está llena de vida.
Todo es residual y tentativo en la zona intermareal, un lugar que no pertenece a nadie, «una especie de caos —en palabras de Thoreau—, donde solo pueden habitar criaturas anómalas». Mejillones acanalados, con forma de delicada zapatilla de ballet y metálicos azules y malvas, yacen junto a pequeñas piedras planas, beis y verdes y púrpuras, y con un anillo blanco. A lo largo de este suelo de mosaico, el hinojo marino alza sus tiesos dedos; aquí lo llaman pepinillo de mar, un nombre que resume su crujido salado. La siempreviva azul sigue erguida, pero incluso el vivo púrpura de sus perennes flores ha sido drenado hasta transformarse en un inerte marrón. Los tallos de rosas silvestres, segadas por el viento, hace tiempo que han perdido su aroma, pero sus espinas pueden atravesar la piel desnuda. Líquenes de color verde pálido, apenas vivos, crecen infinitesimalmente, como flores de piedra en esta tundra junto al mar.
Dennis me enseña su árbol favorito: un cedro enano, semejante a un bonsái que despliega las ramas bajas de su copa sobre una arenosa loma, como si señalara la ubicación de un antiguo túmulo. Empalado en un arrayán está el caparazón vacío de un cangrejo, probablemente abandonado por alguna gaviota, que todavía chasquea sus pinzas alzadas en dirección mar más allá de las dunas.
El estuario frente a nosotros se ensancha según baja la marea. A lo lejos se ve el faro de Race Point. Entre ese punto y nosotros se encuentra Hatches Harbor, donde, igual que en Long Point, hubo un asentamiento, que ya no existe. Dennis cree que este lugar se conocía como Helltown, un refugio en el extremo del mundo para los marginados de un lugar de por sí remoto, el reverso humano de este paraíso. Quizá se parecía a la isla de Billingsgate, en Wellfleet, que se reservaba solo para hombres jóvenes y contaba con su propio vigía de ballenas, su taberna y un burdel.
Hoy no se ve un alma en esta playa. Pero una mañana de invierno, al llegar aquí, vi lo que parecían velas negras a kilómetro y medio siguiendo la costa. Al ver que subían y bajaban, pensé que debían de pertenecer a windsurfistas particularmente intrépidos. Cuando miré con los binoculares, distinguí que los oscuros triángulos que iban de arriba abajo impulsaban algo mucho más grande y potente que un ser humano enfundado en un traje de neopreno. Mientras la emoción me hacía aspirar el fresco aire, me di cuenta de que eran las aletas de ballenas francas deslizándose entre las olas.
Hice un esfuerzo por recordar la intrincada geografía de este remoto confín del Cabo y pedaleé por el cortafuegos hasta llegar lo más cerca que podía de la distante playa. Luego abandoné mi bicicleta sobre las dunas y continué andando. Habría echado a correr si la arena me lo hubiera permitido. Al culminar un montículo, tras atravesar un poco de hierba de playa, regresé de súbito a la orilla.
A mis pies había una gran playa en forma de media luna, ocupada por cientos de gaviotas argénteas. Cuando me acerqué, echaron a volar, como el telón de un teatro alzándose, y revelaron, a unos veinte metros más allá de la espuma, media docena de ballenas francas en lo que los científicos llaman un «grupo activo de superficie» y el resto de los mortales llamaríamos «preliminares eróticos».
Me acuclillé, haciendo lo posible por no molestar. Durante una hora o más, contemplé sus cuerpos lisos, adiposos y brillantes revolcándose unos sobre otros en una exhibición íntima, más extraña y más física por su proximidad a la orilla, como si la pasión las hubiera llevado a quedar varadas. Nada podía detener esas caricias. Una foca se sentó en la orilla, contemplándolas, dudando si compartir las olas con aquellos lúbricos leviatanes. Fue un espectáculo extremo, acentuado por el frío, el sol, el viento y el silencio; estos gigantescos animales, cuyo brillo parecía absorber la luz y la energía del día; bailaban unos sobre otros en un ballet amoroso, siguiendo una coreografía establecida únicamente por su sensualidad.
Hoy no hay ballenas, ni amorosas ni de ningún otro tipo. Quizá haga demasiado frío, incluso para su cortejo. Dennis y yo nos refugiamos al socaire de una duna. Durante unos instantes, estamos a salvo del viento y respiramos de nuevo aire tibio. El sol nos da en la espalda y sentimos que los músculos se relajan. Los hombros están un poco menos encogidos y las manos, menos agarrotadas.
Miró en derredor y veo que estamos rodeados de huesos —fémures y esternones, costillas y cráneos—, enredados en la espartina.
Estamos en un cementerio, en un osario animal.
Husmeando entre las hierbas, encontramos un zorro con las piernas estiradas entre las enmarañadas algas, como si lo hubieran atrapado en plena carrera o en plena agonía. Le han arrancado la carne, como si fuera un dibujo anatómico. Sus mandíbulas cerradas muestran los afilados caninos; las costillas están limpias. Pero su peluda cola, tan larga como su cuerpo, sigue tras él, resplandeciente y en descomposición.
Cerca hay un alcatraz. O, más bien, sus alas, de ciento ochenta centímetros, un enorme aparato blanco y negro, tirado por algún Ícaro moderno, caído de bruces sobre la arena mojada y tan hundido en ella que solo se le ven las patas. Un alcatraz es un pájaro a escala gigante; llenaría el pequeño dormitorio de mi casa. Levanto las plumas tras mi espalda, como si los emplumados apéndices hubieran emergido rompiéndome la piel desde los omóplatos, desplegándose para elevarme en el aire. Recuerdo haber leído en mi enciclopedia infantil que el sueño de que me crecieran alas para volar era imposible; para ello, debería tener un esternón más grande que todo mi cuerpo. La ilustración adjunta mostraba a un hombre con un esternón que le colgaba entre las piernas, como un quimérico hombre pájaro dibujado por Leonardo.
Regresamos al viento. La orilla se abre y ensancha, conectando el interior de la bahía con el vasto mar. Es una playa que en verano se llena de bañistas que toman el sol y de pescadores, pero ahora permanece resueltamente vacía. Me quito la ropa —no resulta una tarea fácil con los dedos congelados y guantes, pues tengo que lidiar con gorro, bufanda, chaqueta, forro polar, dos suéteres, botas y calcetines, vaqueros y calzoncillos largos— y corro a meterme en el mar azul marino. Se agita interminable. Tiene el mismo aspecto que hace seis meses y que hace cinco mil años. Incluso parece el mismo. Y lo trato como tal; lo soporto con alegría, cantando, como si nada hubiera cambiado. Como si siempre fuera a ser así y siempre lo hubiera sido.
Es Año Nuevo.
Dennis y Dory caminan por delante. Mi piel se ha vuelto intensamente rosa y tiemblo como un perro. Mis extremidades han adquirido el mismo tono azul oscuro que el mar; me apresuro a ponerme la ropa, aunque tengo los dedos tan agarrotados que soy incapaz de abrocharme la chaqueta y corro tras ellos. Dory vuelve la vista atrás, aparentemente aliviada. ¿Pensaba que me había perdido para siempre? En el aparcamiento, Dennis tiene que frotarme las manos entre las suyas y bromea diciendo que espera que ninguno de sus amigos pase por allí y lo vea haciéndolo. Me castañetean los dientes y me tiemblan los músculos; me sacuden para que vuelva a la vida. La piel y los huesos me arden como si los consumiera una llama dura y fría. Y continúan ardiendo y temblando durante la hora siguiente, hasta que mi cuerpo se convence por fin de que la amenaza ha desaparecido. Cada natación es una pequeña muerte. Pero también te recuerda que estás vivo.
En el mar, cientos de eíderes y serretas se mecen sobre las olas. Deben de ser de los animales más resistentes del mundo, estos patos marinos, siempre sobre las gélidas aguas, haciendo gala de su resistencia y resignación. En el extremo norte de Herring Cove —a sotavento de la corriente de resaca de Race Point, donde el mar se oscurece y se convierte en océano—, hay una barra de arena en la que se forma una laguna temporal cuando sube la marea. En la canícula, sus aguas están maravillosamente tibias e invitan a nadar, lánguidas como una piscina en el Mediterráneo, aunque en una ocasión me llevé un susto al ver media yubarta debajo de mí, con su gran y nudosa aleta blanca saludándome desde el arenoso fondo, como si la sal marina hubiera preservado ese trozo de cadáver. Hoy, la marea se va rauda y me llevaría rápidamente mar adentro.
La punta redondeada del Cabo es una rizada zona de atracción que se beneficia de los sedimentos de la deriva litoral; cambia constantemente y revela restos de naufragios que asoman insospechadamente entre las dunas. Después de que las tormentas del invierno destruyeran la mayor parte del aparcamiento —dejaron su asfalto colgando en pedazos, como si fuera lava sedimentada sobre la arena—, un trozo de barco, que ha emergido de su retiro, aparece en la orilla. ¿Ha sido arrastrado allí o la tormenta simplemente lo ha desenterrado? ¿Llevaba allí todo el tiempo mientras yo caminaba, con sus curvas y cuadernas enterradas bajo mis pies, desgastadas y erosionadas por las décadas que han rodado por el fondo del mar esperando a ser reveladas como una enorme ballena de madera? Puede que sean los restos de un barco del siglo xx o de un drakkar vikingo. Las astilladas maderas y las curvadas cuadernas de roble están recubiertas de una capa de algas verde esmeralda, piezas huidas de algo cuya forma solo podemos intuir.
«¡Los anales de esta voraz playa! ¿Quién podría escribirlos, sino un marinero náufrago? ¡Cuántos la han visto solamente en peligro y afligidos por la angustia, el último trozo de tierra que jamás contemplarían sus mortales ojos! ¡Piensen en la cantidad de sufrimiento que ha presenciado esta franja! Los antiguos la habrían representado como un monstruo marino con las mandíbulas abiertas, más terrible que Escila y Caribdis», escribió Thoreau cuando caminaba de un extremo al otro del Cabo Cod entre 1849 y 1857, perpetuamente atraído a este lugar intermedio.
Mientras se dirigía hacia Provincetown, Thoreau vio unos huesos blanqueados dispuestos sobre la playa kilómetro y medio antes de llegar a ellos. Solo cuando se acercó comprendió que eran humanos y que tenían trozos de carne seca pegados. Una señal de que, «en la playa de un mar norteño», como si fuera una premonición de su propia muerte, Shelley ya había predicho: «Una pila solitaria / una calavera y siete huesos secos, / dispuestos junto a las piedras».
Durante otro paseo, Thoreau recibió noticias de dos cuerpos que habían encontrado en la orilla, un hombre y una mujer corpulenta: «El hombre llevaba puestas unas botas gruesas y, aunque le faltaba la cabeza, “estaba al lado”. Al descubridor de aquella escena le llevó semanas sobreponerse. Quizá fueran marido y mujer, y a quienes Dios había unido, las corrientes del océano no habían osado separar». Como las víctimas del Titanic, algunos cuerpos acababan «comprimidos y se hundían» en el mar; otros quedaban enterrados en la arena. «Un naufragio tiene más consecuencias que el aviso del asegurador —dijo Thoreau—. Puede que la corriente del golfo devuelva a algunos a sus orillas nativas o los deje caer en alguna remota caverna del océano, donde el tiempo y los elementos escribirán nuevos acertijos con sus huesos». Yo veo el mismo mar en sus ojos, ojos que parecen observar el mar perpetuamente; lo que encuentra y lo que pierde.
Cerca de cuatro mil barcos han naufragado a lo largo de la costa exterior del Cabo, desde el Sparrowhawk, que embarrancó en Orleans en 1626, cuyos supervivientes fueron acogidos por los Peregrinos en Plymouth, al barco británico Somerset, cuyo destino se torció frente a Race Point en 1778, en la guerra de Independencia, después de haber combatido en la batalla de Bunker Hill, al irse a pique en la arenosa barra frente a Race Point. Veintiuno de sus marineros y soldados se ahogaron y más de cuatrocientos hombres fueron hechos prisioneros y enviados a Boston. Los habitantes de Cabo Cod que los escoltaban abandonaron a medio camino, cansados de que sus prisioneros les preguntaran: «¿Falta mucho todavía?». El Somerset ha aparecido en todos los siglos desde entonces, en 1886, 1973 y 2010; un barco fantasma, una especie de Holandés Errante varado. En la década de 1940, un escritor afirmó que docenas de personas habían visto «fantasmas en las inmediaciones, fantasmas de los marineros británicos». El barco se mantiene bajo soberanía británica; quizá debería reclamarlo para mi reina.
Mientras tanto, otros pecios yacen como máquinas del tiempo. Thoreau vio el fondo del mar «sembrado de anclas, algunas más profundas y otras menos, y alternativamente cubiertas y descubiertas por la arena, quizá todavía amarrado con un cable de metal, y ¿dónde está el otro extremo?».
«Tantos relatos inconclusos que continuar en otra ocasión —escribió—. Así, si tuviéramos campanas de buceo adaptadas a las profundidades espirituales, veríamos anclas enganchadas a sus cadenas, gruesas como anguilas en vinagre, retorciéndose en vano en el terreno en el que están clavadas. Pero no es tesoro para nosotros lo que otro hombre ha perdido; más bien lo es buscar lo que ningún otro hombre ha encontrado o puede encontrar».
Ruinas y arruinados: se funden en uno, un amasijo de hombre y tierra, de barco y mar. Pienso en Crusoe, abandonado en la orilla esperando los pasos de Viernes, y las olas rompiendo sobre una lastimera banda sonora de la década de 1960; en Ismael, otro huérfano, aferrado a un ataúd construido para Queequeg que le sirve de salvavidas; en ballenas varadas y también en humanos varados. Y oigo a mi padre cantar: «Mi bella está al otro lado del océano, mi bella está al otro lado del mar, mi bella está al otro lado del océano, ojalá vuelva mi bella a mí». Yo oía «cuerpo» en lugar de «bella».16
En los tiempos en que Thoreau visitó el Cabo, una media de dos barcos al mes naufragaban durante las tormentas de invierno, especialmente en las engañosas barras frente a Race Point y Peaked Hill, donde bancos de arena siguen el borde del océano. Las rugientes olas rompen sobre la elusiva y móvil plataforma y, por la noche, relucen al recordar las vidas que han tomado. Y todo esto sucedía cerca de la costa.
—¡Ha embarrancado un barco! ¡Todo el mundo ha muerto!
Estas tempestades no eran conjuradas por un mago, ni había duendecillos a mano que guiaran a los supervivientes a un lugar seguro. Por lo general, los marineros no sabían nadar —en parte, por superstición («Lo que el mar quiere, lo tomará») y, en parte, por un motivo práctico, pues sabían que, a la deriva en alta mar, nadar solo serviría para prolongar la agonía—. Los intentos de salvar a los náufragos eran a menudo derrotados por los elementos. Los aspirantes a salvavidas tenían que limitarse a mirar y esperar que las tormentas amainaran y, para entonces, ya era demasiado tarde. Lo único que podían hacer era recuperar cuanto pudieran de los restos. En el excéntrico museo Highland Light —cuyo edificio es un hotel de 1906 construido a la sombra del faro en ese promontorio asolado por el viento, uno de los lugares más turbadores que he visitado jamás—, una hilera de variopintas sillas procedentes de muchas catástrofes se ofrece como testimonio de las almas perdidas y de la domesticidad rescatada de los pecios: una triste fila de asientos disparejos, dispuestas contra una pared como en una fiesta de estudiantes. Arriba, habitaciones con puertas de establo a lo largo de un pasillo estrecho y poco iluminado parecen todavía ocupadas por esporádicos huéspedes; algo en la oscuridad al final del pasillo hace que me marche de allí.
Aquellos que conseguían llegar a la orilla podían morir congelados en esta tierra de nadie, sin esperanza de alcanzar las viviendas del interior, lejos del mar embravecido. En 1797, la Sociedad Benéfica de Massachusetts erigió «casas humanitarias», una serie de cabañas equipadas con paja y cerillas para ofrecer refugio y calor a los supervivientes. Sus ecos todavía se escuchan en las cabañas dispersas entre las dunas: toscas construcciones hechas de madera gris y listones recuperados de la playa, como si hubieran sido erigidas por los marineros perdidos. Incluso en la ciudad, curvas y curvatones rescatados de los barcos se utilizaban para apuntalar las casas y protegerlas de las tormentas que traían los restos hasta aquí; Thoreau anotó haber visto verjas trabadas con costillas de ballena.
Otros peligros, visibles e invisibles, se ocultan entre las contradictorias aguas. Los vecinos del lugar previnieron a Thoreau de que «uno no se baña en el Atlántico, por la resaca y los rumores de tiburones», y los guardas del faro de Truro y Eastham le aconsejaron que no nadara entre la espuma. Ellos no lo harían ni por todo el oro del mundo, «pues en ocasiones veían cómo el mar arrastraba a los tiburones a la arena, donde se estremecían unos instantes». Thoreau no daba crédito, aunque él mismo vio un pez de casi dos metros nadando a apenas nueve metros de la orilla. «Era de color marrón pálido, singularmente traslúcido e indistinguible en el agua, como si la naturaleza en pleno fuera cómplice de este hijo del océano». Lo vio meterse en una cala, «o bañera», en la que él había estado nadando, donde el agua solo tenía alrededor de metro y medio de profundidad, «y, tras explorarla con parsimonia, se marchó». Impertérrito, Thoreau continuó nadando, «aunque observando desde la orilla si la caleta estaba ocupada».
Para el filósofo, esta orilla parecía «más llena de vida, que era más valiosa que la de la bahía, como un agua carbónica natural»; su estado salvaje le proporcionaba una carga a través de ese sentido de la vida y la muerte. Abajo, en la playa Ballston, donde Mary y yo nadamos a menudo fuera de temporada, con las focas y las ballenas alimentándose al otro lado de la barra de arena, la poderosa resaca trata de arrastrarnos. No hace mucho que un hombre que nadaba aquí con su hijo fue atacado por un gran tiburón blanco. Hay carteles que advierten a los nadadores que no deben acercarse a las focas, los auténticos objetivos de los tiburones. Recientemente, un pescador me mostró en su teléfono una fotografía tomada en Race Point. Un gran tiburón blanco emerge cerca de la orilla, tan cerca que apenas está en el agua, y atrapa entre sus dientes a una gran foca gris. Pongo mi trémulo cuerpo en ese tierno mordisco, «la blanca y deslizante fantasmalidad de sosiego de esa criatura […], la blanca y silenciosa calma mortal de este tiburón» que discernió Ismael. Todavía nado allí, a pesar de la advertencia de Todd Motta: «Esa no es forma de morir». El agua es tan dura y fría como siempre. Llegará un día, pienso, en que no saldré de ella.
En su libro La tormenta perfecta, la historia del temporal que azotó Nueva Inglaterra en 1991, Sebastian Junger detalla cómo se ahoga un ser humano: «El instinto de no respirar bajo el agua es tan fuerte que se impone a la tortura de que se acabe el aire». El cerebro, desesperado por mantenerse en funcionamiento hasta el último aliento, no dará la orden de inspirar hasta que casi haya perdido la consciencia. Llegado a ese punto, cede. En los adultos, esto ocurre al cabo de unos ochenta segundos. Es una decisión drástica, un último y fatal intento de sobrevivir, como cuando un delfín enfermo decide vararse en vez de ahogarse impulsado por algo que habita en lo más profundo de su identidad de mamífero, «una especie de optimismo neurológico —en palabras de Junger—, como si el cuerpo dijera: “Contener la respiración nos está matando; puede que el hecho de respirar no acabe con nosotros, así que más vale respirar”».
Al dejar pasar agua en vez de aire, los pulmones humanos se inundan rápidamente. Pero la falta de oxígeno ya habrá creado, en los últimos segundos, la sensación de que la oscuridad se cierne, como si se cerrase la apertura de una cámara. Imagino esa luz batiéndose en retirada, cómo las profundidades me atraen y quedo atrapado entre la vida que dejo y la eternidad a la que accedo. Sabemos, gracias a los que han vuelto de entre los muertos, que «el pánico que siente una persona que se ahoga está mezclado con una extraña incredulidad por que eso le esté sucediendo realmente». Sus últimos pensamientos deben de ser, dice Junger: «Esto es ahogarse. Así es como acaba mi vida».
Y, en ese momento final, ¿qué? ¿Quién cuidará de mi perro? ¿Qué pasará con mi trabajo? ¿Apagué el gas? «Puede que la persona que se ahoga sienta que es la última y mayor estupidez de su vida». Un hombre que casi se ahogó, un doctor escocés que navegaba en un vapor a Ceilán en 1892, dejó constancia del combate de su cuerpo luchando por los últimos restos de oxígeno, de cómo sus huesos se retorcían por el esfuerzo, solo para que estas sensaciones dieran paso a una gran placidez cuando el dolor desapareció y comenzó a perder la consciencia. Recordó, en ese mismo instante, que su antiguo profesor le había dicho que ahogarse era la manera menos dolorosa de morir, «como caer sobre un prado verde a principios de verano».
Es esa euforia la que hace que sea una muerte estética que no profana el cuerpo y deja un bello cadáver, como si el mar quisiera conservarlo para la eternidad. Hay un tentador impulso a hundirse en el mar, pues parece una forma limpia y arbitraria de partir. En un instante estás aquí, al siguiente en otro mundo: es una transición, no una destrucción.
En su viaje de Nueva York a Inglaterra en 1849 en el barco Southampton, Melville vio a un hombre en el mar: «Por un instante, pensé que estaba soñando, pues nadie más parecía ver lo que yo veía. Al momento grité: “¡Hombre al agua!”». Le asombró que ninguno de los pasajeros ni de los marineros pareciera tener prisa por salvar al hombre. Lanzó el aparejo del esquife al agua, pero la víctima no pudo, o no quiso, agarrarlo.
Todo el incidente se desarrolló de una forma extraña y amortecida, como si nadie se hubiera dado cuenta o estuviese preocupado, ni siquiera el propio hombre en el agua.
«Su conducta fue incomprensible; podría haberse salvado si así lo hubiera querido. Me impresionó la expresión de su rostro en el agua. Era de felicidad. Al final se deslizó bajo la popa del barco y todo el mundo dijo: “¡Está muerto!”».
Melville corrió al pasamanos de popa y vio que el hombre se alejaba flotando: «Vi unas pocas burbujas y desapareció. No se bajó ningún bote, ni se redujo ninguna vela, apenas se hizo ruido alguno. El hombre se ahogó como un cabestro».
Melville se enteró después de que el hombre había declarado en múltiples ocasiones que pensaba saltar por la borda; antes de hacerlo, había intentado arrastrar con él a su hijo, en brazos. El capitán dijo que había sido testigo de al menos otros cinco incidentes como aquel. Cuando se intentaba salvar a su marido, una mujer había dicho que no hacía falta y que, «cuando se hubiera ahogado, habría hombres de sobra para escoger».
Medio siglo después, en 1909, Jack London —que era un gran admirador de Melville— publicó Martin Eden, una novela semiautobiográfica sobre un joven y rudo marinero que se convierte en escritor. London, hijo de un astrólogo y de una espiritista, nació en San Francisco en 1876. Llevó una vida errante como marinero, mendigo y buscador de oro. Se describió a sí mismo como una «bestia rubia», un hombre de acción, la primera persona que llevó el surf de Hawái a California; también se convirtió en el escritor mejor pagado del mundo con libros como La llamada de lo salvaje, El lobo de mar y Colmillo Blanco. Pero el mayor logro de su vida, dijo, había sido pasar una hora al timón de un barco cazador de focas durante un tifón: «Con mis propias manos había conseguido dominar el timón y conducir cien toneladas de madera y acero a través del viento y de millones de toneladas de agua».
London escribió Martin Eden mientras navegaba por el sur del Pacífico, intentando escapar a su propia fama; The New York Times publicó: «se teme que jack london haya desaparecido en el pacífico» cuando no llegó en la fecha prevista a las Marquesas, las remotas islas en las que Melville había abandonado su barco en 1840. En el libro de London, Eden, el hombre hecho a sí mismo, cínico sobre su recién lograda fama, vislumbra el suicidio en las primeras horas de la mañana. Recuerda los versos de Longfellow: «El mar es silencioso y profundo, / todo en su seno duerme, / un solo paso y todo ha terminado, / un salto, unas burbujas y se acabó». Y decide dar ese paso. A medio camino de las Marquesas, abre el ojo de buey de su camarote y se cuelga de él sobre el mar.
Aferrado al marco con las puntas de los dedos, Eden siente las olas en sus pies. La espuma asciende para tirar de él. Se suelta.
Todo en su fuerte constitución lucha contra ese acto de autodestrucción. Cuando llega al agua, empieza a nadar; sus brazos y piernas se mueven sin que intervenga su voluntad, «como si fuera su intención nadar hasta la tierra más cercana, a unas mil millas de distancia». Un atún muerde su níveo cuerpo. Él se ríe a carcajadas. Trata de inspirar el agua, «profunda, deliberadamente, como uno se entrega a la anestesia». Pero incluso cuando empuja su cuerpo hacia abajo verticalmente, hundiéndose como «una estatua blanca en el mar», es devuelto a la superficie, «a la claridad de las estrellas».
Finalmente, Eden llena los pulmones de aire y se sumerge de cabeza, más allá de los luminosos atunes, tan hondo como puede. De su cuerpo salen cientos de burbujas. Es consciente de una intermitente luz brillante, como un faro en su cerebro. Siente que cae por una escalera interminable: «Y en algún lugar del fondo, se sumió en la oscuridad. Hasta ahí supo. Se había sumido en la oscuridad. Y, en el mismo instante en que supo, dejó de saber». Eden, este atractivo marinero cuyo cuerpo se describe como sólido, impecable y bronceado, es comprimido por el peso y la oscuridad del mar; se queda dormido en su lecho, tan quieto que ni sacudiéndole el hombro se le podría despertar. Ha sido sacrificado en el altar de sus ideales, de su propia masculinidad. London dice que su novela trataba sobre un hombre que tenía que morir, «no por su falta de fe en Dios, sino por su falta de fe en los hombres». Su escritura es tan vívida que recuerda su propio intento de ahogarse siendo joven en la bahía de San Francisco, cuando «me obsesioné con cierta delirante fantasía de irme con la marea». Escribió: «El agua estaba deliciosa. Era una forma de morir digna de un hombre».
He vivido momentos en el agua que he sentido que podían ser los últimos. Una oscura tarde de noviembre nadaba frente a Brighton, a la sombra de su quemado West Pier, mientras una bandada de estorninos volaba encima de mí sobre las herrumbrosas costillas del muelle. Hasta que no entré en el agua, no me di cuenta de la fuerza de la resaca, ni de que me atraparía y tomaría el control a medida que nadase, volteándome para luego arrastrarme a la superficie de nuevo.
Había perdido el control sobre el mundo. Los pesados guijarros de la playa rodaban sobre el fondo debajo de mí y, en la creciente oscuridad, cuando las farolas se encendieron en el paseo marítimo, pensé en lo banal que sería morir a la vista de una carretera de dos carriles, frente a una hilera de tiendas de pescado con patatas y de hamburgueserías. Y me pregunto, cuando esté muerto, qué pensamientos quedarán en mi cabeza, como si fuera la caja negra de un avión estrellado.
En otra ocasión, en la bahía occidental de Dorset, bajo sus monumentales acantilados, la resaca me jugó una mala pasada similar. Pronto me di cuenta de lo que había hecho e intenté salir del agua. De nuevo, fui volteado por mi impudicia y enviado bocabajo contra los guijarros; mis facciones quedaron aplastadas como si fuera una momia del pantano. Mark me dijo que así era como los surfistas se herían en la cara, y esa tarde, en la ciudad, alguien me advirtió de que aquella playa era tristemente célebre: hacía unos meses un joven se había ahogado allí.
Y yo pensé en el momento en que sacaron el cuerpo de Virginia Woolf del río, como si su muerte fuera la culminación de todas sus palabras, dirigiéndose inexorablemente hacia el mar.
Es extraño regresar a los libros que eran lectura obligatoria en la universidad, con sus lomos incólumes forrados de plástico transparente para protegerlos contra el futuro, preservados para un tiempo en que de verdad pudiera entenderlos, aunque sus páginas estén ahora enmarcadas por viñetas marrones, como si el sol hubiera penetrado por sus bordes cerrados. Esperan que los abra, que los devuelva a la vida, familiares, extraños y peligrosos, como si los leyera por primera vez.
Al faro está ambientada en las Hébridas, pero se alimenta de las vacaciones de la infancia de Woolf en Cornualles y de los recuerdos de su madre victoriana. La señora Ramsay oye y siente cómo las olas se transforman «en un fantasmal tamborileo que imitaba inexorable el ritmo de la vida»; le hacen pensar «en la destrucción de la isla y su desaparición bajo el mar». Por la noche, mientras sus invitados se sientan en la mesa a la luz de las velas, ella mira por las ventanas sin cortinas hacia el oscuro y ondulado espejo —«un reflejo en el que las cosas temblaban y desaparecían, como en un mundo acuático», como si todo el mundo estuviera en el mar—, y piensa en ella misma como una marinera que, si se hubiera hundido su barco, «habría dado vueltas y más vueltas hasta encontrar reposo en el fondo del mar». A lo lejos, el faro se yergue alto y blanco sobre la roca.
Para Woolf, el agua poseía un poder ambivalente. Una noche de luna, cuando era joven, ella y Rupert Brooke nadaron desnudos en el río Cam en la reserva de Byron’s Pool, llamada así en honor del poeta, que nadaba allí cuando vivió en Cambridge. Brooke se sentía orgulloso de su improbable y byrónica habilidad de emerger del agua con una erección. Más adelante, Woolf se unió a Brooke y a sus neopaganos, como ella los llamaba, cuando acamparon en Dartmoor y nadaron en el Teign, el río de los páramos. Virginia, puritana y liberada a la vez, no se sentía del todo cómoda con esos intentos de estar en comunión con la naturaleza; su futura biógrafa, Hermione Lee, lamentaría que las fotografías que le tomaron allí desnuda no hayan sobrevivido.
Woolf —solo una «o» de más para no ser ella misma un animal, una loba virgen—17 tenía una relación con el mundo natural paradójica a la par que depredadora. La naturaleza no tenía sentimientos, seguía su curso. La playa no ofrecía ningún consuelo. En Al faro, tras una escena en la que «el mar se agita y se rompe y, en el caso de que algún durmiente, con la esperanza de encontrar en la playa respuesta para sus dudas, o un compañero para su soledad, aparte de la ropa de la cama, y descienda solo para pasear por la arena [a] hacerle a la noche esas preguntas sobre causas y motivos, sobre el cómo y el porqué que tientan al durmiente a abandonar su lecho en busca de respuesta», descubrimos, casi de pasada, que la señora Ramsay ha muerto. Después, el mar parece apoderarse de la casa, como la muerte se ha apoderado de los Ramsay. De sus ocho hijos, Andrew muere en la guerra y Pru fallece dando a luz. La madre de la propia Virginia, Julia, había muerto a los cuarenta y nueve años, y su hermano Thoby, de fiebre tifoidea cuando tenía veintiséis. Para Woolf, el agua significaba tanto muerte como vida.
El resto de miembros de la familia Ramsay y de sus amigos regresa diez años después. La casa, antes tan llena, está vacía; los elementos amenazan con dominarla. Esperamos que el diluvio de la guerra la haya arrastrado consigo, pero la rescata su ama de llaves, a quien la señora Ramsey se aparece como «una débil y vacilante imagen», una especie de fantasma, «como un rayo amarillo o el círculo al extremo del catalejo, una dama con un sobretodo gris, inclinándose sobre las flores». El recuerdo es eléctrico, casi cinematográfico: Julia, la madre de Virginia, fue fotografiada por su tía, Julia Margaret Cameron, en más de cincuenta ocasiones, mostrando un perfil o el otro. Su pelo liso, los ojos glaucos y la extraña expresión ausente son los mismos que los de su hija. Viste un traje negro con puños y cuello blanco, retratada en el camino a Freshwater, moviéndose en sus ropas negras; luego quieta, detenida en el instante, o retornando la marcha, «los pesares estelares de ojos inmortales».18
También Virginia posaría para Vogue en 1924 con el vestido de su madre, forzada por un mar prerrafaelita, actuando como su propio fantasma en sepia, ensayando su última escena, flotando con la corriente del Ouse como Ofelia: «Sus ropas se extendieron, / llevándola a flote como una sirena». Tras la muerte de su padre, después de que Virginia y sus hermanos huérfanos se mudaran a Bloomsbury, ella colgó los fantásticos retratos de Cameron de hombres famosos y bellas mujeres en el pasillo en un gesto irónico. A pesar de su modernismo, Virginia estaba anclada en un pasado victoriano, conformada y dañada por la historia de esa época, y por la suya propia.
Fotografía de Maurice Adams Beck y Helen Macgregor, vestida con la ropa de Julia Stephen, en 1924.
Aquellos remotos veranos junto al mar permanecerían con ella. En su libro, el feroz Atlántico se convierte en un personaje, como el páramo en Cumbres borrascosas o la ballena en Moby Dick (libro del que poseía dos ejemplares y que había leído al menos tres veces): «En ambos libros —escribió en un ensayo sobre Brontë y Melville en 1919— se nos brinda la visión de una presencia más allá de los seres humanos, de un significado que representan, sin dejar de ser ellos mismos». El faro blanco de Woolf es la ballena blanca de Melville; una misión imposible sobre aguas insondables.
Cam, la hija más pequeña de Ramsay, con su nombre fluvial, pasa su mano sobre las olas mientras su hermano y ella acompañan sin entusiasmo a su padre en el viaje al faro largamente pospuesto. En el mar, el viento se detiene y quedan inmóviles en la calma, y, en su estado soñador y engañoso, la mente de Cam se pierde por los remolinos verdes, hacia un «inframundo de las aguas donde las perlas se arracimaban formando ramilletes blancos, y donde, con la luz verde, la propia mente cambiaba por completo y el cuerpo brillaba, transparente a medias, envuelto en un manto verde». Vacuo y cambiante, calmo o embravecido, el mar puede encarnar el éxtasis o la desesperación; fue un espejo para el descenso de Woolf a la locura, un proceso que deviene más profundo al saber lo que estaba a punto de ocurrir. Puede que fuera embrujada por Ariel. «Siento que el hormigueo de la sinrazón avanza lentamente por mis venas», dijo, como si la locura estuviera inundando su cuerpo o llenándolo de ruidos extraños: pájaros cantando en griego, un «extraño aleteo en la cabeza».
Cam parece sitiada por el mar, por un terror paralizante y una «mancha violácea sobre la suave superficie, como si algo hubiera hervido y sangrado, invisible, bajo sus aguas». Mientras tanto, «vientos y olas se divertían como si fueran amorfos leviatanes en cuya frente no puede penetrar la luz de la razón». Al final, los Ramsay llegan al faro, pero esa epifanía queda oscurecida por el hecho de que pasan por el lugar —si se puede decir que hay lugares en el agua— donde un pescador había visto ahogarse a tres hombres, aferrados al mástil de su barco. Durante este proceso, su padre, tan sombrío y tiránico como Ajab, tiene en mente el tétrico poema «El náufrago», de William Cowper: «Perecimos completamente solos, / pero yo bajo un mar más furibundo, sumergido en un abismo más profundo». Cuando, en su juventud, Virginia se enteró del naufragio del Titanic, imaginó el barco hundiéndose, «suspendido a medio camino del fondo, completamente plano», y a sus ricos pasajeros «como tortitas», con los ojos «como monedas de cobre». Más tarde, le diría a un amigo: «Dirás que soy un fracaso como escritora, además de como mujer. Luego me iré a dar un chapuzón en el lago Serpentine,19 cuyo maloliente fango tiene un metro y ochenta centímetros de profundidad». Para ella, incluso el puente de aquel mar interior de nombre monstruoso en un parque de Londres era un arco blanco que representaba mil muertes, mil suspiros.
Mientras escribía Al faro, Woolf leyó sobre otro desastre. En el primer intento de cruzar el Atlántico hacia el oeste, la rica princesa Löwenstein-Wertheim pereció, junto con el piloto y el copiloto: «La Princesa Voladora —no me acuerdo de su nombre— se ha ahogado vestida con sus pantalones de cuero púrpura». Con el ojo de su imaginación, Virginia vio que al avión se le acababa el combustible y que la nave caía sobre «las largas y lentas olas atlánticas», y los pilotos volvieron la mirada hacia «la vulgar princesa de anchas mejillas y ojos desesperados» y «le dijeron alguna frase terriblemente lacónica», antes de que una ola rompiera sobre el ala y el océano los engullera a todos. Era una escena arquetípica de la década de 1920; Noël Coward salido de La tempestad. «Y ella dijo algo dramático, imagino; nadie fue sincero; todos representaron un papel; nadie gritó». El último hombre miró la luna y las olas y, «con un bufido seco», fue engullido por el mar, «y el aeroplano osciló y fue arrastrado dando vueltas a millas de ninguna parte, frente a Terranova, mientras yo dormía en Rodmell». Diez años después, Virginia pasó en coche junto a un avión estrellado cerca de Gatwick y después se enteró de que los tres hombres que iban a bordo habían muerto: «Pero nosotros continuamos nuestro camino, lo cual me recordó aquel epitafio de la antología griega: cuando yo me hundí, los demás barcos continuaron navegando».
El mar aparece una y otra vez en la obra de Woolf, con el ritmo de las mareas impulsadas por la luna. Después de acabar Al faro, entró en un período oscuro. Se sentía agotada e incluso respirar le suponía un esfuerzo. Sin embargo, obtuvo de él la visión de una presencia más allá del ser que había visto en Brontë y en Melville; algo «aterrador y excitante en el seno de mi profunda tristeza, depresión, aburrimiento o lo que sea. Veo una aleta pasar a lo lejos». Era una imagen profunda y críptica, difícil de diagnosticar o discernir, como confesó a su diario un año después, rememorando «mi visión de una aleta elevándose en un vasto mar vacío. Ningún biógrafo podría intuir este importante hecho sobre mi vida a finales del verano de 1926 y, sin embargo, los biógrafos pretenden conocer a la gente».
Cuando era un niño, durante unas vacaciones en Dorset, vi de lejos unos delfines, formando arcos elegantes sobre el agua frente a Durleston Head, un promontorio rocoso en el gris canal de la Mancha. De vacaciones en Cornualles, todavía una niña, Woolf vio también cetáceos: una excursión en velero en el verano de 1892 «acabó felizmente al ver a la marsopa, el cerdo de mar»; su apodo para su hermana Vanessa, con la que tenía una relación extraordinariamente próxima, era Delfín. Y en Las olas, el libro que siguió a Al faro, que se convirtió en su obra más íntima y elegíaca, recuperó aquella visión: uno de los personajes ve una aleta girar, «como la visión probable de una aleta de marsopa en el horizonte».
Aquella silueta en forma de hoz vista en contraste con la monotonía del mar —algo que está y no está— es el emblema del saber y no saber. No es el delfín real saltando sobre las olas, ni la bestia clásica de cola rizada que transporta un niño en su lomo, ni el animal mortal sacrificado y varado en la arena, sino algo sutilmente distinto: el símbolo visible de lo que hay debajo, nadando a través de la mente de la escritora como representación de su propia alteridad. En la obra de teatro de Woolf Freshwater, una sátira sobre la vida bohemia de Julia Margaret Cameron y Tennyson en la isla de Wight, aparece una marsopa en las Needles20 que se traga el anillo de compromiso de una de las protagonistas; en Los años «lentas marsopas» aparecen «en un mar de aceite»; en un vívido episodio de Orlando se ve, descansando en el fondo de un helado Támesis, a una marsopa junto a cardúmenes de anguilas y un bote cargado de manzanas con una anciana vendedora en la cubierta como si estuviera viva, «aunque cierto tinte azulado de los labios insinuaba la verdad».
Woolf estableció una sensual conexión entre la marsopa y su amante. Vita Sackville-West, alta y andrógina —semejante a un bucanero isabelino con su abrigo de terciopelo marrón, sus calzones y collares de perlas, envuelta en el glamour ancestral de su enorme mansión, Knole, donde los ciervos la saludaban en la puerta y se aventuraban a entrar en el gran vestíbulo—, se transformó para Virginia de pirata en un saltarín cetáceo. Fue una apropiación dramática que introdujo lo extraño en lo familiar. Quizá no sea coincidencia que Shakespeare —para quien el género y la especie eran estados fluidos— vinculara a menudo las ballenas, vivas o varadas, con príncipes reales; o que el nombre de Woolf evocara tanto a la reina como a su colonia.
En la Navidad de 1925, las dos mujeres, que acababan de pasar su primera noche juntas, fueron a comprar a Sevenoaks, donde vieron una marsopa iluminada sobre el mostrador de un pescadero. Virginia resumió esa escena con su elusiva amante del siglo xvi al xx; Vita de pie, con su jersey rosa y sus perlas, junto al mamífero marino, dos curiosidades. «Me gusta su caminar a grandes pasos con sus largas piernas que parecen hayas —admitió Woolf en su diario como una estudiante enamorada—, una Vita rutilante, rosada, abundosa como un racimo, con perlas por todos lados […] como un gran velero con las velas desplegadas, navegando, mientras que yo me alejo de la costa». «¿No es extraño que la escena de la pescadería de Sevenoaks se haya integrado en la concepción que me he creado de ti?», escribió a Vita dos años después, y procedió a reproducir la imagen al final de Orlando, cuando su héroe/heroína, que desafía el género y el tiempo, regresa a casa en 1928: «Una marsopa en un puesto de pescado atraía más la atención». Mientras tanto, Vita, por su parte, se felicitaba de «haber cazado un pez plateado tan grande» como Virginia.
Orlando es un cuento de hadas modernizado que condensa cuatro siglos de la historia de Inglaterra en una caprichosa fantasía modernista. La historia discurre rauda, apenas captada en primeros planos que parecen producto de una experiencia psicodélica: los granos de polvo, el río desbordado, el largo e inmóvil pasillo en el laberíntico palacio de Orlando que sirve de cauce al tiempo, como si se estuviera representando La tempestad silenciosamente al final del túnel que forman sus paredes forradas de paneles de madera. Orlando es a la vez actor y príncipe, como Isabel, o el Bello Joven de Shakespeare, Harry Southampton, animal y humano, una quimera sacada de un friso jacobino, «completamente desnuda, marrón como un sátiro y muy bella», como Virginia veía a Vita. Igual que los ciervos entraban en el vestíbulo de Knole, también Orlando transita entre especies, sexos y tiempos; también ella podría convertirse en una marsopa adornada con perlas barrocas y dar vida a un mar desconocido.
Hay una buena dosis del carácter juguetón de Melville en Orlando. Woolf leyó Moby Dick en 1919, y, de nuevo, en 1928. En 1921, en su poema en prosa de dos párrafos «Azul y verde», creó una imagen vívida, imbuida por sus recientes lecturas, de una ballena en parte real y en parte fantástica: «El monstruo de nariz respingona se eleva a la superficie y arroja por sus contundentes fosas dos columnas de agua […] Pinceladas azules recorren su negra piel de hule. Canta expulsando el agua por la boca y las fosas nasales, pesado y lleno de agua, y el azul lo cubre y hace que se sumerjan los guijarros pulidos de sus ojos. Arrojado sobre la playa yace imponente, colosal, perdiendo sus escamas azules y secas». En Orlando, utiliza un verso de una canción de marineros de uno de los capítulos de Melville, «Adiós, y hasta la vista, oh, damas de España», y su influencia se siente a lo largo de todo el libro, y en ningún lugar menos que cuando, a medio camino de una larga frase ambientada en el siglo xvii, Woolf informa a su lector del preciso momento en que fue escrita, «el 1 de noviembre de 1927», del mismo modo que Melville estampa fecha y hora en su capítulo «El manantial»: «Quince minutos y cuarto después de la una del mediodía de este 16 de diciembre del año 1850 después de Cristo». «¿Qué revelación más aterradora que la de comprender que estamos en el presente? —escribió Woolf—. La conmoción no nos destruye porque, por un lado, nos ampara el pasado, y por otro, nos protege el futuro». A Woolf le interesaba mucho la ciencia ficción y profetizó la existencia de una máquina que podría conectarnos con el pasado, además de un teléfono con el que se podría ver.
Cuando Orlando abandona el siglo xviii y cambia de sexo, sus orígenes shakesperianos se reflejan en el tiempo del siglo xix: «Las nubes daban vueltas y vueltas, como ballenas», y le recordaban, igual que a Keats, a «delfines muriendo en el mar Jónico», mientras que los carruajes en Park Lane conjuran la imagen de «ballenas de un tamaño increíble». En estos «mares insondados», el mundo natural adquiere una connotación erótica. Para Ismael, el poco fiable narrador de Melville, el mutable cachalote está imbuido del oscuro deseo del océano, mientras que el mar refleja a Narciso examinando su propia belleza. Cuando Orlando, tan poco fiable como él, llega a la década de 1840 —el año en que se escribieron Moby Dick y Cumbres borrascosas—, declara, como Cathy: «He dado con mi compañero. Es el campo. Soy la novia de la naturaleza». Y, en otra imagen melvilleana, ve un barco navegando entre los helechos mientras su amante recita a Shelley y contempla cómo cabalga sobre la cresta de una ola que, como el puente sobre el Serpentine y la ballena blanca, representa mil muertes. (Es significativo que Woolf comparara a George Duckworth, su hermanastro, que abusó de ella, con una «indómita y turbulenta ballena»).
Como escritora, Virginia sentía que tenía que pactar con el espíritu de su tiempo y, por eso, jugó con las épocas —un artista debe mantenerse al margen, como un adivino, o permanecer entre las cosas, como un médium—. Ralentizado en comparación con el raudo tiempo de los humanos, Orlando vive cuatrocientos años, tanto como una ballena boreal; como Moby Dick, también ella parece inmortal y ubicua, pues «la inmortalidad no es más que la ubicuidad en el tiempo», en palabras de Melville. Quizá no pueda morir. Al final del libro, Orlando conduce su coche a toda velocidad hacia su casa de campo. Cambia la falda por unas bombachas de tela recia y una chaqueta de cuero y deambula por sus tierras hasta un estanque que en parte es el Serpentine y en parte, el mar, «donde habitan cosas en una oscuridad tan profunda que casi no sabemos lo que son […] todas nuestras pasiones más fuertes». Es su versión del orgiástico futuro de Gatsby que retrocede ante él, yendo a contracorriente, llevado incesantemente al pasado, del mismo modo que el barco de Ajab se hunde en un mar cuyas olas siguen moviéndose como lo han hecho durante cinco mil años, su edad bíblica.
En la ficción, en la realidad y en el espacio entre ambas, Woolf ahondó en misterios acuáticos y predarwinianos. Durante una visita al lago Ness en 1938, conoció a una encantadora pareja que tenía un hostal junto al lago y que «estaban en contacto […] con el monstruo. Lo habían visto. Es como varios postes de telégrafo rotos y nada a una velocidad inmensa. No tiene cabeza. Se lo ve constantemente». Y, en otro episodio gótico, como una de las horripilantes historias de familias victorianas que tanto le gustaba contar, Virginia dejó constancia del final de Winifred Hambro, esposa de un rico banquero que se ahogó en el lago cuando su lancha se incendió. Su marido e hijos consiguieron llegar hasta la orilla; a pesar de que era una excelente nadadora y de haberse quitado la falda, ella se hundió: «El lago Ness se tragó a la señora Hambro. Iba ataviada con collares de perlas». Se dice que, debido a sus escarpadas orillas, el lago nunca devolvía a sus muertos; se enviaron buceadores para recuperar el cuerpo y las perlas, por valor de treinta mil libras, pero solo informaron de una siniestra cueva submarina de aguas cálidas y oscuras. En Al faro,