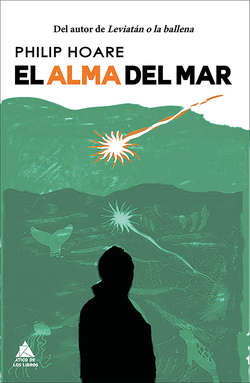Читать книгу El alma del mar - Philip Hoare - Страница 9
ÉLMIRAHACIALAORILLA
ОглавлениеLa pista está salpicada de luces de colores, una constelación caída del cielo. Me conducen a través del frío nocturno y ocupo mi lugar junto al piloto. Me dice que adelante mi asiento y me abroche el cinturón. Los cuernos se mueven sobre mi regazo, operados por un fantasmal copiloto; diales e indicadores LED incomprensibles parpadean y se mueven en la consola. Las ventanas de plexiglás tiemblan con las vibraciones de las hélices al avanzar hacia la pista de despegue. Estamos listos para despegar tras un enorme avión de pasajeros, el tipo de aeronave en la que he pasado seis horas para llegar aquí. Pero estos últimos kilómetros parecen los más difíciles.
El avioncito sigue al mastodonte aéreo, extrayendo coraje de su estela. El piloto murmulla hacia su micrófono, la pista se despeja y las alas se tambalean. De repente, nos elevamos sobre la ciudad oscura, más oscura por el mar que la bordea.
Noto que contengo la respiración, como un niño la mañana de Navidad. Quiero volverme hacia el piloto y decirle: «¿No es increíble?». Pero él se limita a mirar hacia adelante, con su camisa blanca bien planchada, y contiene su éxtasis con tranquilidad. Todo se aleja, todas las casas, las calles, las oficinas y las instituciones, y solo queda el agua negra.
Las luces de la pista de despegue se desvanecen y las reemplazan las estrellas invernales. Orión salta sobre el horizonte, tomando perezosamente su posición; en su silueta estelar se atisba el eco de la frágil forma del cabo Cod. Es una noche muy clara, más clara si cabe por el frío; en los espacios del Cazador veo las estrellas que ha engullido y las estrellas que están naciendo. Durante veinte minutos, somos astronautas, dentro del cielo, volando hacia otro sistema. Miro hacia arriba y hacia abajo: no hay diferencia, todo es igual arriba y abajo. El mar está lleno de estrellas, las estrellas están llenas de mar.
De la oscuridad frente a nosotros emerge una línea de luces rojas que nos saludan titilantes. Es un aterrizaje tentativo: lo único que hay debajo es arena. Regresamos a la Tierra con una sacudida. Por lo que sé, bien podríamos haber llegado a otro planeta. El piloto se vuelve en su asiento y dice: «Bienvenido a Provincetown».
En los últimos días, la bahía se ha llenado de serretas. Son aves de pico dentado y cresta plumada, que deambulan constantemente sobre el mar en busca de comida y sexo. Justo frente a la orilla, tres machos arquean el cuello con lujurioso esplendor, combatiendo por una hembra. Pat dice que los gaviones atlánticos, esas grandes gaviotas, a veces copulan con ellas. Pat es mi casera, aunque quizá sería mejor referirme a ella como mi marinera. Ha vivido aquí setenta años. Conoce este lugar tan bien como su cuerpo. Yo lo veo a través de sus ojos.
De cerca, las serretas de pecho rojo son aún más radicales: grandes, pugilísticas, como si fueran en busca de camorra. Veo la cabeza arrancada de una de ellas rodando en la línea de la marea. La recojo y recorro sus dientes de velociraptor con el índice. En invierno, esta playa no es un lugar de inocencia y juegos, sino de matanza y masacre.
Desde mi terraza, oigo las llamadas desoladas de los somorgujos que cruzan la bahía. A cierta distancia está el rocoso rompeolas, salpicado de guano. Se construyó para proteger el puerto, pero pronto lo colonizaron los cormoranes. Se los desprecia por sus excrementos, que gotean como gachas de pescado, y se los acusa de acabar con las presas de los pescadores. Son tan glotonas que se dislocan las mandíbulas para tragar peces enteros. Solo Pat las ve como son: seres centinela que ha dibujado una y otra vez, yendo en kayak hasta el rompeolas y atándose a una boya para trampas para langostas, con los binoculares Zeiss en una mano y un rotulador negro en la otra.
Cormoranes, dibujo a tinta, Pat de Groot, 3 de noviembre de 1982.
Pat —ella misma parece un pájaro, con su mata de pelo plateado, sus intensos ojos castaños y sus altos pómulos— encauza a estos carismáticos espíritus. Altivos ante nuestro desdén, posan retrato tras retrato; una dinastía de cormoranes, cada perfil digno de un príncipe Habsburgo. Aferrados a las rocas con sus garras y las cabezas inclinadas para acicalarse, extienden las alas —para refrescar el cuerpo y secar las plumas—, proyectando sombras de sí mismos. Algunos han visto en estas formas un crucifijo, un símbolo de sacrificio; otros, algo más oscuro.
En las primeras páginas de Jane Eyre, publicada en 1847, la joven heroína de Charlotte Brontë toma una noche de invierno Una historia de los pájaros de Gran Bretaña, de Thomas Bewick, del estante de una biblioteca y, escondida en un asiento tras una ventana, oculta por una cortina, se sumerge en las descripciones de «los lares de las aves marinas» del mar del Norte, rodeaba por «un mar de ondas y espuma» y «los fantasmas marinos» de los barcos hundidos.
Los grabados de Bewick de «islas melancólicas y desnudas» reflejan el abandono de Jane como huérfana, una «incómoda excrecencia». Luego, cuando conoce al señor Rochester, le muestra tres extrañas acuarelas que ha pintado. Una refleja el cuerpo de una mujer de la cadera para arriba, visto a través del vapor como una encarnación del lucero vespertino; otra, un témpano de hielo bajo el manto de la aurora boreal, dominado por una cabeza velada de ojos hundidos; en la tercera alegoría, un cormorán aparece posado en el mástil medio sumergido de un barco que se va a pique. El pájaro es grande y negro, «con las alas salpicadas de espuma. En el pico llevaba un brazalete de oro con piedras preciosas, dibujadas con el mayor detalle de que era capaz mi lápiz y teñidas con los colores más brillantes de mi paleta». Debajo de él «se vislumbraba el cadáver de un ahogado a través del agua verdosa; el único miembro bien visible era un delicado brazo del cual había sido arrancada la pulsera o banda por los embates del mar».
El nombre científico del cormorán orejudo, a pesar de su rigor linneano, tiene reminiscencias góticas. Phalacrocorax auritus une la palabra griega para «calvo», «phalakros», con «korax», que significa «cuervo», y «auritus», el lema latino para «orejudo», una referencia al penacho nupcial. Su nombre común trasluce la misma alusión, si no confusión, de la contracción de corvus marinus, «cuervo marino» —hasta el siglo xvi se creía que las dos especies estaban relacionadas—. Está claro que, como los cuervos, los cormoranes tienen una precedencia noble: Jacobo I tenía un criadero de cormoranes en el Támesis, supervisado por el guardián de los cormoranes reales, que encapuchaba a las aves y les ataba los cuellos para evitar que se tragaran sus presas. Bewick los llamaba corvoranes y creía que su linaje «poseía energías de un tipo no ordinario; tiene un carácter severo y silencioso, con unos ojos notablemente penetrantes y un cuerpo vigoroso, y su comportamiento se compadece con su apariencia de saqueadores circunspectos y cautelosos, de tiranos implacables»; subrayó, además, que el Satán de Milton se encarna en un cormorán en el Paraíso, un ángel negro desterrado posado sobre el Árbol de la Vida.
El cormorán, cuya oscuridad está implícita en su capacidad de sumergirse cuarenta y cinco metros bajo la superficie del mar, antecede a todos los monarcas tiránicos; su pose de pterodáctilo evoca el pasado reptiliano de todas las aves. Y, sin embargo, para algunos ojos modernos, el cormorán es demasiado común: un carroñero, un cuervo marino o, de acuerdo con la insensible denominación que recibe en el sur profundo de Estados Unidos, el ganso negro.8 Según Mark Cocker, los pescadores británicos lo llaman la «peste negra» y exigen su erradicación. Pero este desfile de descalificaciones nos describe a nosotros mismos: ponemos nombres para conocer y poseer, no necesariamente para comprender. Ni siquiera disponemos de palabras adecuadas para nosotros mismos.
Como otros animales, los cormoranes se han visto obligados a compartir la mancha humana. Lejos de comerse «nuestro» pescado, las presas que se cobran son poco valiosas para nosotros. Más bien, parece que les atraen los objetos que rechazamos. En 1929, E. H. Forbursh, el incansable ornitólogo estatal de Massachusetts —un hombre que se erigió en abogado defensor de las aves imputadas (aunque él mismo comía alguna de las especies que estudió)—, descubrió un nido de cormoranes frente a la costa de Labrador engalanado con objetos que los pájaros habían rescatado de restos de naufragios, sumergiéndose en el agua, como el ladrón de brazaletes de Jane Eyre, para recuperar navajas, pipas, alfileres y peines. Estos hallazgos decoraban sus nidos como si con ello nos ofrecieran sus comentarios artísticos a nuestra perecedera cultura.
Una mañana de otoño, tras una increíble tormenta que azotó el Cabo y me deprimió con su imponente violencia, me desperté al alba y encontré, frente a la casa de Pat, el mar lleno de cormoranes; cientos de ellos. Expulsados del rompeolas, se habían reunido en un apretado grupo, como refugiados avícolas en una formación abstracta compuesta por afilados picos amarillos elevados al cielo, gargantas blancas y sinuosos cuellos que se movían con un ritmo repetitivo, una especie de enloquecido expresionismo cormoranesco. Una bandada de cuervos marinos, marcas sobre el agua.
Algunos se posaron en los restos en descomposición del antiguo muelle, cuyos pilares habían quedado reducidos, tormenta tras tormenta, a ángulos de cuarenta y cinco grados que sobresalían del agua. Observé a los pájaros, que se elevaban y hundían con el subir y bajar de las olas. Luego los vi más lejos. Habían encontrado una fuente de alimento, y, mientras el sol hacia destellaba sobre sus oscilantes cuerpos, gaviotas argénteas americanas los sobrevolaban, como una capa gris parpadeante sobre sus formas, que parecían dibujadas con tinta negra. La escena tenía un frenesí silencioso, y yo era su único espectador.
Casi todas las mañanas, camino hasta la playa y me encuentro con Dennis y su perra, Dory. Dennis es apuesto y todo el mundo lo quiere. Es robusto, con cabello entrecano y barba bien recortada; me recuerda a Melville. Cuando bajamos del bote de observación de ballenas tardamos tres veces más en llegar a casa porque se detiene cada dos por tres a hablar con amigos y conocidos de la ciudad. Dennis fue profesor; realizó su servicio militar con los guardacostas, pero es un enamorado de las aves desde sus años de infancia en Pensilvania. Llegó a Provincetown por casualidad y se quedó. Todo el mundo ha llegado a esta orilla desde fuera, como el propio suelo, traído para lastrar sus inestables arenas; incluso la hierba se trajo de Irlanda, para ser extendida sobre los elegantes jardines del East End.
Esa mañana, cuando Dennis y yo íbamos a nuestro encuentro, vi un pájaro posado en el rocoso rompeolas que había entre nosotros. Había metido la cabeza bajo el ala, así que supuse que estaba acicalándose, o durmiendo. Al acercarnos, Dennis sacó sus binoculares. Algo no encajaba. Me hizo un gesto con las manos abiertas y señaló al cormorán, que resbaló de las rocas y cayó al agua.
El pico del pájaro estaba atado a su espalda con un sedal y el ave tiraba patéticamente del filamento. Nadaba en paralelo a la orilla y lo seguimos. Quería regresar a tierra, confundido por lo que le había sucedido, picoteando para liberarse de sus ligaduras. Pero, según nos acercábamos, se adentraba en el mar. Dennis no era optimista. «Seguirá alejándose… o se sumergirá», dijo.
Me metí en el agua. Dennis corrió playa arriba, manteniéndose cerca de los contrafuertes para no llamar la atención. Intenté empujar al cormorán hacia la orilla, salpicándolo. Funcionó: el pájaro se dirigió a la playa y Dennis corrió hacia él, sin temor a su aleteante masa.
De súbito, allí estaba, en nuestras manos. Un asombroso círculo de zafiro alrededor de un ojo como un cabujón verde; una belleza fracturada, que devolvía la mirada sin pestañear. De cerca, sus facciones cobraban la definición con que Pat las dibujaba: pico de punta amarilla y curva, alas de un negro mate. Si de lejos parecía primitivo, a esta distancia parecía todavía más un archaeopteryx, como si tocásemos la evolución con nuestros propios dedos.
Todos los pájaros existen independientemente de nosotros: no son mamíferos y, por tanto, son extraños. No obstante, podía imaginarme como la pareja de un cormorán, fascinado por este tipo tan atractivo, construyendo un nido con él entre las rocas, elevando orgullosamente nuestros picos en el aire, celebrando nuestra cormoraneidad. Lo llevamos a la terraza de una casa que se estaba construyendo en la playa, donde un obrero nos prestó un cuchillo. Sin perder tiempo, Dennis cortó el sedal y retiró el anzuelo de la boca del cormorán. Brotó sangre, brillante y fresca sobre las plumas negras. Dennis recibió de inmediato un picotazo en el pulgar por sus molestias, lo que hizo que él también sangrara. Yo desaté las alas del pájaro. Enseguida, fue libre y, medio corriendo, medio volando, fue hacia el agua en busca de su almuerzo.
Cormorán, dibujo a tinta, Pat de Groot, 1983.
Tras un día amenazadoramente oscuro y gris, en el que la ciudad parece doblegada por la baja presión —«Todas las personas que me encuentro me dicen que se van a casa a dormir», dice Pat—, me retiro a mi estudio de la casa de madera. Sus dos gabletes se erigen sobre la playa como si fuera una capilla nórdica o un establo construido por los primeros colonos, sostenido por un par de chimeneas de obra. Duermo bajo sus aleros, en un ático que parece la buhardilla de un abastecedor de buques o la proa de un barco. Por la noche subo a mi cama elevada por una escalera de madera, asciendo a mis sueños; y por la mañana, desciendo, bajando los peldaños de espaldas como lo haría en la popa de un barco.
La casa es una construcción frágil y sólida, hecha para soportar condiciones climatológicas de todo tipo durante trescientos sesenta y cinco días al año. En invierno, el viento suspira en las ventanas, con sus capas de cristales y pantallas, ranuras y pasadores, que constituyen un complicado y, en último término, inefectivo sistema de defensa. Nadie puede vencer al viento, ni siquiera estos ojos por los que pasa.9 Frente a la casa está la terraza, una ancha plataforma de madera sobre la que Pat ha tendido un camino de harapientas alfombras de segunda mano para no pincharse con las astillas cuando va descalza. Estas alfombras aportan a los listones cierto lujo desastrado, como si se tratara de una alcoba desordenada. Agitadas por el viento y la lluvia, cobran vida propia, arrugándose como los surcos de un campo arado, desde los que emergen astillas cada vez mayores, como si fueran puntiagudos retoños.
La casa es en parte todavía árbol. Los nudos de sus paredes se han caído con los años, dejando mirillas y rutas de escape para todo lo que corre o mordisquea en su interior. Hay tantos compartimentos, armarios, escaleras y recovecos —tantos espacios dentro de otros espacios— que podría haber colonias enteras de criaturas viviendo bajo su techo. Cuando escribo estas líneas, descubro una estrecha escalera que no había visto en todos los años que llevo alojándome aquí, oculta en un armario; lleva al piso superior, como una vía de escape secreta. Y cuando abro el armario empotrado del primer piso, en el que hay ropa de cama, un gato me bufa, se encarama a una viga y desaparece en un interior donde, por lo que sé, podría habitar una colonia de felinos silvestres. Duermo con maderos desnudos cerca de mi cabeza, estampados con la marca de los madereros:
mill 50 mill 50 mill
w. c.
l. b.®
util 3/4 w. r. cedar
De vez en cuando, pececillos de plata corren por la madera de cedro rojo del Pacífico, palpando el camino con sus antenas de filigrana como pequeñas langostas, mientras los ratones arañan las vigas. Siento el tiempo y el mar a través de las paredes de madera, y el modo en que llega el día y se va la noche, y en mis sábanas hay arena en vez de migas. En ocasiones, la casa se convierte en un instrumento de viento tocado por un niño demente. Las puertas tiemblan, los espíritus impacientes exigen entrar. La madera cruje como la de un barco atrapado en el hielo; sombreretes de chimenea articulados chirrían como veletas girando con el viento. La casa reverbera como si recordara cómo fue construida, una cámara de ecos en la que resuena cuanto sucede fuera y lo que jamás ha sucedido dentro. Puede que esta cabaña en la playa sea un ente inanimado, pero me hace sentir más vivo. ¿Cómo podría sentirse nadie de otra manera, sabiendo que fuera está el mar y que la tierra ha desaparecido en el horizonte?
El frente nos golpea, directamente. Las olas, que ayer lamían los cimientos de la casa, ahora se vuelven sobre sí mismas en su despiadado asalto contra la barrera que actúa como amortiguador entre la casa y el mar. Los reglamentos urbanísticos locales, diseñados para permitir el movimiento de la mutable arena, implican que incluso las terrazas y los comedores más lujosos sean provisionales. La casa de Pat, que va ya por su sexta década, se construyó más para ser parte del agua que para estar separada de ella; las mareas de la tormentosa primavera hacen que el mar pase debajo de ella, desdeñando sus cimientos. A final del siglo, tanto las propiedades más exclusivas como las chozas más humildes cederán ante las olas: «La verdad es que sus casas —escribió el filósofo Henry David Thoreau durante una de sus visitas al Cabo son flotantes, y su hogar está sobre el océano».
Justo delante de la casa hay una balsa atada con una cadena al fondo del mar. Es otro escenario, una isla cuadrada de metro veinte de largo en la que actuar. En invierno, la colonizan las focas, que alzan sus caninas cabezas y sus aletas de cola para conseguir calor. Los visitantes veraniegos creen que la balsa está construida para nadadores humanos; pronto comprenden que está cubierta con los depósitos de otros inquilinos, los eíderes comunes que la alquilan en algunos momentos del invierno como un refugio seguro incluso cuando se sacude salvajemente con fuerte marejada.
Pat y yo vemos a un pato hembra y a un macho dando vueltas por la balsa como si estuvieran midiéndola. El macho realiza el primer movimiento, seguido por su compañera. Se quedan en distintas esquinas, como los miembros de una pareja que necesitan su propio espacio. Aparece otro macho con su compañera; a ella se le permite subir a bordo, pero a él lo rechaza el primer macho. Es un duelo. Entonces tiene lugar el ritual de hinchar los pechos y agitar las alas, como una competición en una pista de baile. Se llega al inevitable compromiso, y se admite a los recién llegados. Pronto, con la elegancia de la coreografía de los eíderes, llega una tercera pareja y se remeda el mismo ritual. Todos los gestos y arrullos, que tan extraños resultan a nuestros ojos antropomórficos —como si dijeran al recién llegado: «No hay sitio, no hay sitio»—, son, de hecho, crudas y decididas expresiones de violencia potencial y de lucha por la supremacía.
Los eíderes son otros espíritus animales de esta orilla. La presiden, junto a los cormoranes y las focas, imbuidos de su inescrutable cualidad. La balsa es su portal: los imagino sumergiéndose y emergiendo en un mundo de porcelana china para volver a asumir su imperial presencia, alzando sus señoriales alas. Puede que sean los patos más grandes, pero son también las aves más rápidas en vuelo horizontal, capaces de desplazarse a ciento diez kilómetros por hora contra el fuerte viento del noreste. Me resultan infinitamente interesantes, vistos desde mi terraza o con mis binoculares. Sus cabezas se reducen hasta terminar con picos en forma de cuña, que recuerdan a una aquilina nariz romana o al hocico de una foca gris. Las franjas negras de los ojos y las nucas color pistacho parecen un maquillaje exótico; a Gavin Maxwell le pareció que vestían el uniforme de gala de un almirante de Ruritania. Sus modales a la hora de comer no son en absoluto refinados: utilizan sus buches, forrados de piedras, para triturar y moler los mejillones y cangrejos que se tragan enteros. Pájaros que son como máquinas.
También han sufrido. En Gran Bretaña se los utilizó para el tiro al blanco en la Segunda Guerra Mundial; miles de ellos, posados en balsas en el mar, volaron por los aires. En el Cabo ese invierno encuentro muchos eíderes muertos sobre la arena, abiertos y asados a la parrilla, como si el violento frío hubiera sido excesivo incluso para ellos, a pesar de su mullido aislamiento. A una víctima hace tiempo que le han arrancado los ojos y sumergido en la oscuridad, pero su nuca sigue tensa, como la del cuello de un conejo, más piel que plumaje. Todavía se caza a los eíderes por sus esponjosas plumas para hacer edredones y abrigos, «robando nidos y pechos de aves para aportar aislamiento a este refugio», según escribió Thoreau. Toleran nuestro expolio, no les queda otro remedio. Pero, aunque les hayamos encontrado utilidad, sus características nos hablan de algo incognoscible.
Quizá sean esos ojos. Sí, son esos ojos; siempre son los ojos. Abarcan el mundo entero y, al mismo tiempo, lo ignoran.
Adentrándose en el Atlántico, Cabo Cod es como un arco tensado, doblado sobre sí mismo, una arenosa floritura que parece demasiado frágil para resistir las acometidas del océano. Castigado por sucesivas tormentas, su punta se ha transformado y ha cambiado durante siglos. Solo existe a medias y, asimismo, no está ahí en absoluto. Es poroso. El mar se filtra en su interior.
Aquí acaba América. En ocasiones, si la luz es la adecuada, como esta mañana, la tierra al otro lado de la bahía queda reducida a un espejismo, un Fata Morgana10 alarga las lejanas playas hasta que parecen acantilados que flotan sobre el horizonte como en un sueño. Cuanto más lejos te encuentras, menos real parece lo demás. En este lugar importa poco lo que sucede en el continente, o, más bien, lo pone todo en perspectiva. Es un sismógrafo en el océano americano que percibe al resto del mundo. No en vano, Marconi envió sus señales de radio desde esta orilla; creía que sus transmisores podrían captar de ese modo los gritos de los marineros ahogados en el Atlántico.
El interior de la bahía forma un arco alrededor del Cabo y pierde gente a medida que se extiende. Desde caminos que parecen vacíos con carteles que protestan educadamente —«Densamente poblado»—,11 como si hubiera tantos habitantes como árboles, atraviesas el bosque de Wellfleet y de segundas residencias hasta alguna esporádica casita de campo vacacional en North Truro, junto a la autopista, tan solitaria como las pinturas de Hopper, y luego hasta Provincetown, donde la tierra se ensancha brevemente antes de estrecharse hacia Long Point, una punta de arena tan delgada y elegante como la cola del pequeño mono verde de latón que Pat tiene sobre la estufa de madera. En la punta se encuentra el faro de Long Point, una torre cuadrada y baja, coronada con una linterna negra, que puede que salude o advierta a los visitantes, no importa. Una vez llegas aquí, ya no te marchas. Este es el final y el principio de las cosas.
Llegué por primera vez a Provincetown en el verano de 2001. Me invitó John Waters, y estuve en la ciudad cinco días; entonces no tenía ni idea de lo que esos días significarían para mí. Como un perverso mentor, John me inició en los secretos del lugar. Bebimos en la A-House, donde hombres adultos se acicalaban los cuerpos unos a otros como animales espulgándose; y también en el Old Colony, una caverna de madera que da bandazos como si estuviera borracha; y bebimos en el Vets Bar, donde los hombres hétero de la ciudad habían formado su última defensa en la penumbra. Durante las calurosas tardes hacíamos autostop hasta Longnook, utilizando un gastado cartel de cartón con nuestro destino escrito con rotulador, y esperábamos en la Ruta 6 a que alguien nos llevara. En una ocasión paró un coche de policía. Nos sentamos en el enjaulado asiento de atrás, como si fuéramos delincuentes y, cuando llegamos, John dijo: «Nos han dado la provisional en la playa». Miró hacia el océano y declaró que era tan bello que parecía un chiste. Cuando pedaleábamos por la calle Commercial en su bicicleta, adornada con una cesta de mimbre como si fuéramos la Malvada Bruja del Oeste, alguien dijo «Su Majestad» al vernos pasar.
Fue al final de mi estancia, cuando estaba a punto de tomar el transbordador de vuelta a Boston, cuando decidí ir a ver ballenas. Abandoné la tierra y subí al bote. Cuarenta minutos después, frente al banco de Stellwagen, una yubarta emergió frente a mí. Todavía sigue ahí.
No es fácil llegar aquí. Nunca lo ha sido. Durante la mayor parte de su historia humana, Provincetown fue accesible solo en barco o a través de una delgada franja de arena que la conecta con el resto de la península. E incluso una vez llegabas, era difícil saber qué había allí y qué había aquí; qué era tierra y qué mar; mapas de la década de 1830 muestran un lugar aislado por el agua, con un perímetro parcialmente inundado. No hubo carretera hasta el siglo xx; en otros tiempos, el ferrocarril traía visitantes a Provincetown, pero fue abandonado hace mucho, al igual que los vapores que traían excursionistas desde Nueva York. Hoy en día los transbordadores operan solo de mayo a octubre, y la avioneta puede verse obligada a permanecer en tierra por una tormenta eléctrica sobre el aeródromo o porque la niebla envuelva el Cabo. Provincetown marca el inicio de la Ruta 6, que va de costa a costa a lo largo de cinco mil seiscientos kilómetros, hasta Long Beach, en California. Pero fue renumerada en 1964, y ahora la carretera más larga de América del Norte parece extinguirse en la arena, como si se hubiera dado por vencida antes de empezar. Es un trayecto larguísimo en coche desde Boston, y la carretera se vuelve más estrecha según avanzas, replegándose sobre sí misma, hasta que el mar la asedia por todas partes, dejando poco espacio al asfalto, las casas o la gente. Nadie llega aquí por casualidad, a menos que quiera. No está de camino a ninguna parte, excepto el mar.
La gente perdida que encuentra el camino hasta aquí descubre el consuelo de las mareas que anclan los interminables días, que de otro modo escaparían, fuera de control, enfrentados a la naturaleza que la rodea por completo. Mi tiempo lo define el mar, igual que en casa. Pero en lugar de tener que pedalear hasta él, solo tengo que levantarme de la cama y descender los escalones de madera. Olisqueo el aire como un perro y bajo de la barrera. Los eíderes arrullan como exagerados cómicos. El agua es el agua. Floto de espaldas, con el rostro hacia el cielo; en lo alto de la colina, detrás de mí, se halla el monumento que señala la llegada de los peregrinos que partieron de Southampton rumbo a esta orilla hace tres siglos. Giro mi cuerpo hacia él como si fuera la aguja de una brújula. Es como si hubiera nadado todo el trayecto hasta aquí. Cuento mis brazadas. El frío me obliga a salir. Subo de nuevo y pongo a hervir agua para el té, dejando un rato las manos sobre el incandescente fogón eléctrico para restablecer la circulación lo suficiente para poder escribir.
En mi escritorio están los objetos que resisten mi ausencia guardados en el desván como adornos de Navidad. Una ballena salomónica de cristal verde que compré en la tienda del pueblo. Una edición de la década de 1920 de Moby Dick, con una deslucida imagen en color pegada en la cubierta. Un listón de madera que encontré en la orilla, cuyas capas de pintura verde y blanca se pelan en oleadas. Una tabla de mareas pegada en la pared, que no necesito. Mi cuerpo está sincronizado con su ir y venir; lo oigo subconscientemente mientras duermo y lo percibo cuando estoy en la ciudad. Los demás también lo perciben, aunque crean que no. Me levanta de la cama y me convoca al mar, en cualquier momento del día o de la noche.
He pasado muchos veranos aquí; también inviernos. Conozco el lugar fuera de temporada, cuando la gente se cae con las hojas y sus huesos se revelan: las casas de tejuelas y las calles blancas bordeadas con conchas aplastadas, como si salieran del mar o llevaran a él. Constreñidas por todas partes por el mar, las casas están construidas con vista a la eficiencia, como barcos; en un lugar como este, no se desperdicia espacio ni recursos. El estudio de un artista tiene cajones empotrados en cada peldaño de la escalera, que la convierten en una gran y ascendiente unidad de almacenaje. En otra casa de campo, mientras disfruto un vaso de ginebra, admiro una cocina larga y estrecha, con los platos almacenados en estantes deslizables. El artista me dice que las diseñó el anterior propietario, Mark Rothko: «Nos hizo prometer que jamás las cambiaríamos».
Puede que Provincetown sea para algunos un lugar de vacaciones, pero su mejor versión es la más austera, cuando todo es gris, blanco y vacío, y puedes observar por encima de las cercas de madera las vidas de los otros; patios traseros llenos de boyas o viejas camionetas donde hace un siglo habría redes y arpones. En otros tiempos, este fue un lugar industrial entregado a la caza de ballenas y a la pesca. Luego se vació, olvidado por el futuro, que dejó a su gente atrás, la gente insular que conoció Melville, personas que «no reconocían el continente común de los hombres, sino cada isolado que vive en un distinto continente propio».
En las noches calurosas, la calle Commercial, una de las dos arterias que atraviesan el pueblo, es un lugar abierto y sensual; en invierno, cuando el frío entra y no está dispuesto a marcharse de buen grado hasta medio año después, la crudeza del clima la convierte en una calle oscura, que no lleva a ninguna parte. En 1943, cuando la ciudad se vio amenazada por ataques aéreos y desembarcos alemanes —como si su posición avanzada la convirtiera en un chivo expiatorio de la guerra que trascurría al otro lado del océano—, el joven Norman Mailer caminó por la calle, cuyas casas tenían tapadas las ventanas como protección, y sintió que caminaba hacia el siglo xviii, o al menos hacia lo que le pareció «una aproximación muy cercana a lo que debió de ser vivir en Nueva Inglaterra entonces». Es difícil imaginar un lugar habitado tan vacío. Incluso ahora, en el siglo xxi, durante el día, una fría niebla marina puede adueñarse de sus caminos en primavera —aquí todas las estaciones se retrasan— y llenar las relucientes calles blancas de fantasmas. Los espíritus pueblan esta vieja ciudad llena de crujidos. Sus sombras se ven en las escaleras, atisbas su silueta por el rabillo del ojo. En invierno, caminan por la calle. También están aquí en verano, solo que tienen el mismo aspecto que el resto de la gente.
El mar acelera y ralentiza el tiempo. Esta ciudad ha cambiado mucho, incluso en los escasos quince años que llevo viniendo aquí, aunque, al mismo tiempo, sigue siendo la misma. Cuando regreso, nunca estoy seguro de si me aceptarán sus gentes, su clima, sus animales, o si se acordarán de mí, y siempre me sorprende que lo hagan. Siempre estoy yéndome, siempre estoy llegando; como dice mi amiga Mary, que vive enfrente, el momento en que llegas a cualquier lugar marca el inicio de tu partida. La vida aquí se mide con la espera de la primavera, el anhelo del otoño, la espera del verano y el anhelo del invierno; todo está inquieto, como el mar. En ocasiones, parece tan perfecto que me pregunto si de verdad existe, si no será una ilusión que emerge por el parabrisas del avión cuando aterrizo y desaparece por la popa del transbordador cuando me marcho; y, en ocasiones, me pregunto por qué vengo en primer lugar, aquí, donde el viento gime y las voces discuten, donde cunde la fobia a estar encerrado en casa y las puertas se te abren en las narices.
No es un lugar clemente. Somete a sus habitantes a una biopsia, como las cicatrices en una piel demasiado expuesta al sol. Los pulmones se colapsan por el exceso de aire frío. Como sus antepasados, sufren por presumir que viven en esta frontera. Es un desafío constante para la mente y el cuerpo. Un lugar de oscuridad y luz, día y noche, tormentas, mareas y estrellas; un lugar donde tienes que sentirte vivo porque te muestra la alternativa con diáfana claridad.
La casa de Pat se parece tanto a un barco que podrían haberla traído flotando de Long Point, como se hacía con las casas en el siglo xix, o transportada en una arrastrera, como las mansiones de los capitanes balleneros de New Bedford, «valientes casas y floridos jardines, que vinieron del Atlántico, Pacífico e Índico, arponeados y arrastrados hasta aquí desde el fondo del mar». Dentro de su estudio, el modernísimo kayak de Pat está colgado de las vigas junto a un modelo de madera más antiguo y ambos parecen cocodrilos disecados en un gabinete de curiosidades. Entre ellos se ha extendido una gran sábana de plástico para recoger el agua que se cuela por el techo con la lluvia. Con la creatividad típica de Provincetown, Pat ha instalado un sistema compuesto por una serie de intrincadas poleas y cuerdas que drena con un tubo el creciente vientre de la ballena de plástico hacia un cubo colgado que, cuando está lleno —como lo está ahora, por la tormenta de ayer noche—, puede bajarse y vaciarse, igual que pueden bajarse los kayaks de Pat, listos para los días en que rema hasta Long Point y más allá, sin preocuparse de la vuelta.
Todo este cordaje convierte su estudio en una especie de yate vuelto del revés. Es, en sí mismo, una obra de arte cinética. Las bombillas cuelgan de sus cables como si fueran los señuelos del pez anzuelo, pero no hay luces dentro porque toda la luz está fuera. Las puertas se deslizan y revelan armarios que albergan enormes lienzos, como si fueran parte de un decorado teatral. Toda la casa está cuidadosamente ensamblada y encaja a la perfección; un patio de juegos serio, un lugar para trabajar, ser, pensar y dejarse llevar por las estaciones. Es parte de su cuerpo, una extensión de su yo. Es completamente práctica, acondicionada más que construida. En las paredes del estudio cuelgan las pinturas de Pat del paisaje que se ve en el exterior: la misma escena, pintada una y otra vez, como los cormoranes; la misma proporción de mar y cielo, las mismas dimensiones divididas entre el aire y el agua, en la neblina, en la bruma, en la nieve y a la luz de la luna. No son tanto pinturas como meditaciones. Ven más allá del momento de ver: la llegada de la niebla, los remolinos de la nieve, la luna creciente. Son el mar reducido a su esencia. No son conceptos. El marido de Pat, Nanno de Groot, le dijo: «Analiza tu estupidez». «Cuando trabajo, no pienso en nada más», me dice Pat. Eso es porque su obra no se parece a nada.
No utiliza pinceles, sino que aplica la pintura con un cuchillo, quitando, en lugar de añadir, para revelar lo que estaba allí desde el principio. La pintura está alisada, suavizada, apretada; se siente el poder de su mano, su brazo y su hombro en el trazo. Pero, al mismo tiempo, el color —el medio entre lo que ve y lo que refleja— asciende rítmicamente como las olas y las nubes que representa, gris y verde y blanco y azul. Pat pinta el recuerdo de la realidad de la cosa… la cosa que se extiende en el exterior. Todo se reduce al agua. Cuando admiro un cuadro de un cielo oscuro y un mar plateado, dice: «He esperado media vida para ser capaz de pintarlo».
Luna, regalo de Pat de Groot, 22 x 15 cm, 30 de abril de 2015.
Todo está aquí y todo desaparece. Cada ventana es un marco para su obra: las ventanas del comedor, las ventanas por las que se asoma desde el dormitorio, las ventanas del baño y las ventanas de su cabeza. Todas admiten posibilidades e imposibilidades; un trabajo que sigue en marcha. Su mente está expuesta aquí. El curso de su imaginación puede seguirse desde su estudio hasta el interior de la casa. Tubos de pintura medio exprimidos yacen bajo banderas de plegaria budistas, junto a trozos de papel amarillento y rollos de cinta de carrocero, diminutas espátulas y pilas de ejemplares descoloridos de National Geographic. En una mesa de trabajo hay una concha de almeja en la que un pinzón está acurrucado, durmiendo tranquilamente, casi sin respirar, con sus perfectas plumas todavía ruborosamente rosas.
Pat tiene más de ochenta años. Ya no pinta mucho. No tiene que hacerlo. Cuando habla conmigo por la mañana —el sol ya calienta la terraza a las ocho—, levanta como si tal cosa la pierna y se la coloca detrás de la cabeza haciendo una postura de yoga. Pesa cuarenta y cinco kilos. No solo tiene los músculos en su sitio; también la cabeza. Todavía toma el sol desnuda sobre las dunas de la playa, donde los guardias del parque nacional la han amenazado con multarla por saltarse las normas. Pat les dice que hagan lo que quieran, que lleva haciéndolo setenta años y que no piensa parar ahora. Camina descalza todo el día —«los pies desnudos son más viejos que los zapatos», dice Thoreau—, paseando por la playa, más animal que humana. Desde que la conozco, siempre ha estado rodeada de pastores alemanes. Son lobos disfrazados, del mismo modo en que ella es mitad can. He necesitado quince años para conocer su historia; la guarda reservadamente, oculta en sus armarios y cajones. Ese ocultamiento hace que el pasado esté aún más presente.
Pat nació en Londres en 1930, pero en 1940, cuando tenía diez años, sus padres la enviaron junto con su hermano a Estados Unidos. Esto le parece extraordinario, como si aún no creyera que ha sucedido. Su padre, Ernald Wilbraham Arthur Richardson, de la aristocracia terrateniente, había nacido en 1900; el padre de este, que sirvió en la Segunda Guerra de los Bóeres, era anglogalés, y su madre, irlandesa; la familia tenía una gran propiedad rural en Carmarthenshire. Ernald emuló el avance de su clase y fue a una escuela privada de Oxford, pero su auténtica pasión era esquiar, y fue un pionero del esquí alpino en la década de 1920; en una fotografía se lo ve descendiendo por las laderas, un gallardo joven del equipo británico de esquí. En 1929 viajó a Estados Unidos, donde conoció y se casó con Evelyn Straus Weil, una joven neoyorquina inteligente y chic de veintitrés años, de cabello negro y ojos grandes y relucientes, a quien su propia hija describiría como una flapper.12 Desde luego, tenía un pasado más cosmopolita que su marido inglés.
El abuelo de Evelyn, Isidor Straus, era un judío nacido en Alemania que se había reunido con su padre, Lazarus, en Nueva York en 1854. Allí, la familia forjó una notable sociedad. Lazarus Straus se alió con un cuáquero de una célebre familia de balleneros de Nantucket, Rowland Hussey Macy. Abrieron unos grandes almacenes que tuvieron un éxito espectacular. En 1895, Isidor y su hermano Nathan pasaron a ser los propietarios de la tienda. A estas alturas, se había convertido en parte de la vida de Estados Unidos. Ambos eran filántropos; Isidor recaudó miles de dólares para ayudar a los judíos amenazados por los pogromos de Rusia y el hijo de Nathan, también llamado Nathan, intentaría conseguir visados para la familia de Anna Frank. Isidor, el bisabuelo de Pat, fue congresista y rechazó el cargo de director general del Servicio Postal de Estados Unidos que le ofreció el presidente Grover Cleveland. Isidor adoraba a su esposa, Ida, y a sus siete hijos, entre ellos Minnie, la abuela de Pat.
El 10 de abril de 1912, tras pasar el invierno en Europa, Isidor e Ida subieron a bordo de un nuevo transatlántico de lujo que partía de Southampton con destino a Nueva York. Cinco días después, en la madrugada del 15 de abril, cuando el Titanic chocó con un iceberg y empezó a hundirse a 375 millas al sur de Terranova, la devoción de esta pareja se convirtió en toda una leyenda moderna. Ida se negó a subir a un bote salvavidas sin su Isidor. Y puesto que aún había mujeres y niños a bordo, Isidor se negó a aceptar la oferta de una plaza en el bote junto a su mujer.
«No me iré antes que el resto de los hombres —se dice que declaró, con formalidad y educación—. No deseo ningún favor del que no disfruten los demás».
Ida envió a su doncella inglesa, Ellen Bird, al bote número ocho. Le dio a Ellen su abrigo de pieles, diciéndole que ella no iba a necesitarlo: «No me separaré de mi marido. Moriremos igual que hemos vivido: juntos».
La pareja se sentó en sendas tumbonas en cubierta. Fue, según los testigos, «una excepcional muestra de amor y devoción». Veo esa determinación en el rostro de Ida y en el de Pat: el mismo ceño, los mismos ojos.
Isidor e Ida, junto a otras ochocientas almas, perecieron en un mar que se ha descrito como una llanura blanca de hielo. La mayoría falleció a causa de una parada cardíaca a los pocos minutos en el agua a dos grados bajo cero. Un barco de rescate pasó junto a más de cien cadáveres en la niebla, tan juntos que sus chalecos salvavidas, que subían y bajaban con las olas, los hacían parecer una bandada de gaviotas posadas allí. Se recuperó el cadáver de Isidor, que se repatrió a Nueva York; el funeral se retrasó con la esperanza de encontrar el cadáver de Ida. No pudo ser: se encontró el cuerpo de menos de uno de cada cinco desaparecidos y, de esos, solo salía a cuenta repatriar a los pasajeros de primera clase, pues sus parientes podían sufragar los gastos. Los demás fueron devueltos al mar.
Casi treinta años después, la madre de Pat, Evelyn —conocida como Evie—, envió a ella y a su hermano a través del mismo océano, en un viaje peligroso en tiempos de guerra; en junio de 1940, el barco en que viajaban, el SS Washington, había sido interceptado por un submarino alemán en uno de sus anteriores viajes transportando norteamericanos que habían recibido la advertencia de regresar de inmediato a Estados Unidos, pues era arriesgado permanecer en Gran Bretaña. (Como judía, Evie debía de estar preocupada por lo que podría pasar si se producía la invasión alemana. Diez años después, ese mismo barco zarparía de Southampton hacia Nueva York con supervivientes del Holocausto). El lujoso interior del transatlántico —sus elegantes salones, sus salas de baile y su biblioteca— estaba abarrotado de familias. Películas de archivo muestran la cubierta con montañas de baúles y maletas y a niños bajando del barco al llegar a Nueva York de la mano de un adulto y, con la otra, agarrando un oso de peluche, o en cochecitos o sillitas de paseo. Fueron evacuados por su propia seguridad, pero Pat acabó convenciéndose de que tanto su madre como su padre querían dedicarse a sus diversos asuntos sin la molestia de los hijos. No había sido un matrimonio feliz. Sus padres se divorciaron en 1936 y, después, Evie tuvo una relación con Ralph Murnham (que se convertiría en médico de la reina) antes de casarse con su segundo marido, Sebastian de Meir, hijo de un diplomático mexicano, en 1939; él se alistó en la RAF y murió cuando su bombardero fue derribado sobre los Países Bajos en 1942. Evie, que había empezado a trabajar de enfermera en Londres durante la guerra, se mudó a Nueva York en 1943.
Pat siempre se sintió abandonada. «Era una refugiada», dice. Durante su infancia en el barrio St. John’s Wood, en Londres, se escondía en el parque e imaginaba que era un animal; uno de los primeros libros que recuerda haber leído, en la década de 1930, trataba de un niño que naufragaba y llegaba a una isla desierta, donde era criado por lobos. Ella quería ser ese niño. A sus padres, los animales los traían sin cuidado; también a su niñera, a quien Pat recordaba con un abrigo de piel de foca. La madre de Pat debió de ser bella y chic. Le dio a Pat un cuello de piel de castor que Pat se negaba a ponerse; no quería ni tocar a su madre si llevaba sus abrigos de piel. Pat recuerda que un día Evie le mostró una alfombra hecha de piel de gato: «Sabía que a mí me encantaban los gatos. Ella los odiaba».
Una vieja fotografía del dormitorio de Pat muestra al «Capitán E. W. A. Richardson, febrero de 1944», sirviendo en el Regimiento de la Reina, vestido para el invierno canadiense con una trenca de lana blanca tan gruesa como la nieve. Tiene un rostro ancho, atractivo y británico. Está radiante.
La vida de Evie era tan inestable como los tiempos. En 1945 se casó con Martín Aróstegui, un editor cubano cuya anterior esposa, Cathleen Vanderbilt, una heredera alcohólica, había muerto el año anterior. Al cabo de un año ya se habían separado, y Evie se casó con George Backer, influyente demócrata, escritor y editor del New York Post. Como su amigo Nathan Straus, Backer había intentado ayudar a los refugiados judíos a huir de la creciente amenaza nazi y el Gobierno francés le había concedido la Légion d’Honneur en 1937 por sus servicios: «Es horrible pensar —reflexionaría más tarde— sobre nuestra responsabilidad en lo que pasó. Teníamos los barcos, pero no salvamos a esa gente».
Pero el mundo de Evie era Manhattan, un mundo de dinero y gente poderosa. Entre los amigos de su marido se contaba William Paley, el director general de la CBS, y Pat recuerda que otro amigo, Averell Harriman, embajador de Estados Unidos en Gran Bretaña, heredero de la mayor fortuna del país, también intentó seducir a su madre. Descrita por The New York Times como «una mujer pequeña, de movimientos rápidos […] divertida, alegre y de lengua afilada», Evie utilizó su sentido estético y sus inmejorables contactos para convertirse en decoradora de interiores; entre sus clientes estaban Kitty Carlisle Hart, Swifty Lazar y Truman Capote. En su apartamento del Upper East Side, en el 32 de la calle 64 Este, los cuadros estaban colgados a media altura y se escogieron muebles pequeños para reflejar sus 162 centímetros de estatura; amoldó su entorno a sus necesidades, igual que haría su hija. Capote la llamaba «Pequeña Malicia» por su rápido ingenio. Creó para el escritor un apartamento fastuoso, casi visceral, en la plaza de Naciones Unidas, donde pintó las paredes del estudio de rojo sangre y colocó un sofá victoriano tallado de palisandro, una lámpara de quinientos dólares de Tiffany y un zoo de animales miméticos o muertos, desde una jirafa de bronce y gatos de porcelana hasta almohadas de piel de jaguar y una alfombra de piel de leopardo. Oigo el horror de Pat. Cecil Beaton describió el apartamento como «caro sin por ello parecer más que ordinario». Pero a Capote le gustó, y le pidió a Evie que organizara su Baile Negro y Blanco, la más famosa, o notable, fiesta del siglo xx, célebre por el hecho de que, a pesar de la recomendación de Evie, Capote no invitó al presidente.
Capote y ella fueron fotografiados llegando al restaurante Colony, uno de los locales más de moda de Manhattan. Truman lleva una pajarita y unas gafas de pasta. Saluda a los paparazzi, con su famosa lista de invitados en la mano, que tanto deseaban ver todos los editores de revistas. Evie aparece a su lado, alta y elegante, cómplice en la conspiración con sus gafas oscuras. Ambos son diminutos y, aun así, constituyen el centro de atención. Se retiran a una de las solicitadas mesas de atrás —las hermanas Cushing a un lado, James Stewart al otro— para organizar la fiesta. Se añade a la lista a Margaret, duquesa de Argyle. Evie dice que nunca viene mal invitar a unas cuantas duquesas. Más tarde, Capote tacha su nombre.
El lugar en el que tendrá lugar es el Gran Salón de Baile del hotel Plaza, celebrado en los años veinte gracias a F. Scott Fitzgerald. El acontecimiento superó cualquier fiesta de Gatsby. Evie encargó manteles rojos y candelabros de oro adornados con las verdes hojas y los frutos rojos, «kilómetros de zarzaparrilla». Los invitados llevaban máscara, que apenas ocultaba su fama: Lauren Bacall y Andy Warhol, Frank Sinatra y Mia Farrow, Normal Mailer y Cecil Beaton, Henry Fonda y Tallulah Bankhead. Entre los asistentes, Guiness, Kennedy, Rockefeller y Vanderbilt. Fue una fiesta fantástica; puede que sus fantasmas sigan todavía bailando.
Evie estaba en su elemento más que nunca; a su hija no podría haberle importado menos. La alta sociedad estaba muy lejos de donde Pat quería vivir; ahora mira esas fotografías, a las delgadas reinas sociales, con desprecio. Era, y todavía es, una adolescente rebelde que había abandonado los estudios, y lo ha sido desde que llegó a Provincetown, a los dieciséis años. En 1946, su madre alquiló la casa de John Dos Passos en el East End de Provincetown durante un año, pues Dorothy Paley, la esposa de William Paley y amiga de Dos Passos, le había hablado de los atractivos de Cabo Cod. Fue una presentación trascendente. Cambió la vida de Pat.
Me parece imposible —aunque no del todo— imaginar cómo era este lugar entonces. Sus calles parecían parte del campo, muchas todavía lo parecen. La pesca y la caza de ballenas habían abierto la ciudad a otras influencias; un contacto con lo salvaje que permitía a sus habitantes mantenerse asilvestrados. Pat trabajó en la librería, pero la despidieron porque se pasaba el día leyendo. Luego, trabajó como camarera en el Flag Ship, un bar que era un barco y donde los propietarios no le daban de comer. Su madre se quejó de que Pat estaba adelgazando —perdiendo atractivo para los ricos chicos judíos con los que quería emparejarla—. Pat prefería salir en el barco de Charlie Mayo y sentarse en el puente descubierto a observar las ballenas y los pájaros. Charlie vivía al otro lado de la calle. Era un pescador extraordinario; su familia, de ascendencia portuguesa, llevaba en el Cabo desde 1650. Su padre había cazado ballenas, al igual que Charlie; dejó de hacerlo cuando arponeó a un calderón hembra y escuchó los gritos de su cría bajo el bote. Pat veía a Charlie como a un padre. Hablaban y pescaban. A su madre no le gustaba; pensaba que Mayo era comunista. A Pat no le importaba. Solo le importaba el mar.
Evie la envió a Austria, del modo en que se enviaba a las jóvenes de familias ricas a una escuela especial para pulir sus habilidades sociales. En 1948, Viena no era una buena elección para una chica como ella; nadie tocaba la cítara y un antiguo oficial nazi intentó violarla cuando descubrió que era judía. Pat regresó a la universidad en Pembroke, cerca de Boston. Le gustaba montar a caballo y esquiar. Pero su madre se la llevó de allí y su padrastro la matriculó en la universidad de Pensilvania, en Filadelfia, donde estudió Literatura Inglesa y Periodismo. Pat se sintió abandonada de nuevo.
Tras graduarse en 1953, pasó algún tiempo en Benson, Arizona, cerca de la frontera con México, trabajando en un rancho con los caballos que tanto le gustaban. «Estaba fuera todo el tiempo que no pasaba durmiendo». Planeaba viajar a Taos, donde había trabajado Georgia O’Keeffe; Pat tenía allí una amiga artista y pensaba aprender a pintar. Pero su madre se opuso también a eso y persuadió a Pat para que se marchara a París, donde trabajó para la Paris Review y George Plimpton, mecanografiando los manuscritos de Samuel Beckett, y se dedicó a pasear en bicicleta por la ciudad. Vivía en una pequeña habitación en el hotel Le Louisiane en Saint-Germain-des-Prés, donde se había alojado Sartre y la visión de otro de los inquilinos, Lucian Freud, un hombre que tenía aspecto de ave rapaz, la asustó: «Yo no era nada moderna y era terriblemente tímida». En un viaje a Dublín, donde vivía su padre, Brendan Behan le tiró los tejos en un bar.
Lógico. Era una bella y feroz musa errante, a la espera de ser capturada. En Nueva York, trabajó para Farrar, Straus & Giroux; Roger Straus era su primo. Vivía en un apartamento sin ascensor en el 57 de la calle Spring, al norte de Little Italy, un lugar bastante de moda, muy lejos de la plaza de las Naciones Unidas; el edificio sigue en pie, armado con su escalera de incendios, a dos puertas de un restaurante llamado Gatsby. El alquiler era de veinticinco dólares al mes. Pat se peleaba con los italianos por conseguir aparcar su elegante cupé negro y pensaba que las pobres familias portorriqueñas eran más felices que ella. Los viernes por la noche salía de la oficina y conducía hasta Mount Washington para esquiar.
Cuando se vio obligada a dejar el apartamento, se mudó al hotel Chelsea y montó una oficina en su habitación. Se matriculó en un curso de diseño de libros en la universidad de Nueva York, impartido por Marshall Lee: «Era un buen profesor». Esa fue la única formación oficial que recibió. Se le daba excepcionalmente bien. Incluso hoy me pasa un libro de sus abarrotados estantes y, hojeándolo rápidamente, analiza como una experta sus cualidades. Sus diseños eran simples e inteligentes. Para la selección de poesías de Thom Gunn creó un motivo helicoidal, un contraste gráfico con la fotografía del autor en la contracubierta, que mostraba al barbudo Gunn acuclillado en un campo, a pecho descubierto, con unos vaqueros ceñidos y un cinturón de cuero cargado como su apellido.13 Bennett Cerf, el aclamado fundador de Random House, le dijo a su madre que los diseños de Pat eran brillantes. Evie simplemente le preguntó a su hija: «¿A qué te dedicas exactamente?».
Pat y Evie. Las perlas, el champán. El cigarrillo encendido.
Manhattan no podía competir con Provincetown, y Pat siempre regresaba. En el verano de 1956 se encontró, por segunda vez, con Nanno de Groot, un artista nacido en los Países Bajos, pues se habían tratado brevemente cuando ella tenía dieciocho años y él vivía con su tercera esposa, Elise Asher, en el West End, cerca de unas amigas de Pat. Este segundo encuentro fue memorable: «Cuando desperté, él estaba posado en la cima de un extraño poste, como un pájaro mirando al mar, esperándome».
Era un hombre de aspecto imponente. Tenía cuarenta y tres años, medía metro noventa y tres, iba a menudo sin camisa y siempre descalzo, como Pat. Había ido a la escuela náutica en Ámsterdam y servido en submarinos, pero ahora era el artista que siempre había querido ser, parte del círculo de Nueva York de De Kooning, Pollock, Franz Kline y Rothko. «Pasamos esa semana juntos», dice Pat. Ella se marchó a su granja en Little York, Nueva Jersey. Se casaron en Long Island dos años después; el banquete se celebró en la casa de verano de los Backer en Sands Point, rodeada por el mar —el East Egg de Daisy Buchanan—.14 En invierno, vivían en Little York; Nanno pintaba y Pat iba a trabajar a la ciudad. En verano, regresaban a Provincetown, donde vivían en una cabaña de tres habitaciones en un prado en las afueras de la ciudad. Una fotografía los muestra allí: luz blanca; Nanno, desnudo hasta la cintura; Pat, también esbelta y también bronceada, con los pies sobre la mesa. Nanno pintaba los árboles, la tierra y el mar —el discurrir de las estaciones, las redes de los pescadores secándose en los campos— en el tiempo que le dejaba libre su trabajo de primer oficial en el barco de Charlie.
Esa vida juntos, entre las dunas, en las calles, en el mar, debió de ser enloquecedora e idílica, frustrante y extática. Pat recuerda 1961, el verano que no hubo viento, cuando salían con el barco en una calma cristalina, tan transparente que parecía que podía meterse la mano en el agua y agarrar los peces de las profundidades del mar. Fue un «virulento asalto visual», dijo Pat más adelante, en una entrevista filmada en la que emerge su estilo, una mezcla de inteligencia bohemia y belleza concentrada. Con el cabello ondulado y la raya en el medio, podría haber pertenecido a The Velvet Underground o ser una modelo renacentista. Mira directamente a la cámara, pero ve algo más en la distancia. Habla sobre Nanno, quien escribió: «En momentos de claridad, puedo sostener la idea de que todo cuanto hay en la tierra es naturaleza, incluido lo que sale de la mente y de la mano del hombre». Leía La diosa blanca, de Robert Graves, y pintaba pájaros; pájaros que, según Pat, «sentía que podría haber sido», del mismo modo en que ella podría haberse convertido en un lobo.
De uno de los estantes de su estudio, donde merodean los gatos, Pat saca un sobre marrón y, de él, una fotografía de ella y Charlie.
Es 1961. No hay viento. Un atún de 225 kilos cuelga entre ellos, suspendido por una cuerda atada alrededor de su cola, tan enorme y con unos ojos tan saltones, tan atascado y espinoso, que resulta difícil creer que no sea un recorte pegado a la foto. Cada uno sujeta una aleta del pez: dos pescadores sonriendo a cámara, orgullosos de su captura.
Pat tiene en la mano una enorme caña con un gran carrete. A pesar de su aspecto diminuto y chic, con sus vaqueros remangados, su camisa de cuadros y su bronceado, fue Pat, no Charlie, quien hizo todo el trabajo; fue Pat quien luchó por sacar el gran atún rojo del agua y subirlo a cubierta; fue Pat quien recibió el trofeo del gobernador del Estado por su notable captura, como se la ve en otra fotografía de la prensa, con un vestido de seda oscura, reluciente como un pescado, con su sedoso cabello de rizos. Parece Hepburn o Bacall, andrógina y segura de sí misma, con Charlie como su Bogart.
Eran Nanno, Charlie y Pat, pescando, formando parte del mar. En 1962, Nanno y Pat construyeron esta gran casa, creada para permitir pequeños fragmentos de arte. Compraron el solar por seis mil dólares. Pat dibujó los planos y la casa creció desde la orilla. No parecía que mirara el mar, sino que el mar la miraba a ella.
«No era conceptual —dice Pat—. Se erigió del barro». A los vecinos les pareció poco práctica. Parecía construida únicamente con fe. Una fábrica de la imaginación.
Ese mismo año llegó el diagnóstico de Nanno, «y todo lo que conlleva». Las fotografías lo muestran abrigado hasta el cuello, sentado en la terraza, mientras la casa se yergue prístina tras él, llena de luz y espacio. Con un cáncer de pulmón, pintó su último cuadro sobre el mar, en un gran lienzo plano, apoyado en unos taburetes. Muestra los bajíos del puerto descubiertos con la marea baja. Por primera vez, no dibujó el horizonte.
«Aquella fue —dijo Pat— su última palabra sobre la pintura». Se mudaron a la casa el Día de Acción de Gracias de 1962. Estuvieron allí apenas un año. El siguiente Día de Acción de Gracias —pocos días después del asesinato del presidente Kennedy—, hubo una tormenta terrible que sembró el caos con tres pleamares. «Se llevó la barrera, la terraza y casi socava la casa entera», recuerda Pat. Un mes después, esa Navidad, Nanno murió.
Pat hizo que construyeran su ataúd con la madera de enebro de Virginia que había sobrado al construir la casa, como si fuera a ser lanzado al mar, como Ismael. Las tempestuosas imágenes de Nanno de las costas del Atlántico todavía cuelgan de estas paredes: Ballston Beach rebosa de energía, como si fuera una ventana en la pared abierta al lado del Cabo que da al océano. Todos los armarios, todos los cajones, todos los altillos de esta casa están llenos de arte. El arte se filtra por los nudos de la madera, como el mar bajo los maderos.
En los años sesenta y setenta, se organizaron fiestas aquí, grabadas en destellantes películas caseras y en la memoria y las historias de quienes asistieron y pasaron una noche en el calabozo por perturbar la paz. Había drogas psicodélicas y, cuando Pat invitaba a músicos de jazz, como su amante, Elvin Jones, luego encontraba pescados podridos frente a su puerta, que dejaban allí los vecinos molestos por el hecho de que hubiese llevado negros a la ciudad. Nina Simone estuvo aquí; imagino bajar las escaleras y encontrármela tomando un té en la larga mesa de Pat, hablando con su preciosa voz. Una fotografía descolorida pegada a la pared muestra a Pat y sus amigos bailando congas en la terraza. Los tambores todavía siguen en su sala de estar, pero hace tiempo que nadie los toca.
Pat tuvo otros visitantes que atender. En 1983, una orca solitaria apareció en la bahía. Era una hembra, al parecer habituada a los humanos; algunos pensaron que había escapado de un programa militar de adiestramiento de mamíferos marinos, un delfín desertor. Fue el animal más grande que vería. Pat salía en kayak a encontrarse con ella y la dibujó una y otra vez, utilizando un rotulador negro sobre piedras planas. El animal elevó la aleta junto a su canoa y Pat le ofreció un lenguado a su amiga.
Otros fueron menos amables cuando la ballena se acercó al muelle. «Alguien le echó bourbon en el respiradero», dice Pat. Después, el práctico del puerto llevó la ballena a mar abierto.
Esta casa se reconstruye con cada estación, sumando capa tras capa. En el interior se alzan colosales ficus y árboles de jade, regados con el agua de lluvia que se recoge del techo. Buda está sentado en la posición del loto en el jardín. El exterior se adentra en el interior. En el patio, árboles silvestres proyectan su sombra sobre las tumbas de los perros fallecidos; grandes cadenas de luces azules iluminan sus ramas cuando cae la noche. Petirrojos y cardenales se refugian en las alturas de los gatos a quienes verdaderamente pertenece la casa, cómplices de su señora.
Es precisamente la antítesis del orden que su madre creaba en el Manhattan más glamuroso. Libros y catálogos se erigen en pilas en cada peldaño de las escaleras. Los polvorientos cajones están llenos de cormoranes que graznan y claman por salir. Si Pat ya no pinta es porque ya ha dicho todo lo que tenía que decir. Ahora colecciona piedras de la orilla mientras marcha con su zancada amplia y ligera, llevándose al bolsillo trozos de granito y de cuarzo pulidos por el mar para disponerlos en la mesa sin ningún propósito pero con intención. Hace años, en 1954, cuando estaba mecanografiando Molloy, de Beckett, para la Paris Review, le fascinó la parte en que Molloy «chupa las piedras».
«Pasé algún tiempo a la orilla del mar, sin incidente digno de mención —dice Molloy—. Personalmente, no me encuentro peor que en cualquier otro sitio […] Y el hecho de que la tierra no llegara más lejos, al menos por un lado, no me disgustaba. Y me resultaba agradable sentir que había al menos una dirección que no podía tomar sin mojarme primero y ahogarme después».
Entonces ejecuta un extraño y obsesivo ritual: «Aproveché aquella estancia para aprovisionarme de piedras de succión. Eran guijarros, pero los llamo piedras. Sí, aquella vez adquirí una importante reserva. Las distribuí equitativamente entre mis cuatro bolsillos y las iba chupando por turno».
«Durante diez páginas, en un párrafo —dice Pat—, se saca las piedras de los bolsillos, se las lleva a la boca y las guarda de nuevo, trabajando según una complicada logística que marca la decisión de chupar cada piedra y guardarla después de chuparla para no volverla a chupar antes de haber chupado las dieciséis piedras por orden y haberlas guardado en el bolsillo adecuado. Me llevó mucho tiempo porque me perdía constantemente. He leído y releído ese fragmento. Esas piedras siguen conmigo…».
Piedras, mar y arena. Es el vacío de lo que hace lo que impulsa a Pat a seguir. Su energía se ha concentrado, como si todo avanzara hacia un punto zen de totalidad y desprendimiento; la aparente vacuidad de sus pinturas, la supuesta desolación de la playa; como si lo hubiera conjurado todo y se sintiera satisfecha de lo que ha conseguido. No necesita hacer más. Pat rara vez sale ahora de Provincetown; está unida a este lugar. «Me siento muy distante de todo», dijo en 1987, más de veinte años después de la muerte de Nanno. «Cuando llega abril, tras un invierno sola, casi siento que no existo».
Viviendo tras sus árboles, mirando hacia el mar, puede parecer que es una figura olvidada en esta olvidadiza ciudad, abandonada de nuevo. Pero cuando subimos en un taxi, el joven conductor me dice: «La señora De Groot viaja gratis».
Está allí, a la sombra del embarcadero, como si hubiera buscado refugio bajo los puntales de madera. Lleva muerto solo veinticuatro horas, pero sus rasgos más característicos —delicados tirabuzones grises y amarillos, que se mezclan como señales de su movimiento entre las olas capturado por un ecualizador gráfico, y hubieran dejado un rastro sobre su cuerpo— ya se están desvaneciendo.
Un delfín común, un nombre exquisitamente inadecuado. Dennis escribe el nombre científico en su formulario y pierde la paciencia cuando el bolígrafo se gasta: Delphinus delphis, un título más principesco, con ecos de frisos cretenses y jarrones griegos. Hace dos mil años, en su Historia de los animales, Aristóteles atestiguó «la mansedumbre y bondad de los delfines y la pasión con la que aman a los muchachos». Y añadió: «No se sabe por qué razón nadan hasta la orilla y se quedan varados en tierra; en cualquier caso, se dice que lo hacen en ocasiones, sin motivo aparente».
No es una franja poco transitada de la orilla oceánica del Cabo. Es la playa de la ciudad en la bahía, a la que dan los porches traseros de tiendas y restaurantes; este cetáceo varado podría haber sido arrojado perfectamente a última hora de la noche, junto con las conchas de almejas y los caparazones de langosta. Sin embargo, estas aguas tan tranquilas pueden ser también un lugar peligroso. Una mañana, desde mi terraza, vi unas aletas en la distancia, entre el rompeolas y el muelle. Con mis binoculares, observé a un grupo de delfines comunes que se movían inquietos de un lado a otro. Me acerqué en bicicleta para observarlos más de cerca. Demasiado cerca, según comprendí pronto; corrían peligro de quedar varados. Yo estaba de pie, el agua me llegaba a la altura del tobillo y los tenía a unos seis metros, donde el océano azul se volvía arenoso y marrón. Parecía imposible que pudieran nadar con tan poca agua. El desastre potencial convirtió la escena en una silenciosa crisis, como el fragmento de un documental de historia natural sin la voz en off, una escena ignorada por los vecinos, que seguían con sus asuntos.
Para un delfín, quedar varado en una playa es un hecho drástico. Estudios recientes sugieren que los animales «optan por quedar varados cuando están muy débiles, para evitar ahogarse», dice Andrew Blownlow, un científico escocés. Parece haber «algo muy profundo en su núcleo de mamíferos terrestres que se dispara en situaciones extremas». Es un acto suicida y un intento desesperado de supervivencia. Al menos, así es como lo vemos. Santificamos a estas criaturas como un bálsamo para nuestras depredaciones, y parece que siempre ha sido así. Alrededor del 180 a. C., el poeta grecorromano Opiano declaró que cazar al «regio delfín» era inmoral, aduciendo que se trataba de humanos que otrora habían cambiado la tierra por el mar. «Pero, incluso ahora, el honesto espíritu de los hombres en ellos conserva el pensamiento y los actos humanos».
Dennis me llamó para darme la noticia. Minutos después, conducíamos hacia el puerto. El día anterior, en el barco en el que habíamos salido para avistar ballenas, habíamos visto un grupo de delfines moverse en las aguas transparentes en busca de comida. Entre ellos estaba este ejemplar. Los grupos pequeños de delfines como aquel tienen una estrecha relación matrilineal y son sumamente leales. ¿Murió por la noche, en la oscura y solitaria playa, llamando a su familia y oyendo sus respuestas? Este bello animal desnudo, que yace ahora frente a mí, de rodillas, es suave y colorido como una pieza de porcelana. No había nada mórbido en él; aún parecía lleno de vida.
Recorro su cuerpo con las manos. Las aletas tienen una forma perfecta, gomosas y táctiles, son acariciadas y acarician cuando están vivas; los tensos flancos se estrechan hacia la musculosa cola. Los ojos están desconcertantemente abiertos, ciegos, no ha sufrido los estragos de las gaviotas, que a menudo se alimentan de los cetáceos varados incluso antes de que hayan expirado. Claramente visible en su vientre se encuentra la ranura genital del animal, flanqueada por dos ranuras mamarias más pequeñas, que traicionan su sexo con este exhibicionismo indecente. Introduzco el dedo ostensiblemente para comprobar si esta hembra, pues ahora ya sé que es una hembra, se había reproducido, pero en realidad lo hago por una lúbrica curiosidad.
Rezo un Ave María por mis pecados.
Después de registrar sus dimensiones, como si la midiéramos para confeccionar un traje nuevo, me estiro a su lado para comparar; no por razones científicas, sino por motivos propios: cabeza con cola, pie con pico, siento lo análogos que somos. La imagino como una humana vestida con un traje de submarinismo con forma de delfín. Pienso en sus huesos, más ligeros que los míos, que no tienen que soportar el tirón de la gravedad; puede que cambie mi pesado esqueleto por el suyo, transformándome desde el interior. Pienso en cuánto tiempo de mi vida paso en vertical u horizontal, de pie en tierra o en paralelo sobre el agua; una sensación que se conoce como propiocepción: la comprensión del propio cuerpo en el espacio; la forma en que queremos estar cómodos en el mundo, pero nunca acabamos de reconciliarnos con la existencia de nuestro ser físico.
Me quedo allí tendido como un amante; su cuerpo es como un espejo del mío. Su espiráculo nunca volverá a abrirse exultante, con la alegría de ser un delfín. No va a escabullirse de la arena, impulsándose con su vigorosa cola para alejarse nadando. Una pátina de descomposición se ha extendido sobre sus ijadas como la pelusa plateada de una ciruela. El cuchillo de Dennis corta la aleta dorsal como indican las instrucciones de su formulario, amputando su punta en capas de piel negra y blanca grasa que parecen dulces de regaliz. Siento el extraño impulso de morder el trozo extirpado. Luego vienen los dientes; cada aguja de marfil dispuesta regularmente a lo largo de la estrecha mandíbula. Según algunos estudios, podrían actuar como una especie de herramienta sónica y ayudar a transmitir el sonido al oído interno del delfín.
Comparado con este complejo animal, yo soy sensorialmente inepto, un ser bobo apenas incapaz de sentir nada. Ella podía oír-ver en las profundidades, detectar anguilas de arena por el calor que emiten y nadar con yubartas; podía relacionarse con su grupo, utilizando su silbido distintivo y los de sus amigos para llamarlos. Podía ecolocalizar a sus compañeros, percibir su estado emocional, saber cómo se sentían, casi telepáticamente. Tenía una cultura y se expresaba en un estado de individualismo colectivo, y, como ahora sabemos, exhibía una madurez emocional quizá superior a la nuestra. Pero su aparentemente fácil vida ha llegado a su fin en esta orilla urbana. Los transeúntes preguntan: «¿Qué clase de pez es?». Los camareros se sientan en las escaleras de su restaurante y fuman antes del siguiente turno. En otra época, puede que sus homólogos la hubieran servido a sus clientes. En la década de 1960, el restaurante Sea View tenía yubarta en el menú.
Dennis sierra la mandíbula, liberando los cuatro dientes que la organización para la que trabaja necesita para sus análisis. La hoja dentada chirría contra el hueso; es la peor hora con el dentista que uno pueda imaginarse. Las encías ceden y, de dos en dos, se extraen los dientes. La sangre resbala hasta la arena. El ultraje se ha completado. Una vez embolsadas las muestras y marcadas las ijadas del animal con el acrónimo de la organización, nos marchamos, dejándola sola sobre la playa, lista para mecerse en la próxima marea, como si las reconfortantes olas pudieran devolverle la vida.
Vivos o muertos, todos adoptamos la misma postura; la misma forma en que mi madre posaba sentada de joven en una fotografía de color sepia en el jardín de su casa familiar suburbana, descansando su peso sobre una mano en la silla mientras se vuelve a medias hacia la cámara, como las estrellas de cine que había visto; la misma forma en que se sentaría en la última fotografía que yo tomaría sesenta años más tarde en nuestro jardín, apenas a kilómetro y medio de allí, adoptando la misma posición; la misma postura que, comprendo, yo también adopto al sentarme y volverme hacia una cámara que no está ahí.
Fuera, en la bahía, los barcos atracados actúan como veletas, moviéndose y girando según la dirección del viento. Miro desde mi terraza el horizonte. Es mi barómetro. Si está liso, iremos a ver ballenas; si está ondulado e irregular, quizá no. Hoy está plano. Así que zarpamos.
No hay nada tan excitante como la creciente emoción cuando el barco se prepara para salir del puerto, cargada con la perspectiva del día por delante. Incluso amarrado al muelle, el Dolphin VIII es un barco con su propio ímpetu, como si fuera a marcharse haya o no haya alguien a bordo; una gran masa chirriante de láminas de metal y motores que zumban abajo, una poderosa conexión industrial con la resistencia de las agitadas aguas. Cuando subo con la tripulación —el pescador trocado en capitán, el taciturno primer oficial, la poeta naturalista, los cocineros de Europa del Este con futuros profesionales en sus países—, me siento un perpetuo extraño, por mucho que haya navegado en estos barcos y observado las mismas ballenas durante quince años. Nadie está seguro de su lugar aquí, nadie está libre de duda: la tripulación solo trabaja si hace buen tiempo y hay clientes que les paguen el sueldo. Tiempo, trabajo, gente, ballenas: todo forma una incómoda alianza, un nervioso contrato redactado sobre un mar cambiante, acordado por un fin común. Al menos durante unas horas.
Tras un largo y glaciar invierno, el Cabo ha resucitado. Cuando miro detenidamente las aguas verdes, el motivo se hace evidente: campos de plateadas anguilas de arena, levantadas a millones del lecho marino por el sol, nadan ahora en escurridizas marañas, yendo a un lado u otro como una gran masa, justo bajo la superficie. Estos delgados peces son la base de una cadena alimenticia; su llegada también anuncia las multitudes que pronto abarrotan las calles de la ciudad.
Media hora después de echarnos a la mar, hay un frenesí. Alcatraces atlánticos se abalanzan sobre el cebo como torpedos blancos y amarillos. Una bandada de colimbos, con picos afilados como tacones de aguja y alas moteadas de un verde oleoso, trabajan con la misma fuente. Las marsopas del puerto asoman entre las olas; las focas grises flotan como botellas.
De repente, algo mucho más grande aparece en las aguas de cuarenta y cinco metros de profundidad que llevan a Race Point: la dorsal curva de una ballena de aleta. A pesar de su tamaño y de su espalda negra, demasiado grande para pertenecer a un mero animal, también se alimenta de peces apenas mayores que mi dedo. Se le unen un par de ballenas minke, rorcuales aliblancos de tamaño más modesto con el vientre extrañamente plisado. Luego, a medida que el barco se adentra en la gran llanura submarina del banco de Stellwagen, bajo el ancho cielo atlántico, el océano entra en erupción de nuevo con los soplidos de docenas de yubartas, que regresan de pasar el invierno en el Caribe.
Y entonces, estamos sobre ellas, junto a mil delfines del Pacífico de costados blancos que se entrecruzan, entrando y saliendo, mientras las grandes ballenas atrapan las anguilas de arena en sus redes de burbujas, elevándose entre los peces acorralados con las bocas muy abiertas; sus gargantas son como gomosas concertinas, con percebes entrechocando en sus pliegues como castañuelas. Las gaviotas se posan en las narices de las ballenas para picotear sus sobras. Y, cuando parece que en el paisaje no caben más depredadores, llega una docena de ballenas de aleta que se lanzan de lado, mostrando las erizadas barbas que emergen de sus mandíbulas.
En este momento del que soy testigo, nada más importa. Los pasajeros borran imágenes para hacer sitio a nuevas fotografías en sus cámaras. Mi amiga Jessica ve a una pareja apretando frenéticamente el botón de la papelera mientras uno de ellos dice: «Borra las de la boda».
Observamos el espectáculo desde el puente superior. Dos ballenas de aleta adulta, de un blanco brillante, vienen directamente hacia nosotros. Cada una de ellas mide, al menos, dieciocho metros.
Con las manos firmes sobre el timón, nuestro capitán, Todd Motta, grita «¡Bua!» cuando la ballena más cercana se desvía de nuestra proa, nadando de lado y mostrando su enorme vientre blanco como si fuera un gigantesco salmón.
—Creí que iba a embestirnos —dice Todd.
A pesar de su experiencia, se sobresalta por un momento. El segundo mayor animal de la tierra, que normalmente solo deja entrever una décima parte de su masa cuando se mueve por el mar, ha exhibido su físico por completo, utilizando nuestro barco como barrera para capturar los peces. Somos una herramienta, además de un vehículo de observación.
Por todas partes, a nuestro alrededor, las yubartas siguen alimentándose. Una de las ballenas, llamada springboard, se gira para nadar durante un rato de espaldas, mostrando su monte genital, una región tan abarrotada de percebes que debe de resultar incómoda para sus pretendientes.
—A esa no la había visto nunca —dice Dennis.
O quizá sí, es difícil saberlo. ¿Son las mismas ballenas que hemos visto hace unos momentos? El barco se sacude y yo me tambaleo, agarro fuertemente la carpeta y el GPS con su funda de goma, recupero el equilibrio y leo las coordenadas de las hojas rosas fotocopiadas: «70 grados norte, 18 grados oeste. Mn: ½».
Una cría asoma la cola sobre las olas, con su cuerpo perpendicular en la columna de agua. Su propia vida lo llena y hace temblar, del mismo modo que el cuerpo de un chico, henchido de hormonas, tiembla en la adolescencia. Luego empieza a golpear con ella el agua.
—¿Son animales nuevos? —pregunta Dennis.
No tengo ni idea. El barco ha dado la vuelta, dejando una arremolinada estela verde a su paso. Los animales vuelven a elevarse, con las bocas abiertas como los picos de los pájaros. Los pasajeros miran por la barandilla, extáticos, ruidosamente excitados o vencidos por la lasitud y el aburrimiento, como sucede con los milagros ordinarios. Nada tiene mucha importancia, pues sucede día tras día. En ese preciso instante me siento en trance. En ese momento, abandona la sensación de que en realidad no estoy aquí en absoluto. Nos estremecemos con la vida y su alternativa. Esperamos emerger al otro lado.
Pocos días después, zarpamos del puerto en otra soleada mañana. En el puente de mando me inclino sobre el ancho mostrador, cubierto por lo que parece formica, imitando la madera de una cocina de los setenta, y escruto los diales con bordes cromados, actualizados con visores informatizados que muestran el fondo del agua y una pantalla de radar verde que silenciosamente examina un mar negro. Hemos abandonado la tierra y la seguridad que ofrece. Una pegatina anuncia las instrucciones para las comunicaciones de emergencia marinas, que se llevaran a cabo en la radio VHF sumergible plus. Embutida tras los pegajosos posavasos está la hoja con las nóminas semanales.
Todo el mundo en el puente está de buen humor y aborda el día con ganas. Pero cuando el profundímetro marca los sesenta y tres metros, el humor cambia tan abruptamente como el fondo del océano bajo nosotros. La tierra a estribor —si es que está ahí— está sumergida bajo una niebla marina. Es como si la vista hubiera llegado al final de la proyección de una vieja película y se perdiera en un borroso vacío.
El barco navega directamente hacia la niebla y todo desaparece a nuestro alrededor. La tierra y el cielo se funden en una vasta nube; lo único que nos queda son los pocos metros de agua que rodean el barco. Estamos completamente aislados, envueltos en algodón húmedo. Hace un minuto, sol de vacaciones; al minuto siguiente, turbia oscuridad.
—¿Cómo buscas ballenas en estas condiciones? —pregunto a Mark Dalomba, Lumby, nuestro capitán.
Lleva la gorra de camuflaje bajada hasta los ojos y no se gira al hablarme.
—Para los motores y escucha —dice—. Por el ruido de sus espiráculos.
Pero hoy Lumby tiene ayuda. Chad Avellar, otro joven pescador de ascendencia azoreña que podría navegar a oscuras por estas aguas, está por delante de nosotros y nos comunica por radio lo que ve. Lumby traza un itinerario, o, más bien, sigue sus instintos. Interacciona con el mar como con una máquina de pinball. Apostado en su silla de capitán, con la mirada al frente, apuñala con el dedo la pantalla del radar.
—¿Ves estas señales? —dice, señalando los amasijos verdes que mutan de formas una y otra vez, uniéndose en una masa moteada, diferente de la que produce el fatómetro para buscar peces cuando las olas se reflejan en él—. Eso son ballenas.
Las condiciones empeoran. El barco oscila zarandeando su peso y a nosotros de un lado a otro.
—Se avecina un tiempo de mierda —dice Lumby.
Parece que nos movemos cada vez más despacio, lastrados por los bancos de niebla. Desespero. Es mi último viaje de la temporada. Incluso si encontráramos ballenas, ¿las veríamos? Todo es gris. No hay horizonte ni contexto. Por lo que vemos, podríamos estar en el Ártico, o en el Triángulo de las Bermudas.
El silencio explota con soplidos. Por supuesto. Estamos rodeados de ballenas, como si hubieran estado ahí todo el tiempo y hubieran decidido salir de sus escondites justo en este instante. El agua estalla con sus exhalaciones. No distinguimos el cielo del mar, pero estos animales crean su propio clima, sus chorros se mezclan con la niebla.
Están comiendo vorazmente. Gritando, soplando, elevándose a través de sus propias nubes de burbujas, ocho ballenas atraviesan la superficie a la vez, cooperando en una orgía de consumo. Es un frenesí visceral, indiscutible y audible. Las ballenas no titubean. No se quejan ni se molestan. No flaquean. Actúan, tumultuosa y codiciosamente, totalmente presentes en el instante.
Lumby sube al puente superior. En ese momento, una docena de ballenas nada junto a la proa, con sus cavernosas bocas abiertas como gigantescos sapos, barbadas y techadas con franjas rosas como lenguas hinchadas. Es una visión terrorífica. Seguimos a Lumby arriba, ascendiendo tras nuestro capitán como si huyéramos de aquellas bestias.
Desde nuestro nido de águilas, miramos abajo a través de la niebla. Hay ballenas por doquier, tendidas de lado, sumergidas por completo excepto por la aleta o dando coletazos mientras se alimentan, aprovechándose de la niebla para ocultar su gula. Quince yubartas, quizá más.
Entonces, como impulsados por el frenesí de sus madres, las crías empiezan a saltar. Uno tras otro, sus cuerpos con forma de huso emergen del mar como disparos de pistolas de juguete. No sabemos adónde mirar. Lumby mantiene el barco en posición; parece dirigir la escena, a pesar de que, como el resto de nosotros, ha perdido el control.
—¡Por Dios! —exclamo, y luego me disculpo, con la esperanza de que los pasajeros no me hayan oído.
—No —dice Liz, la poeta naturalista—. Es bastante apropiado.
Las crías han empezado a saltar juntas: dos, tres, cuatro, cinco, todas a la vez.
—Parecen más delfines que ballenas —grito.
Ningún parque marino puede rivalizar con este espectáculo. Podrían ser cetáceos del Eoceno saltando en un antediluviano océano, celebrando haberse marchado de la inquietante tierra. Hace dos siglos, en su primer viaje por mar cuando todavía era un joven, Melville vio sus primeras ballenas no lejos de esta orilla. Su barco también navegaba a la deriva en la niebla.
«De vez en cuando, se oía a través de la niebla un ruido extraño e inaudito: un sonoro sonido de suspiros y sollozos. ¿Qué podría ser? Luego seguía un chorro, un estallido y una conmoción como si hubiese brotado una fuente en mitad del océano. […] De pronto, alguien gritó: “¡Por allí resopla! ¡Ballenas, ballenas junto al costado del barco!». Para el joven marinero, sonaban como un rebaño de elefantes oceánicos.
Mientras resuenan sobre el mar los sonidos de los chorros de los espiráculos y de los adultos en busca de comida, las crías lo perforan creando breves géiseres. En el puente se nos han acabado los superlativos. John, nuestro curtido primer oficial, está estupefacto. Luego, bajo la influencia de lo que hemos presenciado, en una especie de avergonzada expresión de emoción, confiesa que, de los siete mil viajes que ha emprendido, este será inolvidable: «Y no soy una persona que se impresione fácilmente». Liz y yo aseguramos a nuestros pasajeros —por si creían que algo así sucede todos los días— que se trata de una de las escenas más extraordinarias que hemos visto aquí, en aguas del banco.
Luego miro a Lumby. Bajo su gorra de plato, entre caladas al cigarrillo engastado en su puño, sonríe para sí mismo, como si él hubiera convocado a las criaturas. Como si la escena, todavía más asombrosa por su inoportuno preludio, fuera una confirmación de sus poderes mágicos, más grandes que los de los naturalistas, científicos o escritores. Como los demás capitanes, Lumby jamás ha tomado una fotografía a una ballena.
No le hace falta. Están todas ahí dentro, en su cabeza.