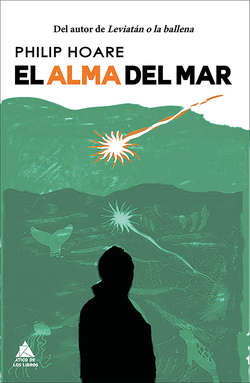Читать книгу El alma del mar - Philip Hoare - Страница 8
PLEAMAR
ОглавлениеNo hace mucho, pero hace un tiempo, abrí el viejo armario de mi dormitorio; al fondo, entre montones de disquetes y los ajados lomos de las enciclopedias de mi infancia, encontré un cuaderno. Era del anticuado tamaño imperial, con una tela azul en el lomo, cubierta de papel brillante y el canto delicadamente moteado, como el huevo de un mirlo. Provenía de la fábrica de cables donde mi padre trabajó toda su vida. Dentro, sobre las sutiles marcas de sus páginas rayadas, destinadas a notas sobre amperios y resistencias eléctricas, había textos y dibujos de cuando yo tenía quince años.
En cada página izquierda había una imagen, pintada con brillantes témperas: una ciudad futurista, con líneas de estilo art déco, ágiles figuras extraídas de alguna epopeya espacial o del ballet ruso, imágenes fantásticas que atesoraba mi cabeza adolescente. A mitad del cuaderno, pinté algo que había visto de verdad: una ballena asesina saltando del agua, impregnada de un pintaúñas transparente para imitar su piel blanca y negra, como si emergiera del mar, no de una piscina de cemento en un safari park suburbano.
En las páginas de la derecha había versos y prosa, aquello que no podía decir en voz alta. Al contemplar este desfile de anhelos cuarenta años después, me di cuenta de que mi yo de quince años había cartografiado sobre las pálidas rayas azules del cuaderno lo que sería su vida. Como si ya la hubiera vivido hacia atrás. Todo cuanto aconteció después estaba anotado en ese cuaderno azul que sostenía en las rodillas mientras veía la televisión en nuestro salón, a la espera de lo que vendría a continuación.
El viento aullaba contra mi ventana como un animal salvaje, una bestia rugiente que exigía su alimento. La casa resistía el embate de una lluvia casi horizontal que amenazaba con encontrar hasta la última grieta de las paredes. El aire estaba colmado de agua, traída directamente de la orilla. Entre los árboles caídos y las acometidas de las olas, parecía que el mar —a pesar de estar a más de kilómetro y medio— intentaba alcanzarme en la oscuridad. Los periódicos, la televisión y las páginas web nos advertían que no debíamos caminar cerca de la orilla, como si el mero hecho de acercarnos fuera peligroso y sus tentáculos pudieran agarrarnos y arrastrarnos a sus profundidades.
Entre bramidos y aullidos, vociferante y mutable, retirándose para recobrar el aliento antes del siguiente asalto, la tormenta seguía azotándonos sin que pudiéramos hacer nada para evitarlo. El temperamento del mundo se había vuelto turbulento, el viento barría los océanos con una furia tropical. Si alguna vez nos sentimos culpables, fue entonces.
Al menos la ira del mar es visible. El viento es un monstruo invisible. No oyes el viento, oyes lo que deja atrás. Se define por lo que encuentra en su camino: árboles, edificios, olas… Quizá por eso se apodera de la imaginación de forma tan turbadora. Parece que se oye la rotación del planeta: el sonido de un mundo que se ha salido de su eje. ¿Por qué se nos castiga? ¿Qué hemos hecho mal? En el siglo xvii, durante los huracanes caribeños, los sacerdotes españoles arrojaban crucifijos a las olas o alzaban la hostia al viento, temerosos de que su pecaminoso rebaño hubiera disgustado a Dios.
Ese invierno, una tormenta tras otra asoló el sur de Inglaterra. Desgarrador y restallante, parecía que el viento no cesaba nunca. Tumbado en mi cama, sentía su volumen y sus ráfagas azotando cuanto había a mi alrededor, cambiando de dirección a placer, como un vehículo enloquecido, fuera de control.
Entonces, cuando parecía que las cosas no podían empeorar, un tremendo vendaval, lo más próximo que estamos aquí de experimentar un huracán, irrumpió a través de la noche y entró en el día. Incapaz de dormir, intranquilo por el aire cargado, como si sus iones crepitaran en mi cerebro, fui en bicicleta hasta la orilla y me refugié bajo el alero del club náutico, un edificio de madera que parecía a punto de salir volando con el viento. A mis espaldas se erigía una abadía medieval y el fuerte que en una ocasión visitó la Reina Virgen —María I de Inglaterra— al supervisar su reino marítimo, cuyas murallas de estilo Tudor están hoy protegidas por un largo rompeolas.
Vistas de la abadía de Netley, William Westall, 1828, colección especial de la Biblioteca Hartley, Universidad de Southampton.
Conozco esta orilla desde que nací: desde la antigua cabaña de algas —una extraña estructura que bien podría haber sido construida en la Edad del Hierro— a los brutales bloques de viviendas construidas en la década de 1960. Me resulta tan familiar como a los pájaros que escarban en busca de su sustento entre los guijarros y el barro de la playa. Había dado por supuesto que siempre estaría allí.
No podía creer lo que veía. La playa estaba siendo devorada ante mis ojos. El rompeolas, que el agua apenas lamía, incluso con las mareas más altas de la primavera, estaba completamente desbordado. Las olas —llamarlas olas resulta lamentablemente inadecuado— habían perdido su lateralidad y se habían vuelto verticales, más altas que una casa.
Mi mundo había perdido sus anclas. Esta no era una rocosa costa galesa o escocesa, preparada para recibir este castigo; era una orilla tranquila, urbana, complaciente y desprevenida; un lugar blando en el extremo sur de Inglaterra, abierto al resto del mundo, sucesivamente invadido y poblado durante milenios. El estuario tenía incluso su propia diosa romana: Ancasta.1 Claramente, estaba enojada.
Era como si un ordenador hubiera generado aquel tiempo y lo hubiera elevado a un grado absurdo. Un alienígena invisible, hecho de aire rugiente y agua encrespada, había sido liberado. La espuma del mar alcanzaba las copas de los árboles de la orilla. Era aterrador y excitante. Mi corazón se aceleró para seguir el ritmo de cada resonante retumbo, una cacofonía creada por los guijarros arrastrados por la playa y los crujidos de los árboles, efectos de dioses enfurecidos que arrojaban la naturaleza de un lado a otro.
Lo contemplé como si se tratara de un vídeo viral; no una mera reproducción, sino en directo. Tras la primera línea, la gente conducía coches, subía a autobuses, iba a trabajar, a la escuela, a comprar, encerrados en sus climas personales. Compartíamos la misma ciudad; pero ellos se sentían seguros viendo la tormenta en sus pantallas. Yo estaba en el borde, contemplando la violencia, tan sobrecogedora como si me hubiera topado con una pelea a puñetazos en la calle.
La muralla de cemento del rompeolas había sido reemplazada por una muralla de mar. El plácido lugar en que, cada mañana, apoyaba mi bicicleta, donde dejaba mi ropa y me deslizaba hacia el agua, uniéndome a ella más que entrando en ella, se había convertido en un lugar repulsivo y letal.
Fue el único día durante aquellas tormentas en que no nadé, no pude; quizá el único día de ese año. Incluso en el punto álgido de las perturbaciones de los últimos días me había lanzado con locura, desafiando todas las advertencias. ¿Y si algo iba mal? No llevaba teléfono móvil para una emergencia porque no tengo. La gente dice que debo tener cuidado, pero ¿por qué ser precavido cuando tenemos tantas preocupaciones? Se trataba exactamente de lo contrario. Yo me honraba de mi estupidez. Un necio recio. Me había balanceado con las olas, manteniendo la cabeza fuera del agua como un perro tras un naufragio, esquivando maderos y cubos de plástico. Una zapatilla de deporte pasó por mi lado, luego un casco de motorista; me pregunté si la cabeza seguiría dentro. Me deslizaba por una montaña rusa, exultante y emocionado, aunque pronto me descubrí escupido sobre la orilla.
Pero no ese día. Ese día tuve que admitir la derrota, someterme a un poder mayor.
Durante la noche, el viento volvió a despertarme, merodeando por la casa como un demonio, presto a succionarme por la ventana al menor descuido. Era un sonido más allá del sonido: un ruido blanco compuesto de muchos otros, capaz de eviscerar mis sueños.
Por la mañana, aún sin creer lo que había sucedido durante la oscuridad —¿había sido anoche o la noche anterior?, ¿lo había imaginado?—, me aventuré a salir durante el tercer día de tormenta; esperaba hallar un mundo recién devastado.
Pero las calles parecían las mismas, como cuando vuelves de vacaciones. Solo unas pocas ramas caídas de los árboles apuntaban el tumulto de la madrugada. Pedaleé hasta la playa, sin saber qué podía esperar, pero con esperanza.
Allí vi que la tormenta se había cobrado su venganza final. Derrotada por su inefectividad tierra adentro, había remodelado la propia costa.
La playa había sido levantada y depositada de nuevo, creando un tsunami de guijarros. El sendero era un enredo de ramas y cuerdas, una masa retorcida de cabos y hierba arrancados de otra orilla, del mismo modo en que los bolsillos de un hombre ahogado se dan la vuelta. Los restos del naufragio estaban inertes pero retorcidos por la fuerza del viento y el agua. Pequeñas bolas de plástico de colores, como huevas de alguna nueva criatura marina petroquímica, estaban desperdigadas en la línea de pleamar. La propia calma era violenta.
Entonces vi el rompeolas. Las olas habían desaparecido y descubierto su inconfesable secreto. Aquella larga y recta muralla de mis baños antes del alba, ese frío lugar donde me cambiaba, mi punto de salida de la tierra, estaba hecho pedazos, víctima de las patadas de un niño enfurruñado. La muralla, construida con la misma piedra empleada para levantar la abadía y el fuerte que se erigían tras ella, había resistido más de setenta años. Y ahora, igual que la abadía, estaba en ruinas.
Me lo tomé como algo personal. Una estructura que conocía tan bien como mi cuerpo había quedado reducida a escombros. Y yo me sentía responsable. Había permitido que sucediera.
Nadie reconstruiría nunca este lugar, este insignificante rincón por el que pasan de largo coches y barcos. Las consecuencias de este asalto se debieron a una «retirada organizada», según la jerga burocrática: el abandono de un lugar ya olvidado. Habíamos abandonado la belleza, desatendido la naturaleza. Esto era el futuro: el mar elevándose sobre una orilla suburbana. Quería llorar, pero la dureza de la piedra me lo impedía. Así que me abrí camino sobre los restos, me quité la ropa y me metí en el agua.
El mar estaba lleno de escombros; puertas de casas y troncos de árboles flotaban como la leña del cobertizo de algún gigante. Y, mientras nadaba, las olas comenzaron a elevarse de nuevo, respondiendo a la llamada de una luna invisible. Abandoné la lucha y salí del agua; tuve que lidiar contra el viento que me inflaba la ropa, convirtiéndola en una versión de mí mismo llena de aire.
Pedaleé hacia un nuevo paisaje. El tiempo estaba acelerado; de la noche a la mañana se había producido un cambio geológico. Se habían formado nuevos ríos y la inundación había creado nuevas islas. Reticentes a dejarme partir, las olas se aferraban a mí al pasar entre ellas.
Por frágil que sea como ser humano, tenía capacidad para resistir la tormenta. Pero, a lo largo de la costa, miles de aves marinas murieron en pocos días, entre ellas diez mil araos. Pájaros que se emparejan de por vida quedaron esperando a unas parejas que nunca regresarían.
Esa tarde, encontré un arao muerto en la playa. Tenía un pico fino y afilado y un cuerpo negro y marrón; estaba tendido sobre los guijarros de la playa como un peluche lanzado por la ventana de algún transbordador al pasar. Era tan perfecto —y estaba tan lejos de los rebordes rocosos donde se aparea próximo a sus congéneres, acicalándose unos a otros, aunque no sean pareja— que me pregunté si no debía llevármelo a casa. Le hablé, lamentando su triste final. La marea se lo llevó y trajo otra víctima, envuelta en un sedal de nailon.
Lo saqué del agua. Era una avoceta. Un pájaro delicado y emblemático que solo había visto de lejos y que, de repente, ahora veía con nitidez, con sus vívidos blanco y negro, como un netsuke.2 No creo haber visto jamás nada tan exquisito, allí, en mis manos. Le di la vuelta con los dedos, sintiendo sus largas patas con escamas —reliquias del pasado reptiliano— y sus abultadas articulaciones como venas hechas un nudo, o gusanos que hubieran tragado tierra. Su color me asombró: un indefinible azul orquídeo perlado bajo un suave y neblinoso rubor; eléctrico, bordeando la iridiscencia. Solo puedo compararlo con el azul grisáceo oceánico del pico del alcatraz, como si fuera un color marino reservado para el uso exclusivo de un ave marina. Las patas, que podrían haber sido forjadas con algún extraño metal alienígena, o con vidrio art noveau, culminaban en unas diminutas garras que parecían incrustaciones de terso azabache.
Era un animal esmaltado. Vitrificado. Tanto una pieza de joyería como un ser vivo, o muerto recientemente. Era difícil creer que hubiera podido sostenerse sobre unos zancos tan frágiles, y menos que hubiera perseguido a sus presas marchando con ellos. Recordé las avocetas vivas que había visto, moviéndose con una elegancia del siglo xviii, como si bailaran una gavota. Las avocetas tienen sus propios rituales, se reúnen en círculo y se hacen la reverencia como si fueran dandis.
Abrí las alas del pájaro, un par de abanicos agitándose en una sala de baile. Parecían aún tensas, listas para la función que se espera de ellas; no eran inútiles, pero no podían ser usadas. Hablaban de ligereza y ascenso. La cabeza, negra por arriba, que antes se agitaba donde el mar es poco profundo, barriendo el agua con su pico curvado hacia arriba, acababa en esa curva característica, tipográfica, que es la gloria de la avoceta. Era demasiado bello para tocarlo, pero abrí la astilla de ébano, como si fuera una lengüeta bífida de un instrumento musical. La parte inferior estaba curvada con precisión para facilitar su entrada en el fango. Era una herramienta de queratina fabricada a la perfección hasta la última micra, que se aguzaba con una punta no más gruesa que una hoja de papel, afilada como el pico de un calamar. Recordé el sonido que pasaba por él, un pitido elegante e insistente, acompañado del distinguido movimiento nervioso del pico, de lado a lado, en busca de invertebrados. Incluso el nombre científico del pájaro expresa su exótico atractivo: Recurvirostra avosetta, como si fuera un dios menor egipcio.
Con un tirón y retorciendo un poco, le arranqué la cabeza. Los músculos y el esófago cedieron y quedaron colgando en roja carne viva. Luego coloqué el cuerpo sobre un gran leño traído por la marea, dejando el pájaro tendido sobre la nudosa madera, bajo el cielo gris.
Hermoso pero roto.
A medida que el año se acerca lentamente a su medianoche, el solsticio irrumpe feroz y salvaje. Los últimos días de diciembre se despiden luchando. El día y la noche se difuminan; no es fácil saber cuándo uno se convierte en la otra y viceversa. En la reluciente oscuridad que antecede al alba, un anillo de hielo rodea la luna, atrapando estrellas y planetas en su círculo. Sus cuerpos celestes cuelgan dentro de la O: órbitas dentro de órbitas, ojos dentro de ojos. Nado en un mar de tinta; mi níveo cuerpo blanco rompe la superficie negra, moviéndose a través de la luna.
La marea ha subido de nuevo. Aquí sucede a menudo, más que en otros lugares, pues el estuario de Southampton experimenta una inusual doble marea, que sube y baja dos veces al día, hinchada y drenada por el pulso atlántico que asciende y desciende por el canal de la Mancha. En David Copperfield, la novela más acuática y biográfica de Dickens, el señor Peggotty, consciente de sus parientes «ahogados», dice del señor Barkis: «La gente que vive en la costa siempre muere cuando baja la marea. Y nace con la pleamar… solo nace bien con la pleamar. Barkis se irá con la marea». Su subida y bajada trae vida y muerte fuera de nuestro control. Cuando hay luna llena, la pleamar se produce a mediodía y medianoche, puntual como un reloj. La marea es tiempo; en inglés, las dos palabras comparten la misma raíz, como también «ordenar». El tiempo lo ordena todo.3
Estoy en pie en lo que queda del rompeolas a la luz de la luna, cargándome de su brillo. Al parecer, los chamanes de Siberia se desnudan durante la luna llena para absorber su energía; quizá me caliente hoy con su luz prestada. El satélite silencia nuestro mundo; tiene misteriosos poderes, como apunta Bernd Brunner, no del todo explicados, como los agujeros negros o la propia gravedad; algunos científicos creen que la influencia de la luna se extiende a la tierra, desencadenando terremotos, como si las placas tectónicas fueran también una especie de mareas.
Y si nuestro hogar es un ser vivo, el mar es su batiente corazón, que se hincha cuando la luna se acerca a la Tierra, tirando de nuestra sangre, de la marea en mi interior. Después de todo, la mayor parte del planeta es agua, como nosotros, y sus ciclos nos gobiernan con más poder que ningún cuerpo electo. Sus mareas son nuestro futuro. Siempre van por delante, cada día una hora más; son un recuerdo de que nunca podremos atraparnos a nosotros mismos, por rápido que nademos.
Pero, para mí, cada día es una inquietud en mi forma de llegar al mar. Me preocupa que algo pueda impedirme alcanzarlo, o que un día no esté allí, como está y no está, dos veces al día. Me he acostumbrado tanto a él, le tengo tanto miedo y lo amo tanto que, en ocasiones, me parece que solo puedo pensar junto al mar. Es el único lugar donde me siento en casa, porque está muy lejos de casa. Es el único lugar donde me siento libre y vivo; no obstante, estoy encadenado a él y un día podría arrebatarme fácilmente la vida, si así lo deseara. Es liberador y transformador, físico y metafísico. Sin su energía, no existiríamos. No hay nada tan grande en nuestras vidas, tan lejano de nuestro poder temporal. Si no hubiera océanos, ¿tendríamos alma? «El mar tiene muchas voces, / muchos dioses y muchas voces», escribió T. S. Eliot. «No concebimos un tiempo sin océano». «En las civilizaciones sin barcos —escribió Michel Foucault—, los sueños se secan». Aunque pudiéramos vivir sin océanos, un mundo de llanuras áridas y valles secos carecería de misterio; todo parecería cognoscible, expuesto.
En el útero, nadamos en agua salada; nos salen aletas, colas residuales y rudimentarias agallas mientras nos movemos y damos vueltas en nuestros pequeños océanos maternos. Según la tradición, en las comunidades marineras, si un bebé nacía con el saco amniótico intacto, jamás se ahogaría tras sobrevivir a esa asfixia. Estos nacimientos se conocían como «partos velados o enmantillados», y un saco amniótico preservado —que en sí mismo es un velo que separa vida y muerte— extendería su protección a quien lo llevase. David Copperfield nace con una membrana amniótica que es subastada cuando tiene diez años, lo cual hace que se sienta incómodo y confundido, pues considera que se ha vendido una parte de sí mismo. Sentimos primero el mundo a través del fluido que llena el vientre de nuestra madre; oímos a través de su mar interior. El mar es una extensión de nosotros mismos. Hablamos de masas de agua; Herman Melville escribió sobre «momentos de ensoñadora calma […] al contemplar la tranquila belleza y el resplandor de la piel del océano». Comparado con la fina epidermis de tierra que ocupamos, el gran volumen del mar está fuera de nuestro alcance; aporta a nuestro planeta su profundidad y a nosotros, un sentido de lo profundo.
Y si somos mayormente agua, y apenas algo más, entonces puede que otros cuerpos celestes sean completamente acuáticos. Un astrofísico me habló en una ocasión de exoplanetas recién descubiertos que podrían estar compuestos de masas de agua de cientos de kilómetros de profundidad, con apenas unas rocas en su núcleo duro. Desdeñando nuestra necesidad de tierra, estos océanos globulares, girando translúcidos sobre su eje en alguna lejana galaxia, podrían estar habitados, según la hipótesis de los astrobiólogos —pues su trabajo es estudiar lo que puede que exista o no—, por criaturas gigantes parecidas a las ballenas, que medio naden, medio vuelen por sus líquidas atmósferas.
La ubicuidad del mar —desde este gris estuario en el que nado hasta los grandes océanos abiertos— es en sí misma interplanetaria y nos conecta con las estrellas; en realidad, no es parte de nuestro mundo en absoluto. No empieza hasta que empieza, y luego parece no terminar nunca. Se escribe a sí mismo en las nubes y en las corrientes con una caligrafía constantemente variable, registra y borra su historia, sostenido por el aire y la gravedad en un acuerdo tácito entre la tierra y el cielo, llenando el espacio entre ambos. Es una nada llena de vida, hogar del noventa por ciento de la biomasa de la Tierra, que aporta el sesenta por ciento del oxígeno que respiramos. Es nuestro sistema de soporte vital, nuestro gran útero. Siempre está rompiendo sus fronteras, dando y tomando constantemente. Es la encarnación de todas nuestras paradojas. Sin él, no podríamos vivir; dentro de él, moriríamos. Al mar no le importa.
Y ahí se descubre otra historia, el registro invisible de lo que sucede arriba. Preservadas en gélidas cámaras, en el Centro Oceanográfico Nacional de Southampton hay muestras de lecho marino, largas columnas de barro y sedimentos que nos hablan de tiempos remotos como los anillos de un árbol o los tapones de cera de la oreja de una ballena. Compuestas de nieve marina —diminutos animales, plantas y minerales, los ingredientes de la piedra caliza y la tiza—, junto con estratos oscuros depositados por antiguos tsunamis, su pasado es una predicción de nuestro futuro. La propia agua tiene una edad cercana a los cuatro mil años, una historia propia. Y si el mar se ha convertido en un sumidero de dióxido de carbono, que absorbe la energía que hemos liberado del sol, esta cisterna de nuestros pecados es todavía el almacén de nuestros sueños.
Pero, como acabo de decir, al mar no le importa. Dispensa la vida y la muerte a inocentes y culpables por igual.
La tempestad, la última y más acuática obra de Shakespeare, fue representada por primera vez en la corte de Jacobo I el Día de Todos los Santos de 1611. Empieza tumultuosamente, enfrentando al público a una tempestad que amenaza las vidas y las «pesadas almas» a bordo de un barco a punto de partirse en dos. En la dramática batahola, el pánico busca culpables. Antonio, que ha usurpado el ducado de Milán, insulta al contramaestre —quien trata de salvar el barco—: «¡Y este infame bocazas! ¡A la horca y que te aneguen diez mareas!». Aquí, el personaje invoca arrogantemente la práctica de ahorcar a los piratas en la orilla, dejando flotar sus cuerpos en las sucesivas mareas: «Quien ha nacido para la horca no teme morir ahogado».4
Sin embargo, la audiencia comprende poco a poco que estas desgarradoras escenas de pánico y naufragio —que ponen patas arriba el orden social cuando la tripulación lucha por su vida y el estatus de los aristócratas no vale nada frente a las olas: «¿Qué le importa el título del rey al fiero oleaje?»— no son más que un truco de magia, teatro dentro del teatro, una tormenta provocada por el arte de un hechicero y su pícaro socio. Fernando, el hijo del rey de Nápoles, con los pelos de punta, salta del barco en llamas por el fuego que Ariel ha prendido en múltiples lugares de la nave, y grita: «¡El infierno está vacío! ¡Aquí están los demonios!». (Una imagen acaso inspirada en el propio Jacobo I, autor de Demonologie, quien supervisaba en persona la tortura a las brujas. El rey creía que, en un viaje de regreso de Oslo en 1590, su barco había sido atacado por tormentas provocadas mediante brujería y que habían enviado demonios a que lo abordaran).
De repente, como en un sueño, los náufragos se encuentran en una extraña calma, en una isla llena de sonidos extraños, poblada por seres que no aciertan a discernir; un lugar desconocido, extranjero, en el que los supervivientes de la tempestad son también extranjeros. Algunos de los espíritus del lugar aparecen solo en rumores, como Sícorax, la bruja, bautizada con la unión de «sys», «cerda», y «korax», «cuervo», un pájaro cargado de significado procedente de una «ciénaga malsana». Otros están demasiado presentes, como su hijo Calibán, una criatura bastarda, «un esclavo deforme y salvaje», anfibio, medio hombre, medio pez, «¡piernas de hombre! ¡Brazos y no aletas!». Es un ser quimérico, que parece haberse deslizado desde un mar evolutivo; su homólogo es Ariel, espíritu del aire fluido y ambivalente que elude la definición y puede estar en cualquier momento en cualquier lugar. A ambos los gobierna el todopoderoso mago Próspero desde su exilio rodeado de agua.
Recientemente, en un estante de libros varados a la venta para recaudar dinero para un santuario de aves junto al estrecho de Solent, descubrí una edición de Penguin de 1968 de la obra. Era un lugar extrañamente adecuado para encontrarla: este puerto del siglo xvii, cegado por el cieno, sobrevolado por aguiluchos laguneros y depredado por limosas y avocetas, era el dominio del conde de Southampton, Harry Southampton, el «bello joven» de Shakespeare5 y, posiblemente, su amante, que vivía en la cercana mansión de Tichfield Abbey, donde se representaban las obras del dramaturgo.
Pagué cincuenta peniques por el libro, atraído por su cubierta, diseñada por David Gentleman. Coloreada con grandes franjas de colores sólidos, está compuesta a partir de un grabado de madera inspirado en el estilo de Thomas Bewick, y parece reflejar tanto el turbulento año de su publicación —la década de 1960, cuando los manifestantes levantaron los adoquines y descubrían la playa que ocultaban— como las incertidumbres de su contenido del siglo xvii.
Un barco de tres palos se escora en un estilizado mar, empujado por grandes olas bajo gruesas nubes de tormenta, hacia una isla cubierta de árboles inclinados por el viento donde hay una rocosa caverna, todo dibujado con cenagosos tonos de verde y azul, gris y verde azulado, cuidadosamente superpuestos, como los pájaros, la tierra y el mar que rodeaban el edificio en el que compré el libro. El diseño de la cubierta rozaba la caricatura, era folclórico y con múltiples niveles. Capturaba el oscuro misterio y la música de las palabras que albergaba en su interior.
La tempestad es una ceremonia, un ritual en sí mismo que se representaba públicamente en un teatro al aire libre en el antiguo monasterio de Blackfriars, en el Támesis, un río al que antaño se arrojaban sacrificios para complacer a los dioses. Es una obra sencilla y misteriosa, «deliberadamente enigmática —dice Anne Righter en su introducción a la edición de Penguin—, una obra de arte extraordinariamente secretista», tan emblemática que podría ser representada por mimos, prescindiendo de los diálogos.
Sus orígenes se remontan al desastre del Sea Venture, hundido frente a las Bermudas en 1609, cuando transportaba colonos de Plymouth a Jamestown; el propio Harry Southampton había invertido en el asentamiento de Virginia. Shakespeare se inspiró en la narración que William Strachey hizo del naufragio, la historia de un desastre natural, con sus fuegos de san Telmo en el momento culminante de la tormenta —«una aparición de una pequeña luz redonda, como una tenue estrella, que titilaba y desprendía centelleantes llamas»— y la inquietante llamada de los petreles que volvían a su nido, «un aullido extrañamente hueco y duro». Sus cantos le valieron a las Bermudas la reputación de islas habitadas por demonios, una fama que Strachey rechazaba racionalmente, aunque reconocía la presencia en ellas de otros monstruos: «Me abstengo de hablar de qué tipo de ballenas hemos visto junto a la costa».
La tempestad constituye la aproximación más cercana de Shakespeare al Nuevo Mundo. Es casi una obra de teatro norteamericana, aunque dos siglos después sus náufragos habrían llegado a la orilla de otra colonia: la Tierra de Van Diemen, en cuyas remotas orillas suroccidentales uno puede imaginar un naufragio del siglo xvii y a sus abandonados marineros tambaleándose sobre arenas desconocidas. Algunos consideraron a Calibán y Ariel representaciones simbólicas de pueblos nativos recién descubiertos, cuyos países ya estaban siendo saqueados por Occidente; otros han visto en ellos el reflejo de una isla más cercana al hogar: Irlanda, un lugar problemático poblado por gentes salvajes, se consideraba una plantación que había que conquistar. Pero la isla de Próspero también podría ser una utopía, un lugar en ninguna parte donde su magia se eleva como una niebla que vela el espacio y el tiempo; del mismo modo que, un siglo antes, mientras preparaba su expedición, Colón había escrito notas al margen y apuntes sobre gente extraña que naufragaba en las Azores y en la costa occidental de Irlanda: «Hemos visto muchas cosas notables y, especialmente, en Galway, en Irlanda, donde vimos a un hombre y una mujer con unas formas milagrosas, empujados por la corriente subidos en dos troncos».
Parece que Shakespeare, cerca del final de su vida, se recreó a sí mismo con el personaje del mago omnisciente; otros han visto en Próspero el reflejo del astrólogo de Isabel I, John Dee, quien conversaba con ángeles utilizando un disco de oro y veía en su espejo de obsidiana negra —robado del Nuevo Mundo— el futuro y el pasado. Toda la obra parece estar sucediendo antes de que fuera escrita. Está cargada, en el sentido original del término, como un barco lleno de mercancías, pero también de significado. Shakespeare conocía bien el océano: se refiere a él en más de doscientas ocasiones en sus obras y algunos críticos creen que en algún momento fue marinero. Desde luego, conocía su significado, y ambientó La tempestad en un «mar insaciable», un lugar de transformación. Tras la tormenta, Ariel le dice a Fernando que su padre, el rey, yace «en el fondo»; el agua lo ha hecho inmortal y lo ha convertido en una joya barroca:
Yace tu padre en el fondo
y sus huesos son coral.
Ahora perlas son sus ojos;
nada en él se deshará,
pues el mar lo cambia todo
en un bien maravilloso.
Para los artistas y poetas posteriores, La tempestad conservó su poder mágico y su engañosa sencillez. Samuel Taylor Coleridge pensaba que el arte de Próspero «no solo podía convocar a los espíritus de las profundidades, sino a los personajes tal y como fueron, eran y serán», y que Ariel «no había nacido ni del cielo ni de la tierra, sino, por así decirlo, entre ambos». Para Percy B. Shelley, a quien apodarían Ariel, la obra evocaba «el murmullo del mar estival» y su estado intermedio. Y para John Keats, en cuyos volúmenes de las obras de Shakespeare esta era la pieza más subrayada, se convirtió en un patrón en el que basar su imaginativa vida, como si fuera un mapa para orientarse. De hecho, zarpó del estuario de Southampton con un ejemplar de La tempestad en el bolsillo.
En abril de 1817, Keats, entonces un joven estudiante de medicina en Londres, tomó la diligencia a Southampton en busca de distracciones. Amaba el mar desde que había leído, en La reina de las hadas de Spenser, sobre «ballenas que sostienen mares sobre sus hombros» —«¡Qué imagen!»—; su práctica de la poesía lo había convertido en «un Leviatán […] lleno de estremecimientos», y en una carta a su amigo Leigh Hunt evocó «el lomo de una ballena en el mar de prosa». Pero cuando, caminando por las murallas medievales del puerto, observó las grises aguas, el joven poeta no vio lo que había visto Horace Walpole una generación antes: «El mar de Southampton, de un azul profundo, reluciente de barcos», ni siquiera alguno de los delfines que ocasionalmente lo surcaban. En su lugar, encontró las fangosas orillas descubiertas por la marea baja; el mar había huido. «El estuario de Southampton, cuando lo vi, no era mejor que cualquier masa de agua poco profunda, lo que no hizo sino responder a mis expectativas —explicó a sus hermanos—; hacia las tres ya habrá recuperado sus buenos modales». Keats tenía los nervios a flor de piel, así que sacó su libro de Shakespeare y citó La tempestad para relajarse: «He aquí mi consuelo». Esa tarde se marchó con la marea alta y navegó hasta la isla de Wight donde, inquietado por los extraños sonidos de la isla e incapaz de dormir, comenzó a escribir su largo poema, Endimión, repleto de rayos de luna, ballenas echando agua por sus espiráculos, delfines saltarines y la historia de Glauco, el pescador que se convirtió en un dios con aletas en lugar de miembros, a quien Endimión libera de la bruja Circe.
A Turner, contemporáneo de Keats, también le emocionaba el mar agitado. Su imaginación coloreó los cielos del sur; esbozó esta orilla y pintó las tormentas frente a la isla de Wight, y cuando, según afirmaba, pidió que lo ataran al mástil de un barco durante una ventisca para poder crear un gran vórtice giratorio de olas y nubes —como si estuviera viendo el futuro— bautizó el barco con el nombre de Ariel. Y en esta tormentosa historia, Shakespeare y Turner influirían a su vez en otro escritor. La escarlatina que sufrió en su infancia dañó los ojos de Herman Melville y los dejó «tiernos como dos crías de gorrión»; tenía treinta años, y una carrera como marinero a sus espaldas, cuando leyó a Shakespeare, tras descubrir, en 1849, una edición con tipografía grande de las obras del dramaturgo. Cuando empezó a escribir sobre su gran ballena blanca —con la cabeza llena de los espumosos cuadros de Turner que había visto ese año en Londres—, Melville leyó La tempestad y dibujó un recuadro alrededor de las «tranquilas palabras» de Próspero, la lacónica respuesta del mago a la inocente exclamación de su hija al ver a los aborígenes:
Miranda
Oh, maravilla!
¡Cuántos seres admirables hay aquí!
¡Qué bella humanidad!
¡Ah, gran mundo nuevo que tiene tales gentes!
Próspero
Es nuevo para ti.
Melville, hijo de una colonia, vio la profecía en la escritura de Shakespeare y en el arte de Turner: ambos lo ayudaron a crear el ominoso y extraño mundo de Moby Dick. En ella, el capitán Ajab es un Próspero monomaníaco y, del mismo modo que el fuego de San Telmo ilumina el inicio de La tempestad, las mismas inquietantes luces engalanan su barco, el Pequod, con un brillo espectral; los animales adquieren un significado simbólico —las ballenas y los pájaros acompañan la narrativa como cómplices, nadando y volando junto a la historia— y el mar se eleva con una mente propia, como en las pinturas de Turner. Mientras tanto, los mortales prosiguen con su letal oficio: una tripulación inquieta navega hacia lo desconocido —entre ellos, un caníbal tatuado, Queequeg, una especie de Calibán— y Ajab bautiza blasfemamente a sus arponeros en nombre del diablo. La fascinación del escritor estadounidense con la obra de Shakespeare no se detiene ahí. Al final de su última obra, Billy Budd, marinero, Melville imagina el cuerpo ahorcado de su «bello marinero» entregado a las profundidades, enredado en pegajosas algas, un eco del destino de Jonás en un mar bíblico —«donde simas de remolinos lo absorbieron hasta diez mil brazas de profundidad, y “las algas estaban enrolladas en su cabeza”»— y también en el de Alonso en La tempestad, quien, creyendo que su hijo se ha ahogado, desea también él yacer «en el fondo cenagoso».
Constantemente recreada, constantemente representada, La tempestad vivió más allá de su creador y pasó de mano en mano. Se convirtió en un código secreto, en un parte meteorológico marino futurista, un prolongado hechizo mágico. Conjuraba un mar singular a partir de sus extrañas bestias y sus mascaradas, y resistió contra viento y marea elevándose en una tormenta atizada por un dramaturgo cuya identidad todavía parece fluida e incierta.
A medida que un nuevo siglo se acercaba, la obra ganó impulso, acumulando nubes en lugar de amainarse con la distancia y el tiempo. Pocos años después de que Melville dejara Billy Budd, marinero inédito en su escritorio, otro exmarinero, Joseph Conrad, se inspiró en La tempestad para El corazón de las tinieblas, con Kurtz como un terrible Próspero. Dos décadas después, Eliot incluyó fragmentos de la obra en La tierra baldía, como si Shakespeare hubiera anticipado el desastre. La obra de Eliot está surcada por el dios marrón del Támesis y la costa de Nueva Inglaterra por la que había navegado de niño, un lugar poblado por monstruos marinos y restos de naufragios; y, cuando su madame Sosotris descubre su carta del tarot del marinero fenicio ahogado —«lo que eran ojos son perlas»—, le advierte: «Temed la muerte por agua». Mientras tanto, los huesos de otro marinero, «muerto hace dos semanas», son limpiados por las criaturas del mar, por las cosas viscosas que el viejo marinero vio allá abajo.6
Hechizada y hechizante, La tempestad acompañó al siglo xx como un rito paralelo; pocas obras han sido más replicadas, remodeladas y representadas. W. H. Auden reimaginó el destino de sus personajes en el drama en verso El mar y el espejo; Aldous Huxley se sirvió irónicamente de ella para su mundo feliz; y la película de ciencia ficción Planeta prohibido convirtió a Ariel en el robot Robbie, una adaptación para una época con sus propios aborígenes que temer. Al final de los oscuros setenta del siglo xx —mientras un satélite británico llamado Próspero era lanzado a los cielos, siguiendo un transmisor lanzado una década antes, de nombre Ariel—, Derek Jarman, que vivía en un almacén de Londres junto al Támesis, fascinado por John Dee, filmó su versión alquímica como «una cronología de trescientos cincuenta años de existencia de la obra», en la que Próspero fue interpretado por el futuro autor de Whale Nation, un sibilante actor ciego apodado Orlando hizo de Calibán, un hombre de aspecto aniñado andrógino, de Ariel y Elisabeth Welch cantó «Stormy Weather» rodeada de marineros bailando. En este linaje de otredad, rebosante de hermafroditas y metamorfos, no parece una coincidencia que el director quisiera que las canciones de Ariel fueran cantadas por el hombre de las estrellas7 que me obsesionaba y presidía mi cuaderno azul.
La palabra «tempestad» deriva del latín «tempus», «tiempo». Todo es nuevo y viejo en la isla de Próspero. Como el propio mar. Siempre cambiante, siempre el mismo.
En la oscuridad, ruidos sombríos emergen de los muelles y resuenan sobre el agua. Las luces rojas de la chimenea de la planta eléctrica parpadean como un faro industrial, convocando y a la vez, advirtiendo. En la oscuridad puedes ser lo que quieras. Para mí, la oscuridad eran los clubes nocturnos bajo las calles de Londres. Ahora es otro tipo de actuación nocturna.
Una hora antes del amanecer, antes de que la luz empiece a pintar de añil el cielo estival, voy en bicicleta a la playa. La tenue luz delantera delata a los zorros que han salido del bosque e ilumina las colas blancas de los conejos. En lo alto de los árboles, por encima de la orilla, un par de lechuzas leonadas hablan a graznidos. Los cuervos siguen posados en las ramas, con sus colas y picos angulares, como si, al igual que ellas, hubieran nacido de los troncos. Estas criaturas tienen su propio lugar en el interregno de la oscuridad; no deberían estar en otra parte. Nadie podría haberte dicho cuando eras joven lo que iba a ocurrir. No se atrevían. Ya es bastante comprender que lo perdido está por llegar. Veo cosas que no están.
Un momento mágico; me siento como un penitente. El mar está tan calmo que es un pecado romper su superficie. Pero lo hago. Nadar de noche, con la visión reducida, hace que el acto sea todavía más sensual. Sientes el agua a tu alrededor, te pierdes en su vaivén. Algunos peces me muerden, dejando amorosas marcas.
Floto y veo caer las estrellas.
Una tarde lo vi tendido en las gradas del puerto, llenas de hierbajos. Un ciervo, con las patas abiertas junto a la marca de la pleamar. Parecía perfecto, allí desplomado, arrojado por la marea, mirando el cielo con ojos vidriosos. ¿Había muerto tratando de cruzar a nado desde el bosque? ¿O había resbalado y caído, con sus pezuñas hendidas repiqueteando sobre el cemento mientras el pánico se apoderaba de sus ojos? Quizá alguien le había disparado, aunque no había ninguna herida en su piel bermeja.
A la mañana siguiente alguien había cogido a este ciervo marino, a esta foca con cornamenta, y la había empalado en la reja metálica. Estaba allí, colgada por el cuello, oscilando como una advertencia, del mismo modo que los granjeros clavan lechuzas muertas, con las alas extendidas, en las puertas de los graneros. Quise librarlo de aquella indignidad, bajarlo de la cruz, pero yo no era lo bastante fuerte.
Así que esperé a ver qué sucedía.
Al día siguiente, reapareció en la orilla, como si él solo hubiera bajado de la valla por la noche. Ahora lo acompañaba un cuervo carroñero, que picoteaba tímida pero íntimamente su carne, celebrando de este modo los últimos ritos. Le deseé al pájaro lo mejor y un buen desayuno.
Ya me había olvidado del ciervo muerto cuando, una semana después, vi sus restos entre la espuma. A estas alturas, el cuerpo se había reducido a una hilera de vértebras que los cangrejos y las gaviotas habían dejado limpias. Del animal solo quedaban su armazón esencial, su esquelética belleza retorcida como el fantasma de una cornuda serpiente marina que flotara en el agua. Allí estaba la gruesa cornamenta, que emergía de unos bulbosos aros de toscos bordes en la frente; entre ella había un trozo de piel que parecía del espolón. Aún colgaban del cráneo jirones de carne gris, pegados de cualquier manera al fino hueso blanco. Este pecio grotesco tenía que ser mío, debía añadirlo a los otros que guardaba en casa, a los fragmentos de porcelana blanca y azul, a las pipas de arcilla que conservaban los posos del tabaco, a los fragmentos de cristal marino translúcido, los trozos de vasijas medievales esmaltadas de color verde y las piedras agujereadas.
Con un trozo de madera para sujetar la columna, tiré de los cuernos, doblándolos y forcejeando con ellos como si fueran los de un toro. Mientras lo hacía se me pasó por la cabeza lo sencillo que sería arrancar una cabeza humana. Tambaleándome, conseguí mi trofeo, mi premio por haber observado con tanta paciencia. Tuve que sacar un ojo gelatinoso antes de meter el cráneo en una bolsa de plástico y atarla al transportín de mi bicicleta.
Me alejé de la playa pedaleando, pasando junto a peatones que no podían imaginar lo que llevaba conmigo. Ya en casa, cavé un hoyo en la cálida tierra marrón y enterré el cráneo hasta los cuernos. La cornamenta emergía orgullosa del suelo como un rosal recién podado. Amontoné piedras a su alrededor para protegerlo de los depredadores y entré en casa a esperar a que los cuernos florecieran y de ellos crecieran brotes y ramas, mientras, bajo la superficie, a la calavera le salían raíces que se convertirían en huesos, en sus vértebras perdidas, en su fémures y costillas, todo restaurado, listo para emerger de la tierra como un ciervo nuevo, resucitado, mío.