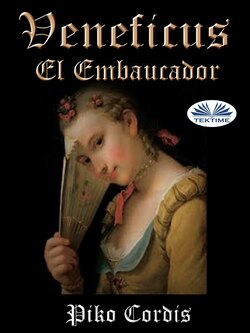Читать книгу Veneficus El Embaucador - Piko Cordis - Страница 6
Capítulo 2
ОглавлениеHabiéndose despertado pronto Mathis se dio cuenta de que era el único huésped despierto en todo el castillo. Decidió no tomar el desayuno solo e investigar los alrededores de la residencia. Observó los altísimos abetos plantados a los lados y las fontanelas dispuestas simétricamente en los jardines.
El joven conde fue hasta los límites del parque y, transcurrida una buena hora paseando, decidió volver a entrar en la mansión. Se dirigió hacia la estancia a la derecha de la entrada, de donde provenían las voces familiares de los otros nobles. En la mesa el anciano vizconde y la marquesa de Morvan estaban desayunando.
El primero estaba ocupado tomándose un té mientras que la dama tenía en la mano un plato de dulces, ésta, al ver entrar a Mathis, le dijo:
―Buenos días, conde. Sed amable conmigo, echadme un poco de té, agradecería incluso el mismo que está saboreando el vizconde.
El conde fue hacia una consola y sirvió a Sylvie.
―Buenos días, vizconde, ¿a vos en que os puedo servir? ―dijo risueño Mathis volviéndose al anciano noble que no lo había saludado.
―En nada ―respondió du Grépon.
El conde Mathis, hambriento, volvió a la consola rebosante de manjares y se sirvió. Después de prepararse un plato se sentó al lado de la marquesa y la mujer comenzó a hablar:
―¿Habéis dormido bien, conde?
―Magníficamente, marquesa.
―¿Habéis dormido solo? ¿Ninguna condesa os ha visitado?
―¡No! ¿Qué queréis decir, señora? ―el joven estaba desconcertado.
―A la condesa de Cagliostro no le habéis sido indiferente ayer, y se sabe que es una buena potranca.
Ante aquel descaro de la marquesa, el vizconde, que estaba saboreando su té, tragó por el sitio equivocado, casi ahogándose.
―Ignace, ¿va todo bien? ―exclamó la noble preocupada.
El vizconde tosió e hizo una señal afirmativa con la cabeza intentando recuperarse.
―Marquesa, ¿conocéis bien a la condesa? ―preguntó Mathis todavía confundido por la broma de la mujer noble.
―No, pero sus modales son de dominio público, como también las del maleducado de su consorte que ni siquiera se ha dignado a dejarse ver, ni trasmitir sus saludos.
―Por lo que he entendido, el conde Cagliostro es una persona muy atareada, tanto que no tiene tiempo para la vida social. Él mismo es consciente de su don y de lo que tiene que hacer, actúa por el bien común.
Placenteramente sorprendida por las palabras de Mathis, la dama replicó:
―Os veo muy apasionado defendiendo al siciliano, ¿estáis seguro de que vale la pena?
―Sabed, amada marquesa, ante los prodigios que él ha producido yo no puedo hacer otra cosa que creerle. De otro modo, ¿cómo podría juzgar a un hombre así sin caer en una irreverente arbitrariedad?
El vizconde du Grépon tomó al vuelo la ocasión para echar leña al fuego:
―Yo, señores, sostengo que además de ser un bufón, es de esos que se pavonean.
―Efectivamente, es un hombre muy extraño, pero hay testigos de sus empresas cumplidas con éxito ―continuó con su defensa Mathis.
―Jovencito, dada vuestra edad, no estáis todavía acostumbrado a ciertos sujetos que engañan a las personas de buena fe acuden a él ―replicó con pasión el noble Ignaze-Séverin ―En Londres ha estado implicado en el escándalo de los números de la lotería al persuadir a una burguesa acomodada para que le diese sus joyas. Ni siquiera hace dos años, Catalina de Rusia, a pesar de no conocerlo, le anticipó el dinero que sabía que le sacaría con sus artimañas. Vive como un rajá pero ningún banquero le ha hecho pagar nunca una letra de cambio o dado una bolsa de dinero.
―Vos, vizconde, según me parece, sois su mayor detractor, no sólo por el hecho de que conocéis anécdotas espinosas sobre su vida ―puntualizó Mathis.
―Es necesario saber de todo de los propios enemigos para poder desafiarlos ―concluyó el vizconde.
La marquesa se unió a su amigo:
―También yo tengo información sobre el siciliano.
Aquella afirmación capturó la atención del joven conde:
―En Varsovia, parece ser que ha sido bien acogido por el príncipe Poniski.
Interrumpiéndola, el vizconde dijo:
―Madame, esto fue porque el heredero al trono es un apasionado de la alquimia. Cagliostro en ese país ha encontrado un inocentón de rango, ideal para sus fines. Por no hablar también de otros poderosos de Europa, gente que ha creído en sus charlatanerías de vendedor de sueños.
―Amigos, os lo ruego, todos los hombres comenten errores, intentemos permanecer indiferentes a las noticias con respecto a este científico y juzguémoslo sólo después de haberlo conocido ―concluyó Mathis, harto de los prejuicios.
―¡Conde! Me asombráis, sois prudente y posibilista, estoy complacida ―la noble dama se puso seria y dispuesta a polemizar ―pero, ¿estáis seguro de que no sea un jactancioso y presuntuoso hombrecillo que se beneficia de una inesperada buena suerte?
―Podría ser, pero quiero conocerlo.
―Conde, vuelvo a repetir que vuestra ingenuidad es debida a vuestra edad. Haced caso de la experiencia, yo y la marquesa somos personas de mundo y sabemos reconocer a los malhechores y aquí, con Rohan, tenemos a uno de la peor especie.
―Por vos, vizconde, albergo una gran estima y estaré dispuesto a honraros en el momento en que consigáis desenmascarar a Cagliostro pero, por el momento, permanezco en zona neutral.
―El vil huye de la confrontación, si sólo pudiese debatir con él, estoy convencido que callaría a ese embaucador ―continuó hablando el vizconde seguro de sus intenciones.
―Estoy convencida que lo conseguiréis y yo os daré mi apoyo ―afirmó con decisión la marquesa de Morvan sonriendo al amigo vizconde.
La ausencia de Cagliostro alimentaba las discusiones acerca de él, financiando aquella máquina de maledicencia que ahora ya se había puesto en marcha contra él. El vizconde, el peor de sus detractores, no hacía otra cosa que echar descrédito y desprecio sobre el alquimista y también la marquesa hacía sus críticas, aunque estas resultaban más sosegadas, a pesar de ser igualmente calumniosas. Ambos nobles se habían unido en una guerra sin cuartel contra el conde Cagliostro, defendido solamente por su amigo Rohan, máximo admirador y su obediente discípulo.
El Príncipe de la Iglesia Rohan, después de haber concedido audiencia toda la mañana y disertado en la mesa con sus apreciados huéspedes, organizó un pequeño concierto para ellos por la tarde. La jornada soleada consintió que se desarrollase el acontecimiento en el gran quiosco del parque. Los aristócratas se prepararon para escuchar al clavicémbalo a una famosa concertista vienesa.
La agradable temperatura era adecuada para que las damas mostrasen sus escotes, luciendo cada una sus propios encantos.
La condesa Seraphina se unió a los otros convidados bastante tarde. Su exigencia de aparentar le imponía una larga preparación. Su traje había sido traído desde Italia, confeccionado con un tejido veneciano con referencias a la Serenísima y a su grandiosidad. Por otra parte, Casanova era su estimado admirador. Valiosas eran sus joyas, un feliz homenaje a su famoso marido que se enorgullecía de haberlas creado él mismo.
El vizconde saludó a la recién llegada y tomó la palabra:
―Queridísima condesa, ¿dónde habéis encerrado a vuestro consorte? Me convertiré en vuestro cuidadoso guardián.
―¡Ja, ja! ― comenzó a reír la señora condesa ―ya gracioso a estas horas.
La charla y el buen humor fueron el preludio de aquel placentero acontecimiento concertístico que tendría lugar dentro de breves instantes.
―Mathis, ¿no os deja un poco perplejo esta ausencia del conde Cagliostro? ―preguntó la marquesa un poco enojada.
―Está trabajando ―respondió el joven conde en tono irónico.
También el cardenal se unió a la comitiva sin dar importancia a las palabras de su viejo amigo.
A las cuatro de la tarde tuvo lugar el concierto. Los nobles tomaron sus puestos de frente a los artistas a punto de comenzar con las arias. En el momento de afinar los instrumentos al contrabajo le saltó una cuerda. Para Mathis fue la ocasión para ser el alma de la fiesta por encima de la torpeza del músico que, con maneras apresuradas y torpes, intentó poner remedio al incidente. Resuelto el problema, la esperada de la artista vienesa dio el primer acorde. Los músicos empezaron con el movimiento alegre, restableciendo la atención en un público efusivo y alegre.
Con las elegantes notas de las distintas sonatas que tocaron, el tiempo transcurrió alegremente y los espectadores, raptados por la música, no se dieron cuenta de la llegada de otro huésped, el conde de Cagliostro.
De estatura media y de complexión robusta, el rostro redondo y los rasgos simétricos y armónicos, una nariz recta y bien formada, una frente amplia y alta y los expresivos ojos negros. Sin molestar se sentó al fondo de la platea permaneciendo en silencio hasta la conclusión del concierto.
Después de los aplausos finales, la atención se dirigió hacia él.
―Amigos ―dijo Rohan ―tengo el placer de presentaros a aquel que gracias a sus experimentos es ahora ya famoso en toda Europa: el conde Alessandro Cagliostro.
El cardenal se esforzó en presentar lo mejor posible a su amigo pero el hombre fue acogido con frialdad.
Ningún aplauso, ningún tipo de reconocimiento surtieron las palabras del cardenal y esto enfrió el entusiasmo del dueño de la casa y del famoso huésped.
Mathis, para rebajar la tensión, se levantó homenajeando a Cagliostro con una reverencia, conquistando el reconocimiento de Rohan.
―Finalmente tenemos el honor de conoceros ―exclamó el conde de Armançon todavía inclinado en señal de respeto.
―Gracias, conde. Sí, delante de vos tenéis a aquel que es mi guía, el ejemplo en el que me inspiro: misericordioso con los infelices, amable con las necesidades de los menos favorecidos, me sirve de inspiración en su entusiasmo por el prójimo necesitado.
A pesar de que Rohan había hablado en modo enfático de su amigo, aquellas palabras no surtieron tampoco el efecto esperado en sus huéspedes. Las miradas desconfiadas y juiciosas de la marquesa de Morvan y del señor du Grépon decían mucho.
Después de un justificado resoplido Cagliostro comentó con cierta sutileza:
―Vuestro entusiasmo me emociona, conteneos caballeros.
―Los buenos ejemplos se imitan sólo en la gloria y en la virtud ―volvió a la carga du Grépon.
―Somos demasiado educados con respecto a vos ―dijo a continuación la marquesa de Morvan molestando al alquimista.
―Eximio Gran Cofto habladnos un poco de vos ―le pidió Mathis.
―Sobre mi vida se han dicho cosas buenas y a veces cosas malas se han escrito. Es verdad, no tengo títulos académicos pero las curaciones que he hecho por todas partes son un loable testimonio de mi ciencia. Los ataques a mi persona por parte de esos doctores que infaman mi obra no son otra cosa que celos.
―Sinceramente ―intervino el vizconde ―los doctores que yo conozco no sienten ninguna envidia hacia vos. Vuestras obras os ridiculizan. Hace unos años habéis convencido a un anciano noble de que eráis capaz de hacerlo rejuvenecer y devolverle las fuerzas. Sois sólo un fanfarrón.
Sonriendo y mirando a los otros invitados el vizconde Ignaze-Sèverin continuó hablando:
―Es inútil que concluyáis el caso del pobre iluso, ya habéis comprendido por vos mismo cómo han ido en efecto las cosas.
Con aquella afirmación el vizconde se marcó un punto a su favor pero su interlocutor respondió cambiando de tema:
―Estas difamaciones os hacen comprender cuán temido soy por los doctores tradicionales y mi confirman que su conocimiento de la medicina no es par al mío. Os exhorto a reflexionar sobre todo lo que estoy a punto de deciros: ¿cómo es que estos iluminados temen tanto mi persona?
―Quizás porque están dotados de aquellas acreditaciones que a vos os faltan, porque vuestra fanfarronería es evidente y no comprenden cómo podéis recolectar tanto éxito de la nada.
―Según mi parecer esos mediocres doctores que creen tener todos los conocimientos, ante lo concreto de los resultados que yo consigo con mis curaciones, creen no tener armas para hacerme frente y ser inferiores.
―Quien generosamente os ha ayudado se ha empobrecido, no recuerdo ninguno que se enorgullezca de enormes riquezas después de vuestro mágico paso. Sois un desastroso ciclón.
El prelado abrió los ojos como platos e intervino para ayudar a su protegido.
―Os lo suplico, tranquilizaos, vizconde ―se entrometió Rohan ―dejad a un lado vuestros ciegos prejuicios que os están haciendo juzgar injustamente a Alessandro, sois vos el que os engañáis, dejad que yo hable en su defensa.
―Os escucho, Eminencia, esperando que seáis prudente.
―Señores, sería muy honesto ser considerado con el hombre que pone a disposición del prójimo los poderes de sanación magníficamente concedidos por Nuestro Señor Omnipotente. No debemos hacer otra cosa que ayudar a su obra y admirar su buen sentido, empujándolo a continuar en la honorable empresa. Sabiamente deberemos, asimismo, extraer de ello una enseñanza, implorando la continuación de ella con ayudas cristianas. Mi amigo Cagliostro hace propaganda del arte y el trabajo del curandero tan bien que incluso los más escépticos que se enfrentan a la evidencia de los hechos se quedan asombrados. Yo mismo he podido constatar los milagros: el príncipe de Soubise, mi hermano, enfermo de escarlatina, desahuciado por todos los médico, después de las curas de Cagliostro ha sanado. Su voz seductora y profunda pone de manifiesto esos pensamientos inspirados e importantes que quiere divulgar. La fascinación del misterio consigue encantar a todos, intrigando y emocionando a las gentiles mujeres de Europa e interesando a los hombres sensatos. Como ya acostumbro a decir, este Paracelso demuestra ser un poderoso hombre con cualidades milagrosas.
―¿Paracelso? Cardinal, también vos, os suplico que no despotriquéis, este es un mago de cuatro patacones.
―¡Vizconde! ¡Cómo osáis! Las palabras injuriosas que estáis usando me ultrajan. Sois merecedor de la excomunión. Me habéis llamado blasfemo y a Alessandro mago, estoy muy desilusionado.
―Os pido excusa sólo a vos, cardenal.
―Definir a Cagliostro como mago, según mi parecer, ofende su obra en todos los campos e incluso en sus misiones caritativas.
De nuevo, du Grépon fue asaltado por un fuerte descontento:
―Mago, en cambio, sería apropiado ya que en Venecia, bajo un falso nombre, quería convencer a todos de que era capaz de transformar el cáñamo en seda y de poder fabricar oro.
―Monsieur, vuestra insistencia es incalificable ―espetó enseguida el cardenal.
Mathis permaneció escuchando, reflexionando sobre toda esta cuestión de manera imparcial.
La marquesa, en cambio, se lanzó sobre el alquimista:
―Lo que estoy por afirmar es vox populi. Vuestros dos mil y pico años de edad me hacen reír. Según vos, excelso inmortal, no ha habido ningún personaje de la historia que no os haya consultado antes de cada una de sus empresas. Decidme, ¿habéis embrollado a nuestro amigo Rohan, haciéndoos perdonar aquella irreverente teoría de que habéis conocido a Jesucristo?
El tono de la afirmación y las taimadas acusaciones de la dama molestaron al alquimista, haciéndolo reaccionar con voz firme y decidida:
―Según vos, marquesa, ¿si yo a partir de ahora refiriera a todos mis conocidos que vos sois una mala persona, dentro de un tiempo cómo creéis que vuelva a vuestros oídos esta calumnia? Según yo creo, más endurecida y más falsa.
―Os informo de que ya soy objeto de esta infamia ―puntualizó la noble dama con tono áspero.
Igualmente ofendido el cardenal continuó a defender valerosamente a Cagliostro.
―Mi consideración sobre el hombre que hoy todos estáis conociendo es la misma que tengo por los beatos de la Iglesia a la que represento.
Después de esta afirmación Rohan miró fijamente a Cagliostro buscando su aprobación. Sus huéspedes, en cambio, escandalizados por lo que había afirmado, estaban comprendiendo cómo el prelado había sido subyugado por el alquimista.
Una ligera y fresca brisa comenzó a sentirse haciendo añorar el sol que estaba ya desapareciendo y obligando a las señoras a cubrirse con coloridos chales.
―Las cosas absurdas que se han dicho han hecho cambiar el tiempo ―afirmó convencido el vizconde provocando la risa de la marquesa.
Alguien se sobresaltó al oír un trueno a lo lejos. Después de entrar de nuevo en el castillo a toda prisa, la discusión se reanudó en el salón habitual.
Insistente y pretencioso el vizconde Ignace-Sèverin continuó:
―Vuestra Eminencia, permitidme contradecir las afirmaciones dictadas por los principios que os inspiran. Creo que los fraudes de un pasado reciente urdidas por supuestos curanderos, nos han puesto en alerta y convertidos en escépticos hacia los milagros. El desencanto de los científicos, de los médicos y de los sabios refuerzan estas dudas que todos nosotros tenemos hacia Cagliostro. La llamada de la riqueza ciega también al hombre más razonable llevándolo a delinquir.
Ante estas palabras el noble siciliano saltó furioso:
―Zoquete sin educación, iluso atrasado, no sois nada con respecto a la sabiduría.
Ante el estupor de todos, el científicos recuperó la calma y la contención y continuó con suavidad:
―Os perdono vuestra ignorancia e irresponsable incredulidad, pero de vuestras negativas apreciaciones no hago caso dado que sois incapaz de gobernar vuestra razón.
―Conde, es mejor para vos que yo sea un enemigo, de manera que a través de mi podáis comprender mejor vuestros defectos.
―No hay abusador más fastidioso que los que creen ser graciosos ―replicó picado Cagliostro concluyendo a continuación con una máxima que calificaba, según él creía, al vizconde: Vasa inania multum strepunt.
―¡Cierto, y vos lo sabéis muy bien! Las macetas rotas hacen mucho ruido ―tradujo el vizconde la máxima citada por Cagliostro apropiándosela a su vez.
―Vizconde, sois el padre de la maledicencia.
―Y vos, Cagliostro, la inspiración natural.
―¡Vizconde! No puedo tolerar este ultraje al Gran Maestro, también vos sois mi huésped, pero me veré obligado a poneros de patitas en la calle si no os tranquilizáis inmediatamente.
El contundente desagrado que mostraba el rostro de Rohan hizo retroceder a monsieur du Grépon. El alquimista, consolado por su amigo el cardenal, se despidió de todos para volver a sumergirse en su trabajo.
El cardenal Rohan quedó a refutar las insolencias del vizconde con respecto a su amigo Alessandro.
―Siempre os he estimado y admirado, Eminencia, pero no entiendo cómo os habéis podido dejar engatusar por un sablista de su calaña como Cagliostro. Volved en vos, expulsad al despreciable hombrecillo y retomad la acreditada estima de todo aquellos que os aprecian.
Perplejo por las palabras, el cardenal acabó la disputa y decidió ir con Alessandro a su laboratorio junto con Mathis.
La condesa Seraphina, también bastante alterada, salió del salón para volver a sus habitaciones.
La marquesa de Morvan se acercó al vizconde e le renovó su estima por haber dado voz a sus pensamientos.
El irreductible Ignaze-Sèverin junto con la marquesa se deleitó con una bebida y brindaron por ellos mismos.
Mientras tanto las condiciones meteorológicas estaban empeorando: una sucesión de truenos y relámpagos herían la oscuridad y delineaban las siluetas de los árboles.
Rohan y Mathis descendieron la pequeña escalera que conducía a los subterráneos. El sonido de los pasos resonaba por el estrecho pasillo advirtiendo a un laborioso Cagliostro la llegada de los dos hombres.
―Acercaos ―la invitación del mago era educada.
Mathis se acercó a él inclinándose con extrema deferencia, como le había ordenado el dueño de la casa antes de bajar.
El cardenal puso en manos del señor del laboratorio una carta y se alejó para ir a colocarse la bata de trabajo.
Cagliostro, con la ligera presión de la mano, hizo saltar el lacre con el emblema de los Beaufortain y comenzó a leer.
Excelso Maestro:
Cuando leáis esta carta tendréis delante de vos a Mathis, un joven noble de grandes cualidades que, humildemente, pongo a vuestra disposición.
Disponed de él como más os agrade.
El conde Armançon es cortés y complaciente, os servirá fielmente
Vuestra devota Flavienne.
Resonó un trueno, señalando el inicio de un aguacero repercutió en toda la zona levantando un viento silbante que alimentó la fascinación sentida por Mathis en aquel taller de ciencia.
Durante la lectura, Mathis inspeccionó el lugar con cuidado. Aquella especie de templo inspiraba veneración y admiración.
Libros voluminosos abiertos encima de los cuales había otros más pequeños que presentaban imágenes con escritos en cirílico.
Había grandes y pequeños tamices tirados a lo loco, prensas, morteros y balanzas de todos los tamaños, todavía sucios por los polvos utilizados en los múltiples ensayos. Las ampollas de distintos colores conservaban sustancias volátiles encerrando inocuos efluvios pero también indefinibles sensaciones: fuertes y desagradables al olfato. El joven, irritado, se alejó y se dirigió hacia otra zona del laboratorio.
Macetas de jaspe se alternaban con otras de pórfido, morteros con vegetales de diverso tipo, troceados y luego destilados con aquellas retortas curvas. Ramitas de anís, ramos de menta y berros, acedera e hisopo, al lado de una variedad de sales: gris de Bretagna, negra de Chipre y la sal gema azul de Persia. De aquellos elementos y de aquellas mezclas, el conde Alessandro obtenía pociones, placebos y pastillas capaces de lograr un beneficio según las circunstancias.
Cagliostro levantó la mirada hacia Mathis. Recorrió lenta y repetidamente la figura del conde.
El joven era atlético y de bello aspecto. Los espesos cabellos castaño claro estaban bien peinados, los ojos verdes y penetrantes completaban un rostro regular y angelical.
―La duquesa de Beaufortain os tiene en gran estima.
―Gracias a ella sean dadas ―respondió Mathis.
―¿Sois su amante? ―Cagliostro interrogó al joven no consiguiendo contener su curiosidad.
El conde, cogido por sorpresa, farfulló algunas palabras y el alquimista lo presionó.
―No es improbable. La duquesa es todavía deseable y provocadora, los placeres de la carne deben ser secundados.
Mathis estaba realmente avergonzado y Cagliostro lo intuyó.
―Vayamos al grano, vos serviréis a mis necesidades ―ordenó perentorio el mago ―en breve se nos unirá una espía del Estado Pontificio. Pio VI, por suerte, ha mandado a una mujer. Vuestra obligación será complacerla en todo. Complacedla, escuchadla, haced preguntas también y contádmelo todo.
Mathis inclinó la cabeza en señal de asenso:
―A vuestras órdenes.
―El Papa quiere respuestas a sus dudas y nosotros se las suministraremos, pero con mis condiciones. Esa mujer debe ser convertida a mi causa, de cualquier manera.
―Confiad en mí, monsieur, estaré a la altura de la misión que me estáis pidiendo ―afirmó categórico el joven sosteniendo la mirada de su interlocutor.
Los ojos de Cagliostro eran insondables, él estaba decidido, aquella expresión fría asombró a Mathis.
―Conde Armançon, vuestra presencia aquí es un privilegio. Mi atención es un beneficio, si sabéis interpretar mis deseos, obtendréis una ventaja impensable.
―Palabras sagradas, miradme ―exclamó el cardinal orgulloso de su puesto al lado del mago.
―Dicho esto, sois libre. Si, sin embargo, queréis permanecer aquí y observar mi obra, hacedlo.
Mathis se quedó en muda contemplación delante de una damajuana. Pero la curiosidad lo empujó a hacer una pregunta:
―¿Qué habéis preparado?
―Vino egipcio. Será servido en la cena en honor de la enviada del Papa.
―Es muy especiado ―exclamó Mathis al olerlo profundamente.
―El sabor de la canela y de la nuez moscada es dulce y exótico y mitiga el más picante de la cúrcuma zedoaria. El cardamomo y el jazmín completan este precioso néctar.
―Parece delicioso.
El cumplido del joven alegró al alquimista.
―Conquistaré a la papista.
―¿Por qué el Papa os ha mandado a una espía?
―¡Me teme!
―¿Os teme a vos o tiene miedo de vuestra influencia sobre los otros?
―Para él soy el demonio. El éxito de mis experimentos lo aterroriza. En el pasado mi nombre era susurrado, ahora ya muchos lo gritan. Muchos poderosos de Europa se enorgullecen de mi amistad.
―Sois codiciado.
―Así me parece.
Mathis se movía en el laboratorio pasando delante de distintas retortas humeantes. Los olores eran intensos, el aire estaba viciado.
Cagliostro sacó de una carpeta de cuero unos folios. Eran pedidos de clientes. El conde intentó echar un vistazo, a lo mejor entre tantos habría podido encontrar a algún personaje muy importante.
―Por lo que parece tenéis mucho trabajo.
―Son tantos los que vienen, éste, por ejemplo, es vuestro tío Nicolas Armançon.
―¿Ah, sí? ¿Qué os ha pedido? Si es lícito...
―Mis famosas gotas amarillas.
―¿Qué beneficio aportan?
―Preservan del contagio, es un antídoto.
―Tan sólo puedo imaginar el uso que pueda hacer de él ―replicó conmocionado Mathis que no soportaba muy bien al tío. ―Si me permitís… vuestra riqueza es debida también a estas innumerables peticiones, aparte de a la transmutación del oro.
―En parte es verdad, pero mi tesoro son mis valiosos libros.
Mathis miró a su alrededor y asintió.
―También Pío VI querría meter en ella sus manos. Algunos son piezas únicas, imposibles de encontrar. Algunos ya han intentado sustraérmelos.
―¿Cuál es el que más apreciáis?
―Me gustan todos, pero… ―mientras se movió buscando un texto particular Cagliostro retiró mucho polvo ―Este es el que busca Pío VI.
Mathis cogió de las manos de Cagliostro un libro de medianas dimensiones.
―¿Sceptical chymist de Robert Boyle?
―Sí, el detractor de Paracelso. Ojeadlo y admiraros.
El joven conde atendió a la orden. Comenzó con curiosidad a pasar las páginas del libro publicado en el 1661. Valioso pero apestoso.
Hacia la mitad descubrió un tesoro. El interior del libro guardaba diversas monedas de oro. Apiladas unas sobre otras, encajadas en cinco agujeros hechos en el interior de las páginas.
―Estos son algunos de los florines de oro del banquero de Dios, Giovanni XXII, que hace más de cuatrocientos años, ha condenado la alquimia y producido víctimas ilustres. Sustrayendo a ellos textos raros ha cedido a continuación él mismo a los poderes de esta magia. Con unos pocos hombres, en gran secreto, ha creado doscientas barras de oro de un quintal cada una, transformándolas a continuación en dieciocho millones de florines de oro. Hoy en día, para la Iglesia, este experimento de Giovanni XXII no es un orgullo. Pío VI sabe que conservo las pruebas de la avaricia del pontífice.
―Así que, ¿la papista que viene hacia aquí, lo está haciendo para entrar en posesión de este tesoro?
―No lo puedo excluir.
―Sois realmente una amenaza para la Iglesia.
Celosamente Cagliostro volvió a coger el libro. Lo volvió a cerrar y dijo a Mathis de manera despótica:
―Ya os he dicho demasiado ―hizo una breve pausa y continuó molesto ―por lo que respecta a las pociones y a las pastillas ordenadas por vuestra duquesa, estarán listas antes de que partáis.
―Perfecto ―asintió Mathis, continuando con una petición ―os quería preguntar si entre vuestros compuestos tenéis también alguno que sea irritante para la piel humana.
―Nada más fácil, os la pondré en la orden de la duquesa ―le aseguró Alessandro.
El joven noble insistió:
―Sinceramente, lo necesitaría esta noche.
A Mathis se la había ocurrido una bienvenida especial para el barón de Seguret que llegaría al castillo durante la noche.
―Puedo intuir vuestras intenciones pero no quiero saber más.
―¿Satisfaréis mi petición?
―Secundaré vuestro deseo de manera discreta. Pero, visto que estáis más interesado en las bromas que en la ciencia, preferiría que me dejarais a solas con Rohan, el trabajo nos tendrá ocupados toda la tarde ―la orden de Cagliostro era categórica.
Mathis hizo una reverencia a los dos hombres y mientras salía, con cuidado de no dejarse ver, se acercó de nuevo a los libros y con rapidez de ladrón cogió un volumen y desapareció.
Aquella noche a los huéspedes se les sirvió la cena en la habitación. El vizconde du Grépon se estaba recuperando de la encendida confrontación que había tenido con Cagliostro y Rohan. La condesa Seraphina tenía una fuerte migraña y la marquesa de Morvan debía escribir unas cuantas cartas.
Mathis se echó sobre la cama y cogió el volumen sustraído en la cueva del alquimista hojeándolo con curiosidad. Inscrutabile Divinae era el titulo impreso sobre el pequeño libro. Al abrirlo pegó un bote, era la encíclica del Papa Pio VI del 25 de diciembre de 1775 contra la nueva filosofía de la Ilustración.
Las páginas estaban llevas de apuntes injuriosos, de viñetas satíricas y de comentarios ultrajantes contra el pontífice. El joven conde tenía entre las manos la prueba que la marquesa de Morvan le había pedido que le suministrase, aquella contra Cagliostro que le permitía difamarlo de manera irreparable.
Con la mirada perdida en el vacío, soñaba. Llamaron a la puerta. Olga, la camarera, entró, ayudada por Andràs, con la rica cena. Mathis escondió el librito debajo de la almohada y dio las gracias por el servicio prestado. El fiel matón al salir le dio la ampolla con la sustancia urticante que había ordenado.
Más tarde, con la preciosa botellita en el bolsillo, fue hasta la habitación destinada al barón de Seguret y, después de haber esparcido los polvos sobre las sábanas, volvió a su habitación para escribir su habitual carta.
Mi sublime Señora:
Hoy la jornada ha transcurrido placenteramente.
El Gran Limosnero ha organizado un concierto al aire libre. El conde Cagliostro nos ha dignado con su visita y el viejo león Ignace-Sèverin ha rugido como nunca lo había hecho. Su gran carácter ha sabido mantener a raya al alquimista y al prelado, que lo ha defendido.
Os agradará saber que he ido a las habitaciones secretas del famoso alquimista donde trabaja sin descanso. El señor del laboratorio, con la asistencia de Rohan, me ha asegurado que vuestro encargo está a punto de ser fabricado. Espero que su trabajo os produzca el resultado que esperáis.
He visto de cerca el atanor de Cagliostro. Este horno perpetuo calienta la materia transformando las impurezas. El cardenal, además, me ha hecho ver de cerca un anillo de platino con un fabuloso diamante y me ha susurrado que se trata del anillo de Voltaire.
Ahora dejo que el sueño me envuelva y me despierte mañana con más fuerzas para gozar de esta generosa hospitalidad.
Vuestro Mathis