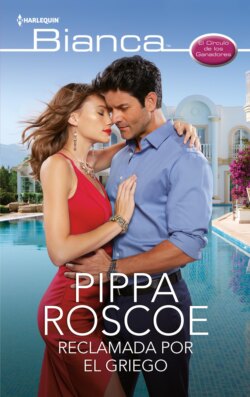Читать книгу Reclamada por el griego - Pippa Roscoe - Страница 5
Prólogo
ОглавлениеHacía tres años
–Señor Kyriakou… Vamos a aterrizar dentro de veinte minutos.
Dimitri hizo un gesto con la cabeza a la azafata del avión privado del banco Kyriakou. No pudo hacer nada más. Tenía los dientes tan apretados que se habría necesitado una palanca para separárselos. Lo único que había conseguido pasarle entre los labios desde que se montó en el avión había sido un whisky. Solo uno, era todo lo que se permitía.
Miró por la ventanilla y debería haber visto las nubes que flotaban por encima del Canal de la Mancha, pero vio la preciosa curva del hombro de una mujer. Desnudo, frágil… Podía notar la suavidad aterciopelada de su piel en la palma de la mano y los dedos se le contrajeron al acordarse.
Se pasó una mano por la cara como si quisiera borrar el agotamiento del año anterior, notó la aspereza de la barba incipiente y dominó las ganas de dar la vuelta, de volver a la cama donde, seguramente, esa mujer tan hermosa seguiría dormida. Se había escabullido como un ladrón. Una comparación que le atenazó la garganta e, incluso, llegó a creer que podría asfixiarse.
No podía ni imaginarse qué había estado pensando, pero ese era el problema, no había estado pensando. Aunque sabía que ese día llegaría y lo que le esperaba en cuanto el avión tocara tierra en Estados Unidos, había necesitado una noche, una sola noche…
El día anterior había dejado a Antonio Arcuri y a Danyl Nejem Al Arain, sus mejores amigos y los otros dos integrantes de El Círculo de los Ganadores, una agrupación de propietarios de caballos de carreras, en las carreras de Dublín y se había dejado llevar por el instinto. Se había sentado detrás del volante del superdeportivo negro y el rugido del motor solo había sido comparable al ansia de libertad que le corría por la venas. Había salido de la ciudad y había tomado carreteras que se abrían paso por las verdes colinas. No había podido respirar hasta ese momento, no había podido dejar a un lado lo que se avecinaba.
Había conducido el aerodinámico coche negro sin rumbo, por carreteras serpenteantes, dejando que la emoción de sentir ese poderoso motor debajo de él le llenara todos los sentidos. Había algo que lo arrastraba, pero no quería llamarlo por su nombre.
No redujo la velocidad hasta que vio que se encendía la luz del depósito de gasolina. Estaba en un pueblecito que, si tenía nombre, no se había fijado en él. Había un pub con un cartel negro y destartalado que colgaba amenazantemente y una iglesia más vieja todavía en el extremo opuesto de la carretera que dividía el pueblo por la mitad. Siguió la carretera hasta el final, pero, en vez de una gasolinera, se encontró un camino de gravilla que llevaba a una pequeña casa de huéspedes.
Para él, los irlandeses eran famosos por dos cosas, la hospitalidad y el whisky, y necesitaba las dos. Apagó el motor y sintió tal oleada de agotamiento que no supo si podría bajarse del coche. Se dejó caer contra el respaldo con la cabeza en el reposacabezas y dominado por la rabia. Había huido y se aborrecía por ello. Todo ese tiempo, tanto planificarlo… Le desesperaba que fuese a avergonzar de esa manera a Antonio y Danyl, le dolía tanto que no había podido ni imaginárselo, le había parecido imposible después de todo lo que había aguantado durante sus treinta y tres años.
La rabia le hizo bajar del coche y llamó a la puerta con tanta fuerza que le alteró a sí mismo. Miró el reloj por primera vez desde lo que le parecieron horas y le asombró comprobar que era tan tarde. Era posible que el dueño ya estuviese dormido. Miró el coche y se preguntó hasta dónde llegaría, estaba pensando en darse la vuelta cuando se abrió la puerta.
Supo que estaba condenado en cuanto vio sus enormes ojos verdes.
Lo dejó entrar con un dedo en los labios y haciéndole un gesto para que se moviera despacio. Lo llevó a una salita decorada con todo lo que podía esperarse en una casa de huéspedes irlandesa, pero él entrecerró los ojos al ver una pequeña, pero bien surtida, barra de madera.
–¿Busca una habitación? –le susurró ella.
–Solo para una noche…
Ella lo miró detenidamente, pero sin ese brillo sexual en los ojos al que estaba acostumbrado en las mujeres. Era como si estuviese haciendo cuentas; la ropa cara, ese reloj que seguramente valdría el equivalente a la mitad del los ingresos anuales de ese sitio, el coche que había fuera…
No se sintió ofendido. Sacó la cartera y dejó el grueso fajo de euros encima de la barra de madera. ¿Para qué los quería? No podía llevárselos allí a donde iba.
–No, señor. No… No hace falta. Son sesenta euros por noche y otros cinco si quiere desayunar.
Le sorprendió un poco el deje irlandés de su voz. Su piel no era blanca y con pecas, como todas las que había visto en el hipódromo de Dublín, y se parecía más al tono griego de él, aunque algo más pálida por la falta de sol. Por un instante, se la imaginó en una isla griega, espléndida y bañada por el sol. Se había recogido los mechones largos y oscuros en una coleta desordenada que debería haber hecho que pareciera más joven, no de una belleza sobrecogedora. Los mechones sueltos del desmedido flequillo le llegaban hasta la mandíbula, le resaltaban los pómulos y contrastaban con unos destellos dorados de los cautivadores ojos color esmeralda.
Hizo un esfuerzo para desviar la mirada y la dirigió hacia las botellas que había detrás de la barra. Se llevó una decepción. Si hubiese podido elegir, no habría elegido ninguna de ellas, pero un mendigo tenía que conformarse con lo que le dieran.
–No voy a desayunar, pero sí quiero una botella de su mejor whisky.
Volvió a mirarlo detenidamente. No estaba calculando y esa era la diferencia. No era una mirada egoísta ni lo juzgaba. Estaba intentando… descifrarlo. Como si hubiese tomado una decisión, pasó detrás de la barra sin mirar siquiera la desmesurada cantidad de dinero que había encima y sacó dos copas de cristal tallado de una balda que estaba escondida sobre la encimera. Esa forma tan patente de no hacer caso al dinero hizo que se preguntara si la habría ofendido y sintió algo parecido a cierto remordimiento.
Ella dejó las dos copas en la barra de madera y esperó la reacción de él, como si esperara que pusiera alguna objeción a que lo acompañara. Le tocó mirarla detenidamente. Ella no le había dirigido casi ni cuatro palabras. Tenía veintipocos años y la camisa blanca que llevaba de uniforme le quedaba muy mal, como si la hubiesen hecho para alguien más grande que ella. El nombre desgastado que llevaba bordado en el bolsillo decía «Mary Moore», pero a él no le parecía una… Mary. Sin embargo, pasó por alto ese detalle para quedarse con otro, tenía algo detrás de la mirada, algo que lo… atraía.
Asintió con la cabeza para que ella las sirviera. Ella, en vez de tomar alguna de las botellas que tenía detrás, se agachó un poco y sacó una botella de debajo de la barra, la botella reservada para las ocasiones especiales. Él supuso que esa era una ocasión especial.
Sirvió las dos copas, le acercó una a él y tomó la otra.
–Sláinte –había dicho ella.
–Yamas –había replicado él.
Los dos dieron un buen sorbo.
El avión se inclinó hacia la derecha como si fuese a aterrizar. Fuese por lo que bebió la noche anterior o por lo que había bebido hacía un par de horas, todavía podía sentir el sabor del whisky en la lengua, como podía sentir el sabor de ella. Revivió algunas imágenes en la cabeza mientras el avión descendía hacia la pista de aterrizaje. El primer sabor de sus labios, los latidos de su corazón debajo de la palma de la mano, sus pechos perfectos, sus muslos cuando los separó. Sus piernas rodeándole la cintura y el grito de placer que dejó escapar cuando entró en ella. El éxtasis que se adueñó de él cuando llegaron juntos al clímax, el gritó que él silenció con un beso apasionado… parecido al rugido del motor mientras tomaban tierra en el aeropuerto de Nueva York.
Hasta la azafata pareció reacia a abrir la puerta de la cabina y esbozó una sonrisa triste mientras él desembarcaba, como si también supiera lo que se avecinaba. Sin embargo, no podía saberlo, solo lo sabían él y otras dos personas en todo el mundo; el investigador jefe y quien hubiera cometido de verdad el delito, fuera quien fuese. Al pie de la escalerilla metálica había unos veinte hombres con cazadoras azules con las letras FBI escritas en amarillo. Alrededor de las cinturas tenían unas cartucheras con grilletes y porras.
Bajó hasta el asfalto, miró a los ojos del jefe y Dimitri Kyriakou, multimillonario internacional, extendió las manos como había visto en las películas y como había sabido que tendría que hacer desde hacía mucho tiempo, desde mucho antes de la noche anterior. Los grilletes de acero le rodearon las muñecas, pero él mantuvo la cabeza alta.