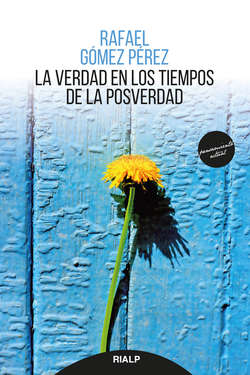Читать книгу La verdad en los tiempos de la posverdad - Rafael Gómez Pérez - Страница 7
Оглавление1.
HISTORIA DE UNA DEFINICIÓN
ISAAC BEN SALOMÓN ISRAEL, del siglo IX y X, vivió entre los años 885 y 895 en El Cairo, donde adquirió fama de gran médico. Dejó escrito en el Liber definitionum (Séger ha-Yesodot)[1] una definición de verdad destinada a ser repetida mil veces por toda la Escolástica y por no pocos autores no escolásticos[2]. Para Isaac, que recoge la doctrina aristotélica del libro I de la Metafísica (cap. 1) y del libro VI (cap. 3), veritas est adaequatio intellectus et rei, verdad es adecuación del intelecto y la realidad. Tomás de Aquino trascribirá a menudo esta definición del judío Isaac.
Pero antes de intentar esclarecer esa definición, convendrá señalar someramente la historia de la concepción de la verdad, la historia de la definición: historia compleja, porque el tema de la verdad es —ni más ni menos— el tema de la filosofía o del saber.
La pregunta de los presocráticos (de Tales a Demócrito) por el άρχη de las cosas, era una pregunta sobre su verdad. La búsqueda de la verdad tuvo en los presocráticos ese sabor telúrico, atenerse a lo más inmediato: el agua, el aire, el fuego. Parménides da un salto ya metafísico. En su poema, la diosa lo incita a entregarse totalmente a la verdad; «que es y no es posible que no sea», lo inmutable, lo perfecto, lo que los sentimientos no puedan conocer, porque es tierra privada del entendimiento[3]. Su «una sola cosa es el pensar y el ser», traducido de diversas maneras, da ya en la diana: ser y entendimiento son el uno para el otro.
Platón pone la verdad en el mundo de las ideas, y en este sentido no admite una inmediata comprensión de ella. Pero deja una vía abierta en su búsqueda: la vía de la opinión, que no es infalible, pero que es de uso inderogable, mientras no contemplemos las ideas en su medio, cara a cara. Platón no es escéptico: acertamos con opiniones verdaderas, pero para alcanzar la verdad plenamente hay que salir de la “caverna”, elevarse al mundo ideal, y, liberados de las prisiones de los sentidos, unirse en acto con el arquetipo de todo lo verdadero, la idea de Bien[4].
Aristóteles, que ante el ser parmenidiano ha afirmado que el ser se dice en muchos sentidos, pone la verdad en relación con el ser, y con el acto del entendimiento que desvela al ser, con el juicio[5]. El aristotelismo resolvió la antinomia inmovilismo-movilismo con el concepto de potencia; ahora introduce la analogía en el ser-verdad de Parménides y lo hace más asequible al entendimiento. La mentalidad lógica de Aristóteles —junto con una genuina experiencia metafísica— le lleva a afirmar que en el juicio nos ponemos en relación con el ser, que allí —como en su lugar propio— lo tocamos, cuando unimos lo que está unido y dividimos lo dividido. El juicio es, por tanto, una síntesis; y una síntesis que se adecúa a la realidad. Sería interesante “perseguir” este concepto aristotélico de verdad hasta la definición de Isaac: adaequatio intellectus et rei. Y sobre todo ver hasta qué punto se ha entendido esta definición como verdad-copia. Este estudio falta.
Santo Tomás recoge la tradición filosófica de esta definición de verdad, y la elabora ya desde sus primeros escritos En los Comentarios a los libros de las Sentencias, en el De Veritate, en la Summa contra Gentiles, en la Iª pars de la Summa Theologiae… Es una cuestión que aparece y reaparece en todo el pensamiento tomista.
Es preciso destacar una característica fundamental de la labor de Tomás: frente a toda una tradición (Platón, Plotino, Anselmo, Agustín) afirma que no hace falta acudir a la verdad divina para explicar la verdad de nuestro conocimiento. No hace falta, se entiende, caso por caso; sí principiative, si se atiende al origen, porque «de la verdad del intelecto divino ejemplarmente procede en nuestro intelecto la verdad de los primeros principios según la cual juzgamos todo»[6].
Santo Tomás, en definitiva, acepta la definición de verdad como adaequatio. Pero siempre cabe preguntarse: ¿qué significa que el entendimiento se adecúa a una cosa?, ¿cómo sucede? Hay un texto —De Veritate, q.1, art. 9— que suele entenderse como el fundamento de una interpretación más lúcida de la gnoseología tomista: «El conocimiento por el intelecto se da en la medida en que el intelecto reflexiona sobre su acto (de entender); pero no solo en la medida en que conoce su propio acto sino también en la medida en que conoce su proporción con la cosa (conocida). No se puede conocer a no ser que sea conocida la naturaleza del mismo acto de conocer, y esto no puede ser conocido a no ser que se conozca la naturaleza del principio activo, que es el mismo intelecto, en cuya naturaleza está que se conforme a las cosas»[7].
El texto está lleno de sugerencias, y las más importantes se refieren directamente a la cuestión que aquí se trata. Interesa destacar en este momento algo que en el texto se dice abiertamente: que en la adecuación que es la verdad, intellectus et res (“cosa” tiene un sentido amplio equivalente a “lo que es”, a lo ente) no se comportan “como modelo y fotógrafo”, por poner un ejemplo; si es verdad que el ser de la cosa es la causa ontológica de nuestro conocimiento (y de la verdad), no lo es menos que al conocer prefiguro en cierto modo la cosa.
La definición aristotélica-escolástica de la verdad ha durado; el descrédito que en algunos aspectos ha sufrido la filosofía no ha alcanzado casi nunca a la definición de verdad[8]. No han faltado —cierto— los ataques, pero son de esos ataques que demuestran la permanencia. La definición adaequatio intellectus et rei va unida a toda gnoseología realista que da por segura esta afirmación: conocer, decir verdad de una cosa, es decir lo que la cosa es, por el ser.
De Descartes a Heidegger hay un paréntesis crítico. La verdad se hace inmanente. No falta tampoco el escepticismo: para Bacon veritas est filia temporis. Y cuando el racionalismo se convierte en idealismo, la verdad se concebirá dentro del ciclo de la evolución del Espíritu Absoluto. No es el momento de detenerse en un análisis de la concepción de la verdad en el pensamiento filosófico que va de Descartes a Heidegger. Pero interesa precisar —aunque ahora sea de paso— la concepción que tiene de la verdad el filósofo existencialista alemán.
Heidegger critica el concepto tradicional de verdad, es decir, el escolástico[9], aunque no afirma que sea falso, sino solo que es derivado, que no es “originario”. La verdad, escribe Heidegger, no es el objeto del pensamiento (contra Hegel). Parménides, en el albor de la filosofía, intuyó la verdad del ser, como “presencialidad”, como “develación”, como puro manifestarse. Desde Platón la verdad se ha conceptualizado, siguiendo el camino de la conceptualización y del olvido del ser.
Después eso se cristianiza: «La veritas como adaequatio rei (creandae) ad intellectum (divinum) da la garantía para la veritas como adaequatio intellectus (humani) ad rem (creatam)»[10]. Así, la fórmula veritas est adaequatio intellectus et rei se hace autocomprensible y, por tanto, resulta de validez general evidente para cualquiera. Tanto, señala Heidegger, que hay que estar en guardia para no caer en ella.
Como quiere deshacerse de esa visión, según él, teológica, entenderá la verdad en el ámbito del Dasein, del humano ser-ahí, de su temporalidad, de su apertura al Ser. De ese modo la verdad es des-ocultamiento, que se patentiza, se descubre. La estructura de ser del Dasein es el lugar de la esencia de la verdad. Pero no de la verdad “en general”: la verdad en su sentido más originario es un carácter del ser del hombre (Dasein) antes que un atributo posible del enunciado.
El carácter destacado del Dasein es la aperturidad. El Dasein es ente que por sí mismo viene desoculto en el ahí. Por eso la frase, que parece un retruécano, de que «la esencia de la verdad es la verdad de la esencia». La verdad reside, para Heidegger, en la aperturidad o estado-de-abierto del Dasein; de ahí que diga también que la verdad es libertad. Eso no implica que el Dasein dé siempre con la verdad. En ese des-ocultarse puede darse que algo quede oculto, la no verdad.
La “validez universal” de la verdad (lo que más en Heidegger se parece a lo que aquí llamo inmutabilidad) se enraíza en el hecho de que el Dasein puede descubrir y dejar en libertad al ente en sí mismo. Este ente puede ser en sí mismo vinculante para todo posible enunciado de validez universal.
Más adelante se verá qué hay de verdad en esta crítica de Heidegger. Baste por ahora anticipar que la definición adaequatio intellectus et rei no merece esta crítica de “conceptualización”. La definición responde, por el contrario, a las más profundas exigencias ontológicas (adecuación: el logos descubre el on al que está ordenado; el on se abre al logos y causa el conocimiento); a esas exigencias ontológicas que el mismo Heidegger no puede ignorar. La definición tomista de la verdad (siempre que no se entienda como mecánica verdad-copia) es la conditio sine qua non del progreso en nuestro conocimiento y, como se verá, de la comprehensión histórica de la verdad. No es algo “derivado” porque, como también se verá más adelante afecta al corazón del ser[11].
[1] La versión latina en Opera Omnia Isaac, Lyon; edic. crítica de J. T. MUCKLE, en “Arch. Hist. doct. lit.” 1937-38, pp. 299-340.
[2] No parece ser de Isaac: vid. S. RÁBADE, Verdad, conocimiento y ser, Gredos, Madrid, 1965.
[3] «Preciso es que te enteres del todo: tanto del corazón imperturbable de la verdad, bien redonda, como de las opiniones de mortales en que no cabe creencia verdadera (…) los únicos caminos de búsqueda que cabe concebir: el uno, el de que es y no es posible que no sea (…) el otro el de que no es y el de que es preciso que no sea» en De Tales a Demócrito, Alianza, 1988, versión de Alberto Bernabé, pp. 160-161.
[4] Cfr. Una interpretación heideggeriana sobre el mito de la caverna y los textos del Teeteto, en De la esencia de la verdad, Turner, Barcelona, 2009. Ahí está una vez más su afirmación de que, desviándose de la intuición heraclitiana (lo ente, en su ser, ama ocultarse), Platón inicia “el olvido del ser”, cuando «la historia occidental de la filosofia emprende ya una marcha pervertida y fatídica» (p. 28). Estos acentos crepusculares y casi proféticos son muy típicos del estilo de Heidegger.
[5] Metafísica, 1, VI.
[6] De Veritate, q. 1, a. 4.
[7] De Veritate, q.1, a. 9.
[8] Aquí cabría incluir la influencia que sobre esta concepción de la verdad ha tenido el “giro lingüístico” de gran parte de la filosofía de la segunda mitad del xx y de lo que va de xxi, así como el discurso posmodernista de la posverdad y las fake news. Pero la verdad es la verdad la diga Agamenón, su porquero o la niegue Rorty. Más sobre esto en el Epílogo.
[9] Sobre todo, en Vom Wesen der Wahrheit, Klosterman, Frankfurt, 1943. Obra citada anteriormente.
[10] La esencia de la verdad, conferencia de 1930.
[11] Cfr. CARLINI, A., en el artículo Verità, de la Enciclopedia Filosofica, Firenze, 1957, pp. 1549-1561: No sembri, dunque, un forzar troppo il pensiero di S. Tommaso se diciamo que, per lui, l’adaequatio intellectus et rei, in cui viene abitualmente definita la verità, e in cui egli stesso la definisce (cfr., De Veritate, q. 1, a.15; S. The.1. 16, a. 1) ben lunghi dall’essere una passiva riproduzione del datto, è una attiva ricostruzione e interpretazione per opera del inteletto.
2.
INMUTABILIDAD Y RIQUEZA ÍNTIMA DE LA VERDAD
LA VERDAD, LO VERDADERO, ES UN TÉRMINO análogo, porque el ser se dice análogamente y verum et ens convertuntur, lo verdadero y el ser son convertibles. La definición de verdad puede aplicarse, por tanto, a la verdad ontológica y a la verdad lógica. Hecha esta salvedad, será bueno sintetizar en el siguiente esquema las distintas acepciones de verdad.
Verdad subsistente: Dios que se conoce a sí mismo, conoce los modos de su participabilidad y conoce los existentes constituyéndolos en el ser. Es la Veritas prima en la que todas las cosas son verdaderas.
Verdad ontológica: Es la verdad de la cosa. Hace, pues, referencia precisa y principalmente al entendimiento divino; pero también al entendimiento humano, ordenado a conocerla y del que causa así el conocimiento.
Verdad lógica: Es la verdad desde el punto de vista del entendimiento humano.
In via inventionis, de abajo a arriba, la exposición sobre estas distintas acepciones de la verdad sería precisamente la inversa. Se partiría de la verdad lógica del juicio, ascendiendo luego a la verdad ontológica (ens et verum convertuntur) y, finalmente, a la verdad subsistente.
No hará falta indicar aquí extensamente cuál sea el lugar propio de la verdad. La afirmación de que en el juicio que descubre el ser, se da la verdad aparece frecuentemente tanto en Aristóteles como en santo Tomás. Porque la verdad hace siempre referencia a un entendimiento[1]. La verdad de Dios es el conocimiento de su esencia y de los modos de su participabilidad. Dios conoce lo creado y lo posible de tal modo que su conocimiento es su misma esencia, y como la esencia divina es inmutable, porque en Dios no puede haber mutación alguna, Dios conoce todo (lo necesario y lo contingente, lo inmutable y lo mutable) modo inmutabili. En la verdad de Dios, no cabe, por tanto, ni mutabilidad ni variación alguna: veritas Domini manet in aeternum, la verdad del Señor permanece en la eternidad.
Pero se podrá preguntar: si las cosas son verdaderas en cuanto causadas y medidas por el entendimiento divino, ¿será inmutable también la verdad de las cosas? La verdad de las cosas en Dios (conocidas por Dios) es, ciertamente, inmutable. En este caso está no solo la verdad de cada uno de los existentes, sino también la verdad de su naturaleza y de sus operaciones, la verdad de las situaciones. También lo que fue permanece inmutable en el haber sido.
Todo lo que es, es causado y, por tanto, conocido por Dios. Todo lo que es tiene su verdad en Dios y, en este sentido, es inmutable. El triángulo tiene tres lados: un ejemplo claro de verdad inmutable; una verdad que combate el paso de cualquier época: el triángulo tiene, ha tenido y tendrá in aeternum tres lados.
Esto que hay aquí es un árbol frondoso: una verdad que, como se ha dicho, se funda —por el ser— en la inmutabilidad da la verdad de Dios. Pero llega el invierno, y el árbol se seca. Este árbol no es un árbol frondoso: otra verdad, atribuible a este mismo árbol, fundada también en la sustentación que el ser de este árbol seco tiene en Dios. Llega un leñador, corta el árbol, pasa a una fábrica y acaba convertido en mesa. Esta mesa era un árbol. ¿Ha cambiado la verdad del árbol? O quizá, ¿para cada cosa existen varias verdades, tantas cuantas sean los grados de sus mutaciones? En realidad, la verdad ontológica de ese árbol no ha cambiado; sucede que su proyecto de existencia es una realización continua. La verdad de ese árbol en Dios contiene todas sus mutaciones, cambios, aumentos, contiene esa “historia”. El desenvolverse de todos esos cambios, el darse de esas mutaciones, todo ese incesante fieri es una sola verdad: su verdad ontológica.
Esta verdad de la cosa —verdad ontológica— es la verdad del ente en cuanto que es ente, en cuanto que es por el ser: verum et ens convertuntur. Todo lo que tiene el ente de ser lo tiene también de inteligibilidad, es decir, de aptitud para adecuarse al entendimiento; con otras palabras, todo lo que el ente tiene de ser lo tiene de verdadero.
La verdad ontológica, por tanto, hace siempre referencia al ser; y la verdad ontológica de los existentes intramundanos se mide por la realización del ser en ellos. Pero uno solo es el acto de ser por el que cada cosa es, luego una sola es la verdad de cada cosa, de cada relación, de cada circunstancia y problema.
Más tarde, apegados a textos de santo Tomás, se volverá sobre esto mismo. Ahora solo interesa clarear el problema, decir lo antes posible qué será objeto de un estudio inmediato. No debe extrañar que desde el principio aparezcan aspectos concretos que parecerán conclusiones. En un tema como la mutabilidad y la historicidad de la verdad está todo tan anudado que un aspecto llama al otro. No es solo cuestión de orden en un lugar, sino de sedimentación. Es imposible que un trabajo sobre la historicidad de la verdad se libre de una historicidad incluso endógena.
En resumen: la verdad, que se dice ontológica o verdad de las cosas (pero siempre en relación con un entendimiento: en este caso, divino) es una e inmutable para cada ser. Todo lo creado y todo lo posible es objeto del conocimiento de la Veritas prima; el ser recibido de Dios funda esta verdad ontológica, que no es sino el on referido al logos divino. Y esto no solo se aplica a la verdad de este árbol, de esta mesa, de este caballo, de este hombre; se aplica a todo lo que es, porque, en cuanto que es, es por participación. De ahí que cuando se hable de verdad ontológica inmutable siempre se hará referencia tanto a la verdad de esos objetos de conocimiento que han servido siempre de ejemplos (Pedro, el triángulo, el árbol, la piedra, etc.) cuanto a la verdad ontológica de un problema, de una acción, de una situación concreta… Todo es y todo tiene necesidad de ser entendido porque todo es inteligible.
El deseo de comprensión no es solo una aspiración sentimental; es una exigencia del mismo ser, porque el ser está hecho para ser comprendido. En eso podría basarse la afirmación de una “filosofía total”, que intente comprender todo el ser, todo el hombre. No hay una zona aislada destinada ex nativitate a la incomprensión. Si todo es, todo es verdad, y todo es, por tanto, susceptible de conocimiento.
Dos palabras más: la inmutabilidad de la verdad de la cosa (verdad ontológica), no impide la riqueza del ser. Nada escapa a la comprensión de la Veritas Prima; en Dios está de un solo golpe de vista toda la estructura íntima y la evolución de cada ser; algo semejante al infinito hegeliano que conoce, una por una, todas sus determinaciones finitas. Según Hegel las conoce como propias; partiendo de la creación se puede usar la idea de Hegel sin ningún compromiso de panteísmo.
Por eso, nada hay más rico, nada más lleno, ni más inagotable que la verdad ontológica de cualquier ser. El entendimiento humano se acerca a ella cautamente, y su primer intento de comprehensión es genérico, es un orden de razón por el que procura “sujetar” ese dinamismo interno del ser: “Pedro es animal racional”. Este primer acercamiento —imprescindible— es insuficiente. El entendimiento profundizará en el Es que le ha dado el primer juicio, y estará en condiciones de emprender un camino inagotable. El hombre Es: he aquí el camino del ser; y he aquí también la verdad inicial y la final.
Esta verdad que nos va a descubrir tanto es la verdad de nuestro entendimiento: la verdad lógica.
[1] Cfr. los textos antes citados del De Veritate. Toda esa obra está montada en ese planteamiento, difícilmente negable. Además los comentarios a Peri Herme. I, 3, n.9 y Metaph. VI, 4, n.1236. En la Suma Teológica, Iª Pars, q. 16, a. 2.
3.
LA VERDAD LÓGICA: ¿MUTABILIDAD O INMUTABILIDAD?
EN EL PAISAJE HUMANO —POR USAR UNA EXPRESIÓN muy querida de los historicistas— hay una variedad rica, inacabable de seres, todos con una plenitud óntica no absoluta, pero sí de algún modo inagotable. Todo es ser y todo es inteligible. Tarea del hombre es esforzarse con su inteligencia, en eso que, con términos muy siglo XIX, se ha llamado «penetrar los secretos de la Naturaleza».
Vimos en el texto de la cuestión disputada De Veritate —q. 1, art. 9— que en la naturaleza del entendimiento está ut rebus conformetur, que se conforme a las cosas. Así de una parte se encuentra la oferta de la inteligibilidad de todo lo que es; de otra, la exigencia de intelección que por naturaleza tiene el entendimiento humano. Es más, esta exigencia de entender no se agota (por naturaleza también) en un simple conocimiento, en el presentarse intencionalmente cosas, personas, hechos y situaciones. La exigencia de entender, es una exigencia de verdad. No se pueden olvidar esas palabras: ut rebus conformetur. Y conformarse a las cosas no es sino hacerse —como apuntaba Aristóteles— quodammodo omnia, de algún modo todas las cosas. “Conformarse, “hacerse”, ¿no es esto, en definitiva, adaequatio intellectus et rei?
Señala Carlini[1] que la expresión “verdad lógica” suena mal al oído moderno. Es cierto. Lógica se ha hecho sinónimo de formalismo abstracto, de separación de lo vivo. Sin embargo, incluso en el lenguaje común se encuentran expresiones que acreditan el uso legítimo de “lógico”. Decimos, por ejemplo, “como es lógico” y no pretendemos insinuar “como es abstracto; frío y formal”, sino precisamente todo lo contrario: “Como es natural”. “Como es natural”: esto sí que no resulta tan poco amable a ese hipotético oído moderno. Verdad lógica quiere decir precisamente esa verdad de nuestro entendimiento, algo tan “natural” en el hombre que, concretamente, lo distingue del animal o de la planta. En definitiva, ese “lógica” se refiere al logos, intellectus, que es uno de los términos de la definición de la verdad.
La verdad lógica es, por tanto, la verdad de nuestro entendimiento; una verdad medida por lo que conocemos, pero que, como ya ha habido ocasión de indicar más de una vez[2], no es mera copia del objeto; es, en cierto modo, adecuarse a algo hacia lo que ya se “estaba” ordenado.
La verdad lógica —y este es quizá el aspecto más interesante, el que permitirá un desarrollo más rico— se halla formaliter in iudicio, formal, propiamente en el juicio. En el juicio el entendimiento se adecúa a la cosa y descubre el ser de una manera aparentemente simple pero que encierra toda la hondura del filosofar. Un texto, entre muchos, de santo Tomás:
«Solo en esta segunda operación del intelecto está la verdad o la falsedad, porque no solo el intelecto tiene similitud con la cosa entendida, sino que reflexiona sobre esa misma semejanza, conociéndola y juzgándola»[3].
Este reflexionar sobre esa misma semejanza se puede llamar con toda propiedad un acto de “coimplicación” en el ser. Más claro: reflexionar sobre esta semejanza es el primer paso para adentrarse en el misterio del ser quo, por el que las cosas son y por el que puedo yo “comprometerme” en esa existencia.
Cuando afirmamos: “El río es ancho”, no enunciamos una verdad totalmente fuera de nosotros mismos. El juicio nos complica en el ser, demuestra que estamos abiertos a él, que lo “arañamos” de alguna manera, que, en definitiva, descubrimos en él un horizonte apenas explorado.
En resumen, puede decirse que la verdad lógica (su sede es el juicio) es nuestra arma en el intento de comprehensión del mundo, de nosotros mismos, y de lo que es. Se llega así a un conjunto de proposiciones verdaderas, que no hacen sino comunicarnos con el ser por el que las cosas son. La verdad lógica es algo así como el lenguaje para el ser.
El problema que ahora se plantea puede enunciarse así: ¿la verdad lógica es inmutable o, por el contrario, muda o es susceptible de mutación? Lo que antes fue verdad, ¿seguirá siendo verdad siempre? Las circunstancias distintas, los cambios de situaciones, las mutaciones substanciales o accidentales, el tiempo ¿influyen o no en el contenido de la verdad? ¿Es la verdad filia temporis, hija del tiempo? Si es un hecho que el espíritu evoluciona, ¿cómo se mantendrá la verdad que antes se consideró inmutable? ¿Qué hay más absurdo que considerar la verdad como inmutable, cuando ese “rei” de la definición es un perpetuo cambio, es una continua corriente vital?
Otras veces las objeciones a la inmutabilidad de la verdad se encauzan por esta dirección: verdad es búsqueda continua, más que posesión inamovible. Caminamos hacia la verdad y nos parece que la hemos alcanzado; pero he aquí que un nuevo aspecto nos hace ver que no estábamos en la verdad.
A principios del siglo XX, por influencia de algunas filosofías (Hegel principalmente) algunos filósofos y teólogos consideraron la visión tomista como rígida y antivitalista. De ahí esto:
La verdad no se encuentra en ningún acto particular del intelecto donde se dé la conformidad con el objeto como dicen los Escolásticos sino que en su lugar la verdad siempre está en un estado de devenir y consiste en un alineamiento progresivo del entendimiento con la vida; de hecho es un proceso perpetuo mediante el cual el intelecto se esfuerza por desarrollar y explicar eso que le presenta la experiencia o la acción le requiere: por cuyo principio, más aun, así como en toda progresión, nunca nada está determinado o fijado[4].
Nótese que estos ataques a la inmutabilidad de la verdad repercuten inmediatamente en la inmutabilidad de la verdad revelada. No en vano el modernismo teológico surgió de la confluencia entre el inmanentismo y el evolucionismo. La verdad revelada —podrá pensarse con este trasfondo filosófico— es una proposición, expresión del juicio. El asentimiento lo damos, no en virtud de la evidencia de la razón sino por obra de la evidencia de la fe. Pero esa verdad —ese dogma— ha sido expresado atendiendo a unas circunstancias muy concretas; esa verdad depende de una historia, es histórica. Como la historia ha seguido y las circunstancias son muy distintas es lógico que cambie la verdad: pero como la verdad que expresa el dogma no es a su vez sino la expresión del misterio, al postular la mutabilidad de la verdad se arrastra consigo a la mutabilidad del misterio.
Este paso de aplicar las categorías de la mutabilidad de la verdad humana a la divina es ilegítimo. El misterio es verdad inmutable en Dios. La verdad revelada, es recibida en la inteligencia humana, que es, a la vez, limitada y con capacidad de avance. Cabe, por tanto, una evolución, un crecimiento intensive, una profundización eodem sensu, eadamque sententia[5], en el mismo sentido.
Aquí solo interesa analizar ese crecimiento en la verdad humana, en la verdad lógica. La verdad de una inteligencia finita, como es la del hombre, (aunque potencialmente esté abierta a lo infinito) avanza poco a poco, compone y divide, propone y asiente, escribe y tacha. Pero no puede nunca olvidarse que nuestro entendimiento tiene también exigencia de inmortalidad, de reposo. Y en medio, como algo que no es ni lo uno ni lo otro, un ansia continua de encontrar la verdad. No es posible conformarse solo con lo antiguo.
Hay unas palabras de Ortega y Gasset que resumen bien esto:
Tenemos —escribe— el deber de presentir lo nuevo; tengamos también el valor de afirmarlo. Nada requiere tanta pureza y energía como esta misión. Porque dentro de nosotros se aferra lo viejo con todos sus privilegios de hábito, autoridad y ser concluso... Lo viejo podemos encontrarlo donde quiera: en los libros, en las costumbres, en las palabras y en los rostros de los demás. Pero lo nuevo, lo nuevo que hacia la vida viene solo podemos escrutarlo inclinando el oído pura y fielmente a los rumores de nuestro corazón[6].
[1] Cfr. CARLINI, Critica, p. 155.
[2] Y se repetirá aún más. La cuestión de la mutabilidad e inmutabilidad de la verdad tiene que partir de una concepción exacta de la verdad.
[3] «In hac sola secunda operatione intellectus est veritas et falsitas, secundum quam non solum intellectum habet similitudinem rei intellectae, sed etiam super ipsam similitudinem reflectitur, cognoscendo et diudicando de ipsa». In Metaph. VI, Lectio 4, nn. 1233-1236. Cfr. también De Veritate, q. 1, art. 9, y Contra Gentiles, I, 59.
[4] Esta es la quinta de las doce proposiciones condenadas el 1 de diciembre de 1924 por el entonces Santo Oficio, tomadas de la que se llamaba “filosofía de la acción”. Cfr. Monitore Ecclesiastico, 1925, I, p. 771.
[5] Cfr. DENZINGER, n. 1800. La expresión proviene de san Vicente de Lerins, en su Commonitorium (430). Sobre este tema, F. Marín-Sola, La evolución homogénea del dogma católico, BAC, Madrid, 1963.
[6] J. ORTEGA Y GASSET, El Espectador, Biblioteca Nueva, Madrid, 1950, pp. 21-22. Ortega no se plantea aquí un problema metafísico, ni siquiera psicológico. Pero su testimonio tiene el valor de su historicismo.
4.
LA MUTABILIDAD DE LA VERDAD
LA PRIMERA OBJECIÓN, LA MÁS APARENTE que puede hacerse al estudio del problema de la inmutabilidad o mutabilidad (historicidad) de la verdad en santo Tomás, es la que lleva a que el término “historicidad” aparezca aquí entre paréntesis; es decir, santo Tomás no se plantearía nunca como tema la historicidad y por tanto tampoco la historicidad de la verdad.
Aunque fuera cierto que no abordó nunca la “historicidad”, no lo es que no pudiera abordarlo; y esto por la sencilla razón de que alguien antes que él lo había hecho: san Agustín. ¿Cómo interpretaría santo Tomás la Civitas Dei, en su contextura simultánea de filosofía y teología de la historia? Se contestará que el siglo XIII no es el siglo v; el momento cultural de santo Tomás no era quizá tan propicio para plantearse la cuestión de la historicidad como los tiempos desastrosos de la invasión presuntamente bárbara, con la que parecía que se hundía todo el complejo y avanzado mundo romano.
El siglo XIII es un siglo de elaboración, no es tiempo especialmente crítico o de transición. Hay, con todo, hechos en el siglo XIII que bien podrían haber favorecido un clima de indagación sobre lo histórico: el crecimiento del saber filosófico, el impacto de la filosofía árabe, el florecimiento de las Universidades, la recepción de las obras aristotélicas. Santo Tomás trabaja en este fondo; explícitamente dice poco, pero algo dice.
Hoy día, cuando el historicismo ha aparecido en mil modos distintos, hay tomistas que se niegan —de hecho: en la valoración de los problemas que se plantean— a dar el más mínimo enfoque histórico profundo (no se trata de los escuetos “antecedentes históricos”).
No quiere decir esto que santo Tomás no manejara una perspectiva concreta de la historia de la filosofía y aun de la filosofía de la historia[1]. Todo lo contrario: señala muchas veces que se da un progreso en la ciencia y en la filosofía, en el orden político y en el social; escribe que cada generación se vale de la verdad acumulada por la generación precedente, que saca provecho incluso de los mismos errores, y transmite una herencia siempre susceptible de crecimiento. Santo Tomás filosofa teniendo conciencia de que se encuentra enclavado en un momento en el que la herencia del pensamiento antiguo ha de ser absorbida por el pensamiento cristiano. Dentro de este marco general no se cansa de recurrir, con todos los medios a su alcance, a los filósofos que le precedieron; expone luego lo que piensa y deja siempre el camino abierto a los que le seguirán.
En la Ia-IIae de la Suma Teológica hay, en este sentido, un texto muy significativo: la cuestión 97, art. 1: si la ley humana puede de algún modo cambiar. La ley, afirma, puede mudar por parte de la razón que la dicta y por parte de las mutaciones que se operen en la estructura social que esa ley regula: «Por parte de la razón, porque es natural en ella que gradualmente vaya de lo imperfecto a lo perfecto. Y así vemos que, en las ciencias especulativas, los que primero filosofaron dieron con algo imperfecto que fue perfeccionado por los posteriores filósofos»[2].
Es solo el estilo lo que puede dar, en santo Tomás, cierta apariencia de frialdad, de algo que podría llamarse “falta de vibración histórica”. Pero en ese qui primo philosophati sunt están esos hombres cuya ciencia ha tenido presente a lo largo de toda su vida: Platón, el Filósofo (Aristóteles), Agustín, Boecio, el Pseudo Dionisio, el Comentador (Averroes), Crisóstomo, Siger de Brabante, Maimónides, Buenaventura… Claras también las últimas palabras: todos los que después hemos filosofado, valiéndonos de ellos, hemos progresado en la verdad, hemos dicho cosas más perfectas, pero no las más perfectas posibles, porque la historia sigue.
Falta en santo Tomás, es verdad, algunas palabras indicadoras explícitamente de la relevancia del factor histórico: filosofar aquí, ahora, y con estas circunstancias. Por eso solo habla, en el problema que aquí interesa, de mutabilidad de la verdad, no de historicidad. El obstáculo no es insalvable, siempre que pongamos de nuestra parte la historicidad latente; por eso se procurará “ambientar” sus palabras en el tiempo, lugar y circunstancias en que fueron escritas.
Es imprescindible averiguar si le interesó el problema de la historicidad de la verdad, si le apasionó, se diría hoy. Santo Tomás no habla —ya se ha dicho— de historicidad de la verdad, sino solo de mutabilidad. Se podría, por esto, diseñar lo que entiende por historicidad —o lo que entiende por influjo del tiempo, de la situación histórica sobre el pensamiento— siguiendo la evolución de uno cualquiera de esos temas que aparecen mil veces a lo largo de sus obras. Sin embargo, parece más preciso analizar el influjo de la historicidad precisamente en la evolución de su doctrina sobre la mutabilidad de la verdad. Esta cuestión de la historicidad aparecerá por tanto como conclusión teorética de la doctrina tomista sobre la mutabilidad de la verdad, y como conclusión histórica del modo de plantearse Tomás esa misma cuestión.
[1] Cfr. GILSON, E., Lo spirito della filosofia medievale, trad. italiana de la 2.ª ed. francesa, Brescia 1947. Vid. todo el capítulo: “Il medioevo e la Storia”. Versión castellana en Rialp, Madrid, 2006.
[2] «Ex parte quidem rationis, quia humanae rationi naturale esse videtur ut gradatim ab imperfecto ad perfectum perveniat. Unde videmus in scientiis speculativis quod qui primo philosophati sunt, quaedam imperfecta tradiderunt, quae post modum per posteriores sunt magis perfecta».
5.
PARÍS, 1254. TOMÁS, BACHILLER SENTENCIARIO
TOMÁS DE AQUINO LLEGA A PARÍS probablemente en 1252, a los veintinueve años. Atrás quedaban los años tranquilos en Montecassino (1232-1236) y en Nápoles, donde en sus frecuentes visitas al convento de los frailes dominicos, vio que Dios lo llamaba a la nueva Orden mendicante (su vocación puede fecharse hacia 1244, cuando tenía 18 años).
La noticia del ingreso de Tomás en la Orden llega a los oídos de su madre (Landolfo, el padre, había muerto en 1243), doña Teodora, que se traslada —enfurecida— a Nápoles, precisamente cuando Tomás acababa de salir ya camino de Roma. Teodora va también a Roma, pero Tomás está ya camino de Bolonia. Entonces la madre deja las manos libres a sus otros hijos para que consigan que Tomás vuelva. A mediados de mayo de 1245, Tomás es capturado por sus hermanos en Acquapendente. La prisión —prisión hasta cierto punto— en Montesangiovanni y en Roccasecca durará hasta fines de ese mismo año. Tiene pues, Tomás unos meses de paz en el sentido de que, al menos, le permiten leer.
¿Qué lee? La Biblia, el Breviario y las Sentencias de Pedro Lombardo. Hacia fines de 1245 escapa de Roccasecca (la vigilancia de doña Teodora ya era mínima), y llega a Nápoles. Luego estudia en Bolonia y con probabilidad también en París. Seguro es que en 1248 va a Colonia, al recién fundado Estudio General que dirige Alberto de Bollstädt, también conocido como san Alberto Magno. Allí pasa unos años preciosos escuchando la exposición de De divinis nominibus, del Pseudo Dionisio, y de la aristotélica Ética a Nicómaco. Se está bien en Colonia, piensa quizá Tomás. Hay un ambiente intelectual pujante y a su lado un maestro que le aprecia y le enseña.
Tomás (que es fundamentalmente un intelectual) realiza en esos cuatro años de Colonia un trabajo intenso. Allí escribe probablemente De ente et essentia ad fratres et socios y De principiis naturae ad fratrem Silvestrum[1]. Tomás tiene poco más de 26 años.
Llega a París en 1252. ¿Qué sucede en París en este año? El ambiente universitario empieza a llenarse de las intrigas que Guillermo de Saint-Amour, Cristiano de Beauvais, Nicolás de Barne, Odón de Duai y otros mueven para impedir la enseñanza a los miembros de las órdenes mendicantes. Los universitarios aprovechan la ocasión para organizar manifestaciones tumultuosas, cosa que ha ocurrido siempre. En una ocasión interviene la policía, y muere un estudiante. Numerosos heridos y bastantes arrestos. La Universidad protesta por sus fueros violados; como no se le atiende, los Maestros decretan una huelga general[2].
La lucha sigue. Los del Saint-Amour quieren a toda costa arrojar a los mendicantes de las cátedras. Interviene el papa Inocencio IV y recomienda el orden: a ver si para la Asunción del 1254 la calma está totalmente restablecida.
Guillermo de Saint-Amour se traslada a Agnani, donde reside el Papa, y consigue que el Pontífice publique la Bula Etsi animarum, por la que se anulan todos los privilegios concedidos a los franciscanos y a los dominicos.
Poco tiempo dura la alegría de Saint-Amour. Inocencio IV muere 15 días después de firmar la bula, el 7 de diciembre de 1254. El 21 del mismo mes hay un nuevo papa, Alejandro IV, que al día siguiente de su elección publica la Nec insolitum, anulando la Etsi animarum. El 14 de abril de 1255 Alejandro IV publica otra Bula, Quasi lignum vitae, que asegura los derechos de los mendicantes. La batalla está ya perdida para los partidarios del Saint-Amour. Guillermo escribe el Tractatus brevis de periculis novissimorum temporum, que es un libelo difamatorio contra los mendicantes; pero, incluso si no hubiese aparecido el ponderado opúsculo tomista Contra impugnantes Dei cultum et religionem[3], contestándole, la suerte de los seculares estaba ya echada. Guillermo fue privado de todos sus beneficios por el papa.
¿Qué hace Tomás mientras sucede todo esto? Trabaja, explica. No era un luchador; no tuvo nunca la habilidad política de Saint-Amour; a sus críticas respondió con el Contra impugnantes, que es, ciertamente, fuerte y enérgico, pero poco polémico, algo impersonal. En 1254 Tomás acaba sus lecciones como bachiller bíblico, y empieza el bienio (1254-1256) en el que debía explicar los cuatro libros de las Sentencias de Pedro Lombardo. Tomás no se limita a explicar, sino que va dejando por escrito —ampliadas y documentadas— el conjunto de sus explicaciones. Se conservan autógrafos de este Comentario[4]. Es un trabajo rápido —la letra muy ágil— lleno de supresiones y de adiciones. A veces repite lo mismo hasta cuatro veces, siendo cada versión más clara que la anterior. Los comentarios de Tomás al Libro de las Sentencias son un trabajo profundísimo sobre un libro clásico, fraguado mientras a su alrededor arreciaban calumnias y una persecución injusta. El comentario al libro III se guarda en la Biblioteca Vaticana.
[1] Otros, como Boyer (cfr. edit. crit. Romae 1950) ponen la composición del opúsculo De ente et essentia en 1256 ya en París. Parece más convincente la opinión de los que lo sitúan en Colonia. De todos modos, en este tipo de cuestiones señalaré solamente una opinión, la más común. Además la mayoría de los datos no se documentarán, sino solo aquellos que por lo insólito o poco oídos podrían aparecer infundados.
[2] Cfr. DENIFFLE, H. Chartularium Universitatis Parisiensis, Ex typis Fratrum Delalain, París, 1989, I, pp. 243-244.
[3] Cfr. GLORIEUX, P. La Contra impugnantes de S. Thomas, ses sources, son plan, Mélanges-Mandonet, I, París. 1930, pp. 51-81.
[4] DENIFFLE, Obra citada., pp.319 y 324.
6.
INMUTABILIDAD Y MUTABILIDAD DE LA VERDAD EN EL COMENTARIO AL LIBRO I DE LAS SENTENCIAS
LA DISTINCIÓN 19 DEL COMENTARIO al primer libro de las Sentencias plantea esta cuestión: si las tres divinas personas son iguales.
Ha escrito Gilson que la metafísica de santo Tomás es la metafísica de un teólogo; esta afirmación —tan cierta— se patentiza una vez más en el modo con que se afronta la cuestión de la verdad en esta distinción del Comentario al libro I de las Sentencias.
Después de decir que introduce el tema de la verdad para probar la igualdad de las tres divinas personas según la magnitud, añade que antes es preciso saber: qué es la verdad (q.5, art. 1), si todas las cosas son verdad por una sola verdad increada y primera (id. art. 2) y, además, cuáles son las condiciones de la verdad, es decir, la inmutabilidad y la eternidad[1].
Situados por fin en el art. 3, Tomás se pregunta si hay muchas verdades eternas. Y con esto se refiere ya concretamente a la verdad en la inteligencia humana. Preguntarse si hay muchas verdades eternas es inquirir si son eternas todas o algunas de las verdades que habitan en el intelecto humano.
Antes de analizar la solución que ofrece Tomás, conviene exponer las objeciones, porque darán más peso y profundidad al planteamiento del problema. No hay que olvidar, además, que aquí interesa, más que la eternidad de la verdad, todo lo que trate de su inmutabilidad, y son precisamente las objeciones las que introducen la cuestión de la inmutabilidad.
La objeción 4 suena así:
«Lo que no puede entenderse no ser es eterno: porque lo que puede no ser, puede entenderse no ser. Pero la verdad no puede entenderse no ser, porque todo lo que se entiende lo es por el juicio de verdad. Por tanto, parece que la verdad que está en el intelecto (humano) es eterna e inmutable».
Quae est in intellectus: se habla, pues, de verdad lógica, de la verdad de nuestro entendimiento. Interesante señalar esto, porque es como el talón de Aquiles de la objeción. Más adelante se verá cómo la resuelve santo Tomás.
La última objeción es esta:
«El todo es mayor que su parte es una verdad que de ningún modo se ve como mudable, y de modo semejante muchas otras. Luego parece que hay muchas verdades eternas e inmutables».
Pertenece esta al número de las objeciones acostumbradas. Tomás la traerá, con otra verdad como ejemplo, a la Suma (Iª Pars, a. 16, a. 7). Y la respuesta será siempre lo mismo de lacónica: es cierto, se trata de una verdad eterna e inmutable, pero no en nuestro entendimiento, sino en el divino.
Se puede pasar ya a la respuesta que resuelve a la vez la cuestión de la eternidad y de la inmutabilidad:
«Respondo diciendo que hay una sola verdad eterna, la divina. Porque la verdad se da en la acción del intelecto y tiene como fundamento el mismo ser de la cosa; el juicio de verdad es un juicio del ser de la cosa en su relación al intelecto. Pero solo un ser es eterno y por eso solo hay una verdad eterna»[2].
La verdad se funda en el ser, aunque se perfeccione en un entendimiento. Pero solo el ser de Dios es eterno; el ser de las cosas es participado, tiene una realización histórica, temporal. Por tanto, la verdad de las cosas es eterna en el entendimiento divino, en cuanto imita la ejemplaridad divina. Pero como el entendimiento humano es finito, contingente, la verdad está en él de un modo también finito, contingente, de un modo, por decirlo de una vez, mudable, histórico.
La respuesta a la cuestión sigue, y trata ya explícitamente de la inmutabilidad y mutabilidad: similiter, de modo semejante a la mutabilidad de la verdad se puede decir de la mutabilidad de los seres. Se ha afirmado ya que en sí mismo inmutable no hay más que el ser divino; por tanto, de por sí inmutable no hay sino una verdad, la divina.
Similiter anuncia que la prueba viene por el mismo carril que la anterior: la verdad —podría decirse— se funda en el ser; pero solo el ser divino es eterno e inmutable, luego solo la verdad divina es eterna e inmutable también. Santo Tomás describe a continuación con rasgos fuertes, bien trazados, la mutabilidad y contingencia del ser de todo lo que no es Dios, de toda verdad que no sea la divina. «El ser de las otras cosas se dice mudable con mutación de variabilidad, como en las contingentes; y la verdad sobre ellas es también mudable y contingente».
No se trata aquí expresamente de la verdad lógica; se habla directamente de la verdad del ser de las cosas o, lo que es lo mismo, de su capacidad de causar verdad. Pero la mutabilidad y la contingencia de la verdad lógica está siempre presente, porque la verdad, aunque fundamentum habet ipsum esse rei, completur in actione intellectus, tiene su fundamento en el mismo ser de la cosa, se completa en el intelecto.
Tomás ha seguido para demostrar la inexistencia y la imposibilidad de muchas verdades eternas e inmutables el camino de la verdad inmutable in causa; es decir, señala siempre, insistentemente, la mutabilidad y contingencia del ser que no es Dios. El texto que sigue es aún más expresivo: «De las demás cosas (que no son Dios) su ser es mudable por su vertibilidad hacia la nada, si se dejara a sí mismo; y su verdad es igualmente mudable por esa vertibilidad. Por lo que es patente que no hay verdades necesarias en las criaturas»[3].
El texto no hace sino afirmar la contingencia. Pero se usa una expresión, que llama la atención: es uno de estos términos muy del siglo XX no ya a lo Heidegger, sino incluso a lo Sartre[4]. Es esa “vertibilitas” que en castellano podría traducirse (con un neologismo) por “derramancia”. Tomás ha escrito aquí totalmente de paso, describiendo, con plena conciencia de lo que quiere decir, la condición indigente, angustiosa, de la creatura si sibi relinqueretur, si se la dejase a sí misma. El ser dejado a sí mismo, se derrama hacia la nada, se va como deslizando y perdiendo a lo largo del camino, hasta caer en el abismo de la nada Unde patet —acaba Tomás— quod nulla veritas est necessaria in creaturis, de donde es patente que en las creaturas no hay ninguna verdad necesaria.
La razón es clara: porque ninguna creatura, es necesaria, porque está tejida inexorablemente de esa vertibilitas in nihil. Hasta aquí la inmutabilidad de la verdad humana se ha demostrado señalando la mutabilidad de los seres que la causan. Santo Tomás, que ha tenido siempre presente que la verdad se funda en el ser, aunque se perfeccione en el entendimiento, añade otro argumento ex parte intellectus humani: «De modo semejante ocurre si hablas de la verdad según que su razón se cumple en el intelecto. Es claro que ningún intelecto es eterno e invariable por naturaleza, salvo el divino. Por tanto, solo la verdad que es en Dios es eterna e inmutable»[5].
Como se verá, santo Tomás profundizará más en este punto, que aquí está escuetamente enunciado: la mutabilidad de la verdad humana ex parte intellectus. El pasaje del Comentario al libro I de las Sentencias es —en conjunto— rico en la descripción de la mutabilidad de la verdad ex parte obiecti, por parte de la cosa. Y, en definitiva, si hubiera que resumir en pocas palabras la idea central del art. 3 de esta distinción 19, podría decirse: como la verdad se funda en el ser, y solo el ser de Dios es eterno e inmutable, solo la verdad divina es inmutable y eterna; la verdad de las cosas, que de puro mudables y contingentes que son se derramarían hacia la nada si se las dejase a sí mismas, es, por tanto, mudable y temporal.
Puede verse en esta conclusión sobre la limitación humana un toque de sabor existencialista que acepta como auténtica esa situación y la acompaña de un intento —más o menos claro— de trascenderla en el Ser.
Para más claridad, fijémonos en la respuesta a una de las objeciones. La objeción decía así: lo que no puede entenderse que no sea, es eterno, pero la verdad no puede entenderse que no sea, porque todo lo que se entiende, se entiende por un juicio de verdad: luego la verdad que está en nuestro entendimiento es eterna.
Tomás responde: «Aunque no puede entenderse que la verdad no sea, es decir, que se aprehenda la verdad pero no el ser, sin embargo es posible que no sea ni ese intelecto ni ese ser en el que la verdad se funda [eso es la contingencia]. Solo es eterna la verdad que se funda en un intelecto eterno y en un ser eterno».
Al rechazar Tomás la posibilidad de existencia de verdades eternas e inmutables en nuestra mente, recurre a las dos corrientes de pruebas: ex parte intellectus y ex parte esse. De todos modos, la dirección probativa ex parte intellectus está aquí solo apuntada. Falta algo que se encontrará en cambio en la cuestión De Veritate; algo que podría llamarse la morada de la verdad en el entendimiento.
El Comentario a las Sentencias del Maestro Pedro Lombardo es una obra primeriza de santo Tomás. Cuando más tarde intente rehacer y estructurar estas anotaciones sobre el libro clásico, se dará cuenta de que la sistemática de Lombardo no es todo lo clara y todo lo pedagógica que podría esperarse. Es entonces cuando nacerá en Tomás la idea de empezar la Summa Theologiae.
No ha de extrañar, por tanto, que en los comentarios tomistas a las Sentencias se halle un método algo confuso, excesivas distinciones que al fin y al cabo olvida otras importantes distinciones. Esto último ocurre con el problema de la inmutabilidad de la verdad: en el Comentario al Libro I de las Sentencias se trata junto con el problema de la eternidad. Por eso, casi todo lo que se dice sobre la inmutabilidad va precedido por ese adverbio “similiter”, que indica una no completa dedicación a la cuestión.
Cuando se trate del mismo problema en las cuestiones del De Veritate se notará la separación sistemática y lógica de la inmutabilidad y de la eternidad de la verdad. Es oportuno, por eso, dejar para entonces algunas consideraciones sobre el porqué de la separación que, por lo demás, se conservará en el art. 8 de la q. 16 de la Iª parte de la Summa Theologiae.
[1] Esta manera de introducir la cuestión —se verá más adelante— fue modificada. A santo Tomás quizá le pareció complicada: lo es (Cfr. prólogo de la Suma Teológica), y, como aborrecía la falta de claridad y las repeticiones, fue dándole (en el De Veritate y en la Suma) una estructura mucho más pulida.
[2] «Respondeo dicendum, quod est una tantum veritas aeterna, scilicet veritas divina. Cum enim ratio veritatis in actione compleatur intellectus, et fundamentum habeat ipsum esse rei; iudicium de veritate sequitur iudicium de esse rei et de intellectu. Unde sicut esse unum tantum est aeternum, scilicet divinum, ita una tantum veritas».
[3] «Quorumdam vero esse est mutabile solum secundum vertibilitatem in nihil, si sibi relinqueretur; et horum veritas similiter mutabilis est per vertibilitatem in nihil, si sibi relinqueretur. Unde patet quod nulla veritas est necessaria in creaturis».
[4] Cfr. PIEPER, J., Actualidad del tomismo, conferencia pronunciada en el Ateneo de Madrid y publicada en la colección “O crece o muere”, en Rialp, Madrid, 1952. Pieper, en una comparación entre el tomismo y el existencialismo, afirma que para los dos la íntima estructura del ser es incognoscible, que en los dos se llega a un abismo, pero que el abismo tomista es de luz; de nada y de sombra el existencialista.
[5] «Similiter etiam si loqueris de veritate secundum quod ratio eius completur in ratione intellectus, patet quod nullus intellectus est aeternus et invariabilis ex natura sua, nisi intellectus divinus. Ex quo etiam patet quod sola veritas una quae est in Deo, est aeterna et inmutabilis».
7.
UN PROYECTO DE LECCIÓN MAGISTRAL
EN 1256 TERMINA TOMÁS SU GRADO de bachiller sentenciario. En el comentario a los cuatro libros de Pedro Lombardo se ha advertido ya la postura sintética, original del filósofo y la profunda dedicación del teólogo. Ha recibido a Aristóteles y conoce con toda seguridad a Avicena (gracias quizá a la traducción de Gerardo de Cremona) que influye decisivamente en sus primeras obras[1].
En general, Tomás ha aceptado una posición realista, crítica hacia la tradición neoplatónica. No tiene prejuicio alguno (en todo caso prejuicio a favor); pero está dispuesto a no aceptar todo lo que racionalmente no se sostenga. ¿Acaso no son suyas estas palabras? «Studium philosophiae non est ad hoc quod scietur quid homines senserint, sed qualiter se habeat veritas rerum»[2], la filosofía no trata de lo que opinan los hombres, sino de la verdad de las cosas. Además ¿no acaba de decir en el Comentario al Libro de las Sentencias que la verdad humana es mudable, contingente? Tomás cree en el valor de nuestro conocimiento, esta participación del Intellectus Subsistens. Pero tiene, por usar una expresión hegeliana, “el valor de equivocarse”.
En 1256 recibe Tomás una noticia que lo inquieta y turba: ha sido nombrado Maestro in Sacra Pagina, por iniciativa de Alejandro IV. Debe preparar la lección inaugural. El joven Bachiller no sabe qué hacer; cree que no lo merece. Además muchas de las revueltas que todavía agitan París —la París universitaria, centro de cultura— siguen atribuidas a la enseñanza de los mendicantes. Fray Pedro de Capotto[3] contó en el proceso de canonización de Tomás que el santo, no sabiendo qué tema escoger para su lección magistral, y considerándose indigno de pronunciarla, acudió al Sagrario para solicitar del Señor un poco de ciencia. Allí recita, entre otras oraciones, el Salmo 11: «Salvum me fac, Domine, quoniam diminutae sunt veritates a filiis hominum» [sálvame, Señor, porque han disminuido las verdades entre los hombres][4]. Y la convicción con que recita estas palabras no nace solo de la seguridad que le da su humildad, sino además de la prueba que le da su razón. El Salmo 11 aparecerá en efecto en la Summa, precisamente en la cuestión Utrum veritas sit inmutabilis.
Tomás, a pesar de las intrigas de los partidarios de Saint Amour, en agosto de 1257 es admitido como Maestro[5]. Empieza la época de las cuestiones disputadas. Lleva una vida intensa de trabajo; explica, disputa, compone, publica, predica… Por esta época (de 1256 a 1259) aparece la cuestión disputada De Veritate [6].
Pero antes de exponer e interpretar la solución que da santo Tomás en el De Veritate a la cuestión de la mutabilidad de la verdad, es interesante revivir de algún modo el clima particular del autor en aquellos meses y el general de las cuestiones disputabas. Si es cierto, como afirma Synave, que las tres primeras cuestiones del De Veritate fueron compuestas en 1256, si Tomás pronunció su lección magistral a mediados de abril del mismo año[7] y el curso académico acababa con la fiesta de san Pedro, 29 de junio, el tema del art. 6 de la q. 1 del De Veritate cobra un interés especial que no puede quedar sin un intento de interpretación. Precisamente en aquellos meses Tomás medita en aquellas palabras del Salmo 11, «diminutae sunt veritates a filiis hominum». Es cierto que conoce la materia de la Biblia de memoria y que su oración estaría llena de sugerencias bíblicas: su Enarratio in Psalmis no es pura labor intelectual, sino fruto de meditación asidua. Pero mal podía olvidar unas palabras que acompañaron su conocimiento de haber sido promovido Maestro. Difícilmente podía olvidar unas palabras que dijo junto al Sagrario. Además, su conocimientos de los que primi philosophati sunt le ha dado la convicción de que sí es posible (y hasta qué punto) menguar en la verdad.
Pasan unos meses, y en una de las disputas ordinarias afronta el problema de forma clara, sin titubeos: Utrum veritas creata sit inmutabilis.
Si se piensa en De Veritate como en algo vivo nacido o desarrollado en una discusión —aunque se trate de una discusión ordenada— es casi imposible concebir que Tomás liquidase la cuestión de la inmutabilidad o mutabilidad de la verdad de un plumazo, enterrándola en el último artículo de la q. 1, sin más gloria que la de documentar un acto académico. Por eso, ayudará sin duda a entender, no ya el contenido de la cuestión, sino el ardor que santo Tomás puso en ella, la descripción —aunque somera— del ambiente en que se desarrollaba una disputa en el siglo XIII, en la Universidad de París.
Martin ha señalado la evolución del género de las disputas, tomando como puntos claves la obra de Roberto de Melún Quaestiones de Divina Pagina, hacia el 1201. Nota, antes que nada, que la disputatio no es ya en el siglo XIII una abierta discusión entre maestros[8], sino un complemento a la enseñanza ordinaria, que se desarrollaba a través de la Lectio, la Explicatio y el Commentarium. La Disputatio era algo común, normal; se celebraba cada quince días, aproximadamente. Existían además las disputationes solemnes, una en la cuarta semana de Cuaresma (semana mediana) y otra en el segundo domingo de Adviento. El tema de las disputationes (salvo las de quodlibet, a elegir) se sabía de antemano.
Llegado el día fijado, el maestro proponía la cuestión que había sido objeto de un previo estudio por parte de la mayoría de los asistentes. En nuestro caso, se trata de Tomás, que pregunta: Disputatur utrum veritas creata sit inmutabilis. Empezaba la serie de argumentos en contra (opponens) por parte de los Maestros o bachilleres presentes. Quien sostenía la tesis contraria se oponía a la vez y contestaba a estas objeciones (responsio). El Maestro seguía el hilo de la discusión y al final, con la determinatio zanjaba definitivamente el problema... si tenía la altura suficiente para zanjar definitivamente el problema.
La disputatio era, pues, algo dinámico, que obedecía a un interés real, era una derivada de un ambiente intelectual de verdad implicado en la resolución de estas interrogaciones filosóficas o teológicas. Cuando se anunció la disputatio Utrum veritas creata sit inmutabilis no se pensó que este problema tenía idéntica trascendencia que preguntarse, por ejemplo, Utrum Michaël Archangelis sit maior quam Gabriel, si el arcángel Miguel es mayor que Gabriel.
Se desvalorizó la quaestio disputata cuando la decadencia de la escolástica trajo consigo la decadencia de sus instituciones pedagógicas. Sin embargo, sería anti-histórico creer que buscar una solución a la pregunta “si la verdad es inmutable” en el siglo XIII era una exigencia vital porque la crisis de la época lo exigía.
El siglo XIII no es el siglo XX. La solución de Tomás, su determinatio en el problema de la inmutabilidad o mutabilidad de la verdad creada, posee, como toda verdad a la que llega el hombre, una cara inmutable, y otra histórica, temporal, mudable. Esta última es la de su siglo, no en el sentido de que el siglo XIII impusiera ciertas condiciones, sino en otro más profundo: son esas condiciones, esas modalidades que se dieron en el siglo XIII las que caracterizan y dibujan las soluciones del siglo XIII. Por eso es interesante intentar por lo menos un ensayo sobre cómo valoraría santo Tomás el problema Utrum veritas creata sit inmutabilis. Antes sin embargo, convendrá ver qué cambios externos introduce en De Veritate respecto al Comentario a las Sentencias, cambios que, por lo demás, vienen exigidos por la misma naturaleza de la cuestión.
[1] Cfr. FOREST, A., La constitution métaphysique de l’être fini, Paris 1932, pp, 331-36., donde se recogen citas explícitas de Avicena en estas primeras obras de santo Tomás.
[2] Comentario a In de Coelo et mundo, lect. 22, n. 228.
[3] En Fontes Vitae S. Thomae. PRÜMMER, M.H., Laurent Sr. Maximin, Tolosae, 1927-37, pp. 398-399.
[4] Otras traducciones de los Salmos no se refieren a las verdades. Así, por ejemplo, la de M. GARCÍA CORDERO, en Libros de los Salmos, edición bilingüe, BAC, Madrid, 1963: «Porque no hay piadosos, ya no hay fieles entre los hijos de los hombres». Pero santo Tomás lee “veritates”, de ahí su inclusión en este contexto.
[5] DENIFFLE, obra citada, p., 366.
[6] Según Synave, P., La révélation des vérités divines naturelles d´aprés St. Thomas d’Aquin, Paris Mélanges Mandonnet, I, 1930., pp. 335-357) el orden cronológico de las cuestiones De Veritate es este: 1256: q.1- q. 3, a.5. q.3, a. 6, q. 12, a. 8., q.12, a. 9, q. 24, a. 4. 1259 q.24, a. 5- q. 29.
[7] Cfr. Deniffle, Obra citada, I, p. 321.
[8] Al ejemplo de las que sostuvieron Abelardo y Roscelin o san Bernardo con Abelardo.
8.
ESTUDIO COMPARATIVO DEL COMENTARIO A LAS SENTENCIAS Y EL DE VERITATE
LA GRANDEZA DE SAN AGUSTÍN estriba en gran parte en su concepción modo divino de toda verdad humana. Verdad tiene para él un significado inefable, que no puede dejar de referirse a la verdad divina, esa Verdad que resume todas las otras verdades en las que conocemos y juzgamos.
Cuando escribe De Vera Religione, sienta como premisa: «Repudiatis igitur qui neque in sacris philosophantur, nec in philosophia consecrantur», repudiados quienes al tratar de lo sacro no usan filosofía, ni ven la filosofía a la luz del misterio[1]. Tomás en cambio, cuando quiere tratar de la verdad fuera de un contexto teológico, empieza —aunque resulte paradójico— por el principio; «Movetur quaestio de veritate, et primo quaerendum est, quid sit veritas»[2].
El enfoque de la cuestión es más filosófico que en san Agustín, y más filosófico también que en su anterior Comentario al Libro de las Sentencias. Siempre presente, como es claro, que no falta la referencia a algo teológico (en este caso la q. 2, De Scientia Dei). Comparando la cuestión de la inmutabilidad de la verdad humana en el Comentario a las Sentencias y en De Veritate, se pueden señalar las siguientes diferencias externas:
1 En el Comentario el tema es parte mínima de una prueba sobre la igualdad de las tres divinas Personas. En De Veritate el tema se trata explícitamente y como tal.
2 En el Comentario están unidas las cuestiones de la eternidad y la inmutabilidad. En el De Veritate se separan.
3 En el Comentario se pregunta si hay muchas verdades eternas. En el De Veritate, si la verdad creada es inmutable.
Dejando el punto 1, suficientemente claro en sí, puede preguntarse por qué al separar la cuestión de la eternidad de la verdad de la de la inmutabilidad (separación lógica: es distinta la razón de la eternidad de la de la inmutabilidad), no se trata antes de esta, la inmutabilidad, que de aquella.
La razón de eternidad sigue a la de inmutabilidad, pudiéndose decir que eternidad es la duración del ser inmutable[3]. Según la famosa definición boeciana, la eternidad no sería «interminabilis vitae tota simul ac perfecta posessio, simultánea y perfecta posesión de una vida interminable», si no se diera antes la inmutabilidad, que asegura la interminabilidad. Si hubiera posibilidad de mutación, la posesión no sería ni interminable, ni perfecta ni simultánea. Pero esto, que en rigor lógico es necesario clarificar cuando se trata de los atributos divinos, no fue el tema de la pregunta tomista ni en el Comentario a las Sentencias (dist. 19. q. 5, a. 3) ni en el De Veritate, (q. 1. a. 6).
En el primer pasaje a santo Tomás preocupa casi exclusivamente que no haya sino una verdad eterna: la divina, y de paso añade que solo la verdad divina es también inmutable. En el De Veritate le sigue preocupando el mismo problema: en el artículo 5 de la cuestión 1 se pregunta: Si alguna verdad, además de la divina, es eterna. Pero a continuación (q. 1, a. 6) interroga: Si la verdad creada es inmutable.
Tomás abandona aquí como temática la verdad divina: el problema que se plantea es pura y simplemente filosófico. Se habla explícitamente de la verdad creada, cosa por lo demás muy lógica, si en el artículo anterior se demostró que ninguna verdad, fuera de la verdad divina, es eterna. Pero puede surgir una duda: es cierto que la verdad humana no es eterna «porque la misma cosa o el intelecto, en el que se dan las verdades, no son eternos» q. 1, art. 5, la misma solución que dio en el Comentario a las Sentencias; pero puede ser que lo que afirmo —aunque exista en el tiempo—, la verdad que alcanzo, sea verdad de un modo inmutable.
Es cierto que la verdad del entendimiento humano no es eterna (no es el entendimiento humano, en efecto, ab aeterno), pero puede suceder que una vez que el entendimiento adquiere una verdad lo haga inmutabiliter. Esta podría ser —se verá luego su explicitación— la forma con que en unas de las disputationes de la primavera parisina de 1256 se planteó entre los alumnos del Maestro Tomás la cuestión sobre la inmutabilidad de la verdad creada.
La pregunta es Si la verdad creada es inmutable. Y parece que sí. Como se sabe, en este marco formal de las cuestiones escolásticas, ordinariamente la solución se presume siempre; lo que se busca es la explicación. Pueden darse en este sentido las siguientes modalidades de preguntas más o menos formales:
Si Dios es eterno: se contestará que sí. Este es el modo usual: se pone en duda lo que después se acabará afirmando.