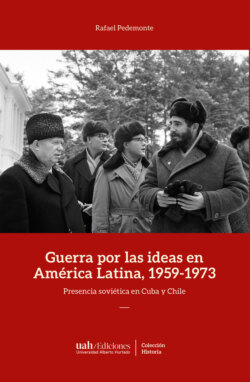Читать книгу Guerra por las ideas en América Latina, 1959-1973 - Rafael Pedemonte - Страница 7
ОглавлениеINTRODUCCIÓN
CULTURA Y AMÉRICA LATINA: NUEVOS PARADIGMAS PARA UN ANÁLISIS DESCENTRADO DE LA GUERRA FRÍA
La caída de la Unión Soviética (URSS) a finales de 1991 produjo una ruptura en la manera de abordar el estudio de las relaciones internacionales, renovando significativamente las perspectivas académicas hasta entonces dominantes. Una nueva camada de jóvenes investigadores, menos enfrascados en las antiguas rivalidades ideológicas, se propusieron superar las viejas nociones y subrayar aspectos novedosos –tales como el rol de la cultura– para así brindar una visión más compleja de las prioridades de los Estados en conflicto. De esta manera, la confrontación Este-Oeste empezó a ser aprehendida como un fenómeno singular; como una “batalla” en la que la lucha por las ideas de los individuos muchas veces desplazaba la voluntad de superioridad territorial o de enfrentamiento militar. Pero si bien los estudios que encumbran a las interacciones culturales como ejes claves de la Guerra Fría han sido fecundos en la historiografía anglosajona, la perspectiva soviética del asunto aún se encuentra en fase incipiente.
La apertura de los archivos rusos no ha desencadenado todavía una renovación decisiva concerniente a la presencia de la URSS en el llamado “Tercer Mundo”. Los rescoldos de las carencias analíticas propias de la era soviética, cuando los especialistas debían proceder en función de imperativos ideológicos y en base a un conjunto documental deliberadamente limitado1, parecen persistir en nuestros días2. Este estado de cosas es particularmente palmario respecto a las relaciones anudadas entre Moscú y los Estados de Asia, África y de América Latina, un continente, este último, que ingresó tardíamente en la lista de preocupaciones prioritarias del Kremlin. Para capturar el contexto de un conflicto atípico, en el que la necesidad de “convertir” ideológicamente a los habitantes del planeta constituía un desafío capital para las superpotencias (Estados Unidos y la URSS), sería deseable adentrarse en una serie de especificidades tradicionalmente opacadas por los momentos más espectaculares de la Guerra Fría latinoamericana. Los esfuerzos recientes no han sido capaces de modificar de manera sustancial las miradas preponderantes relativas a los nexos soviético-latinoamericanos, un objeto de estudio que permanece anclado a las ópticas parciales y a menudo estereotipadas de la segunda mitad del siglo XX.
Por una parte, al interrogarnos sobre la dimensión y el alcance de la presencia soviética en América Latina buscaremos evaluar el papel del “Sur”3 en la articulación global de la Guerra Fría. Por otra, al desplazar nuestra atención desde la esfera geopolítica al ámbito de la cultura y de las representaciones sociales, reivindicaremos la relevancia de ciertas formas subterráneas de influencia hasta ahora poco exploradas. Debemos, no obstante, ser justos y destacar que no hemos iniciado esta aventura desde un terreno desierto. Algunas obras de calidad incuestionable ya han señalado la importancia ideológica de los intercambios artísticos, mientras que otras contribuciones han abordado con destreza la implicancia universal de las transformaciones en el llamado “Tercer Mundo”. Sin embargo, los enfoques destinados a aplicar una dimensión cultural al estudio de las zonas “periféricas” siguen siendo prácticamente inexistentes. El presente trabajo ha sido concebido como un esfuerzo por conjugar ambas tendencias que, si bien han engendrado paralelamente fructuosos resultados, parecen haber evolucionado por vías paralelas.
¿Por qué la cultura?
Resulta indispensable precisar lo que entendemos por el concepto de “cultura” en el marco de la Guerra Fría, un término ya utilizado para analizar las relaciones internacionales, pero paradójicamente escasamente definido por los especialistas4. Dos acepciones diferentes, pero complementarias, han sido privilegiadas en este libro. La primera, de menor implicancia semántica, asocia la cultura a un abanico de producciones humanas susceptibles de adquirir una significación política. Una obra literaria, un filme, un cuadro, un descubrimiento tecnológico o una fotografía son todas manifestaciones individuales o colectivas que pueden ser eventualmente despachadas más allá de las fronteras nacionales con el objeto de generar un efecto sobre las sociedades receptoras, transformándose en un “arma” para propagar imágenes idealizadas del ente emisor. De más está decir que durante la Guerra Fría esta técnica de diplomacia cultural5 fue ampliamente adoptada para intentar ejercer un impacto en la opinión pública internacional y así apuntalar a los ojos del mundo un determinado modelo político y social6.
La segunda definición aquí propuesta excede con creces el ámbito de las acciones institucionales para sumergirse en las reacciones psicológicas de los individuos. Aquí planteamos una concepción de la cultura entendida como un sistema de valores compartido por un grupo humano específico. Se trata de una miríada de referentes comunes (un gesto, una palabra, una imagen) asimilados por una comunidad que luego desarrolla una visión respecto al mundo que la rodea. Este receptáculo de referentes guía los imaginarios colectivos, convirtiendo las estructuras mentales preponderantes de una población en representaciones colectivas7. Pero, al ser creaciones humanas insertas en el tiempo, las culturas entendidas como tales no pueden ser ni estáticas ni uniformes8, sino que emergen en el seno de sociedades que evolucionan en función de las condiciones contextuales y geográficas. Así, los imaginarios sociales en relación a una alteridad (en nuestro caso, las miradas de las comunidades latinoamericanas sobre la realidad de la URSS) pueden transformarse, a veces de manera brusca, ante los vaivenes de la progresión histórica. Aquellos sistemas de representaciones sociales son el fundamento esencial de la historia cultural, concebida en estas páginas como la interpretación de la “gestación, expresión y transmisión” de imaginarios en el seno de un grupo humano con contornos específicos9. La construcción de estos referentes posee un poderoso impacto social, ya que estos terminan por transformarse en el vehículo que estructura las actitudes y comportamientos colectivos en relación a una “otredad”10. Para afinar nuestra segunda definición de cultura, conviene hacer alusión al antropólogo Clifford Geertz, quien sostiene que la vida humana se encuentra incrustada en “estructuras significantes”, las cuales forman un “tejido simbólico” (una cultura), que puede y debe ser interpretada11.
En cuanto a las implicaciones prácticas de esta definición para nuestro trabajo, las particularidades de las relaciones internacionales en un contexto de acentuada hostilidad política forjan percepciones comunitarias respecto a los enemigos o aliados ideológicos. Nuestra voluntad de colocar el acento en los sistemas de representación debiera conducirnos a relativizar las visiones centradas en el poder del Estado, para así desplazar nuestra atención hacia las orientaciones subjetivas que hilvanan las acciones humanas. Pero nuestra perspectiva no pretende desatender la acción de las autoridades de cada país, ellas mismas influenciadas por aquellos “sistemas de significación”; por la cultura12. Bajo esta óptica, debemos considerar las operaciones diplomáticas como fenómenos que también se tejen en función de las inclinaciones identitarias e imágenes dominantes relativas a lo foráneo. En pocas palabras, si integramos esta segunda conceptualización de cultura, nuestro análisis de las relaciones transnacionales tendrá que necesariamente ser enriquecido mediante una reflexión sobre las afinidades sociales, representaciones colectivas y reacciones emocionales de los diferentes grupos humanos.
Ambas definiciones son complementarias. Los objetos susceptibles de adquirir una connotación ideológica y la configuración de sistemas de representación se condicionan mutuamente: en efecto, mientras que la difusión de producciones culturales afecta la construcción de imaginarios en torno al país emisor, las percepciones de lo extranjero determinan asimismo el contenido del mensaje que se desea transmitir. Por ende, la diplomacia cultural se erige ineluctablemente sobre la base de estereotipos –de representaciones– en torno a una realidad supuesta, la que se acopla a las naciones receptoras. Son las multifacéticas interacciones entre los dos polos evocados las que intentaremos desentrañar mediante nuestro estudio de la presencia soviética en Cuba y Chile y de la manera en que estas influencias fueron interpretadas y consumidas por los habitantes de ambas naciones hispanoamericanas13.
Los enfoques culturales aplicados a las relaciones internacionales
En los Estados Unidos (EE.UU.), los años sesenta vieron nacer una corriente intelectual catalogada comúnmente como “revisionista”, la que estaba integrada por una generación influyente de pensadores que se propusieron abordar las motivaciones de la diplomacia de las grandes potencias, subrayando los intereses financieros que se ocultaban detrás de la confrontación, así como la naturaleza intrínsecamente expansiva del capitalismo. Simultáneamente, para estos intelectuales las medidas adoptadas por los líderes descansaban también en el interés nacional y en una visión coherente del sistema global14 lo que, en último término, determinaba lo que el más famoso de los “revisionistas”, William Appleman Williams, ha llamado “el carácter trágico de la diplomacia norteamericana”15. Si bien se le ha enrostrado a este enfoque de cargar demasiado el acento en el rol todopoderoso del capital, el determinismo económico no constituye la noción primordial del pensamiento “revisionista”. Eran, más bien, las conexiones entre política extranjera, factores domésticos y percepción del mundo las que confluían en un complejo entrelazado para la articulación final de la política de los EE.UU.16. De este modo, estos intelectuales ponían en el tapete elementos propios de las perspectivas culturales, ya que al interrogarse sobre los motivos internos que hilvanaban una determinada doctrina internacional, reflexionaban en torno a problemáticas ligadas a las características identitarias del pueblo estadounidense y asumían que la diplomacia de la superpotencia permanecía irremediablemente anclada a la necesidad de preservar y proyectar un estilo de vida occidental, a way of life17.
Pero fue en Francia en donde se sistematizó por primera vez una auténtica dimensión cultural de las relaciones internacionales gracias a la pluma de dos grandes historiadores: Pierre Renouvin y Jean-Baptiste Duroselle, autores del clásico Introduction à l’histoire des relations internationales (1964). Para estos, el alcance de las interacciones internacionales no podía limitarse a la mera descripción de las conexiones interestatales, sino que estas se hallaban también moldeadas por lo que denominaron las “fuerzas profundas” (forces profondes), concebidas como una serie de condiciones estructurales que determinan la naturaleza de las relaciones18. En este receptáculo de factores suplementarios y hasta esa fecha poco abordados, las representaciones “del otro”, el peso de los mitos, los estereotipos y la psicología colectiva confluían para ejercer un impacto determinante. Así, Renouvin y Duroselle erigieron la cultura en un pilar clave de la política exterior, contribuyendo a ampliar los factores explicativos que conformaban el sistema-mundo y dirigiendo simultáneamente sus miradas más allá de la esfera gubernamental19.
Por esta misma fecha (décadas de 1970-1980), una tendencia tildada de “posrevisionista” adquirió en los EE.UU. una cierta notoriedad al enfatizar los móviles pragmáticos del accionar de las naciones a escala mundial20. Marcados por los efectos de la Guerra de Vietnam, estos jóvenes autores se decantaban por los factores contingentes y estratégicos de la Guerra Fría21, subordinando las convicciones ideológicas y, bajo este marco conceptual, reduciendo la cultura a una fuerza diplomática subyacente diseñada para poner en pie una poderosa campaña de propaganda. Esta visión, insuficiente a nuestro parecer, resuena con las implicaciones conceptuales de nuestra primera definición de cultura enunciada con anterioridad.
A raíz del derrumbe de la URSS, una ola de contribuciones provenientes de múltiples disciplinas cuajaron en una provechosa simbiosis para privilegiar un enfoque más decididamente cultural. Uno de los resultados de esta nueva inclinación fue la relativización del papel del Estado en favor de aspectos sociales y/o emocionales22, con una clara intención de regresar a los paradigmas ideológicos23 que habían sido minimizados, como hemos visto, durante los años 1970 y 1980. En el marco de la Guerra Fría, un conflicto en el que la ambición esencial consistía en convertir ideológicamente a los habitantes del planeta, las sensibilidades humanas y los compromisos –fundamentos de las percepciones sociales que condicionan una acción– adquirían una significación ineludible24. Estas nuevas perspectivas, sumadas a la apertura de archivos antes inaccesibles (en particular los de la extinta URSS25), se convirtieron en un estímulo decisivo para concentrarse en aspectos antes marginalizados: el rol de la opinión pública, la labor de las instituciones privadas, las representaciones sociales, etc. Así, mediante el uso de fuentes inéditas y de la exploración del rol de actores invisibilizados, esta corriente ha contribuido a una comprensión más cabal del fenómeno que se encuentra en el corazón de nuestro análisis: las relaciones culturales y sus repercusiones en los imaginarios nacionales. Sin embargo, si bien estos valiosos esfuerzos han desentrañado múltiples aspectos de la presencia cultural internacional de los EE.UU. o de los países occidentales, la URSS no ha logrado aún emerger como un objeto de estudio privilegiado en la estructuración de lo que llamamos en estas páginas la guerra por las ideas, realidad aún más palmaria en lo que concierne a sus lazos con América Latina26.
Con el objeto de superar estos silencios de la historia, abordaremos las diversas facetas de las relaciones entabladas entre la URSS, Cuba y Chile a partir de 1959 y hasta 1973. Sobre la base de una arquitectura esencialmente temática, dedicaremos un primer capítulo introductorio al contexto mundial y hemisférico en el cual se engendraron y desplegaron los contactos entre ambos mundos. Veremos que en tiempos de Nikita Jrushchov (1953-1964), América Latina comenzó gradualmente a incorporarse en la jerarquía de prioridades soviéticas, lo que se manifestó en la definición de una ambiciosa diplomacia cultural hacia el continente y, sobre todo, de un firme compromiso asumido con la Cuba revolucionaria. Un segundo capítulo se encargará de examinar las primeras expresiones políticas de los lazos que el Kremlin instauró tanto con La Habana como con el gobierno democratacristiano de Eduardo Frei Montalva en Chile (1964-1970), quien optó por un programa audaz que comprendía la apertura de nexos diplomáticos con Moscú. Después de haber escrutado las implicancias de esta naciente etapa de acercamiento, un tercer capítulo estudiará la era de las afinidades políticas con el Chile de la Unidad Popular (UP) (1970-1973), así como las vinculaciones soviético-cubanas de 1963 a 1973, periodo que nos surmergirá en un ciclo de agudas tensiones ideológicas entre ambos países antes de desembocar en un proceso de normalización (1968-1973).
Posteriormente, entraremos de lleno en el ámbito cultural, aplicando el enfoque que hemos anunciado en las primeras páginas de este libro. Cubriendo los 14 años seleccionados (1959-1973), los cuatro capítulos siguientes indagarán diferentes aspectos de estas interacciones. El Capítulo IV estará destinado a desentrañar el papel de las redes institucionales o asociaciones independientes que se empeñaban, en conjunto o por cauces paralelos, en aguijonear las conexiones (institutos de amistad, grupos de estudiantes, organismos estatales, etc.). Notaremos también que el acercamiento entre la URSS y América Latina condujo a un aumento considerable de los desplazamientos de individuos y delegaciones hacia ambos lados de la “cortina de hierro” (Capítulo V). Artistas, intelectuales, jóvenes becados, dirigentes políticos y sindicales se transformaron así en intermediarios frecuentes entre ambos mundos. Pero no solo los seres humanos viajaron: el Capítulo VI nos permitirá reparar en la relevancia que ciertos objetos simbólicos (libros, obras de arte, fotografías, revistas, y un largo etcétera), portadores de un mensaje que las naciones emisoras deseaban transmitir, tuvieron en el despliegue acelerado de las influencias soviéticas en el continente. El Capítulo VII navegará en las aguas menos translúcidas de las representaciones locales y visiones preponderantes en torno al universo soviético, azuzadas en el seno de las comunidades locales como resultado de la nueva proximidad. Como lo sacará a relucir nuestra perspectiva comparada Cuba-Chile, el intercambio cultural dejó una huella tangible, pero en ningún caso homogénea, en los imaginarios colectivos de ambas comunidades, donde las poblaciones desarrollaron una mirada particular hacia lo soviético forjada en función de las características de cada contexto.
Afortunadamente, hoy estamos en condiciones de asumir esta tarea gracias al acceso creciente a un vasto amasijo de fuentes antes inaccesibles. Para la elaboración del presente trabajo, nos hemos acogido a las ventajas antes impensadas ofrecidas por la apertura de los archivos tanto en América Latina como en la desaparecida URSS. Los documentos diplomáticos atesorados en el Archivo General Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y en la Casa Museo Eduardo Frei Montalva (ambos en Santiago) nos permitieron retrazar los lazos entre Chile y la URSS entre 1964 y 1973. En La Habana –donde el antiguo hermetismo institucional está tendiendo a ser relegado a favor de una mayor transparencia documental (aunque aún incipiente)– tuvimos el raro privilegio de acceder a los fondos “URSS” y “Chile” del Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (Minrex), una valiosa fuente de información que nos ha autorizado a confirmar, y en algunos casos a reevaluar, las concepciones preexistentes sobre las interacciones Cuba-URSS. Nos consideramos también afortunados al haber podido complementar nuestras indagaciones con materiales recopilados en el Archivo Nacional de Cuba, así como con los papeles almacenados en los Archivos del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) y unos pocos testimonios provenientes de la Casa de las Américas. Todo ello arropado mediante una sistemática consulta de un amplio y variado arsenal de periódicos editados en la Cuba castrista. Hemos igualmente descubierto con sorpresa y regocijo la riqueza de los materiales conservados en los Archivos de la OTAN, en Bruselas, donde gracias a la labor de un Comité de Expertos sobre América Latina instituido en 1961 es hoy posible acceder a un dilatado abanico de informes minuciosos y sorprendentemente certeros, que merecerían una mayor atención de la comunidad de investigadores. En lo que respecta a las fuentes rusas, nuestra recordada profesora y maestra Olga Ulianova tuvo la excepcional gentileza de compartir con nosotros una serie de documentos emanados del Archivo de Estado de la Federación Rusa (GARF) y del Archivo Estatal Ruso de Historia Contemporánea (RGANI) y que conciernen esencialmente a las vinculaciones con Chile27.
En complemento a esta variada muestra de fuentes inéditas, y con el objeto de llevar a cabo nuestra interpretación de las motivaciones comunitarias e imaginarios sociales, hemos seleccionado cerca de un centenar de publicaciones que retratan, de una u otra manera, estas sensibilidades: memorias, correspondencias, relatos de viaje, artículos redactados en distintos órganos periodísticos e incluso obras literarias, además de decenas de entrevistas efectuadas por nosotros en Cuba y en Chile. En relación a estas últimas, estamos conscientes de la necesidad de manejar este tipo de testimonios con cuidadosas pinzas, pero sería imposible desconocer la relevancia que estos adquirieron en nuestra pretensión de capturar la atmósfera particular de la Guerra Fría latinoamericana. Para terminar, el abundante material de prensa recolectado en la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, la Hemeroteca de la Casa de las Américas, la Biblioteca Nacional de Chile, la Bibliothèque nationale de France o la Bibliothèque du Film de la Cinémathèque française constituyeron pilares esenciales para correr el velo de las poliédricas y, por momentos, insospechadas facetas de las vinculaciones establecidas entre la URSS, Cuba y Chile.
Los años que van desde la llegada de los rebeldes cubanos al poder (1959) al dramático golpe de Estado (1973) que desmanteló el proyecto socialista de Salvador Allende en Chile engloban una fase extremadamente compleja y relevadora de la Guerra Fría. Fue a partir de la caída de la dictadura de Fulgencio Batista en enero de 1959, y sobre todo desde que la Revolución cubana adoptó una política de inspiración socialista con el correr de los meses, que las autoridades del Kremlin dibujaron una política internacional más proactiva hacia América Latina, haciéndola emerger definitivamente en el concierto de la confrontación Este-Oeste. Pero lejos de limitarse exclusivamente a La Habana, el voluntarismo jrushchoviano empujó a la URSS a asumir igualmente compromisos con gobiernos considerados progresistas, como el dirigido por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) en Chile a partir de finales de 1964. En cuanto a la fecha que cierra nuestro análisis, el derrocamiento de Salvador Allende en septiembre de 1973 puso término a la esperanza de algunos de galvanizar una alianza de largo aliento entre el Estado sudamericano y Moscú. El golpe de Estado de Augusto Pinochet intervino, además, en una época marcada por un retroceso general de la presencia ideológica de la superpotencia en América del Sur, donde brotaron las metrallas de numerosos regímenes autoritarios liderados por militares anticomunistas (Bolivia, Uruguay, Argentina, Perú). Visto desde Cuba, este mismo año 1973 parecía coincidir con un afianzamiento irreversible de las relaciones con la URSS, proceso simbolizado por la integración de La Habana en el Consejo de Ayuda Mutua Económica (COMECON) en 1972 y por la inédita visita de Leonid Brezhnev a la Isla un año y medio más tarde28. Al transformarse en fiel aliado de Moscú, después de un periodo de fuertes crispaciones, Cuba iniciaba un periodo de afinidades aceleradas que se expresó en una tendencia hacia una cierta homogenización cultural basada en los parámetros del modelo soviético.
Atravesado por eventos trágicos y compromisos exacerbados, el ciclo 1959-1973 refleja a escala global la complejidad de la Guerra Fría, marcada por la multiplicación de referencias ideológicas y por la intensidad de la movilización ciudadana. Se trataba de un periodo en que todas las esperanzas, pero también los peores temores, tenían cabida: la insurrección de la Sierra Maestra legitimaba a los ojos de muchos militantes de izquierda la pertinencia de la lucha armada para alcanzar la transformación revolucionaria tan anhelada; la crisis de los misiles de 1962 recordaba a la humanidad que el planeta dependía de un equilibrio frágil e incierto; la muerte en 1967 de un impotente Ernesto “Che” Guevara en las montañas hostiles de Bolivia se acompañó de renovadas esperanzas revolucionarias, como el proyecto reformista y antiimperialista de Juan Velasco Alvarado en Perú o la vía chilena al socialismo. Soplaban también los vientos de la guerra de Vietnam, el sonido insoportable de los tanques soviéticos en Praga, las tentativas por erigir un puente entre marxismo y cristianismo, la sombra imperceptible de las acciones de la Central Intelligence Agency (CIA). En fin, el planeta se hallaba frente a una era en la que todo parecía posible, en la que cada extremo encontró un espacio desde donde brotar. Ese es el escenario sobre el cual cimentaremos nuestra exploración de lo que hemos denominado la guerra por las ideas en América Latina.
1 Rudolf Pikhoia, “Certain Aspects of the ‘Historiographical Crisis’, or the ‘Unpredictability’ of the Past”, en Russian Studies in History, vol. 40, núm. 2, 2001, p. 14. La traducción de las citas textuales provenientes de textos o documentos redactados en un idioma distinto al español me pertenecen.
2 Irène Herrmann, “Une vision de vaincus? La guerre froide dans l’historiographie russe aujourd’hui”, en Antoine Fleury y Lubor Jílek (eds.), Une Europe malgré tout: 1945-1990. Contacts et réseaux culturels, intellectuels et scientifiques entre Européens dans la guerre froide, Bruselas, Peter Lang, 2009, p. 453.
3 Sobre la pertinencia del concepto “Sur” para caracterizar aquellas regiones que tradicionalmente han sido integradas en la noción de “Tercer Mundo”, véase Richard Saull, “El lugar del sur global en la conceptualización de la guerra fría: desarrollo capitalista, revolución social y conflicto geopolítico”, en Daniela Spenser (coord.), Espejos de la guerra fría: México, América Central y el Caribe, México D. F., Porrúa, 2004, pp. 31-66.
4 Volker Depkat, “Cultural Approaches to International Relations: A Challenge?”, en Jessica Gienow-Hecht y Frank Schumacher (eds.), Culture and International History, Nueva York, Berghahn Books, 2003, p. 178.
5 La diplomacia cultural puede ser definida como el conjunto de los esfuerzos oficiales destinados a dotar las manifestaciones culturales de un contenido ideológico en aras de satisfacer objetivos geoestratégicos. Véase Tony Shaw, “The Politics of Cold War Culture”, en Journal of Cold War Studies, vol. 3, núm. 3, 2001, p. 59.
6 Georges-Henri Soutou, “Conclusion”, en Jean-François Sirinelli y Georges-Henri Soutou (eds.), Culture et Guerre froide, París, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2008, p. 303.
7 Marcel Danesi y Paul Perron, Analyzing Cultures: An Introduction & Handbook, Bloomington, Indiana University Press, 1999, pp. 14, 23, 44-47, 67-68.
8 Alfred Kroeber y Clyde Kluckhohn, Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions, Cambridge, Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology, 1952, p. 159.
9 Jean-François Sirinelli y Éric Vigne, “Introduction: Des cultures politiques”, en Jean-François Sirinelli (ed.), Histoire des droites en France, París, Gallimard, 1992, vol. 2: “Cultures”, p. III.
10 Michel Vovelle, “Des mentalités aux représentations: entretien avec Michel Vovelle”, en Sociétés & Représentations, núm. 12, 2001-2002, p. 21.
11 Clifford Geertz, “Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture”, en Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures: Selected Essays, Nueva York, Basic Books, 1975, pp. 3-30.
12 Robert Frank, “Images et imaginaire dans les relations internationales depuis 1938: problèmes et méthodes”, en Robert Frank (ed.), Images et imaginaire dans les relations internationales depuis 1938, París, CNRS, 1994, p. 6.
13 Este libro mostrará que las potencias mundiales se esforzaron por multiplicar la presencia de visitantes en sus territorios con el objeto de presentar aspectos seductores de la realidad nacional. Junto con Sylvain Venayre, adoptaremos una “historia cultural del viaje”, enfocada en las sensibilidades de los actores involucrados. Más allá de la descripción de los itinerarios o de las condiciones materiales de las giras, queremos acentuar los efectos del encuentro, lo que hace que el periplo adquiera un sentido capaz de alterar las predisposiciones (o de reconfortarlas) tanto del viajero como del anfitrión. El viaje acarrea una mirada, un esquema narrativo, fenómeno que se encuentra en el centro de nuestra interpretación de las relaciones culturales internacionales. Véase Sylvain Venayre, “Présentation: pour une histoire culturelle du voyage au XIXe siècle”, en Sociétés & Représentations, núm. 21, 2006, pp. 5-9; y François Hartog, Mémoire d’Ulysse. Récits sur la frontière en Grèce ancienne, París, Gallimard, 1996, pp. 15-16.
14 Michael Hogan y Thomas Paterson, “Introduction”, en Michael Hogan y Thomas Paterson (eds.), Explaining the History of American Foreign Relations, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, pp. 4-5.
15 William Appleman Williams, The Tragedy of American Diplomacy, Cleveland y Nueva York, The World Publishing Company, 1959. Otros intelectuales importantes de esta corriente pueden ser mencionados: Gar Alperovitz, Walter LeFeber, Gabriel Kolko y Lloyd Gardner.
16 Bruce Kuklick, “Commentary: Confessions of an Intransigent Revisionist about Cultural Studies”, en Diplomatic History, vol. 18, núm. 1, 1994, p. 121.
17 Melvyn Leffler, “New Approaches, Old Interpretations, and Prospective Reconfigurations”, en Michael Hogan (ed.), America in the World. The Historiography of American Foreign Relations since 1941, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, p. 90.
18 Pierre Renouvin y Jean-Baptiste Duroselle, Introduction à l’histoire des relations internationales, París, Armand Colin, 1964, pp. 1-4.
19 Robert Frank (ed.), Pour l’histoire des relations internationales, París, PUF, 2012, pp. 5-40; Robert Frank, “Introduction”, en Relations Internationales, núm. 115, 2003, p. 319.
20 John Lewis Gaddis, “The Emerging Post-Revisionist Synthesis on the Origins of the Cold War”, en Diplomatic History, vol. 7, núm. 3, 1983, pp. 171-172.
21 Melvyn Leffler, “Review Essay. The Cold War: What Do ‘We Now Know’?”, en The American Historical Review, vol. 104, núm. 2, 1999, p. 503.
22 Jessica Gienow-Hecht, “Introduction. On the Division of Knowledge and the Community of Thought: Culture and International History”, en Jessica Gienow-Hecht y Frank Schumacher (eds.), Culture and International History, op. cit., p. 9.
23 Sobre la importancia de los “paradigmas ideológicos”, véase Nigel Gould-Davies, “Rethinking the Role of Ideology in International Politics During the Cold War”, en Journal of Cold War Studies, vol. 1, núm. 1, 1999, pp. 90-109; y Odd Arne Westad, “The New International History of the Cold War: Three (Possible) Paradigms”, en Diplomatic History, vol. 24, núm. 4, 2000, pp. 551-565.
24 Sin ser exhaustivos, mencionemos algunas contribuciones que se insertan en esta renovación: Nigel Gould-Davies, “The Logic of Soviet Cultural Diplomacy”, en Diplomatic History, vol. 27, núm. 2, 2003, pp. 193-214; Claude Hauser, Thomas Loué, Jean-Yves Mollier y François Vallotton, La diplomatie par le livre: réseaux et circulation internationale de l’imprimé de 1880 à nos jours, París, Nouveau Monde, 2011; Andreï Kozovoï, Par-delà le mur: la culture de guerre froide soviétique entre deux détentes, Bruselas, Complexe, 2009; Peter Kuznick y James Gilbert (eds.), Rethinking Cold War Culture, Washington D. C., Smithsonian, 2010; Rana Mitter y Patrick Major (eds.), Across the Blocs: Cold War Cultural and Social History, Londres, Frank Cass, 2004; Naima Prevots, Dance for Export. Cultural Diplomacy and the Cold War, Middletown, Wesleyan University Press, 2001; Tony Shaw y Denise Youngblood, Cinematic Cold War: the American and Soviet Struggle for Hearts and Minds, Kansas, University Press of Kansas, 2010; Stephen Whitfield, The Culture of the Cold War, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1996; Yale Richmond, Cultural Exchange and the Cold War: Raising the Iron Curtain, Pensilvania, The Pennsylvania State University Press, 2003.
25 Sobre este punto, véase el número especial de la revista Diplomatic History (vol. 21, núm. 2, 1997), en particular: Jonathan Haslam, “Russian Archival Revelations and Our Understanding of the Cold War” (pp. 217-228); y Raymond Garthoff, “Some Observations on Using the Soviet Archives” (pp. 243-257).
26 Hemos consagrado un artículo a las carencias de la historiografía respecto al análisis de las relaciones generales URSS-América Latina durante la Guerra Fría. En lo que atañe a la esfera de la cultura, estas limitaciones resultan aún más evidentes. Véase Rafael Pedemonte, “Una historiografía en deuda: las relaciones entre el continente latinoamericano y la Unión Soviética durante la Guerra Fría”, en Historia Crítica, núm. 55, 2015, pp. 231-254.
27 Todas las fuentes soviéticas citadas en el presente trabajo pertenecen a la valiosa colección reunida y traducida del ruso al castellano por la profesora Ulianova.
28 Para Leila Latrèche, el año 1973 marcó el momento en que Fidel Castro se “transforma en defensor incondicional de la URSS” (Cuba et l’URSS. 30 ans d’une relation improbable, París, L’Harmattan, 2011, p. 134).