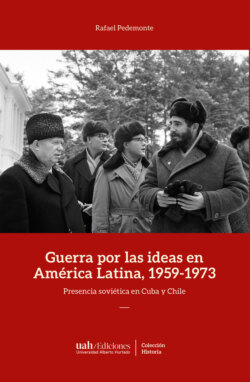Читать книгу Guerra por las ideas en América Latina, 1959-1973 - Rafael Pedemonte - Страница 8
ОглавлениеCAPÍTULO I
AMÉRICA LATINA INGRESA EN LA GUERRA FRÍA
Desde el momento en que el planeta está repleto de todo lo necesario para su autodestrucción –y con ello, en caso de que sea necesario, los planetas cercanos–, hemos logrado dormir tranquilos. Extraña cosa, el exceso de armas horripilantes y el número creciente de naciones que de ellas disponen, parece ser un factor tranquilizador […]. Había guerras, por cierto, también hambrunas y masacres. Atrocidades, por aquí y por allá. Algunas flagrantes –donde los subdesarrollados; las otras pasaban desapercibidas– en las naciones cristianas. Pero nada que no hayamos visto en los últimos treinta años. De hecho, todo aquello tenía lugar a una cómoda distancia, en pueblos lejanos. Nos conmovíamos, claro, nos indignábamos, firmábamos mociones, incluso dábamos un poco de dinero. Pero al mismo tiempo, y en el fondo, después de tantos sufrimientos vividos por procuración, nos tranquilizábamos. La muerte no dejaba de ser algo para los otros1.
El epílogo del aislamiento estaliniano
Las nuevas interpretaciones de los años noventa impulsaron una significativa renovación conceptual: hoy se habla cada vez más de “Guerra Fría cultural”2 o de “guerra ideológica”3 para dar cuenta de la confrontación de la segunda mitad del siglo XX. El equilibro nuclear alcanzado poco después de la Segunda Guerra Mundial (Moscú dispuso de la bomba atómica a partir de 1949) exigió una cierta prudencia que limitaba las posibilidades de un enfrentamiento armado entre superpotencias4. Ante la temida vulnerabilidad del planeta, la Guerra Fría adquiría un carácter fuertemente ideológico, alterando la importancia estratégica de la expansión territorial en favor de una dimensión profundamente política5. Nos hallamos, en consecuencia, ante un antagonismo singular; una rivalidad que rara vez puso cara a cara a los ejércitos de ambas potencias, pero que confrontaba con singular ahínco dos modos de vida, dos modelos de sociedad presentados como incompatibles6. Con el objetivo de propagar una representación seductora de las doctrinas preconizadas, tanto Moscú como Washington elaboraron programas específicos de influencia, transformando a la cultura en un arma privilegiada del conflicto ideológico. Es así como, en medio de esta auténtica “guerra psicológica”7, se erigieron vastas campañas de persuasión a escala mundial cuya ambición era transmitir una imagen idealizada del modelo representado por los actores hegemónicos.
Por otro lado, en la medida en que los países de África, de Asia y más tarde de América Latina comenzaban a emerger en la escena internacional, convirtiéndose en una auténtica preocupación para el Kremlin, se tuvo que redoblar el alcance de una diplomacia cultural aún en ciernes, destinada a partir de ese momento a dilatar sus tentáculos en un número cada vez mayor de países. La URSS, por su parte, impulsada por el impacto global generado por la Conferencia de Bandung (1955) –un foro que reunió en Indonesia a 29 naciones asiáticas y africanas y que demostró que el “Tercer Mundo” había adquirido un protagonismo irreversible–, definió una estrategia de propaganda llamada a consolidar las nuevas prioridades internacionales de la era posestaliniana, englobadas en el concepto de coexistencia pacífica. En efecto, los tiempos de Stalin se habían caracterizado por el aislamiento y por un discurso agresivo hacia las naciones occidentales que, al menos hasta finales de 1952, no formaban parte de los objetivos inmediatos del dictador soviético. Los efectos dramáticos de la Segunda Guerra Mundial en la URSS (70.000 pueblos y 1.700 ciudades fueron destruidos, las redes ferroviarias quedaron prácticamente inutilizadas, las mujeres superaban en 20 millones a los hombres8) obstaculizaron toda voluntad de cimentar planes ambiciosos en términos de política exterior. No quedaba otra opción que conformarse con el estatus de potencia regional, restringiendo la hegemonía soviética al bloque Este europeo9 y reduciendo las ambiciones de expansionismo ideológico10. Si bien en 1952 Stalin ya había aludido tímidamente a la necesidad de promover la coexistencia pacífica11 con Occidente, no fue sino con su muerte inesperada en marzo de 1953 que los nuevos dirigentes patrocinaron una verdadera transformación en la manera en que la URSS se debía posicionar a nivel mundial. Durante los meses inmediatamente posteriores al fallecimiento del antiguo jefe, Lavrenti Beria y Gueorgui Malenkov se embarcaron en una campaña consciente destinada a disminuir las tensiones internacionales, voluntad ungida al confirmarse la ascensión a la cabeza del Partido Comunista de la URSS (PCUS) de Nikita Jrushchov en septiembre de 195312.
La nueva autoridad suprema del Kremlin estaba convencida de la urgencia de romper con el dogmatismo anterior, entablando un diálogo con los países que no integraban la esfera socialista, incluidos los Estados subdesarrollados. Esta restructuración decisiva obtuvo su coronación durante el 20º Congreso del PCUS en febrero de 1956, cuando Jrushchov no solo plantó cara contra el culto a la personalidad de Stalin, sino que anunció con bombos y platillos una nueva línea internacional: la coexistencia pacífica13. Esta tesis, calificada por un observador como “conquista del pensamiento marxista destalinizado”14, conllevaba a un reconocimiento tácito de la necesidad imperiosa de cohabitar con Occidente15. Desde un punto de vista estrictamente teórico, la coexistencia pacífica implicaba renunciar a los conflictos armados como medio para resolver cuestiones litigiosas, mientras que se buscaba poner de relieve la necesidad de respetar la soberanía nacional de cada Estado mediante una política no-injerencista y de estimular las relaciones interestatales sobre una base de equilibrada reciprocidad16. En la práctica, este renovado discurso suavizó el tono de la retórica soviética, traduciéndose en numerosos gestos de buena voluntad hacia el mundo no comunista, como la firma de tratados bilaterales de carácter económico y cultural17.
A pesar del duro revés sufrido por los partidarios del acercamiento Este-Oeste a raíz de la mortífera intervención de los tanques soviéticos en Hungría a finales de 1956, en términos generales, la imagen de Moscú tendió a mejorar a fines de los años cincuenta, adquiriendo contornos más humanos que muchos no habrían sido capaces de discernir en tiempos de Stalin. Un informe de la OTAN aconsejaba sin medias tintas la necesidad de propulsar los intercambios con el Este, ya que, en este alivianado contexto, ya no era posible negar que ha habido “una cierta evolución […] al interior de la URSS”. Pero más allá de estos signos positivos, lo interesante en este documento es que sus redactores identificaban adecuadamente el lugar que poseía la cultura en este proceso: “Al contribuir a la distensión internacional […] los intercambios culturales juegan un rol primordial en la ‘coexistencia pacífica’, lo que se ha transformado en el tema principal de la política soviética”18. No obstante, esta tendencia no significaba para los estrategas moscovitas el abandono de la voluntad de expandir el comunismo, sino que redelineó las técnicas apropiadas para llevar adelante la rivalidad contra el capitalismo19. Ante la necesidad de hallar nuevos métodos de influencia, la expansión cultural asumió gran relevancia, manifestándose, en particular, en territorios tradicionalmente marginalizados.
Siguiendo al historiador Odd Arne Westad, el “Tercer Mundo” vino a insertarse de lleno en un enfrentamiento ya no concebido “como un conflicto bilateral”20, sino como una lucha singular trasplantada con renovadas fuerzas en las naciones de Asia, África y América Latina, moldeando lo que Westad llama convincentemente la “Guerra Fría Global”. Las grandes potencias debían, por lo tanto, transformar el planeta con el objeto de “demostrar la aplicabilidad universal de sus doctrinas”, elevando al “Tercer Mundo” en un “terreno fecundo para articular la rivalidad”21. Esta estrategia fue percibida como un elemento esencial para el fortalecimiento de la URSS, ya que durante la administración de Jrushchov, el Kremlin adquirió la convicción de que la progresión del mundo hacia un futuro mejor dependía de la evolución de los Estados de ultramar. En consecuencia, la misión histórica de Moscú era, a partir de este momento, la de “contribuir a preparar el mundo para la revolución” inminente22.
Es bajo esta lógica que debemos comprender la puesta en marcha de una serie de programas de ayuda que en los años cincuenta se limitaban esencialmente a África y Asia, manteniendo por un tiempo a América Latina en una posición estratégica secundaria. Ya dijimos que la Conferencia de Bandung obligó a los soviéticos a repensar el potencial estratégico de los Estados reunidos en Indonesia, los cuales habían demostrado que no tenían la intención de aceptar pasivamente el equilibrio de fuerzas internacional. Mientras que la Crisis de Suez de 1956 se convirtió en un duro revés para los intereses de dos grandes naciones europeas (Francia e Inglaterra), la URSS se halló en una inmejorable posición para exponerse ante el mundo como un aliado natural del Sur frente a un Occidente hostil y agresivo23. Los delegados de la OTAN constataban con preocupación que a finales de 1956 Moscú había destapado un vigoroso objetivo, consistente en “ampliar la zona de influencia comunista mediante la diplomacia, la propaganda”, especialmente en los “ámbitos político, cultural y científico”. Para ello, los responsables del Kremlin habían abandonado los métodos de Stalin; ya no se trataba de ayudar “solo a los comunistas o grupos aliados”, sino que ahora estaban rotundamente determinados a “colaborar con cualquier régimen en la medida en que vean una oportunidad para […] oponer ese régimen a Occidente”24. Así, la URSS inauguró una política de cooperación que benefició en un primer momento a Estados tales como Afganistán, Egipto e India. Esta tendencia global, como veremos ahora, generó un incipiente acercamiento con América Latina a partir de 1955, a pesar de que, de manera general, el continente seguía representando para la URSS un objetivo marginal. Ello al menos hasta 1959, cuando los rebeldes cubanos pusieron fin a la dictadura de Fulgencio Batista.
Una progresiva inserción de América Latina en la Guerra Fría
“Cuba nos forzó a adoptar una mirada renovada sobre el conjunto del continente [latinoamericano], que ocupaba hasta ahora el último lugar de la jerarquía de prioridades del poder soviético”, pondera el antiguo vicedirector de la KGB, Nikolai Leonov25. Nicola Miller parece confirmar esta hipótesis al estimar que antes de la caída de Batista en 1959 las relaciones con América Latina se desarrollaban prácticamente sobre una tabula rasa26. Si bien es innegable que Moscú no tenía intención de hacer grandes esfuerzos por reforzar los lazos con el mundo iberoamericano, un cierto número de trabajos recientes debiera conducirnos a no magnificar la supuesta ausencia de la URSS sobre el territorio antes de 1959. Ya a fines de la era estaliniana, en 1952, una delegación de comunistas latinoamericanos viajó a Moscú para negociar con sus interlocutores soviéticos y asistir a fiestas conmemorativas27. Un mes antes de su muerte inesperada en marzo de 1953, Stalin recibió, en un gesto inédito, al embajador argentino Leopoldo Bravo con el objeto de evaluar la posibilidad de incrementar los lazos con el gobierno de Juan Domingo Perón28, quien amparaba una política exterior independiente conocida como la “tercera vía”. Pero a pesar de estos síntomas embrionarios, hubo que esperar un tiempo, y en particular el 20º Congreso del PCUS en 1956, para constatar una multiplicación visible de los signos de acercamiento.
Muchos obstáculos impedían aún un compromiso más militante en territorio latinoamericano, entre otros, la “fatalidad geográfica” determinada por la presencia imponente y vigilante de los EE.UU. La moderación del Kremlin quedó en evidencia luego de los eventos que derivaron en la caída del gobierno democrático del guatemalteco Jacobo Árbenz (1951-1954), una maniobra en la cual la CIA ejerció un rol de primera línea a través de un plan de intervenciones encubiertas. A pesar del uso de un virulento discurso anticomunista destinado a justificar el Golpe29, la URSS mantuvo una elocuente prudencia en sus declaraciones para evitar crear la impresión de que la superpotencia pretendía inmiscuirse en la zona de influencia norteamericana30.
No obstante, como lo ha comprobado convincentemente Michelle Getchell, a pesar de estos límites inherentes a las condiciones geopolíticas, los efectos del Golpe en Guatemala azuzaron nuevas esperanzas sobre la progresión antiimperialista en América Latina e impulsaron al Kremlin a fortalecer sus influencias en la región31. Vemos también que a partir de 1954 América Latina aparecía de manera cada vez más frecuente en las declaraciones efectuadas por líderes soviéticos32. De hecho, durante el 20º Congreso del PCUS, Jrushchov incluyó a los países de América Latina en lo que catalogó como “las zonas críticas” donde se desplegaba la batalla contra el imperialismo33. Poco antes, Nikolai Bulganin había anunciado su renovada voluntad en una entrevista, cuando el Mariscal realzaba la importancia de las conexiones diplomáticas con Argentina, México y Uruguay y efectuaba un explícito llamado para redoblar las relaciones con el continente34.
Más allá del discurso, no cabe duda que durante los años cincuenta el impacto ideológico de la URSS en América Latina tendió a acrecentarse35. Los partidos comunistas del continente hacían prueba de una entusiasta fidelidad hacia Moscú. En cuanto al caso chileno, la influencia creciente de la URSS aparece reflejada en un análisis onomástico de Alfonso Salgado, quien demuestra de manera notable que a partir de 1953 el número de individuos cuyos nombres estaban asociados al líder de la revolución bolchevique (Vladimir, Ilich, Lenin) se disparó36. En Cuba, el comunismo local encarnado por el Partido Socialista Popular (PSP) defendía ardientemente la política internacional de Moscú, incluso en los momentos de mayor tensión, como cuando los tanques del Ejército Rojo invadieron el territorio húngaro en 1956. En un folleto destinado a contrarrestar la “desfachatez con que miente la prensa burguesa cuando se trata de inventar calumnias antisoviéticas”, las juventudes del PSP respaldaron a la URSS, tachando a sus enemigos de “fascistas que en Hungría pretendieron restaurar el capitalismo”37.
Pero la fidelidad pro-soviética no era completamente gratuita, sino que fue alentada por una política sistemática de ayuda financiera y estímulos diversos. No solo los dirigentes más destacados eran invitados a visitar la URSS o recibían tratamiento médico en hospitales moscovitas –todo ello bajo condiciones muy favorables que incluían todos los gastos del periplo–, sino que los anfitriones soviéticos proponían también un programa regular de cursos de formación ideológica a los cuadros de los partidos comunistas u otros líderes sindicales38. El PCUS se preocupaba igualmente de transferir una serie de subsidios a través de un fondo para el apoyo de los “países capitalistas” creado en 1948. La organización comunista chilena fue la que recibió la primera contribución de su contraparte soviética en 1955, luego de una solicitud efectuada por el dirigente Galo González39. Por cierto, se trataba de una suma modesta (5.000 dólares de un total de 5 millones; es decir, un 0,1% del total otorgado por el fondo), pero que tendió a ascender en los años venideros: en 1958, por ejemplo, el PC de Venezuela se ubicaba en el sexto lugar de los partidos beneficiados por la asistencia económica del Este; ese año, figuraban también en la lista los PC de Uruguay, Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala y México40.
En un ámbito distinto, la segunda mitad de los años cincuenta reforzó la presencia cultural de la URSS a través del envío de una amplia y variada gama de periódicos traducidos al castellano y al portugués (Cultura y Vida, Tiempos Nuevos, Literatura Soviética, Mujer Soviética, Unión Soviética, etc.). Estos órganos eran distribuidos gracias a la activa gestión de los institutos culturales de amistad (a los cuales destinaremos un importante espacio en este libro): ya en 1958, antes de la Revolución cubana, cerca de 30 sociedades bilaterales de amistad se encontraban repartidas en siete países (Argentina, Bolivia, Chile, México, Perú, Uruguay, Brasil), organizando conferencias, conciertos, exposiciones y charlas ligadas a la realidad soviética41. Por otro lado, las primeras grandes figuras de la cultura de la URSS en aterrizar en América Latina lo hicieron en esos años: Ilya Ehrenburg ya había visitado Chile para asistir a los 50 años del célebre poeta comunista Pablo Neruda en 1954; lo siguieron destacadas personalidades tales como Leonid Kogan, Aram Jachaturian, Konstantin Simonov, Tatiana Nikolayeva, David Oistraj. En lo que concierne a los viajes de delegaciones, el Festival Mundial de la Juventud y de los Estudiantes que fue celebrado con inusitado esplendor en Moscú en 1957 merece ser sopesado como un punto clave de la naciente proximidad con América Latina. Gracias a los subsidios de la URSS, los jóvenes latinoamericanos superaron los 90042, lo que, de acuerdo a una de las traductoras encargadas de acogerlos, constriñó a los organizadores a crear comisiones de recepción para guiar adecuadamente a los numerosos hispanohablantes43.
Este proceso gradual de extensión de los contactos bilaterales fue, qué duda cabe, apuntalado con la consolidación de un primer gobierno decididamente antiimperialista en América Latina: la Cuba de Fidel Castro, quien declaró en abril de 1961 el carácter socialista de la revolución. Pero debemos situar esta tendencia en la continuidad de las transformaciones precedentes, estimuladas por la muerte de Stalin y garantizadas a raíz del 20º Congreso del PCUS, reunión que oficializó la coexistencia pacífica y abrió la puerta a la posibilidad de concebir una vía no armada para alcanzar la victoria revolucionaria. Fue en ese escenario que una política específica hacia el continente comenzó a ser esbozada con mayor detención por parte de los líderes del Kremlin44. Un nuevo aparato administrativo fue puesto en marcha: se creó en el seno del Ministerio de Asuntos Exteriores de la URSS un departamento latinoamericano, mientras que el subcontinente dejó de formar parte de la sección norteamericana de la KGB.
La prueba de que América Latina había ingresado irreversiblemente en la Guerra Fría fue brindada por la impetuosa respuesta occidental a lo que era tachado como “amenaza castrista”. Washington reforzó su ambiciosa diplomacia anticomunista y se embarcó en una cruzada continental llamada a debilitar la influencia de Fidel Castro y de sus aliados. Ya a fines de 1959, la CIA afinaba los detalles de un programa secreto de propaganda anti-Castro, robustecido mediante la distribución masiva de panfletos, películas, periódicos, etc.45. Poco después de que las autoridades cubanas proclamaran el socialismo como la identidad ideológica que guiaría los senderos turbulentos de la revolución, el Consejo de la OTAN optó, por su parte, por constituir en septiembre de 1961 un grupo de expertos sobre América Latina. El objetivo de este nuevo comité consistía en evaluar los riesgos de la “amenaza comunista” para así poder “influir en la situación”46. Veremos ahora que América Latina, un territorio hasta aquí concebido como el “patio trasero” de los EE.UU., se transformó en un auténtico campo de batalla para sacar a relucir la superioridad de los modelos encarnados por los dos grandes flancos en disputa.
La diplomacia cultural en América Latina
En esta guerra por las ideas, en la cual los actores aspiraban a demostrar el vigor y la eficacia de sus sistemas respectivos, resultaba clave activar un poderoso aparato destinado a propagar una imagen positiva y atrayente de la realidad encarnada por cada modelo ideológico. Inquietos por la amenaza comunista de fines de los años cuarenta, los EE.UU., que históricamente habían relegado las cuestiones culturales a la esfera privada, revirtieron sus prioridades anteriores, proponiéndose contrarrestar los esfuerzos de la URSS mediante la creación de una serie de instituciones con fuerte presencia en el exterior. Según los dichos de Philip Coombs, colaborador cercano de John F. Kennedy, el “arma cultural” debía convertirse en la “cuarta dimensión” de la diplomacia norteamericana (después de las dimensiones política, económica y militar)47. Pero contrariamente a lo que sucedía en el Este, las asociaciones no gubernamentales (fundaciones, universidades, medios de prensa, museos) continuaban ejerciendo un papel fundamental en la diseminación de una representación convincente del país, articulando lo que Scott Lucas ha denominado como el State-Private Network48. En ese contexto, los años de posguerra vieron brotar múltiples iniciativas respaldadas por el Estado y que en su conjunto dibujaban una poderosa diplomacia cultural.
Harry Truman aprobó en 1946 el célebre Programa Fulbright que derivó en la aceleración de los intercambios universitarios, mientras poco a poco todas las expresiones artísticas, “del deporte al ballet, de los comics a los viajes espaciales, adquieren una significación política”49. La administración de Dwight Eisenhower (1953-1961) hizo de esta estrategia una verdadera prioridad de la política exterior y lo de que el propio presidente llamaba “guerra psicológica”50. En agosto de 1953, se creó la United States Information Agency (USIA), cuya misión consistía en difundir la lengua inglesa, así como producciones fílmicas, revistas (Free World Magazine) o programas radiales51. Por su parte, la CIA también apostó por una activa labor en la consolidación de la “Guerra Fría cultural”, para lo cual la agencia de inteligencia logró cooptar a destacados intelectuales. Innumerables iniciativas –la publicación de difundidas revistas tales como Der Monat, Encounters, Cuadernos, la creación del Congreso por la Libertad de la Cultura en París (1950), la inauguración de memorables exposiciones– fueron montadas por la “mano invisible” de la CIA52.
De manera general, la diplomacia cultural norteamericana ha sido fecundamente abordada por los investigadores, quienes han logrado esclarecer las intersecciones entre el ámbito público y el privado53. Menos ha sido escrito sobre el también muy imponente aparato de propaganda soviético. En un trabajo reciente, Michael David-Fox demuestra que ya en la década de 1920 los líderes bolcheviques se preocuparon con especial esmero por poner las bases institucionales necesarias para extender los contactos con el resto del orbe: la Sociedad para los Intercambios Culturales entre la URSS y el Extranjero (VOKS)54 –una estructura compleja compuesta de diversos departamentos y secciones– fue inaugurada en 1925, mientras que cuatro años más tarde nacía la compañía Intourist con el objeto de espolear la presencia en suelo soviético de visitantes extranjeros55.
Sin embargo, a pesar del vigor inicial de la diplomacia cultural soviética, la evolución de esta estrategia no dibujó una línea ascendente. El tiempo de las grandes purgas comandadas por Stalin (1936-1939) profundizó el aislamiento internacional de Moscú, una tendencia que los dirigentes estarán forzados a confirmar ante las trágicas consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Hubo que esperar hasta el fallecimiento del dictador en 1953 para que gradualmente las nuevas autoridades se propongan restructurar el debilitado dispositivo de intercambios. La era de “apertura jrushchoviana” –como ha sido caracterizada por la especialista Anne Gorsuch– permitió la integración gradual de la URSS en una red “transnacional de personas, objetos e ideas”56 con el afán de legitimar ante el mundo, mediante una ambiciosa ofensiva cultural, el principio de la coexistencia pacífica57. De esta manera, el aparato se complejizó, exigiendo la participación de múltiples estructuras institucionales (institutos de amistad, agencias de información, puestos diplomáticos, asociaciones de artistas, medios de prensa, sindicatos) sobre las cuales descansaba la voluntad de diseminar una nueva imagen de la superpotencia58. La expansión de “los intercambios culturales tiene gran importancia para mejorar las relaciones entre países”, zanjaba Jrushchov durante el 20º Congreso del PCUS59.
Pasado el impacto momentáneo de la crisis húngara en 1956, esta renovada disposición comenzó a surtir efectos concretos con la formalización de acuerdos culturales con diversas naciones de Occidente (Bélgica, Noruega, Francia, Inglaterra), dispuestas, estas últimas, a negociar con los soviéticos para vigilar con mayor atención los contactos con Moscú y así evitar que las asociaciones de amistad (Asociación Francia-URSS, Amistades Belgo-Soviéticas, Asociación Italia-URSS, etc.) gocen del monopolio de los intercambios no oficiales con el Este60. Estos acuerdos bilaterales, que ofrecían una plataforma legal destinada a facilitar los viajes en dirección a la URSS, así como la recepción de delegaciones soviéticas, ampliaron considerablemente la presencia artística internacional de los representantes del mundo socialista. Conjuntos de danza (tales como el Bolshoi, el Beriozka, el conjunto de Igor Moiseyev, el Coro del Ejército Rojo), compositores e intérpretes musicales se convirtieron en embajadores privilegiados de la excelencia cultural de la URSS61.
El cine, tan burdamente anclado a los imperativos ideológicos durante los años estalinianos, experimentó a finales de la década de 1950 un auge creativo que no tardó en atraer la atención de los observadores occidentales. La difusión de obras fílmicas se erigió en otro signo potente de la nueva disposición del Kremlin, que aseguraba la proyección de películas soviéticas en el extranjero mediante las acciones de Sovexportfilm. Fue en este marco que se produjo el sonado éxito Cuando pasan las cigüeñas (1957), obra de Mijail Kalatozov honrada con la Palma de Oro en Cannes, transformándose en un símbolo incontestable del deshielo cultural que se estaba gestando en la URSS62.
Ante todas estas expresiones impensadas en tiempos de Stalin, no cabía duda que el planeta se enfrentaba a una nueva era en la que la cultura estaba llamada a ejercer un rol estratégico cada vez más preponderante. América Latina, a pesar de su lejanía geográfica, constituyó igualmente un terreno fértil para el enfrentamiento por las ideas entre las dos grandes superpotencias. Mientras que Moscú después de 1953 demostraba con hechos que estaba dispuesta a fortalecer la propaganda cultural en dirección al continente, los EE.UU. optaban por reforzar un programa de operaciones psicológicas para neutralizar la presencia creciente del comunismo. En 1955, la USIA decidió aumentar en un 20% los recursos destinados a Latinoamérica, inaugurando así un “programa especial de información” que contemplaba el envío de publicaciones especializadas, panfletos y folletos, la creación de programas radiales, la propagación de películas con mensajes finamente definidos, etc. Esta estrategia ya se había erigido en un factor influyente a la hora de llevar a cabo una campaña de desprestigio contra el gobierno de Árbenz, pero fue sobre todo la llegada al poder de Fidel Castro en 1959 lo que dio curso a un fortalecido dispositivo de propaganda norteamericano63.
El Congreso por la Libertad de la Cultura, originalmente basado en París, extendió su campo de acción, dirigiendo su mirada a las naciones del “Sur global”64. A partir de 1953, sus responsables comenzaron a editar Cuadernos, un periódico dirigido por Julián Gorkin hasta 1963. Más tarde, estos esfuerzos conllevarán a la amplia difusión de la revista mensual Mundo Nuevo, un órgano dedicado a la literatura hispanoamericana que, a pesar de la intención encubierta de ofrecer un mensaje favorable al modelo occidental, logró suscitar la participación de prestigiosas figuras intelectuales de izquierda como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Jean-Paul Sartre65. Otros, conscientes del entramado que se escondía detrás de Mundo Nuevo, rechazaron escribir en sus páginas: el uruguayo Mario Benedetti se esforzaba por convencer a sus colegas de no publicar en la revista66, mientras que el chileno Jorge Edwards se dirigía a Pablo Neruda en 1966 para hacerle parte de sus sospechas respecto a Emir Rodríguez Monegal, editor de la revista:
Me parece que el personaje era algo ambiguo en exceso y que más valía no colaborar [en Mundo Nuevo]. El primer número acaba de salir sin pena ni gloria, con la dosis de anticomunismo necesaria para justificar la colaboración de las fundaciones norteamericanas y, según dicen las malas lenguas, de la CIA. Vaya uno a saber67.
Los artistas cubanos, como Graziella Pogolotti, percibieron Mundo Nuevo como un peligro al que había que hacer frente68. Sin embargo, a pesar de las suspicacias que arreciaban desde confines diversos, la revista logró beneficiarse de un enorme éxito editorial, tanto en el subcontinente como en París, la “meca” de la intelectualidad latinoamericana.
Como lo mencionamos brevemente, las fundaciones privadas ejercieron en los Estados Unidos un papel crucial para el fortalecimiento de la acción cultural. Fue la Ford Foundation la que fomentó la creación del Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales (ILARI), encargado de organizar conferencias y de conceder becas para seguir alguna formación académica en el seno de universidades estadounidenses. Mediante la consolidación de los vínculos con instituciones de educación superior (FLACSO, El Colegio de México, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Los Andes en Venezuela), el ILARI se proponía homogenizar el discurso de las élites intelectuales del hemisferio, concebidas como agentes susceptibles de convertirse en influyentes consejeros de los gobiernos de turno69.
La intelectualidad de izquierda no permaneció pasiva ante la ofensiva norteamericana. La Casa de las Américas, institución cultural creada poco después de la llegada triunfal de los “barbudos” a La Habana en enero de 1959, definió una política destinada a allanar el camino para el fortalecimiento de los intercambios artísticos entre países del hemisferio, tendiendo a adoptar una retórica antiyanqui en la medida en que los lazos oficiales entre los EE.UU. y Cuba se deterioraban. Casa de las Américas editaba un politizado periódico de vasta difusión continental, mientras que también organizaba un concurso literario, para el cual se reunía anualmente en La Habana un numeroso cortejo de intelectuales “progresistas”70. Pero la importancia de la revista Casa de las Américas parecía verse opacada ante el impresionante caudal de periódicos traducidos y exportados por la URSS hacia Latinoamérica. Ya en 1972, los hispanoparlantes tenían acceso a órganos soviéticos, tales como Ciencias Sociales, Comercio Exterior, Cultura y Vida, Deportes en la URSS, Enfoque Internacional, Films Soviéticos, Literatura Soviética, La Mujer Soviética, Novedades de Moscú, Revista Militar Soviética, Tiempos Nuevos y Unión Soviética71. La URSS contaba en los años 1960 con excelentes traductores ruso-castellano, quienes debieron asumir nuevas responsabilidades luego de la victoria de la Revolución cubana. Muchos de estos especialistas bilingües, como el periodista Juan Cobo (corresponsal de Tiempos Nuevos en el Chile de Salvador Allende), eran inmigrantes españoles acogidos en la URSS después de la Guerra Civil que asoló la península entre 1936 y 1939. Con la asistencia invaluable de estos últimos, las casas editoriales soviéticas (Progreso, MIR, Raduga) lograron edificar un poderoso dispositivo de traducción y distribución de revistas, diccionarios, manuales, panfletos, etc. A esto habría que agregar la imponente tarea asumida por la agencia de información RIA Novosti, actor ineludible a la hora de seleccionar el material destinado a llenar los estantes de las librerías en América Latina72.
La acelerada presencia cultural de la potencia socialista no solo se debió a los tentáculos de su maquinaria cultural. Los comunistas locales también asumieron una labor de primera importancia, contribuyendo decididamente a facilitar el acceso a las expresiones artísticas de la potencia admirada. Los periódicos traducidos del ruso podían encontrarse en las librerías y bibliotecas de los “partidos hermanos”, al igual que en los institutos bilaterales de amistad73. Como veremos con más detalle en el Capítulo IV, los responsables moscovitas inauguraron la Asociación para la Amistad y Cooperación Cultural con los Países de América Latina días después de la victoria de la Revolución cubana. Con el pasar de los años, esta organización –dirigida por el famoso compositor Aram Jachaturian– se ramificó en una serie de unidades circunscritas a los vínculos con algunos países prioritarios: la Sociedad URSS-Cuba (1964), Sociedad URSS-Chile (1966), Sociedad URSS-México (1966) y Sociedad URSS-Uruguay (1968). La tendencia prevaleciente hacia la profundización del interés por el continente latinoamericano después de la Revolución cubana fue confirmada por la fundación, en 1961, del Instituto Latinoamericano de la Academia de Ciencias de la URSS74. Un año antes, otra institución contribuyó también a fortalecer los lazos: la Universidad de la Amistad de los Pueblos Patricio Lumumba (UPL), donde estudiaron numerosos latinoamericanos gracias a un sistema generoso de becas75. No cabe duda que mediante este sistema de colaboración educativa, los estrategas soviéticos aspiraban a crear sólidas redes de fidelidad con un sector que, por su potencial intelectual, podría transformarse en un actor político influyente a su regreso al país de origen, respondiendo así al deseo de apuntalar una imagen positiva del país que tan generosamente los había acogido unos años antes76.
Vemos que con la transición de Cuba hacia un Estado socialista el interés embrionario ya manifestado hacia América Latina durante la segunda mitad de los años cincuenta tendió a consolidarse, erigiendo una red institucionalizada mediante el concurso de numerosos organismos recién inaugurados. La Revolución cubana fue también decisiva en la escena regional, ya que propulsó una auténtica movilización de la comunidad artística, mayormente inclinada hacia posturas de izquierda77. De acuerdo al escritor José Donoso, el proyecto castrista sedujo a la casi unanimidad de los intelectuales del continente78 hasta el punto que “ser revolucionario era casi una condición sine qua non para ser considerado un intelectual”79.
El aumento de las influencias soviéticas obedecía, en consecuencia, a una panoplia de factores que iban desde las evoluciones propias del territorio latinoamericano a las nuevas prioridades de la política exterior de Moscú. Este acercamiento acelerado echaba por tierra el aislamiento estaliniano, periodo que tambaleaba irremediablemente ante el voluntarismo auspiciado por la administración de Nikita Jrushchov. Observaremos ahora que tanto el gobierno revolucionario cubano como el del democratacristiano chileno Eduardo Frei Montalva a partir de 1964 nos procuran una serie de elementos iluminadores para desentrañar la relevancia creciente que adquirió América Latina a los ojos de los dirigentes del Kremlin.
1 Robert Merle, Malevil, París, Gallimard, 2012, pp. 73-74.
2 Frances Stonor Saunders, La CIA y la guerra fría cultural, Madrid, Debate, 2001.
3 Odd Arne Westad, La guerre froide globale: le tiers-monde, les États-Unis et l’URSS (1945-1991), París, Payot, 2007.
4 El cambio estructural del equilibrio de fuerzas internacional después de 1945 ha hecho que se le atribuya a EE.UU. y a la URSS la etiqueta de “superpotencia”, lo que daba cuenta de la capacidad hegemónica creciente de los dos grandes triunfadores de la Segunda Guerra Mundial. Las superpotencias eran desde ya capaces de imponer cierta dependencia a otras naciones para constituir un campo de influencia, dentro del cual ejercían como modelo. Al respecto, véase Jean-Claude Allain y Robert Frank, “La hiérarchie des puissances”, en Robert Frank (ed.), Pour l’histoire des relations internationales, París, PUF, 2012, pp. 172-174.
5 La tendencia a minimizar el riesgo de una confrontación militar entre los “dos grandes” tiene su más convencido defensor en la persona de John Lewis Gaddis, quien, a nuestro juicio, califica de manera abusiva a la Guerra Fría de Long Peace. Véase John Lewis Gaddis, The Cold War: A New History, Nueva York, Penguin Books, 2007, p. 196.
6 Melvyn Leffler, For the Soul of Mankind: the United States, the Soviet Union, and the Cold War, Nueva York, Hill and Wang, 2007, p. 98.
7 El presidente norteamericano Dwight Eisenhower hablaba a menudo de su voluntad de “conquistar los corazones y las almas” de las poblaciones extranjeras. Véase Kenneth Osgood, Total Cold War. Eisenhower’s Secret Propaganda Battle at Home and Abroad, Lawrence, University Press of Kansas, 2006.
8 Tony Judt, Après-guerre. Une histoire de l’Europe depuis 1945, París, Armand Colin, 2007, pp. 32-34.
9 Hélène Carrère d’Encausse, “L’Union soviétique et l’Europe depuis 1945”, en Opinion publique et politique extérieure. 1945-1981, Roma, École Française de Rome, 1985, p. 247.
10 Marie-Pierre Rey, “Puissance régionale? Puissance mondiale? Le point de vue des décideurs soviétiques, 1953-1975”, en Relations Internationales, núm. 92, 1997, pp. 392-393.
11 Pierre Du Bois, “Guerre froide, propagande et culture (1945-1953)”, en Relations Internationales, núm. 115, 2003, pp. 441-442; Mikhaïl Lipkin, “Avril 1952, la conférence économique de Moscou: changement de tactique ou innovation dans la politique extérieure stalinienne”, en Relations Internationales, núm. 147, 2011, pp. 25-26.
12 Vladislav Zubok y Constantine Pleshakov, Inside the Kremlin’s Cold War: From Stalin to Khrushchev, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1996, pp. 138-173, 189.
13 Jacques Lévesque, L’U.R.S.S. et sa politique internationale de Lénine à Gorbatchev, París, Armand Colin, 1988, pp. 170-171.
14 Victor Leduc, La coexistence pacifique, París, René Julliard, 1962, pp. 11-12.
15 Hélène Carrère d’Encausse, La Déstalinisation commence, Bruselas, Complexe, 1984, pp. 42-43.
16 Nikita Khrouchtchev, Ce que je pense de la coexistence pacifique, París, Plon, 1960, pp. 4-5.
17 Diversos signos daban cuenta de la distensión internacional: el restablecimiento de relaciones cordiales entre la URSS y la Yugoslavia de “Tito”, la evacuación en 1955 de la base naval de Porkkala en Finlandia, las famosas reuniones de Ginebra entre representantes de Francia, EE.UU., Inglaterra y la URSS, la multiplicación de los desplazamientos internacionales de Jrushchov durante los años 1955-1956 (Yugoslavia, India, Birmania, Afganistán).
18 Archivos de la OTAN, AC/52-WP/20, “Projet de rapport sur les contacts entre la communauté atlantique et le bloc soviétique”, Bruselas, 3 de julio de 1956, pp. 1-2.
19 En un libro llamado a redefinir las visiones preponderantes sobre el conflicto sino-soviético, Jeremy Friedman nos ofrece un análisis convincente sobre las prioridades internacionales de la URSS en los años posestalinianos. De acuerdo al autor, más que la lucha contra el imperialismo, Moscú hizo del anticapitalismo el pilar esencial de su discurso ideológico. Véase Jeremy Friedman, Shadow Cold War: The Sino-Soviet Competition for the Third World, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2015.
20 Odd Arne Westad, “The New International History of the Cold war: Three (Possible) Paradigms”, en Diplomatic History, vol. 24, núm. 4, 2000, p. 552.
21 Odd Arne Westad, La guerre froide globale…, op. cit., p. 17.
22 Ibid., p. 62.
23 Marie-Pierre Rey, “Introduction: l’URSS et le Sud”, en Outre-mers. Revue d’histoire, vol. 95, núm. 354-355, 2007, p. 6.
24 Archivos de la OTAN, C-M (56) 133, “Tendances et conséquences de la politique soviétique: rapport du Secrétariat international”, Bruselas, 3 de diciembre de 1956, pp. 2-9.
25 Nikolai Leonov, Liholet’e, Moscú, Meždunarodnye otnošenia, 1994, p. 60.
26 Nicola Miller, Soviet Relations with Latin America, 1959-1987, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, p. 3.
27 Rollie Poppino, International Communism in Latin America. A History of the Movement, 1917-1963, Nueva York, The Free Press of Glencoe, 1966, p. 168.
28 Isidoro Gilbert, El oro de Moscú. Historia secreta de la diplomacia, el comercio y la inteligencia soviética en la Argentina, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2007, pp. 196-201.
29 La influencia comunista en la Guatemala de Árbenz fue voluntariamente magnificada. Incluso el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), partido prosoviético, se caracterizaba por su relativa independencia respecto a la URSS. Véase Piero Gleijeses, Shattered Hope: The Guatemalan Revolution and the United States, 1944-1954, Princeton, Princeton University Press, 1991, p. 186.
30 Leila Latrèche, Cuba et l’URSS. 30 ans d’une relation improbable, París, L’Harmattan, 2011, pp. 77-78.
31 Michelle Denise Getchell, “Revisiting the 1954 Coup in Guatemala: The Soviet Union, the United Nations, and ‘Hemispheric Solidarity’, en Journal of Cold War Studies, vol. 17, núm. 2, pp. 73-102.
32 Cole Blasier y Aldo César Vacs, “América Latina frente a la Unión Soviética”, en Foro Internacional, vol. 24, núm. 2, 1983, p. 200.
33 Alberto Daniel Faleroni, “Estrategia soviética en América Latina”, en Gregory Oswald y Anthony Strover (eds.), La Unión Soviética y la América Latina, México D. F., Letras, 1972, pp. 53-54.
34 Stephen Clissold (ed.), Soviet Relations with Latin America, 1918-68: a Documentary Survey, Londres, Nueva York y Toronto, Oxford University Press, 1970, pp. 158-159.
35 Gregory Oswald, “An introduction to USSR relations with Mexico, Uruguay, and Cuba”, en Donald Herman (ed.), The Communist Tide in Latin America: a Selected Treatment, Austin, The University of Texas, 1973, p. 75.
36 Alfonso Salgado, “Antroponimia leninista: Santiago de Chile, 1914-1973”, en Seminario Simon Collier 2009, Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile, Instituto de Historia, 2010, pp. 186-187.
37 Archivo Nacional de Cuba (en adelante, ANC), Fondo Especial, legajo núm. 14, número de orden 121, “Documento impreso de la Juventud Socialista en respuesta a ‘La Gran Mentira’ de Bohemia y a la publicación en Life de calumnias contra la Unión Soviética”.
38 Olga Ulianova y Eugenia Fediakova, “Algunos aspectos de la ayuda financiera del Partido Comunista de la URSS al comunismo chileno durante la Guerra Fría”, en Estudios Públicos, núm. 72, 1998, pp. 141-142.
39 Luis Corvalán, De lo vivido y lo peleado. Memorias, Santiago, Lom, 1997, p. 108.
40 Archivo Estatal Ruso de Historia Contemporánea (en adelante, RGANI), Fondo 89, colección O.38, carpeta D.1, 25 de diciembre de 1958.
41 Dorothy Dillon, International Communism and Latin America: Perspectives and Prospects, Gainesville, University of Florida Press, 1962, pp. 20-22.
42 Ibid.
43 Entrevista del autor con Zoia Barash, La Habana, 27 de marzo de 2014. Luis Guastavino, quien dirigió la comitiva chilena, asegura que su grupo estaba compuesto de 165 jóvenes. Entrevista del autor con Luis Guastavino, Viña del Mar, 4 de febrero de 2013.
44 Sobre un caso esclarecedor que ilustra la dimensión de la nueva ofensiva soviética en América Latina, véase el artículo reciente de Vanni Pettinà, “Mexican-Soviet Encounters in the Early 1960s: Tractors of Discord”, en Thomas Field, Stella Krepp y Vanni Pettinà (eds.), Latin America and the Global Cold War, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 2020, pp. 73-99.
45 Jon Elliston, Psywar on Cuba: The Declassified History of U.S. anti-Castro Propaganda, Nueva York, Ocean Press, 1999, pp. 14-20.
46 Archivos de la OTAN, C-R (61) 48, “Procès-verbal de la réunion du Conseil tenue au Siège Permanent”, Bruselas, 5 de octubre de 1961, pp. 3-4.
47 Robert Frank, “Culture et relations internationales: les diplomaties culturelles”, en Robert Frank (ed.), Pour l’histoire des relations internationales, op. cit., pp. 379-380.
48 Scott Lucas, “‘Total Culture’ and the State-Private Network: A Commentary”, en Jessica Gienow-Hecht y Frank Schumacher (eds.), Culture and International History, Nueva York, Berghahn Books, 2003, pp. 199-207.
49 Tony Shaw, “The Politics of Cold War Culture”, en Journal of Cold War Studies, vol. 3, núm. 3, 2001, p. 59.
50 Kenneth Osgood, Total Cold War…, op. cit.
51 Ibid., pp. 78-107.
52 Frances Stonor Saunders, La CIA y la guerra fría cultural, op. cit.
53 Véase, entre muchos otros, David Caute, The Dancer Defects: the Struggle for Cultural Supremacy during the Cold War, Oxford, Oxford University Press, 2003; Stéphanie Gonçalves, Une guerre des étoiles. Les tournées de ballet dans la diplomatie culturelle de la Guerre froide (1945-1968), tesis de doctorado, Université Libre de Bruxelles, 2015; Peter Kuznick y James Gilbert (eds.), Rethinking Cold War Culture, Washington D.C., Smithsonian, 2010; Serge Guilbaut, Comment New York vola l’idée d’art moderne. Expressionisme abstrait, liberté et guerre froide, París, Hachette Littératures, 2006; Walter Hixson, Parting the Curtain: Propaganda, Culture and the Cold War, 1945-1961, Nueva York, St. Martins’s Press, 1998; Rana Mitter y Patrick Major (eds.), Across the Blocs: Cold War Cultural and Social History, Londres, Frank Cass, 2004; Naima Prevots, Dance for Export. Cultural Diplomacy and the Cold War, Middletown, Wesleyan University Press, 2001; Tony Shaw y Denise Youngblood, Cinematic Cold War: The American and Soviet Struggle for Hearts and Minds, Kansas, University Press of Kansas, 2010; Stephen Whitfield, The Culture of the Cold War, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1996.
54 Sobre la VOKS, véase Michael David-Fox, Showcasing the Great Experiment: Cultural Diplomacy and Western Visitors to the Soviet Union, 1921-1941, Nueva York, Oxford University Press, 2012, pp. 1-27; y Jean-François Fayet, “La Société pour les échanges culturels entre l’URSS et l’étranger (VOKS)”, en Relations Internationales, núm. 115, 2003.
55 Rachel Mazuy, “Le tourisme idéologique en Union Soviétique”, en Relations Internationales, núm. 102, 2000, p. 201.
56 Anne Gorsuch, All This is Your World: Soviet Tourism at Home and Abroad after Stalin, Nueva York, Oxford University Press, 2011, p. 1.
57 Esta hipótesis ya había sido anunciada en un trabajo pionero y, a pesar de los obstáculos para la investigación en aquellos tiempos, bastante revelador y astucioso: Frederick Barghoorn, The Soviet Cultural Offensive. The Role of Cultural Diplomacy in Soviet Foreign Policy, Connecticut, Greenwood Press, 1976, pp. 1-27.
58 Kristin Roth-Ey, Moscow Prime Time: How the Soviet Union Built the Media Empire that Lost the Cultural Cold War, Ithaca, Cornell University Press, 2011, p. 9.
59 Nikita Khrouchtchev, “Rapport d’activité du Comité central du Parti communiste de l’Union soviétique”, en XXe Congrès du Parti communiste de l’Union soviétique. 14-25 février 1956. Recueil de documents, París, Les Cahiers du Communisme, 1956, p. 40.
60 Este argumento fue evocado durante una sesión del Consejo de la OTAN, la mayor instancia del organismo internacional en lo que a asuntos políticos se refiere. Véase Archivos de la OTAN, C-R (56) 56, “Procès-verbal de la réunion du Conseil”, Bruselas, 26 de octubre de 1956. También fue el factor que terminó por convencer a las autoridades italianas de la necesidad de optar por el establecimiento de un acuerdo cultural con la URSS en 1960. Véase Bruna Bagnato, “L’accord culturel italo-soviétique de 1960”, en Antoine Fleury y Lubor Jílek (eds.), Une Europe malgré tout: 1945-1990. Contacts et réseaux culturels, intellectuels et scientifiques entre Européens dans la guerre froide, Bruselas, Peter Lang, 2009, pp. 418 y 424.
61 David Caute, The Dancer Defects…, op. cit.
62 Félix Chartreux, “La sortie du film Quand passent les cigognes en France. Configuration d’un succès cinématographique soviétique en 1958”, en Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin, núm. 26, 2007, p. 152.
63 Jon Elliston, Psywar on Cuba…, op. cit., pp. 3-5.
64 Russell Bartley, “The Piper Played to Us All: Orchestrating the Cultural Cold War in the USA, Europe, and Latin America”, en International Journal of Politics, Culture, and Society, vol. 14, núm. 3, 2001, p. 585.
65 Ibid., p. 589.
66 Entrevista del autor con Jorge Edwards, París, 14 de junio de 2012.
67 Carta de Jorge Edwards a Pablo Neruda, París, 8 de julio de 1966, en Abraham Quezada (ed.), Correspondencia entre Pablo Neruda y Jorge Edwards. Cartas que romperemos de inmediato y recordaremos siempre, Santiago, Alfaguara, 2007, p. 80.
68 “Estaba muy vinculada en ese tiempo con la Casa de las Américas, había seguido muy de cerca ese tema de Mundo Nuevo, y todo lo demás, a partir de la denuncia que había hecho Ángel Rama, en Uruguay, sobre cómo estaba funcionando ese grupo, que en términos culturales era como la contraparte de la Casa de las Américas, tratando de neutralizar la influencia que Casa de las Américas tenía sobre todo en el ambiente intelectual” (entrevista del autor con Graziella Pogolotti, La Habana, 7 de mayo de 2014).
69 Russell Bartley, “The Piper Played to Us All…”, op. cit., pp. 598-603.
70 Susan Frenk, “Two Cultural Journals of the 1960s: Casa de las Américas and Mundo Nuevo”, en Bulletin of Latin American Research, vol. 3, núm. 2, 1984, pp. 83-84. En efecto, el perfil político de los miembros potenciales del jurado constituía un aspecto relevante del proceso de selección. En una carta firmada en 1963, Enrique Bello, director del Instituto Chileno-Cubano de Cultura, se dirigía a Haydée Santamaría, Presidenta de la Casa de las Américas, para sugerirle “una terna” para el jurado del concurso literario. A su juicio, la escritora Isidora Aguirre era la que “reúne las mayores condiciones”, en atención a “sus merecimientos personales”, así como a su obra “marcadamente popular”. Bello también subrayaba que se trataba de una “simpatizante de la Revolución cubana” que, sin pertenecer a un partido político, “es de izquierda”. Véase Archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (en adelante, AMINREX), Fondo Chile, cajuela 1963, de Enrique Bello a Haydée Santamaría, Santiago, 20 de diciembre de 1963.
71 Leon Gouré y Morris Rothenberg, Soviet Penetration of Latin America, Miami, University of Miami, 1975, pp. 175-176.
72 Cole Blasier, The Giant’s Rival: the USSR and Latin America, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1987, p. 13.
73 Entrevista del autor con Enrique Silva Cimma, Santiago, 19 de octubre de 2007.
74 Cole Blasier, The Giant’s Rival…, op. cit., p. 204.
75 Hacia 1970, los latinoamericanos representaban cerca de 1.000, llegando a alcanzar una cifra tres veces superior a fines de dicha década. Véase Leon Gouré y Morris Rothenberg, Soviet Penetration of Latin America, op. cit., p. 165; y Francisco Rojas, “Diplomatic, Economic, and Cultural Linkages between Costa Rica and the Soviet Union”, en Augusto Varas (ed.), Soviet-Latin American Relations in the 1980s, Boulder y Londres, Westview Press, 1987, p. 263.
76 Frederick Barghoorn, The Soviet Cultural Offensive…, op. cit., p. 83.
77 Jean Franco, The Decline and Fall of the Lettered City: Latin America in the Cold War, Cambridge, Harvard University Press, 2002, p. 38.
78 José Donoso, Historia personal del “boom”, Santiago, Alfaguara, 2007, p. 60.
79 Jorge Fornet, El 71: anatomía de una crisis, La Habana, Letras Cubanas, 2013, p. 10.