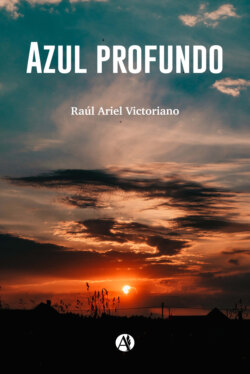Читать книгу Azul profundo - Raúl Ariel Victoriano - Страница 11
ОглавлениеDado su carácter de hijo único, el Bolo, cumplidos ya los trece años, permanecía durante el día en la vivienda precaria, construida con lonas y palos, en medio del descampado, con el objeto de impedir con su presencia la ocupación del predio por otras personas.
No está claro si en su ya avanzada niñez había tomado conciencia de haber nacido en un asentamiento de los suburbios de Buenos Aires. Conocía, eso sí, la actividad de sus padres: eran cartoneros.
Ambos salían de madrugada rumbo a la Capital a revolver los tachos de basura en busca de cajas de cartón corrugado. Mientras transitaban las calles no faltaba ocasión en la cual solía acercarse al carro algún perro perdido, y a veces se le sumaban otros. Entonces, se ocupaban de agradarles el olfato con huesos o sobras de comida, para tentarlos a seguir el recorrido. De esa forma, al regreso de la jornada, traían al suburbio una riestra de animales, grandes y chicos, de razas mezcladas, negros, blancos, de todo pelaje, con la lengua afuera, como si arribaran contentos a una fiesta.
La madre se ponía a juntar los broches y a ordenar la ropa.
El padre estacionaba el carro y luego preparaba mate o se tiraba a descansar a fin de recuperar la energía consumida por el esfuerzo. Después, al languidecer el sol, organizaba la cena. Por lo general era necesario colocar en los guisos algo de carne. Entonces, en la plenitud de la tarde, partía hacia el arroyo. Adelante iba él, los perros perdidos detrás, y a una distancia prudencial los seguía el Bolo. Llegaban a la orilla despoblada, donde nadie podía verlos, y el padre hacía el trabajo: con certeros golpes de maza mataba a los animales y con paciencia encendía el fuego. Cuando las presas cocidas estaban a punto, con el cuchillo trozaba las partes buenas y lanzaba los restos al agua. Para no llamar la atención regresaba con la «vianda» adentro de la bolsa de arpillera colgada al hombro.
Al poco tiempo delegó en su hijo la responsabilidad de conducir a los perros y la tarea de cargar con la carne asada, pero el sacrificio de los animales siguió en sus manos: el chico se angustiaba hasta el llanto en el momento de la matanza y se tiraba al piso en medio de las convulsiones, lo cual complicaba todo.
Comprometido en su nueva labor, el Bolo se esmeró en aplicar en ella la poca inteligencia con la que la naturaleza lo había dotado, y por su notable cualidad de pocas luces, se aplicó en mejorar, ante la gente, la habilidad natural del disimulo; en especial se cuidaba de mantener con reserva los desplazamientos cerca del arroyo, deseaba ajustarse a las tablas de la moral de los vecinos, quienes sostenían, en alto grado, el derecho a la ocupación de terrenos y el derecho a la vida de las mascotas, pues siendo consideradas integrantes esenciales de sus hogares les daban tanta importancia como a su propia descendencia. Eran pobres, pero no desalmados.
Por eso los padres procedían con cautela. Se esmeraban en no proporcionar indicios acerca de la vinculación entre el muchacho y los perros perdidos. Los animales llegaban detrás del carro cartonero y al final del día desaparecían naturalmente, quizá de regreso a sus lugares de pertenencia, quién podría saberlo.
El Bolo fue creciendo con la misma parsimonia con la cual crecía el asentamiento hasta transformarse en un barrio modesto, pero respetable.
Con los beneficios de la reciente alimentación alta en proteínas, su familia fue espaciando el cartoneo. Ya no iban todos los días a recorrer el centro de la ciudad, elegían las comunas con contenedores de más posibilidades y se habían vuelto selectivos debido al desahogo que le daba la flamante provisión de alimentos. Por ese entonces se animaron incluso a clavar estacas en el terreno y comenzaron a tender piolines entre ellas y a cavar las zanjas de los cimientos de la futura vivienda de mampostería.
Un grupo de vecinos parecía sospechar de la prosperidad de los cartoneros. El Bolo lo alcanzó a percibir a pesar de no contar con el atributo del juicio de la gente común. Fue advirtiendo cierta animosidad hacia él y la consideró infundada. Se sentía orgulloso de los valores adquiridos de la educación de su padre y del afecto de su madre. Por eso no alcanzaba a comprender por qué lo empezaron a mirar raro en el vecindario.
Por esa época, Antonio Cruz, el delegado del matadero y frigorífico La Loma, se enteró, no se sabe cómo, de la actividad del muchacho ignoto, y también de su torpe ingenuidad combinada con su escaso entendimiento. Y una mañana cualquiera se cruzaron sus caminos y trabaron un vínculo que terminó por incluir a la familia y los cuatro se convirtieron en socios de un secreto jamás develado.
Cuando Antonio estaba de guardia, el Bolo entregaba con cautela la «mercadería» en la puerta trasera del matadero. Se sentía satisfecho por su trabajo. El producido de esa transacción engrosaba el pesaje de las balanzas dedicadas a los «envasados especiales de exportación». Se trataba de un pacto basado en un convenio implícito no plasmado en ningún asiento contable, un trato entre dos partes sin relación formal alguna —el dueño de la empresa y unos vecinos del barrio— y un eslabón misterioso y hermético —el delegado—.
El negocio funcionaba sobre carriles. El chico llevaba la «hacienda» viva a las puertas abiertas por Antonio y regresaba a su casa, complacido, con un dinero en los bolsillos para entregar a su madre. En ese instante íntimo la sensibilidad del muchacho se inflaba casi hasta reventar, y su madre lo abrazaba: nadie lo había abrazado como ella; nadie, nunca, lo habría de hacer.
El padre en cambio, alejado de esos momentos de ternura, se inclinaba a observar con cierto recelo el quehacer de su hijo. Quizás asombrado por la inconsistencia entre la buena ganancia y la ausencia del esfuerzo físico en la novedosa tarea. Quizá desconcertado por la naturalidad con la cual él y su esposa habían aceptado siempre una paga miserable en retribución del sacrificio de los madrugones tremendos, la energía consumida en escarbar la basura y la fuerza bruta empujando las varas del carro.
El Bolo había pasado de ser el débil mental del barrio al mimado del hogar e iba camino a convertirse en un hombre de bien con un trabajo digno —aunque no lo pudiera revelar para no romper el acuerdo sellado con Antonio— según mandaban las buenas costumbres de cualquier comunidad feliz. Mientras tanto, un sinnúmero de personas, paseando por lugares exóticos, disfrutaba de los fiambres exquisitos proporcionados a sus paladares por el «ganado en pie» facilitado por un desconocido a la faena de la industria de embutidos La Loma.
El barrio creció y se formalizaron los datos de catastro; en las esquinas se irguieron los faroles de las columnas de la Compañía Eléctrica; la policía desplegó las patrullas de vigilancia; las viviendas se convirtieron en construcciones de material. Los avances edilicios de esos días lo ponían contento, pero el Bolo, quien ya contaba con mayoría de edad y mostraba marcadas evidencias de sus dificultades mentales, habría de transitar una tragedia inesperada y de allí en adelante su vida resbalaría por un declive irreversible.
Una noche, cuando se dirigía hacia los portones traseros del frigorífico, seguido por los perros, vio a un anciano vigilando atentamente sus movimientos desde la ventana iluminada de un altillo, al otro lado del pasaje opaco. Tonto como era, había aprendido de su padre que el acto de espiar, cualquiera fuese su carácter aparente, se manifestaba en las personas casi siempre por motivos censurables. Por eso eludió la circunstancia rodeando la manzana con toda espontaneidad.
Por otra parte, las instrucciones de Antonio fueron precisas: ante algún problema de ese tipo debía presentarse por el acceso privado de la entrada lateral, el lugar más seguro de todos. Y así lo hizo. Los animales obedecieron y entraron silenciosos, la puerta se cerró sin ruido y el muchacho se retiró en sentido opuesto al de llegada por temor a evitar otro incidente similar.
Al regreso, a pocas cuadras de su vivienda, lo sorprendió la estridencia de las sirenas. El cielo azul oscuro lucía un chichón escarlata apoyado en los techos desparejos del vecindario. Intentó condensar la información procurada por los oídos y la vista bajo un mismo concepto y no logró conseguirlo.
Al Bolo le encantaba pasar horas y horas mirando las estrellas, babeándose de la emoción al observar el espectáculo nocturno, pero no recordaba haber visto un fenómeno estelar tan cercano, ni tan luminoso. Ni las lámparas del alumbrado público tenían la intensidad ni el fulgor suficiente para echar luz por encima de las torres reticuladas de las antenas.
Ya cerca pudo ver mejor: su casa estaba convertida en un montón de ladrillos, tirantes, vidrios rotos, hierros y cacerolas, quemada por completo. Por los huecos de las ventanas salían densas columnas de humo negro y el techo partido yacía derrumbado. El olor a madera carbonizada le picaba en las fosas nasales. Los bomberos apenas terminaban de extinguir los últimos focos del incendio. Una ambulancia aguardaba con las puertas abiertas, tres vehículos de seguridad habían estacionado con las balizas encendidas y varias cuadrillas de efectivos rodeaban la zona.
Quiso pasar por debajo de la cinta amarilla del vallado y dos policías lo detuvieron. Se resistió tirando golpes de puño en forma desordenada, pero los agentes lo tumbaron en el piso, lo obligaron a pasar las manos por detrás de la espalda y le sujetaron las muñecas con un par de esposas. El calabozo de la comisaría le dio albergue a la noche más larga de su existencia. Antes de liberarlo, a la mañana siguiente, el comisario le entregó unos papeles y le dio el informe del caso: sus padres habían muerto y no se conocían las causas del siniestro. El Bolo se descontroló, se puso muy mal y no pudo articular una frase coherente por lo cual lo derivaron a un hospital-colonia de la provincia destinado a la atención de pacientes con problemas psíquicos.
Ahí pasó casi diez años.
Después de esa larga estancia, al despuntar los calores de una nueva primavera, abandonó el neuropsiquiátrico y llegó al centro de Buenos Aires. A pesar del tiempo transcurrido, no fue capaz de regresar a su barrio por temor a los vecinos, por la actitud hostil demostrada hacia él y hacia su familia.
Por un instante pensó en las enseñanzas acerca de la moral inculcadas por su padre y en el cariño brindado por su madre para impulsarlo a ser un hombre de bien al servicio de la patria. Su corta inteligencia analizaba con tenacidad los hechos de su pasado, pero con resultados inciertos al momento de evaluar las circunstancias de su vida. Una bruma densa le impedía a su cerebro procesar los datos complejos de la realidad y se conformaba con la simple evocación de la época en la cual se ocupaba con tanta honra de los perros perdidos.
Sin parientes, se dedicó a vagar por las avenidas porteñas haciéndose de alguna manta, pidiendo comida en los bares del Bajo, durmiendo en sitios malolientes, sentado a contemplar durante horas el cielo estrellado de las noches de abril. Y se detenía si la baba le pegoteaba demasiado la camisa y lloraba, sosegado, recordando el arroyo y la honrosa tarea de su padre, la de proveer de alimento a los suyos, tratando de no pensar en el doloroso acto del sacrificio. Y a veces, muchas veces, pensaba en los abrazos de su madre agradeciendo el puñado de billetes ganados con el trabajo realizado para Antonio. Y eso era suficiente para calentarle el pecho, sin saber en absoluto de sentimientos, ignorando el nombre de esa sensación tan placentera.
El Bolo solía dormir tirado sobre un colchón en uno de los extremos de la escalinata de la parroquia. Adulto, cargado de hombros y obeso, hundido ya en la oligofrenia, con el rostro deforme y el párpado izquierdo caído, se babeaba, por la comisura del labio del mismo lado, mirando hacia la nada.
Recordó con orgullo un exacto período de su infancia, cuando su padre había confiado en él, a fin de asegurar la cena digna de su familia honesta. Y ese recuerdo lo hizo reflexionar, en silencio, hasta donde se lo permitía la limitada posibilidad de elaborar una idea sencilla. Un dejo de nostalgia le tocó el alma. Se restregó la manga del saco pringoso limpiándose la saliva de la cara, enfocando sus pensamientos en otra cosa.
Algo lo distrajo: un bulto marrón tironeaba de la punta de la frazada. Era un cachorro. Se alejaba y volvía en forma reiterada, quizás con temor a ser agredido. Sin duda no tenía dueño. Quería seguir su camino, pero no se decidía por la dirección a tomar, si por aquí o por allá.
Optó por la hilera de canteros menos iluminada y se fue moviendo la cola.
El Bolo, rengueando un poco, lo siguió. Trató de hacerlo con cuidado: el sonido de la suela no debía asustar al animalito. Y cuando lo pudo alcanzar lo tomó con firmeza de una de las patas y lo levantó. Con benevolencia deslizó la mano enorme por encima del lomo y el cachorro estiró las orejas hacia atrás: le gustaba sentir el contacto de la piel humana. Le acarició el hocico y el perrito en vez de morderlo se mantuvo quieto, pero sin dejar de temblar. La persecución había sido de sólo una cuadra y el Bolo estaba terriblemente cansado.
Agitado por el trajín de sus piernas ulcerosas, se sentó en el cordón de la vereda. El perro se echó a su lado y le pasó la lengua húmeda por los dedos.
Parecían dos cirujas esperando que una limosna cayera del cielo.
Y no caía.
Sin embargo, ya habían recibido el envío divino sin darse cuenta. Se trataba de simples regalos espirituales.
Para el Bolo: la indulgencia de una compañía; la exclusiva gratitud a la cual podía aspirar. Pues la cualidad congénita, la condición de idiota, bloqueaba su acceso a las emociones complejas, por ejemplo, el amor o la amistad.
Para el cachorro: la concedida a los animales domesticados, la única permitida al destino de los perros perdidos, la de haber encontrado la calidez de una caricia.
Bastó sólo eso a fin de sostener la unión de ambos destinos, y así se mantuvieron en el suspenso del atardecer, como dos criaturas casi de la misma especie, mirando con la inocencia de los ojos ausentes el inmaculado paso del tiempo y el sencillo discurrir de las cosas.