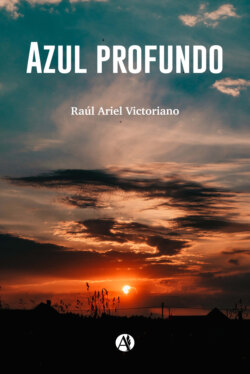Читать книгу Azul profundo - Raúl Ariel Victoriano - Страница 5
ОглавлениеAndaba a grandes trancos para llegar rápido al almacén que don Luna tenía en la orilla del río, pero un poco antes de ver el cartel de Las Casuarinas, un sonido lo detuvo. Algo se había movido entre los manchones de pastos amarillados por la escarcha del otoño. Ahí, al costado del sendero, un pájaro grande de color gris yacía malherido.
El muchacho se agachó y con la punta del bichero separó con suavidad una de las alas. El ave, demasiado quieta, alejada del nido, no daba la impresión de hallarse dormida, sino lastimada o enferma, pero aún debería contar con un hilo de vida. Ante la presión del palo abrió apenas el pico y doblando la cabeza mostró el ojo derecho. Era un círculo blanco y opaco: el pájaro parecía ciego.
Antonio se irguió retomando su camino. «Juana, no te vayas», alcanzó a pensar, en tanto veía cómo las nubes avanzaban por encima del río, un río que lo sentía suyo, un río que más abajo, al final de la barranca, se llevaba al arroyo y tiraba con fuerza hacia la desembocadura. Del cielo, como esquirlas heladas, sintió caer de improviso las primeras gotas de lluvia y se subió el cierre de la campera. Apuró el paso, pisó los tres escalones de lapacho del almacén y, guarecido bajo el alero, empujó la puerta y entró.
El local tenía un mostrador largo. De las vigas bajas del techo colgaban todo tipo de artículos de pesca y al fondo había cinco mesas con cuatro sillas cada una, todas vacías. Con botas altas de goma, un anciano acodado en la barra le hablaba a don Luna, quien mientras lo escuchaba con desgano, repasaba los vasos con un trapo rejilla. En el ambiente pesado flotaba un suave aroma a resina, un tubo de luz hacía menos densa la penumbra y una banda de jazz sonaba en el parlante de un antiguo tocadiscos, escondido en el escaparate atestado de licores, a espaldas del dueño.
Don Luna dejó de secar las tazas apartando el repasador y, cuando el muchacho recién llegado se acercó a la barra, se movió a su encuentro.
—Hola, Antonio, ¿qué querés tomar? —dijo a modo de saludo e invitación.
—Estoy de paso, don Luna. Un poco apurado. Me voy de viaje.
—No me digas. ¿Te vas de las islas?
—Algo así.
—¿Con Juana?
—Sí…, ella ya se siente mejor —balbuceó, mintiendo.
—Bueno, a la vuelta me contás.
—Por supuesto…, ahora deme una botella de vodka.
—Qué lindo irse de viaje. Yo jamás pude conocer otro país, fijate vos. Nunca salí de acá, siempre estancado en los humedales de las islas.
Y se quedó mirando hacia afuera como si allá, detrás de los vidrios sucios de la ventana, pasara revista a las escenas de su vida entera.
Sobre el mostrador pasaron de un lado a otro el dinero y la bebida. Cruzaron alguna palabra más y se despidieron.
—Mandale saludos a Juana de mi parte —acotó don Luna, finalmente, suspirando.
Antonio hizo una seña vaga. Ubicó la botella en un lugar seguro dentro de la mochila, tomó el palo largo del bichero con la mano y con el hombro empujó la puerta.
Al salir se fijó en el cielo: la llovizna caía con pena. Después de caminar un trecho miró al costado: el pájaro, abandonado a su propias fuerzas, agonizaba. Con la punta del garfio le cambió la posición de la nuca a fin de aliviarle el trabajo de abrir y cerrar el pico. Quizás para protegerlo lo tapó con unos mechones de pastos altos y se alejó.
El agua le mojaba la frente y Antonio se cubrió la cabeza con la capucha de la campera. En el ademán de ajustar el pelo por dentro de la tela pudo ver el río, y ese río, quien con mansedumbre recibía el picoteo de la lluvia, le pareció intensamente suyo, y también de su mujer, porque sin ella se iría el paisaje, el amanecer se pondría turbio, no habría una voz dulce en la cocina estrecha ni aroma a mermelada y pan tostado, el invierno se estancaría como un sapo oscuro entre los juncos, y el bote, desorientado, boyaría a la deriva tironeado por el arroyo para alejarse del hueco triste.
No quiso seguir mirando y siguió su camino.
Antes de que él saliera a comprar la botella de vodka, Juana le había pedido: «Antonio, dame otra pastilla…, pero de las rojas…, las más fuertes».
A cada paso, las suelas de las botas se le hundían en el barro de la senda, al acercarse, poco a poco, a la cabaña ubicada doscientos metros adelante, sobre esa orilla temible, interminable, filosa e infinita.
Recitó por lo bajo…, de nuevo: «Juana, no te vayas».
Al llegar apelaría al razonamiento. Le iba a decir que no tenía sentido seguir tosiendo con ese sonido ronco en el pecho, y si no, se pondría de rodillas, en la intimidad de ese jueves gris con el objeto de recordarle la promesa de un hijo, buscando despertar su compasión hacia él, hacerla sonreír y colocar algo de color en los pómulos demacrados. Pero ahora, a escasos segundos del silencio del dormitorio, un puño golpeaba con vigor en la garganta de Antonio, la saliva le soldaba la lengua y los músculos de las mandíbulas le apretaban con nervio la dentadura.
Llegó a la cabaña por el lado de la barranca y subió por la escalera. Juana permanecía acostada, quizá soñando, o quizás aliviada ya de todos los dolores de la agonía. Si él hubiera entrado a la pieza la habría visto inmóvil, con el rostro hinchado y redondo como la luna llena. No entró y además evitó observar por la puerta abierta dirigiéndose rápidamente a la cocina.
Destapó la botella y tomó un sorbo y luego otro y después del tercero perdió la cuenta. Su mujer se iría pronto —cuarenta y ocho horas había calculado el médico—; Antonio lo sabía y deseó vagamente, por un instante, ser menos cobarde para descubrir el modo de irse con ella. Abrió las tres cajas alargadas y una por una sacó las pastillas de cada blíster. Eran chiquitas como confites y las fue tragando sin masticar. Una pastilla, un trago de vodka, una pastilla, un trago de vodka... «Juana, no te vayas», pensó, y bajó al muelle.
Descendió escalón por escalón con la paciencia de los inválidos completando los dos tramos y el amplio descanso de la escalera. No bien estuvo sobre el entablonado del modesto embarcadero se acercó al bolardo donde aguardaba amarrado el bote.
No habría sabido calcular cuánto tiempo pasó así, tomado de la baranda, cuando una turbulencia de locos comenzó el ascenso desde el estómago hasta el cerebro. El recuerdo de los colores de las pastillas giraba en el laberinto de la mente: amarillas, verdes, rojas. El corazón latía con desesperación y golpeaba los pulmones haciendo difícil meter el aire por la laringe.
Distraído en una ensoñación el bote se hamacaba en medio de la llovizna; la llovizna arreciaba al capricho de las nubes; las nubes del otoño llevaban al suicidio a los enormes pájaros de alas grises.
«Juana, no te vayas», murmuró. La frase rumiada durante el día pudo haber tenido el poder de persuasión de las palabras de un monje o un mago, pero no, algo en él había fallado al enunciarlas, empeñado en elevar el ruego interior ante la fatalidad de la muerte. Antonio miró con desolación cómo aumentaba la velocidad del agua, arrastrando amplias manchas de camalotes, y no entendió qué hacía él ahí mojándose como un idiota.
Quitó la soga de amarre dejando al bote a merced de la corriente. Y luego, solo, parado firme encima de las tablas de la plataforma, fundió los pensamientos, puestos en Juana y en el espíritu del río, armando un alboroto de recuerdos que le sacudieron el alma.
Por momentos saltaba, eufórico, y por momentos los músculos perdían tonicidad. Los brazos rotaban flojos colgados desde los hombros y en un instante de alucinación fantaseó: los tarascones del cáncer habían detenido la locura de las células exánimes de su mujer. Imaginó el rostro sin vida sonriendo con alivio sobre la almohada. Sintió la gratificación en ese pensamiento de consuelo y eso le bastó para notarse pleno.
Se sentó en el borde del muelle con las piernas colgando y las suelas de las botas casi rozando el agua. La correntada se deslizaba con rapidez, como si tuviese que llegar a un sitio preciso y a una hora exacta. El aire acechaba en calma. Con un mínimo balanceo los álamos de la costa se mantenían verticales mientras Juana se liberaba del suplicio de la carne. Entonces Antonio, sin demora, se inclinó al modo de quien se dispone a rezar, y dejó caer el cuerpo en lenta rotación hacia adelante buscando en lo profundo la completa intimidad del río.