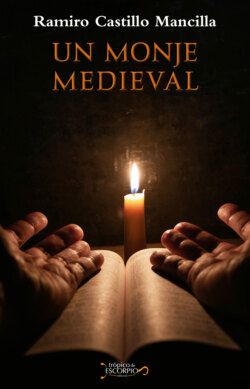Читать книгу Un monje medieval - Ramiro Castillo Mancilla - Страница 5
EL SUICIDIO
ОглавлениеEl muchacho sintió un nudo en la garganta al ver a su madre ahorcada de una rama de la frondosa encina que estaba en el patio de la casa. Respirar le fue imposible, quiso gritar, pero la impresión lo dejó mudo. Solo sintió que todo daba vueltas a su alrededor al tiempo que se le nubló la vista, y perdió el conocimiento. Cayó con un golpe seco, como fulminado por un rayo, a los pies del cadáver que aún se balanceada en forma siniestra.
De repente se escuchó un grito desgarrador que retumbó en todo el monasterio y se ahogó en la penumbra de la noche. El monje despertó con un nudo en la garganta, en su humilde celda de penitente. De su frente manaba un sudor frío que lo hizo abrir desmesuradamente la boca, tratando de jalar aire. Su acelerado corazón golpeaba el pecho exigiendo salida, su lengua era un pedazo de correa, fría y seca. Volvió a respirar profundamente y permaneció acostado en el rígido camastro de piedra.
La pesadilla lo dejó desconcertado. Tuvo que pasar un rato, para que se le aclararan los pensamientos. Momentos después, ya repuesto de la turbadora impresión, se levantó y con mano temblorosa encendió una candela. Tomó un vaso de agua del recipiente que tenía a un costado de la cabecera, en un pequeño buró, y se volvió a acostar, pero ahora boca arriba, con las manos en la nuca... viendo las vigas del techo de su humilde celda, iluminadas por una tímida luz temblorosa que reflejaba la sombra de los apolillados travesaños, que sostenían el alto techo de su celda, haciéndola ver lúgubre y sombría.
¡De pronto!, una corriente de aire entró por la claraboya situada en la parte alta de su austero dormitorio y apagó la débil flama dejando ver solo un rayo de luna llena, que en esos momentos se asomó.
El monje ya no pudo conciliar el sueño. Al momento le llegaron los recuerdos de aquella inolvidable tarde, cuando vivía en Buenaventura, su tierra natal. Volvió a revivir esas imágenes desgarradoras que laceraban su pecho cada vez que se acordaba de su madre muerta, colgada de aquella rama de la encina situada en el centro de patio de su casa, la misma donde le hacía columpios para mecerlo cuando niño. Cómo olvidar aquella cara, con un ojo medio cerrado y el otro abierto, con la mirada fija, pero sin ver. Aquel rictus de dolor reflejado en su bendita boca, que ni siquiera alcanzó a sacar la lengua, como si se la hubiera tragado con la tristeza en su última libación.
Bernardo de Mendoza no lograba superar aquella desgracia de su casa materna, por ello, los fantasmas tenían la costumbre de visitarlo, marcándolo de por vida. Y esa noche volvió a revivir los recuerdos de la desgracia que encontró al regresar de los huertos de hortalizas, donde ya se desempeñaba como hortelano, a pesar de que aún no cumplía los dieciocho años. Su hermana menor, llamada Margarita, también laboraba en ese lugar.
A su mente llegó la pesadilla, en medio de un cielo borrascoso que escupió una parvada de cuervos negros que volaron encima de su aldea; aun le parecía escuchar sus graznidos cuar, cuar, cuar, que anunciaron el preludio de aquella tragedia que recién había comenzado con el abandono de su padre, y que fue el detonante para que su afligida madre tomara la determinación de salir por la puerta falsa en aquella tarde aciaga.
Su dolor se acrecentó al recordar las urracas parlanchinas, que llegaron antes del oscurecer a descansar en las ramas de la encina, con el áspero y horrible matraqueo que armaban al disputarse los nidos para sus polluelos. Sin ningún respeto hacia el cadáver de su madre, que el viento indiferente balanceaba en forma siniestra bajo su fronda, en espera de ser descolgada por la autoridad de Toledo, a la que pertenecía la aldea de Buenaventura.
Amanecía cuando el monje Bernardo logró dormitar un poco. A esa hora la neblina ocultaba el majestuoso monasterio, arriba de la colina. La luna hacía rato que se había escondido detrás de una solitaria nube negra, como para no encandilar el alba de la mañana, que ya recorría todos los caminos humedecidos por el rocío. Las flores de la pradera se despertaban bostezando, al ser movidas por el airecillo travieso que llegaba de allá lejos, de aquel lado de la sierra de San Vicente.
El Real Monasterio de la Colina era un viejo edificio medieval. Su claustro se erguía en elevadas columnas a cuyas espaldas quedaba una formación circular de viejos edificios, donde estaban ubicadas las celdas dormitorios. La casa del Prior, la hospedería, la sala capitular y la iglesia. Además, había varios edificios desperdigados, como la biblioteca, la enfermería, la sala de costura y algunas bodegas donde guardaban los aperos de labranza y la cosecha, entre otros, dentro de un extenso terreno circulado con una muralla de piedra, dentro los monjes tenían todo lo necesario para subsistir en esa dura vida monacal. Al frente del claustro había un hermoso y bien cuidado jardín de plantas mediterráneas: ahí se podían apreciar las siempre verdes adelfas con sus flores multicolores, los lentiscos con sus racimos rojos que esparcidos en la retama se adornaban con las flores blancas del mirto, que le daban un toque encantador; sin faltar el blanco y terso jazmín con sus inconfundibles filamentos, semejantes a espadas de oro; ni las graciosas petunias vestidas de color de rosa y las letanas con sus aromáticas flores color naranja que se asomaban inquietas entre el hermoso paisaje color verde, para observar el sol en su declive, en esa agradable y fresca tarde de la Edad Media.
El jardín estaba rodeado y cuidado por frondosos cipreses, con su llamativo color verde oscuro, los que le daban al lugar una armoniosa sobriedad, haciendo de él un vergel propicio para la meditación y el recogimiento.
Cuando salió el numeroso grupo de monjes del rosario vespertino, dos de ellos se separaron para dirigirse a caminar bajo los altos arcos del claustro. Tenían como fondo el hermoso jardín. Ninguno llegaba a los cuarenta años; uno se llamaba Bernardo de Mendoza, originario de una aldea llamada Buenaventura, dependiente de la antigua provincia de Toledo; el otro era Julio de Cevallos, procedente de un pueblito llamado Navas de Madroño, ubicado en la región de Extremadura. Desde que se conocieron en la comunidad monacal nació en ellos una verdadera hermandad, tal vez por la semejanza de sus personalidades. Además, ambos tenían aspiraciones elevadas y se distinguían entre sus compañeros por su mansedumbre y recogimiento.
Caminaban lentamente uno a lado del otro, se veían preocupados y melancólicos, con la vista gacha, observando pensativos los grandes mosaicos del piso, las manos en la espalda; sus sombras se alargaban a la caída de la tarde y parecían más negras debido al color de los hábitos, que incluían una capucha negra que rara vez se quitaban y los hacía ver como seres enigmáticos, cuyas proyecciones se estiraban para subir y bajar en las altas columnas del claustro.
Cuando ingresaron al amplio corredor que dividía el jardín, por fin Bernardo rompió el silencio después de un hondo suspiro.
—Las pesadillas sobre mi madre continúan —dijo con cierta timidez— no he logrado salir airoso de esa esclavitud —continuó mientras volteaba a ver unas atractivas flores rojas de granada, que le parecieron demasiado tristes—. Esa tragedia atormenta y lacera mi alma pecadora. Pues no tengo reposo ni de noche ni de día —el tono de su voz denotaba aflicción y después que carraspear extendió las manos con desánimo. En mí todo es pesadumbre y desconsuelo.
—Tú angustia y desconsuelo laceran mi pecho, pero los hago míos, amado hermano. Continúa por favor.
—Cuando me asaltan esos pensamientos, el dolor se vuelve insoportable. A veces quisiera dejar de ser yo y ser dispensado de vivir —su voz quebrada salía de lo más hondo de su corazón que en esos momentos sangraba... su garganta se cerró y ya no pudo articular palabra.
—¡Oh, hermano mío!, me siento impotente ante la incapacidad de paliar tu sufrimiento —dijo el monje Julio de Cevallos con los ojos inundados de lágrimas—. Me doy cuenta cabal de que me hace falta redoblar mi penitencia para que mi espíritu se ilumine con la luz del entendimiento y brindarme a ti con sabiduría.
Los monjes fueron interrumpidos por una parvada de ruidosos camachuelos, que llegaron a ocupar sus nidos en los árboles centenarios que rodeaban el jardín, como para que los monjes se dieran una tregua y salieran de su estado emocional observando por un momento las aves canoras. El sol se despedía por el poniente en ese rojo atardecer, alargando cada vez más la sombra de los altos edificios de cantera rosa del monasterio, para darle un tinte de misterio y sobriedad.
—Mis oraciones no llegan a donde deben de llegar, de antemano siento que, para sanarme, necesito más meditación, más ayunos, más sacrificio —continuo el monje Bernardo después de una breve pausa— es demasiado peso para mi frágil espalda.
—No seas tan desconsiderado con tu benévolo corazón y solo recuerda que siempre dispondrás de mi confianza para ser escuchado con respeto. Si lo prefieres puedo hacerte una confesión formal —dijo esperando una respuesta, pero Bernardo solo sollozaba. El vientecillo fresco de la tarde secó sus lágrimas haciendo su visión más clara y transparente.
—¡Ya no puedo más, hermano amado! Es verdad, ¡ya no puedo más! Las pesadillas me visitan constantemente llenándome de sobresaltos y pierdo la cordura porque obstruyen mi libertad; y ello me frena y me atormenta haciendo que descuide mi preparación espiritual. Creo que requiero ayuda.
—Aprovecha este momento de espontaneidad para ir sacando poco a poco todo eso que agobia tu corazón —dijo Julio de Cevallos acortando los pasos, para hablarle con palabras suaves, que salían del fondo de su ser, que era esa luz interior con la cual le daba permiso a su compañero de hacer lo mismo, en un puente en el que solo fluía la esencia de ambos: una técnica muy antigua de sanación, conocida por los monjes, que se trasmitía de generaciones en generaciones.
Julio de Cevallos comprobó su efectividad cuando el monje Bernardo le abrió el corazón con las palabras siguientes:
—Cuando me llegan esos recuerdos desgarradores de mi madre ahorcada me siento fuera del orden de la vida; llenan de sombras mi porvenir. No creo en la felicidad terrena ni celestial y me pierdo en las tinieblas.
—Sigue hablando, hermano, descarga tu conciencia.
—Con esos malos pensamientos, todo el capital adquirido por el alma dentro del monasterio desaparece de golpe. Eso hace que me confunda y que mi espíritu navegue sin amarras en el mar de la inquietud, llevando mi tristeza como un lastre que amenaza con hundirla. Evita que me concentre en las tareas de mi diario vivir —dijo con pena e inclinó la cabeza, tenía lágrimas en los ojos. Fray Julio también lloraba porque sus almas bellas eran semejantes.
Al principio a Bernardo le fue difícil manifestar sus pensamientos encontrados, como si se negasen a salir, pero pasados unos momentos, sus más hondos sentimientos comenzaron a fluir sin el menor esfuerzo en forma natural, mientras caminaba alrededor del jardín al lado de su fiel compañero, que siempre en silencio lo dejó hablar y solo apoyaba una mano en su hombro. Al final solo se escuchó el llanto del niño que llevaba dentro, que requería ser abrazado, por lo que los dos monjes se fundieron en un abrazo, formando una sola alma que los hermanaba con esa sublimidad que no se puede explicar porque el lenguaje del corazón no se traduce con palabras.
Después alcanzar la anhelada liberación, la suprema sanación con la catarsis, los dos religiosos siguieron caminando en silencio. Pero de pronto el monje Julio observó un hormiguero que atravesaba el hermoso jardín y que llamó poderosamente su atención. Sin poder contenerse invitó a Bernardo a observar cómo trabajaban las hormigas sin descanso.
—Fíjate, hermano, que siempre que observo un hormiguero lo veo desde el punto de vista de lo infinito y de lo eterno y por ello pienso que el universo así nos ve a nosotros y digo: ¿qué problemas puedo tener si vivo rodeado de lo que no tiene fin?, y otras veces me pregunto: ante el infinito y lo eterno ¿mis problemas serán problemas? Entonces me convenzo de que todos mis malestares se tornan insignificantes comparados con el infinito y que todo lo que pase en este mundo, no tiene ninguna relevancia con respecto a la inmensidad del universo. El mundo sigue girando indiferente y la vida sigue sin problemas —terminó diciendo Julio de Ceballos al momento en que el hormiguero se comenzó a pintar de gris y las hormiguitas, afanosas, se metían en un amplio y arenoso agujero.
El airecillo fresco de la tarde comenzaba a refrescar. Después de dar otra vuelta alrededor del jardín, Bernardo reflexionó en las palabras dichas por su hermano. Poco a poco su alma se fue calmando.
Anochecía, cuando la meditación silenciosa le hizo sentir una sensación de bienestar porque en ese momento, su alma agitada se abrió inconscientemente, para dar paso a un bálsamo curativo que, penetrando silencioso en su esencia, poco a poco, la fue calmando hasta compararse con un mar terso, en el que ninguna aspiración ondula. Con esa paz espiritual se retiró a su celda.
Una magnifica luna llena se adueñó del cielo como si fuese la reina de la noche, rodeada por un manto estrellado que iluminaba el arcaico monasterio, arriba de la colina.
Fray Bernardo ya sabía que dominar la mente en forma sostenida era imposible. Debido a ello, la paz espiritual o como le llamaban ellos, la beatitud, que significa lo mismo, era sumamente difícil de conseguir. Tenía el conocimiento de que el mayor enemigo de la mente era el “querer”; de ahí que ese equilibrio mental siempre fuera vacilante y de corta duración. Por ello tenía que mantener una lucha tenaz contra el apego y el pesar. Porque en cualquier descuido, la verdadera paz del corazón se alteraba motivando la indisciplina de una mente.
Esa noche, después de mantener bajo control los recuerdos de su madre, como hecho adrede, la mente se complacía en molestarlo, pues ahora lo laceraba el recuerdo de su hermana Margarita; recordaba que en el campo de hortalizas ella era la encargada de cerrar la bodega de los cestos para recoger las legumbres, y por ello salía un poco más tarde que él. Ese fue el motivo por el que aquella tarde trágica, Margarita llegó a casa después de que su madre tomó la determinación de suicidarse. Encontró a Bernardo desmayado a los pies de ella. Cómo olvidar ese momento, claramente recordaba que ella lo abanicó para volverlo en sí.
Esos recuerdos atraparon su mente para no dejarlo dormir; pasó la noche como si fuese un gusano, dando vueltas en su duro camastro de penitente que por cierto, era de cantera. Y siguió así por el resto de la noche hasta la madrugada. Se dio cuenta cuando escuchó el canto de los gallos del monasterio. A esa hora, de plano se levantó y se hincó a rezar en un rústico reclinatorio de penitente, dentro de su celda. Afuera, el canto de los gallos continuaba.
Por las mañanas, los monjes llevaban a cabo los ejercicios espirituales en la iglesia del lugar, antes de pasar al refectorio a tomar un frugal desayuno. Al salir, Bernardo fue abordado por el monje encargado de los huertos de cultivo. Le indicó que acarreara a la cocina unos pesados canastos de mimbre, llenos de hortalizas: parte de la cosecha que los mismos monjes cultivaban en los huertos del monasterio. Dicha labor se alargó todo el día y Bernardo se sintió beneficiado, pues con ese trabajo extenuante los malos pensamientos se alejaron de su mente.
Ya era tarde cuando termino su encomienda. Pero en vez de retirarse a su celda, sintió la necesidad de meditar en un lugar tranquilo y solitario; y, como lo hacía a menudo, buscó los altos plátanos de sombra, en el jardín, que en esos momentos tenía como fondo una preciosa puesta de sol. Era un remanso de paz. Y él necesitaba que su alma rebelde se aquietara con ese paisaje encantador. Pero sus castos ojos serenos, solo observaron la sombra del monasterio como si fuera un muerto que descansaba los pies arriba de la colina y el cuerpo inerte tendido a lo largo de la pradera. Después recordó lo escuchado en una ocasión en el claustro: que la naturaleza era el espejo del alma, y lloró en silencio.
Al poniente, el astro rey se despidió dejando un atardecer sombrío durante la hora de las plegarias.
Por la noche, recostado en su pobre camastro, fray Bernardo observó con nostalgia que un rayo de luna entraba por la claraboya situada en la parte alta de su celda, que hacía las veces de una pequeña ventana en la estancia, y pensaba que ese rayo de luna que anegaba su celda era como el estado del alma crepuscular, sumergida en esa luz misteriosa, que avanzaba a tientas sin hacer ruido. Como esos deseos insatisfechos del alma, como esas angustias que anidaban en su corazón.
Ese rayo de luna lo hacía sentir una huella de vacío, pero a la vez de esperanza, porque era como una sonda de luz que, arrojada a los pozos de su vida interior, le hacía ver esas profundidades ignoradas y esa inmensa tristeza que sentía por la pérdida de su madre. Pero había algo más que eso, y es que ese rayo de luna le enseñaba que no estaba en el orden, que no tenía una paz verdadera y que su alma era un abismo inquieto sin un ordenamiento real, ni con la vida ni con la muerte.
Afuera, el viejo monasterio dormía bajo la luz de una luna llena que lo hacía más monumental, más enigmático.
La vida de Bernardo de Mendoza, en Buenaventura, tuvo un cambio repentino después de la muerte de su madre: su carácter alegre y jovial se tornó sombrío. Aquella sonrisa a flor de piel se esfumó de pronto, dando paso a una máscara adusta. Empezó a perder interés en la vida, continuamente suspiraba con tristeza.
Después de esa tragedia, su hermana Margarita se sintió desamparada y consagró su vida al recogimiento y a la oración. Un día vio a unas monjas en la iglesia de su aldea y le comentó al sacerdote su interés por ingresar al convento. El cura le explicó que debería pasar un tiempo prudente, para que se esclarecieran sus aspiraciones. Para ingresar a esa vida requería estar realmente segura y tener una verdadera vocación. A partir de ahí, ella se dedicó en cuerpo y alma a prepararse espiritualmente. Y al poco tiempo sintió en su corazón esa profunda y misteriosa inclinación, que es el inicio de ese áspero camino de la vida penitente. Ello le dio ánimos al cura de Buenaventura para llevarla personalmente al convento y conferenciar con la madre superiora, para su posterior ingreso como novicia al convento de San Rafael. que pertenecía a la provincia de Toledo.
Los dos hermanos acudían regularmente al panteón de Buenaventura, a visitar la tumba de su madre. Y esa tarde, después del mediodía, no podía ser de otra manera. El mes de agosto, con su clásica neblina húmeda y fría, pintó de gris sepulturas, lápidas y crucifijos de todo el camposanto. Tal vez porque Margarita asistía más triste que de costumbre, porque en esa ocasión se despediría de la tumba de su progenitora; esa misma tarde partiría al convento donde ya había sido aceptada.
Los hermanos rezaron hincados frente al humilde sepulcro. De pronto, el rezo fue interrumpido por un pensamiento que les llegó espontáneamente, y que los marcaría de por vida convirtiendo esa tarde en una fecha inolvidable, ya que hicieron un juramento ante Dios. El juramento sagrado fue sellado poniendo las manos sobre una vieja cruz de madera, que estaba colocada en la cabecera de la tumba de la autora de sus días.
La ventisca de la tarde les llevaba ese olor a pimientos, procedente de los cultivos de la región. Cuando los jóvenes terminaron de hacer su juramento se dieron un fuerte abrazo, sin poder contener las lágrimas, tal vez con el presentimiento de un largo adiós; después de ese trago amargo, los dos caminaron a paso lento, cabizbajos y desconsolados, rumbo a la salida del panteón. El húmedo airecillo de la tarde secaba las lágrimas, que no dejaban de asomarse.
El tiempo era frío, y el cielo de Buenaventura estaba cubierto de nubarrones de agua; los cantos de las grullas copetonas se escuchaban arriba de los cipreses. En el tétrico corredor de ese camposanto, de pronto el cielo lloró con una lluvia ligera que todo lo hacía más triste y silencioso. Los hermanos parecían no sentir el “chipi, chipi” que, como diminutas plumillas, humedecía la hierba del camino a su casa, donde el carruaje del convento de San Rafael, jalado por cuatro briosos caballos al mando de un viejo cochero, ya la esperaba, con la encomienda de llevarla a ese templo de penitencia.
Antes de partir, los dos hermanos se dieron un fuerte abrazo; Bernardo supo que el día de su reencuentro no amanecería jamás. Un nudo en la garganta le impidió hablar porque su corazón se encogió al ser bañado con el llanto de ambos.
Ella fue ayudada por el cochero para subir al carruaje, igual que una petaquilla con sus objetos personales. Bernardo no quiso verla partir y apartó la mirada angustiado; en ese momento su corazón sangraba. El carruaje se alejó; ya no vio cuando Margarita le decía adiós con la mano desde la mirilla de la carroza. Al poco rato lo venció la curiosidad y volteó, aún con los ojos rojos, y divisó el camino que siguió el cochero, pero solo vio, allá a lo lejos, el valle del Tiétar que se pintó de ceniza.
Pasaron los días. Una crisis espiritual se apoderó de él con la partida de Margarita, a tal grado, que las imágenes del suicidio lo visitaban como fantasmas en las noches de depresión, pensando que tal vez era la única alternativa a sus males, a pesar de que algo más fuerte que él le llegaba de allá, del fondo de su ser y le decía que el alma no se podía matar así; es más, no había forma de matarla, ni despedazando su cuerpo, porque su esencia era su alma y esta era inmortal.
Solo a través del tiempo, después de haber tocado fondo, que es el requisito ineludible que la vida nos exige para sacarnos a flote, poco a poco le llegó la luz del entendimiento, que lo hizo entrar en orden, someterse, resignarse, hacer y aceptar todo lo que la vida le deparaba.
Ya con cierto alivio, sintió la necesidad de buscar a Dios, y con esa ilusión sacrificó todos sus sueños y aspiraciones para dedicarse en cuerpo y alma a ese ideal.
Pero luego, al vencer el problema de la depresión, otro problema ocupó su lugar, y ese ahora se llamaba soledad, la soledad era su pesadilla. Repitió el ciclo de conformidad hasta que la aceptó y se encerró en ella. Incluso llegó al grado de aislarse de todo y de satisfacer sus necesidades, “de bastarse a sí mismo”. La actitud se tornó en orgullo, haciendo que el pudor de su alma y la timidez de su corazón lo hicieran violentar todos sus instintos, pero logró revertir la tendencia en una lucha a brazo partido, evitando lo que lo atraía, huyendo de lo que le proporcionaba mayor placer. El instinto de suicidio se seguía asomando y le dio la cara y se identificó con él, como si fuera un instinto normal, y logró sacarlo de su mente. Le volvió la espalda a todo lo que secretamente le hubiera gustado hacer. La falsa vergüenza se apoderó de su persona, era su flagelo, se convirtió en la maldición de su existencia y lo hizo sentir miedo de solicitar lo que deseaba y aun de confesárselo a sí mismo. Tenía horror de buscar su beneficio, de emplear astucia y rodeos para llegar a ese fin. Hasta que logró matar en él todo deseo. Se volvió una persona hermética a todo gozo mundano.
La falsa vergüenza, ese compuesto de pudor, orgullo, desconfianza, debilidad y ansiedad, se hizo crónica en Bernardo hasta que se transformó en hábito, en temperamento, en una segunda naturaleza y lo convirtió, finalmente, en un pobre tímido que se sonrojaba al pedir.
El destino lo fue moldeando y preparando para lo que realmente debería ser, y como todos los hombres, que a través de los caminos de la vida descubrimos nuestro sentido, así, a través de los años, ya como fraile, en el monasterio, pensaba: después de la muerte de mi madre todo terminó para mí, con ella se fue mi ilusión, mi felicidad. Ya nada espero de los afectos ni del tiempo ni de la vida. He sentido morir todo deseo. Por ello pedí que se abrieran para siempre las puertas de este monasterio. La vida allá afuera ha muerto para mí, el mundo terrenal ya no me interesa, mi meta, mi única meta en la vida será encontrar a Dios en mi corazón. Solo aquí está mi vocación...
Ahí permanecía Bernardo pensativo, acostado boca arriba en su cama de penitente, con las manos en la nuca, viendo las apolilladas vigas del techo de su humilde celda. El airecillo fresco de la noche pasaba sigiloso entre las sombras, llevándose el sonido del aleteo de los murciélagos allá lejos, de aquel lado de las altas murallas del monasterio.