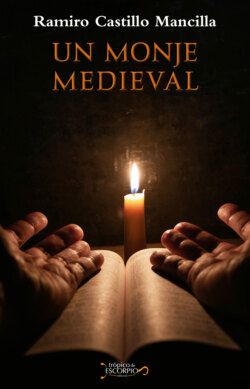Читать книгу Un monje medieval - Ramiro Castillo Mancilla - Страница 7
ОглавлениеCapítulo iii
El paisaje otoñal dominaba la planicie con sus girasoles silvestres, las zinnias y los encendidos farolillos secos que iluminaban el camino. A la distancia se distinguía un carruaje negro jalado por cuatro briosos caballos del mismo color, que corrían a todo galope por la pradera. El cochero apuraba los cansados animales con sonoro látigo, como si quisiera llegar antes de tiempo a su destino. Su ánimo se motivó cuando divisó allá en lo alto, arriba de la colina, un viejo castillo medieval. Poco antes de llegar se vio desfilando en medio de una larga hilera de pinos situados a ambos lados de la amplia calzada.
Dentro del carruaje iba fray Honorio de Escandón, acompañado por su secretario; fray Honorio era el abad principal del monasterio; ya pisaba los umbrales de la vejez. El anciano se asomaba por la ventanilla del carruaje, su mirada tranquila solo veía una hilera de troncos de altos árboles que parecían correr en sentido contrario.
Cuando por fin llegaron a la puerta principal del viejo monasterio del Real de la Colina, las impresionantes puertas de madera se abrieron con su clásico rechinar de los viejos goznes. Los monjes porteros les dieron la bienvenida con una leve inclinación de cabeza, el carruaje siguió su marcha hasta llegar a un hermoso y bien cuidado jardín, frente a las columnas del claustro, donde los esperaban dos monjes para ayudarlos con los baúles y pasarlos a la sala capitular, donde los esperaba el prior mayor del monasterio, fray Salustio Villalpando: un monje taciturno de mirada intensa, que no pasaba de los setenta años, distinguido por su amor a la disciplina y a la meditación.
Después de darles la bienvenida a los visitantes pidió que les llevaran la comida al refectorio, donde les fueron servidos unos platillos de pepinillos con patatas, que los monjes comieron con buen apetito mientras conversaban asuntos sin importancia, como viejos amigos. Una vez terminada la merienda, pidieron permiso para preparar un baño caliente y fueron conducidos a la hospedería destinada a los huéspedes, que esporádicamente recibían. Fray Honorio de Escandón y su secretario fueron recibidos por una hermosa noche que se hizo presente con un cielo estrellado. El canto de los grillos era notorio en aquella quietud solemne y misteriosa.
Al día siguiente, después de desayunar; el viejo Abad quiso caminar por la alameda del monasterio, en medio de un paisaje otoñal desteñido y triste, bajo las elevadas frondas de los álamos y a la sombra de los imponentes robles blancos. El camino era una alfombra tapizada de hojas secas, que crujían bajo las sandalias del fraile y se quejaban al ser despedazadas por el enigmático caminante, vestido con un hábito negro y la cabeza inclinada y cubierta con una capucha del mismo color. El aire de vez en cuando aullaba sacudiendo los árboles, altos en verdad, desprendiendo hojas secas que caían en forma de lluvia, haciendo del escenario un lugar fascinante por naturaleza, adecuado para la meditación y la liberación espiritual, en la que el abad aventajaba a los monjes del lugar. Su reflexión era la siguiente: La fe debería de estar subordinada al amor por la verdad, que es el culto supremo de lo verdadero. Ese sería el medio para depurar todas las religiones, todas las confesiones, todas las sectas. Dentro de las prioridades de cada monje, la fe debería de ocupar nada más el segundo lugar, pues esta tiene un juez que se llama verdad. Cuando la fe se haga a sí misma juez de todo, el mundo va a caer en la esclavitud porque ya no dejará opciones. El mundo está más lleno de ignorantes que de gente preparada, por ello no es fácil que la verdad triunfe sobre el fanatismo y por lo mismo la fe de los entendimientos cortos tiene más energía que la fe ilustrada; pero poco a poco veo venir nuevas generaciones de monjes con otra visión... y la verdad siempre será.
La noche llegó con su negro manto llenando de tinieblas los caminos. El anciano Honorio de Escandón, por segundo día consecutivo, siguió de huésped en la hospedería conocida como la casa del Abad, que era el lugar exclusivo para visitantes distinguidos, donde recibía las atenciones a su alta dignidad; mismas que rechazaba amablemente, porque antes que todo también era monje y la penitencia era su gozo. Su elevada meditación lo llevaba a sumergirse en un estado espiritual que lo hacía flotar sobre sus colegas. Pero su mansedumbre era su carta de presentación: ello le daba una majestuosidad atrayente.
En aquella época, el grado máximo que podía alcanzar un monje en los monasterios era llegar a ser abad, que era el grado inmediato superior al prior: el encargado del monasterio; y por ello estos frailes eran vistos como santos vivientes, porque al tener ese nombramiento, su nivel espiritual estaba más allá de la vida terrenal.
Esa noche, en el monasterio, todos los monjes estaban felices de tener entre ellos a un líder de tal espiritualidad, el ambiente en general era de alegría y devoción.
Sobre el monasterio, el cielo estrellado parecía más brillante que de costumbre.
Al día siguiente, el visitante solicito una reunión a puerta cerrada con don Salustio Villalpando para tratar diferentes asuntos; entre ellos el mantenimiento de los edificios, los problemas dentro de la comunidad religiosa, la baja demanda de nuevos aspirantes y la necesidad de mejorar los métodos de enseñanza para evitar la deserción. Hablaron también de las “bondades” de la Inquisición, a cargo del inquisidor general de Castilla, Tomás de Torquemada, cuyo nombramiento había sido concedido por instrucciones de la reina Isabel la Católica. Corría el siglo xv.
Ese mismo día, pero por la tarde, el abad pidió que se reunieran todos los monjes en la sala capitular del monasterio, donde les dio una prédica que en resumidas cuentas decía lo siguiente:
—El número de hombres que quiere ver lo verdadero es muy pequeño, porque a la mayoría la domina el miedo; sí, el miedo a la verdad. Porque quieren una verdad hecha a su medida y por ello se engañan. Y la buscan en lo que les sea útil. Lo que equivale a asegurar que, el interés en el principio de su forma de vida vulgar e inútil es lo mismo que decir que la verdad está hecha para ellos, pero no ellos para la verdad. Como esto es humillante, la mayoría no quiere comprobarlo, menos reconocerlo. Y es así como un prejuicio de amor propio protege todos los prejuicios del entendimiento. Y estos tienen su raíz en el egoísmo de donde proceden.
»La humanidad, veámoslo actualmente con la Inquisición, siempre condena a muerte o persigue a los que trastornan su quietud interesada. Pero esto la humanidad no mejora nada, porque el único progreso al que aspira es al incremento de las alegrías. Todos los progresos en moral, en justicia, en santidad le fueron arrancados con alguna violencia. El sacrificio que es el gozo de las grandes almas jamás será reconocido por la sociedad. Por ello nuestro mundo es sinsentido y carece de brújula.
»La sociedad actual se cubre el rostro con hipocresía ante la inmolación de nuestros mártires. Sin embargo, esas inmolaciones no son otra cosa que una protesta por lo que pasa en la actualidad. Es un reclamo hacia el egoísmo universal. No se pueden cambiar las cosas. Pero al menos con su ejemplo les abrirá la conciencia. Aun así, el sacrificio subsistirá porque los elegidos seguirán inmolándose por la salvación de las multitudes. Bajo esa ley austera, amarga, misteriosa de solidaridad, la redención (de pocos) y la perdición (de la mayoría) son el sentido de nuestra humanidad.
»Así, el egoísmo es lo que anima a los individuos, y por lo mismo es una ceguera. La humanidad trabaja en una obra que la engaña, es menos libre de lo que se cree y solo construye castillos en el aire. Pero nunca despreciemos a nuestros hermanos por su ignorancia. Nosotros debemos permanecer siempre como campeones del bien, sin ilusión y sin amargura. La bondad previsora y serena es mejor que la irritación y más viril que la desesperación. Hagan lo que deben hacer, ocurra lo que ocurra. Además, recuerden siempre que el que no se guía por principios superiores, que no tiene convicciones, vamos, quien no tiene un ideal, es como una parcela sin sembrar, un motor apagado, un eco y no una voz. Quien no tiene vida interior es un esclavo donde quiera que esté, ya sea dentro o fuera del monasterio, y será siempre como una veleta: la humilde servidora de todos los vientos.
Después de esa pequeña prédica, los monjes hicieron una tanda de preguntas para expresar sus dudas, las que fueron respondidas en forma elocuente. El suceso terminó al filo de la medianoche y los monjes se retiraron a descansar. En esos momentos, el monasterio era acariciado por un airecillo suave con olor a pinos, que a la sombra de la noche permanecían vigilantes por ambos lados de la amplia calzada que conducía al vetusto edifico medieval.