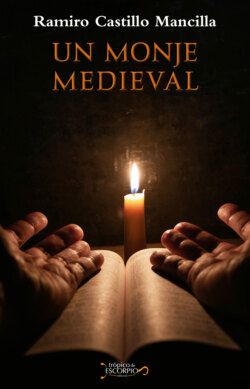Читать книгу Un monje medieval - Ramiro Castillo Mancilla - Страница 6
ОглавлениеCapítulo ii
La mañana amaneció bajo un cielo aborregado. A la distancia, los picos montañosos de la sierra de San Vicente eran coronados por un horizonte de nubes grises. En uno de los grandes huertos de cultivo del monasterio, en los que eran notorios sus bien formados surcos de fértil tierra negra para la siembras de verduras y hortalizas, trabajaba afanoso un grupo de monjes que, desperdigados sobre el terreno y con sus instrumentos manuales de labranza, azadonaban la tierra para prepararla para la próxima siembra. Del grupo se distinguían dos compañeros que laboraban a la par, cada uno en su línea de trabajo, y mientras hacían su pesada tarea se daban tiempo para charlar:
—Ese fue el juramento que hice con mi hermana —dijo Bernardo limpiando el sudor de su frente con el dorso de la mano.
—Es muy aventurado hacer promesas porque cumplirlas no siempre depende de uno —dijo Julio inclinado sobre la gleba con un azadón.
—¿Pero se puede intentar?
—Bueno, eso sí, pero en este caso cumplir es muy difícil. Digo, por la lejanía de tu tierra, hermano; solo Dios.
—Así lo entiendo también, pero un juramento es algo sagrado, y más aún cuando se hace sobre la tumba de una madre. El tiempo lo dispondrá. De esa promesa depende la salvación de mi alma.
En esos momentos el cielo fue surcado por una parvada de agujas colinegras que viajaban en formación perfecta. Al verlas el monje sacudió la nostalgia y suspendió el trabajo por un momento.
—¿Está lejos Buenaventura?
—Algo, pertenece a la provincia de Toledo —contestó el monje al momento en que golpeaba un duro terrón con el lomo de la azada, para desmoronarlo.
Las campanadas de la iglesia del monasterio fueron echadas al vuelo, era el llamado a la comunión, todos los monjes dejaban pendientes sus actividades y acudían de inmediato. De pronto, cuando el grupo de hombres encapuchados entró a la iglesia, las campanas dejaron de sonar. Silencio súbito, misterioso silencio, esa era la señal para que los religiosos tuvieran una comunión con Dios.
En ese momento predisponían la mente con una mejor conciencia, para sentir la Presencia Divina manifestándose en una liberación total de las cosas mundanas. En esa lapso fray Bernardo reflexionaba lo siguiente: ¿qué hace a esta hora toda la gente que no vive en un monasterio?, ¿honrarán del mismo modo que nosotros a su Divinidad?, ¿o acaso tendrán otros dioses, otros ritos, otras solemnidades, tal vez otras creencias? ¿La duda asomará a su espíritu?
De pronto se dio cuenta de que sus meditaciones se salían de cauce, lo que le provocó cierta molestia porque la duda asumó a su espíritu. Pero volvió a afirmar lo que pensaba, meditando en que todos los hombres deberían tener una religión o una creencia en algo, y a partir de ahí darle un sentido a sus vidas, ya que toda la humanidad buscaba elevarse por encima de sus miserias. Además de que todos deberían tener una fe más grande que ellos, porque todos rogaban, se humillaban, adoraban, todos veían un espíritu más allá de lo que su vista veía, más allá de la naturaleza. El bien más allá del mal. Y todos testimoniaban en pro de los invisible, de lo que está más allá de... y en eso era en lo que toda la humanidad fraternizaba. Porque cada persona, religiosa o no, era un ser que aspiraba y deseaba, que además sentía inquietudes y esperanzas. Y todos querían ser aprobados y bendecidos por ese autor del universo, llámesele con el nombre que se quiera. Todo mundo conocía el pecado y requerían el perdón.
Recordaba a su prior que decía: “En el concierto de las religiones, el cristianismo tiene algunas ventajas: se podía tener una comunión y reconciliación del pecador directamente con Dios, con la certidumbre de que Dios amaba a pesar de todo, y que no castigaba más que por amor”.
Finalmente, el joven monje Bernardo dijo entre suspiros tras una larga meditación:
—El cristianismo siempre buscará la moral perfecta y además, ha dado sentido a la santidad acercándola a la gratitud filial.
Cuando los monjes salieron de la meditación grupal, nuevamente se volvieron a encontrar los amigos Julio y Bernardo caminando tranquilamente hacia los campos de hortalizas:
—Fíjate, hermano, que debo retomar mis meditaciones con más apego porque hoy la duda asomó a mi alma; y para evitar esas borrascas debo trabajarla con más ayunos y penitencia.
—Creo que para eso son estos ejercicios espirituales, y no veo nada malo en ello, somos humanos. Solo recuerda que la fe es una certidumbre sin pruebas —contestó Julio deteniendo el paso como para reflexionar en lo que dijo.
—A eso me refiero, mi mente insinuó algo más que eso.
—No debes preocuparte en demasía, la luz de tus oraciones te hará ver un cielo azul y luminoso sin los nubarrones de la duda. Recuerda que también los dictados de tu corazón te muestran el camino.
—Sí; aunque a veces mi ilustración me estorba, quisiera tener esa fe de la gente sencilla que no indaga, solo cree — comentó Bernardo con cierta ingenuidad.
—Ahí sí te concedo razón; pero toma en cuenta que nosotros pretendemos ser antorchas, y primero debemos iluminarnos nosotros con esa luz interna de la meditación. Porque tú sabes que la fe de entendimiento corto no medita, solo cree.
—Sí, comprendo esa diferencia, siempre es sano despejar las dudas.
—Eso es bueno; y aun con todos las argumentos en contra, el cristianismo ha hecho mucho más bien que mal a la humanidad, y eso es lo importante.
El viento fresco de la tarde llevaba el aroma inconfundible de las aceitunas cuando maduran, el sol en el poniente iluminó el monasterio con una luz melancólica.
Las sombras largas del viejo monasterio se estiraban queriendo alcanzar la luz, que se desvanecía en el cielo gris de un tiempo triste. El paisaje correspondía al estado de ánimo de Bernardo, un alma deprimida y un corazón severo consigo mismo.