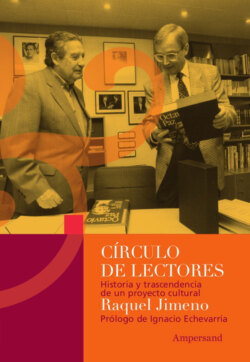Читать книгу Círculo de lectores - Raquel Jimeno - Страница 8
PREFACIO
ОглавлениеIgnacio Echevarría
La materia de este libro me concierne de un modo bastante personal, de ahí que su lectura, reveladora sin duda para cualquiera que se adentre en ella, haya despertado en mí un interés particular.
Me crié en una de tantas familias de la clase media española que en algún momento estuvo suscrita a Círculo de Lectores. Calculo que sería a comienzos de los años setenta. No pocos de los libros que integraban la biblioteca de mi casa familiar eran ediciones de Círculo. Recuerdo bien haber leído, ya adolescente, varios de esos libros, como recuerdo también haber hojeado con aburrimiento, todavía niño, la revista en que el club presentaba la abigarrada oferta del trimestre correspondiente.
Fundido en negro.
Finales de los años ochenta. Trabajando en la editorial Tusquets (Barcelona), tuve la fortuna de conocer al diseñador y tipógrafo Norbert Denkel. Él fue quien, cuando yo abandoné aquella editorial, en 1990, me puso en contacto con Hans Meinke, que por entonces capitaneaba con éxito extraordinario Círculo de Lectores. Meinke había encomendado a Denkel la dirección gráfica del club, por así decirlo, y este había emprendido una radical renovación tanto del diseño como de los aspectos materiales de los libros que el club publicaba. Mi buena relación con Denkel me ganó desde muy pronto la confianza de Hans Meinke, que enseguida me enroló para la realización de algunas de las nuevas líneas editoriales que venía impulsando. Fue así como en poco tiempo me vi al cuidado de libros y de colecciones proyectados con unos niveles de ambición y unos estándares de calidad muy superiores a los que yo estaba en condiciones de imaginar en aquel entonces.
Entre estos dos recuerdos median más de quince años. Cada uno de ellos se encuadra en una de las dos historias que aquí se cuentan. Porque conviene advertir que este libro cuenta dos historias. Una –la primera– es la historia de la creación y desarrollo de Círculo de Lectores. Esta historia comienza en 1962 y se interrumpe en el año 2010, que es hasta donde llega este trabajo de investigación. Pero su final iba a tener lugar no mucho después, más concretamente el 6 de noviembre de 2019, apenas hace unos meses cuando escribo estas líneas (julio de 2020). En esa fecha, el Grupo Planeta, que en 2014 se había hecho con el control total de Círculo de Lectores, hizo público el cierre definitivo de la estructura comercial del club.
La segunda historia que aquí se cuenta tiene lugar en el marco de la primera y constituye, de hecho, la parte más sustancial de este libro. Es la aventura emprendida por Hans Meinke a partir del momento en que se hizo cargo de la dirección del club, en 1981. Al frente de él, Meinke convirtió Círculo de Lectores en “un verdadero laboratorio cultural”, como escribe con acierto Raquel Jimeno, y desarrolló actividades y planes editoriales que, veinte años después, no pueden menos que causar asombro y admiración, dadas su envergadura y su relevancia. Esta segunda historia concluye oficialmente en 1997, año en el que Hans Meinke se jubiló como director del club, si bien se prolongó más allá de esa fecha gracias a su permanencia al frente de Galaxia Gutenberg y de Círculo de Arte, dos sellos creados en 1994 por el mismo Meinke e inspirados en buena medida por el mismo espíritu con el que capitaneó el club.
Sobre la primera historia, la de la creación y desarrollo de Círculo de Lectores, poco me cabe añadir a lo que Raquel Jimeno expone de modo tan sucinto como instructivo. Verán: yo nací en Barcelona en 1960, dos años antes del nacimiento, en la misma ciudad, de Círculo de Lectores. En mi memoria personal, Círculo estuvo siempre allí, al menos desde que tuve conciencia de lo que era un libro. Esto no significa que en mi casa fuéramos socios del club desde su creación, ni mucho menos. De hecho, antes que de Círculo de Lectores, recuerdo que fuimos socios de Discolibro, un club del libro que en su momento trató de hacer la competencia a Círculo (y al frente del cual estuvo, por cierto, el mismo Hans Meinke). El caso es que, con independencia de que se fuera socio o no, los libros de Círculo se veían en muchas de las casas a las que uno iba, ya fueran de parientes o de amigos. Los siempre solícitos promotores y agentes de Círculo que visitaban las casas y llevaban los libros eran figuras familiares en el paisaje de mi infancia. Más adelante, cuando tuve edad de desplazarme a solas por la ciudad, me topé en numerosas ocasiones con los promotores que durante algunos años se dedicaban a captar a socios por la calle. Si les prestabas tu atención, no tardaban en conducirte a una roulotte apostada no muy lejos, en la que, una vez dentro, te ampliaban la información sobre el club y, llegado el caso, te tomaban los datos y allanaban el camino para que te inscribieras. El anecdotario en torno a los promotores y agentes del club era bastante suculento, y la impresión que causaban algunos especialmente entusiastas o pelmazos sugería comparaciones con la de los misioneros de algunas sectas. Estoy exagerando, por supuesto. Lo que vengo a decir es que el vendedor de Círculo de Lectores llegó a ser un personaje popular, casi folclórico, y con frecuencia muy querido, de la España del último cuarto del siglo pasado. Si, por un lado, se cuentan por centenares de miles las familias que pertenecieron al club, se cuentan al menos por millares los españoles que alguna vez trabajaron en su extensa red comercial (que llegó a tener cerca de cinco mil agentes y unos trescientos cincuenta promotores distribuidos por todo el país). Entre estos últimos se contó, muy al principio, el famoso actor José Sacristán, quien mucho después protagonizaría un anuncio –del mismo Círculo, por supuesto– en el que recordaba ese episodio de su vida (se puede ver en la red).(1)
Hacia finales de los setenta, terminado el bachillerato, me matriculé en la Facultad de Filología. Coincidió con los años de la tan celebrada transición a la democracia. La sociedad española en su conjunto cambió de forma asombrosa en estos años, en los que se produjo una acelerada modernización de hábitos y costumbres en todos los niveles. Desde el punto de vista cultural, la situación era completamente distinta a la de veinte años atrás, como lo eran también las actitudes de una ciudadanía entregada a nuevas modalidades de consumo y a la entusiasta experimentación de las libertades recién conquistadas.
Por aquella época, en que empezaba a volar por cuenta propia como lector, la imagen que yo me hacía del club estaba teñida de una prejuiciosa condescendencia. De un modo todavía difuso, consideraba yo que el club era algo destinado, paradójicamente, a no lectores, o más bien a aspirantes a lectores; en cualquier caso, a lectores no formados, desprovistos de criterio.
No me equivocaba tanto. Como se hace patente en el presente trabajo, Círculo de Lectores cumplió una importante función “roturadora” en un campo cultural históricamente abandonado, como era el de la España de los años sesenta, sometida a la dictadura militar de Francisco Franco. A comienzos de la década, el analfabetismo de la población española rondaba el 10 %, y hasta el año 1970 no se sancionó la Ley General de Educación, consecuencia de la necesidad de adaptar un sistema educativo endémicamente deficiente a los acelerados cambios sociales y económicos que se habían producido durante la década recién concluida. A tales cambios, así como a la tímida apertura política a la que dieron lugar, los había impulsado principalmente el turismo, que pasó de seis millones de visitantes en 1960 a veinticuatro en 1970. El “desarrollismo” de la década conllevó la emergencia de una clase media con aspiraciones culturales. En poco tiempo se abrió a una considerable franja de la población la posibilidad de acceso a la enseñanza secundaria y a la superior, o cuando menos la perspectiva de que las recibieran sus hijos. En consecuencia, el libro pasó a convertirse en un bien ampliamente codiciado, pues por aquella época conservaba aún todo su carisma como agente de culturización y marca de ascenso social (también como índice de desclasamiento), y ni la radio, ni el cine, ni la televisión, concebidos en general como entretenimientos de masas, le disputaban esta función.
Es en este escenario en el que la implantación en España de Círculo de Lectores contribuyó, gracias a su peculiar fórmula de venta, a desinhibir los complejos que una parte de la ciudadanía experimentaba en relación al libro. Pues, por extraño que pueda parecer, ese carisma que conservaba el libro tenía efectos intimidantes en quienes no estaban familiarizados con él.
En la introducción de este libro, Raquel Jimeno hace una muy instructiva síntesis de los antecedentes, nacimiento y desarrollo de los clubes del libro en todo el mundo. De sus apuntes se desprende que uno de los factores determinantes del éxito de la fórmula del club fue su capacidad de atender las demandas de un público con dificultades de acceso a las librerías. En un país de la amplitud de los Estados Unidos, por ejemplo, con buena parte de la población repartida en grandes extensiones rurales a menudo muy alejadas de los centros urbanos, la posibilidad de disponer de una escogida gama de títulos y de recibirlos en el propio domicilio constituyó sin duda un aliciente muy importante para inscribirse en un club del libro. Lo mismo ocurrió, aunque en menor escala, en las zonas rurales de toda Europa, tanto más en aquellos países –como España– en los que la red de librerías presentaba deficiencias notables. Desde mi punto de vista, sin embargo, este factor tiene bastante menos peso, al menos en España, que otro de naturaleza más cultural: me refiero a los apuros, las dudas y las inseguridades que para una ciudadanía escasamente letrada suponía –y sigue suponiendo, de hecho, aunque en muy menor medida– escoger, en primer lugar, un libro, y a continuación adquirirlo.
Las cosas han cambiado tanto y en tan poco tiempo que quizá cueste hacerse a la idea de lo que quiero decir. Pero no quedan tan lejos los tiempos en que, con independencia de que se tuviera un acceso más o menos fácil a una librería, para muchos ciudadanos el simple hecho de entrar en ella era algo completamente desusado y hasta cierto punto comprometedor, embarazoso. ¿Qué hacer? ¿Cómo comportarse? Y sobre todo: ¿qué pedir?
Un buen librero podía allanar esta incomodidad, pero la fórmula del club simplemente la obviaba. El socio recibía en su propia casa el libro solicitado, en muchas ocasiones sin necesidad siquiera de pasar por el trance de tener que escogerlo, dado que, si no solicitaba ninguno en particular, se le mandaba por omisión el destacado aquel trimestre (pues al principio la oferta del club se renovaba cada tres meses, dando lugar a un nuevo número de la revista que se mandaba a los socios para que hicieran su pedido correspondiente).
Considérese bien: el club facilitaba el acceso a los libros a mucha gente que no estaba en absoluto familiarizada con ellos. Ni con los libros, ni con la lectura. Para buena parte de esa gente, tener libros en su casa no era tanto una necesidad como un signo de distinción, revelador de cierto estatus recién adquirido. Si ellos mismos no los leían, al menos sus hijos los tendrían a mano y quizás ellos sí se aficionarían a la lectura y se harían individuos realmente cultos. Entre los alicientes que un club del libro ofrecía para muchos socios, al menos en la España de los años sesenta y setenta, se contaba en muy primer lugar el de disponer en casa de una pequeña biblioteca. El club permitía procurársela mediante unas cuotas razonables, facilitando la tarea de seleccionarla, y dotándola de volúmenes bien cuidados, siempre en tapa dura y por lo tanto resistentes y de buena apariencia.
Quisiera despejar toda sombra de ironía en esto que estoy diciendo. Para todo un sector de la población que experimentaba como un privilegio el acceso a una educación que sus padres no habían recibido, y a ciertas comodidades que hasta hacía bien poco quedaban fuera de su horizonte, tener libros en la propia casa era un signo tan indicativo de haber prosperado como tener una televisión en el salón de la misma casa o, aparcado en la calle, un Seat 600 (por nombrar un utilitario que en España sirvió casi de emblema al desarrollismo de los sesenta). En este sentido, importa tener en cuenta un dato curioso, relativo al promedio de permanencia en el club de los socios, al menos hasta bien entrada la década de los ochenta: entre dos y tres años (más adelante, bajo la dirección de Meinke, este período se estiró significativamente). El dato admite ser interpretado en muchos sentidos (Raquel Jimeno cita un testimonio conforme al cual, transcurrido este plazo, el socio tendía a “realizar sus compras por otros cauces”), pero un comercial de Círculo de Lectores me dio una vez una explicación que estimo plausible: durante ese período de dos o tres años el socio acumulaba el suficiente número de volúmenes como para poder hablar de una pequeña biblioteca, suficientemente acreditativa de que en esa casa, de que en esa familia, se leía.
En la actualidad, hace ya tiempo que los interioristas constatan que sus clientes han dejado de pensar en librerías como elementos ya sea funcionales o decorativos de sus hogares. Raquel Jimeno cita las palabras de un estudio de Amando de Miguel e Isabel París, Los españoles y los libros, en el que se dice que “es muy posible que la constitución de una biblioteca no sea un bien tan apetecible hoy como hace algunos decenios”. Corría el año 1998 cuando fueron escritas estas palabras. Más de veinte años después, el desarrollo de la tecnología digital ha barrido del todo con las aspiraciones antes mucho más comunes a tener una. De hecho, en los hogares actuales –cada vez más reducidos, por otra parte–, las bibliotecas –como las colecciones de vinilos o de cedés, de vídeos o devedés– han quedado en buena medida desterradas, con tanto más motivo en cuanto una casa puede carecer de todo eso sin que ello desdiga que sus habitantes, convenientemente provistos de tablets, de un Kindle o de smartphones, sean aficionados a la lectura, a la música o al cine. De ahí que haya que hacer un esfuerzo –sobre todo han de hacerlo los más jóvenes– para reconstruir el valor que la posesión de una biblioteca, por mediana que fuera, llegó a tener hace apenas medio siglo, cuando Círculo procuró a centenares de miles de españoles el modo de agenciársela mediante cómodos plazos y con ciertas garantías de solvencia intelectual, y no solo material.
En este punto me da por recordar el provocativo lema que años atrás acuñó el célebre actor, director de cine y escritor John Waters, en lo que parecía una parodia de esas campañas de fomento de la lectura que periódicamente emprenden los gobiernos progresistas. Waters aparecía sentado en su escritorio, con una gran biblioteca detrás, y decía de cara al público: “We need to make books cool again. If you go home with somebody and they don’t have books, don’t fuck them”.(2) Una recomendación que hoy día equivale a un voto de castidad, pero que no hace tanto operaba subliminalmente en las aspiraciones de muchos a disponer de una biblioteca propia.
“Leer es sexy”, se decía en otra famosa campaña de fomento de la lectura en que esta frase aparecía impresa sobre fotos de famosos leyendo. Este tipo de consignas desinhibe y trivializa, muchos años después, el tipo de gancho que tanto la lectura como la posesión de libros y la exposición pública de uno mismo como lector tenía hace unas pocas décadas, aquellas en que Círculo amasó su enorme capital social.
Pero retomo el hilo. En un apartado de este trabajo de Raquel Jimeno se habla de la legitimación de Círculo como “pionero cultural”. La expresión, al parecer, la empleó Manuel Fraga Iribarne, nombrado ministro de Información y Turismo en 1962, el mismo año en que se fundó el club. En su momento –como recuerda bien Hans Meinke, que suele contar a este respecto una anécdota muy suculenta que no me atrevo a repetir sin su consentimiento–, Fraga se había mostrado muy escéptico ante las perspectivas de éxito del club en un país “indiferente a todo movimiento de cultura”. Pero el éxito arrasador del club, que en 1970 alcanzaba la cifra apabullante de un millón de socios, lo persuadió de la valiosa “misión” que cumplía como desbrozador de un terreno que luego, decía, colonizaban los libreros. Ese terreno no era otro –permítaseme insistir en esto– que el de la muy amplia franja de ciudadanos con aspiraciones a conseguir con los libros, emblemas de cultura, una familiaridad que no les era propia por herencia.
Lo cierto es que el papel de Círculo de Lectores como “pionero cultural” se articuló, en la España de los años sesenta y setenta, con el de un destacado sector editorial que por la misma época desempeñó, a su vez, el papel de “vanguardia cultural”. Los dos conceptos, el de “pionero cultural” y el de “vanguardia cultural”, son sin duda afines, pero no intercambiables. El de vanguardia es un concepto de connotaciones militares, que sugiere posiciones de avanzada respecto de un cuerpo de ejército que ocupa posiciones más atrasadas. Por su parte, el pionero no es tanto un conquistador como un colonizador, el primero de los muchos que luego pueblan las posiciones por él ocupadas. El vanguardista es un adelantado, siempre en situación de seguir más adelante; el pionero es más bien un precursor, cuando no un fundador: su finalidad es establecerse y prosperar allí donde ha llegado. Las diferencias, como se puede ver, son importantes. Y bien: la articulación –pocas veces subrayada– del papel de Círculo de Lectores como “pionero cultural” y de un destacado sector editorial como “vanguardia cultural” sería, a mi juicio, uno de los factores determinantes de la profunda transformación del sistema editorial español que tuvo lugar en los años ochenta.
En la misma ciudad de Barcelona en que Círculo estableció su sede, un puñado de sellos editoriales venían actuando, ya desde los años cuarenta, como esforzados dinamizadores de una cultura atenazada por la censura y por la ranciedad y cortedad de miras de las instancias oficiales. La exitosa creación de premios literarios comerciales –esa pintoresca particularidad del sistema editorial español–, con su notable impacto sobre el público, fueron una herramienta decisiva a la hora de dar cauce y visibilidad a propuestas narrativas que ofrecían una imagen de la realidad –y de la literatura misma– bastante distinta de la que promovía el régimen de Franco a través de sus canales de propaganda, entre los que se contaba una prensa celosamente controlada. A la vista de aquello en lo que han terminado en convertirse (costosas plataformas publicitarias que se sostienen gracias a la connivencia de los medios y de los agentes literarios), cuesta admitir, en la actualidad, que premios como el Nadal, el Biblioteca Breve o incluso el Planeta actuaran en su momento como punta de lanza de la literatura más novedosa y más crítica. Pero así era en unos tiempos en que, conforme vengo diciendo, sellos como Destino o Seix Barral desempeñaron de manera cada vez más relevante el papel de “vanguardia cultural” para un público más o menos instruido y aficionado a la lectura, al que el aislacionismo del régimen mantenía apartado de las más vivas tendencias de la literatura internacional.
El público primordial de Círculo de Lectores no era, ni mucho menos, el público más o menos ilustrado o sofisticado para el que estos sellos desempeñaban ese papel de “vanguardia cultural”, pero no cabe duda de que, aun siendo de naturaleza eminentemente “aspiracional” –por emplear un neologismo que ha hecho fortuna en el lenguaje de la publicidad y del marketing–, nutría las sucesivas “levas” que, año tras año, iban engrosando aquel público más culto, lo que permitió el surgimiento, a finales de los años sesenta, de sellos como Lumen, Anagrama y Tusquets.
Lo determinante, en uno y otro caso, es el concepto de público, que entretanto parece haberse disuelto en la categoría a la vez más técnica y más abstracta de mercado. En este punto se me ocurre hacer una consideración acaso arriesgada, pero en absoluto gratuita: la fórmula del club del libro prosperó en una época –la que va de, pongamos, los años cincuenta a los ochenta, ambas décadas inclusive– en que el mundo editorial, todavía fuertemente anclado en una concepción universalista y emancipadora de la cultura, tenía por horizonte la configuración de un público, entendido este en dos de las acepciones que del término propone el DLE: “conjunto de personas que forman una colectividad” y también “conjunto de las personas que participan de unas mismas aficiones o con preferencia concurren a determinado lugar”.
El prestigio y el glamour que tiempo atrás emitían, en distintos niveles, determinados sellos editoriales y colecciones se basaba en la implícita presunción de que el criterio que las guiaba configuraba un área de intereses y del gusto que, a su vez, delimitaba los contornos –sin duda imprecisos– de un determinado público. Adquirir libros de esas editoriales o colecciones suponía “ingresar”, en cierto modo, en la comunidad de sus seguidores y formar parte de ese público.
Desde este punto de vista, Círculo de Lectores –que, en cuanto club, era un proveedor de criterio para ciudadanos que reclamaban precisamente eso: una selección y una guía para abrirse paso entre la oferta indiscriminada del mercado– apuntaba a su vez, en su correspondiente nivel (que no renunciaba del todo a una perspectiva “ecuménica”, por así llamarla), a la construcción de un público. En cualquier caso, trabajaba sobre la base de un “conjunto de personas que forman una colectividad” –el que instituye el club en cuanto tal– y fomentaba este sentimiento de pertenencia –más o menos subliminal o explícito– que todo público implica y al que, en definitiva, permanece adherido cualquier concepto de cultura que vaya más allá del simple dato antropológico.
El progresivo socavamiento de la noción de público y su sustitución por la de mercado, cada vez más notoria a partir de los años ochenta, era una tendencia contraria a la filosofía de Círculo de Lectores, que desde este punto de vista ofreció una resistencia casi heroica a las transformaciones que implicaba el gradual sometimiento del mundo editorial a las dinámicas del neoliberalismo. ¿No fue Margaret Thatcher la que dijo que “no hay tal cosa como la sociedad”, que lo que hay son individuos? No es otra la premisa que determina la transformación del público en mercado. El público es una construcción social, que implica la participación activa de sus elementos, y no solo una resultante estadística, como sí lo es el mercado. La imparable tendencia de la industria editorial a estructurarse en grandes conglomerados conlleva pensar en los lectores en términos de mercado, y no de público, y en este sentido supone el declive –todavía en curso– de toda una concepción de la labor del editor y el correspondiente estrechamiento del horizonte humanístico en que se desarrollaba.
Paradójicamente, fue la espectacular ampliación de la franja de lectores, a la que los clubes del libro contribuyeron tan oportuna y significativamente, la que creó las condiciones para estas transformaciones, que en última instancia determinaron el desmantelamiento de esos clubes.
No me he ido por las ramas, aunque pueda parecerlo. Cuando me introduje en el mundo editorial, poco tiempo después de haber concluido mis estudios de Letras, ya estaban en marcha las transformaciones a las que me vengo refiriendo, por mucho que yo mismo estuviera entonces muy lejos de percatarme de ellas. Por ese entonces, mi visión de Círculo de Lectores permanecía más o menos pegada a esa dimensión del club como “pionero cultural” a la que ya he hecho referencia. Tanto mayor fue mi sorpresa cuando, al conocer a Hans Meinke y comenzar a colaborar con él, muy a comienzos de los noventa, me vi embarcado en un proyecto editorial de una envergadura y de una trascendencia cultural que anegaba todos mis prejuicios.
En 1990, Círculo de Lectores contaba con 1.382.000 socios (llegaría a tener un millón y medio) y llevaba ya varios años comportándose como una institución cultural de primer orden. Desde que había asumido la dirección del club, en 1981, Hans Meinke había mostrado entender bien que el papel que le cabía desempeñar al club ya no era el mismo que el que le había correspondido cumplir en los años sesenta. La sociedad española en su conjunto se había modernizado, y el socio potencial del club ya no era –o ya no solamente, ni mucho menos– ese individuo con incipientes aspiraciones culturales que no sabía cómo vehicular, sino un ciudadano más o menos instruido, deseoso de orientación pero no carente de exigencias, sensible tanto a la calidad material de los libros como a la de sus contenidos, sensible también a las propuestas de acudir a eventos y a las oportunidades de establecer contacto directo con los autores a los que admiraba. Pienso en un ciudadano ufano de pertenecer a un club que contaba entre sus “socios de honor” a personalidades muy destacadas; a un club en cuyos actos participaban esas personalidades, presentes con frecuencia en los grandes medios de comunicación, en los que el club tenía asimismo presencia a través de convocatorias y recordatorios que acreditaban sus vínculos, a veces privilegiados, con lo más granado del establishment cultural e incluso político.
Atrás quedaban los tiempos del socio timorato que no se atrevía a entrar en una librería. Como bien recuerda Raquel Jimeno, en las dos últimas décadas del siglo pasado los quioscos padecieron una auténtica marea de libros coleccionables que ponían al alcance de cualquiera, en ediciones muy asequibles, casi siempre en tapa dura, selecciones de los mejores títulos de la literatura, del pensamiento, de la ciencia, de casi cualquier materia imaginable.
La estrategia emprendida por Círculo de Lectores, bajo el liderazgo de Hans Meinke, consistió –como el trabajo de Jimeno documenta con detalle– en prestigiar al club tanto de cara a sus socios como de cara a la sociedad en su conjunto. La panoplia de recursos puestos en juego con este objetivo resulta deslumbrante por el nivel de ambición que entraña y por su ausencia de complejos. Se trataba de no conformarse a actuar como desbrozadora de un terreno que luego colonizaban los libreros. La apuesta de Meinke apuntaba, además, a que se produjera el movimiento contrario: a que los clientes asiduos de las librerías se sintieran atraídos por la oferta del club, y se plantearan formar parte de él como medio de tener acceso a ediciones singulares o muy mejoradas con respecto a las disponibles. El impresionante trabajo realizado en este sentido abocó a algo tan insólito como que los propios libreros –tradicionalmente suspicaces, por razones obvias, hacia los clubes del libro– reclamaran a Círculo de Lectores que constituyera un sello propio para el canal de librerías, que permitiera el libre acceso a algunas de sus más codiciables ediciones. Así nació Galaxia Gutenberg, consecuencia natural de una política editorial y cultural que –sobre todo durante los años noventa– trascendió muy ampliamente la de un club del libro.
Alguna vez he sostenido –provocando alguna mueca de aprensión en mis interlocutores– que, bajo el liderazgo de Hans Meinke, Círculo de Lectores cumplió, entre otras varias, las funciones de una Editora Nacional. Lo de la mueca de aprensión era a cuenta de que este nombre –el de Editora Nacional– lo emplearon las autoridades culturales franquistas para bautizar, en plena Guerra Civil, un órgano dependiente de la Delegación de Estado para Prensa y Propaganda, destinado a dirigir y coordinar las ediciones oficiales. Como era de prever, a la sombra de la Editora Nacional prosperaron, en la inmediata posguerra, toda suerte de publicaciones afectas al régimen de Franco, pero la misma Editora Nacional no tardó mucho en amparar también iniciativas de valor, convirtiéndose con el tiempo en plataforma de divulgación de títulos y proyectos editoriales de problemática viabilidad para las empresas con ánimo de lucro. En los años del tardofranquismo y de la transición, la Editora Nacional –entre cuyos objetivos declarados estaba el de “conseguir una alta rentabilidad cultural” mediante la edición de “obras nacionales y extranjeras de pensamiento y literatura, de interés público y divulgativo, de autores clásicos y contemporáneos”– se transformó en un sello promotor de exigentes colecciones de muy vario corte, y albergaba proyectos como la Biblioteca de la Literatura y el Pensamiento Universales, la Biblioteca de la Literatura y el Pensamiento Hispánicos, la Biblioteca de Visionarios, Heterodoxos y Marginados o la Biblioteca del Mar.
Las presiones de los editores, unas cuentas previsiblemente deficitarias y sus oscuros orígenes determinaron la liquidación de la Editora Nacional al poco de la llegada al poder del PSOE, en 1982. Quienes lamentamos aquella desdichada decisión mal podíamos esperar entonces que, aupado sobre los beneficios de una gestión modélica del club, Hans Meinke asumiría por iniciativa propia el desarrollo de un programa editorial no solo comparable, sino muy superior –en ambición y envergadura, pero también en solvencia material e intelectual– al de la recién cancelada Editora Nacional. La comparación no admite connotaciones negativas; antes al contrario, sirve para subrayar la altura de miras y –por qué no expresarlo en estos términos– la generosidad del “proyecto cultural de Círculo de Lectores” en los años de increíble bonanza que conoció bajo la dirección de Hans Meinke.
Este libro esboza un oportuno inventario de las principales líneas de actuación de ese programa, en el que tuve el privilegio y la fortuna de participar. Lo hice al principio ocupándome –en estrecha connivencia con Norbert Denkel, de quien aprendí casi todo lo que sé del buen oficio de la tipografía, el diseño y el cuidado material de los libros– de la edición de según qué títulos particularmente exigentes del programa de Círculo, como algunos de Pedro Laín Entralgo (primer director de la Editora Nacional, por cierto) o Julio Caro Baroja (del que Círculo publicó, en ediciones preciosas, varios estudios inéditos de gran valía); o –ya en el campo de los libros ilustrados por artistas– como Poesía y otros textos de San Juan de la Cruz, un gran volumen ilustrado por Antonio Saura que fue distinguido por el Ministerio de Cultura español con el premio al libro mejor editado del año 1991. Al poco tiempo pasé a ocuparme de algunas colecciones asimismo exigentes, como las obras completas de Ramón del Valle-Inclán dirigidas por Alonso Zamora Vicente, en treinta volúmenes, o la Biblioteca de Plata de los Clásicos Españoles, dirigida por Francisco Rico. De todos estos proyectos se da cumplida cuenta en este trabajo, que se extiende, asimismo, en la descripción de otros dos proyectos estrella impulsados por Hans Meinke en sus últimos años al frente del club: la línea de obras completas Opera Mundi y la Biblioteca Universal de Círculo de Lectores. Dado que participé en la concepción y en la génesis de los dos, de cuyo desarrollo me hice parcialmente cargo, me voy a permitir dedicarles una atención especial.
Bajo la etiqueta Opera Mundi se quiso amparar a las publicaciones más ambiciosas de Círculo de Lectores, destinadas –contrariamente a los usos corrientes en un club– a constituir un fondo perdurable, de incuestionable referencia. Fue el caso de los dos mencionados proyectos estrella, concebidos uno y otro con objetivos muy distintos.
La Biblioteca Universal de Círculo de Lectores fue diseñada a comienzos de los años noventa con vistas al entonces inminente cambio de milenio. La idea inicial era ofrecer al socio del club una gran colección panorámica con los más valiosos textos que la humanidad venía atesorando desde el nacimiento de la letra escrita. Pero con este presupuesto era difícil armar una colección de menos de cien títulos, con el consiguiente riesgo de desalentar incluso al suscriptor más entusiasta, que se enfrentaría a un compromiso monográfico de muchos años. La forma de resolver este inconveniente consistió en diseñar una “colección de colecciones” que, convenientemente articuladas, sumaran todas juntas esa panorámica global. El patrón lo brindaron las “bibliotecas de plata” que Círculo llevaba publicadas hasta el momento: selecciones muy exigentes de un área determinada de la literatura (la narrativa del siglo XX, los clásicos españoles, etc.) encomendadas a una personalidad de indiscutible prestigio. La Biblioteca Universal de Círculo de Lectores se anunció, así, como un ambicioso programa de colecciones “temáticas”, por así llamarlas, dirigidas todas ellas por una señalada autoridad en la materia, que asumía personalmente no solo la selección de los títulos de su propia colección, sino también la presentación de estos, y tomaba todas las decisiones relativas a garantizar la más recta lectura el texto en cuestión: la elección de un prologuista específico para cada título, la selección de la traducción más idónea, etcétera.
En el momento de su lanzamiento, en 1995, había programadas dieciocho colecciones. El elenco de colaboradores con los que se contó resulta en la actualidad deslumbrante. Durante los años en que el proyecto se fue fraguando y comenzó su andadura, hubo que coordinar la activa –y simultánea– participación en el mismo de grandes sabios como Martín de Riquer (a cargo de una colección de clásicos franceses) o Juan Vernet (director de una colección de literaturas orientales); compartir las dudas y los escrúpulos que las decisiones que debían tomar suscitaban en figuras como Fernando Savater (a cargo de una colección de ensayo contemporáneo) o Eduardo Mendoza (maestros modernos hispánicos); o ejercer las labores de cancillería que entrañaba dar cumplimiento a las osadas sugerencias de Carlos Fuentes, quien para su colección de maestros modernos anglosajones no dudaba, por ejemplo, en solicitar a alguien como Richard Ford que armara y prologara una antología del relato breve norteamericano. Si a los nombres de los directores de colección (además de los ya nombrados, José María Valverde, Emilio Lledó, Carlos García Gual, Mario Vargas Llosa, Luis Alberto de Cuenca, José Manuel Sánchez Ron, etc.) se suman los de los prologuistas, si a ello se añaden el cuidado puesto tanto en las traducciones empleadas como en la revisión de los textos y en su composición, las sobrecubiertas ilustradas por artistas como Eduardo Arroyo o Antonio Saura y la excelencia material de todos los volúmenes (encuadernados en tela, con pliegos cosidos y cinta de lectura), se comprenderá por qué Francisco Rico, director de una de las colecciones (clásicos españoles), se refería a la Biblioteca Universal como “una empresa disparatada, romántica, quijotesca, quiero decir, por consiguiente, admirable”.
En los doscientos cuarenta volúmenes que suman las trece colecciones que llegaron a culminarse –de las dieciocho que de partida se proyectaron–, dormitan algunas ediciones singulares de gran valor, y un puñado de prólogos y de textos de presentación magistrales. El plan de la Biblioteca Universal era constituir un fondo permanente de colecciones de referencia que cualquier lector pudiera ir adquiriendo y completando en función de sus prioridades e intereses, con el horizonte de conformar, a lo largo del tiempo, una biblioteca esencial de amplio espectro. Era una estrategia de prolongado y muy ambicioso recorrido que apuntaba tanto a fidelizar a largo plazo al socio del club como a atraer a él a nuevos lectores. De hecho, la Biblioteca Universal era una biblioteca potencialmente infinita, interminable, dado que, una vez cumplido el primer programa de colecciones, admitía el agregado de otras nuevas. Su desarrollo suponía tensar las estructuras y las rutinas del club, cuya fórmula se basaba en el rápido agotamiento de las novedades presentadas cada dos meses. Por esta razón, el proyecto se topó con numerosas resistencias internas, con el escepticismo de una parte de la red comercial, más inclinada a habérselas con novedades de éxito, y languideció cuando ya no estuvo Hans Meinke para sostenerlo y promoverlo. Quedaron algunas colecciones sin realizar (entre ellas, una colección de poesía dirigida por Octavio Paz, fallecido en 1998), y al proyecto le faltó tiempo para consolidarse como lo que se proponía ser: una colección de referencia destinada a reactivarse e implementarse continuamente, para constituirse en una instancia canónica en el ámbito de la edición en lengua española.
Casi al mismo tiempo en que se urdió la Biblioteca Universal se impulsó la línea de obras completas Opera Mundi, que aspiraba a competir en rigor y excelencia con las más afamadas líneas de obras completas de la edición europea, con vistas a constituirse a mediano plazo en un referente tan emblemático como lo es en Francia la Bibliothèque de La Pléiade, y a mejorar los muy estimables alcances que en su momento tuvo en todo el ámbito hispánico la serie de obras completas de la editorial Aguilar. A diferencia de la Biblioteca Universal, la línea de obras completas de Círculo de lectores se ideó, desde el primer momento, con vistas a que circulara también fuera del club, por el canal normal de librerías. Fue, por lo tanto, el mascarón de proa del sello Galaxia Gutenberg, creado por Hans Meinke en los años noventa para dar salida a las cada vez más numerosas ediciones singulares del club. Bajo la tutela de Hans Meinke, y luego de Joan Tarrida, se impulsaron en los años noventa y primeros años dos mil, con muy elevados parámetros de calidad, las obras completas de autores como Pío Baroja, Federico García Lorca, Pablo Neruda, Octavio Paz, Fiódor Dostoievski, Eugenio Montale, Vladimir Nabokov, Guillermo Cabrera Infante… Yo mismo me ocupé, en los años siguientes, de la edición de las obras completas de autores como Franz Kafka, Elias Canetti, Ramón Gómez de la Serna, Juan Carlos Onetti, Nicanor Parra, Miguel Delibes, realizadas todas sin regateo alguno a la hora de dotarlas de todos los recursos para su óptimo desarrollo y de cuantos equipamientos (apéndices, notas, índices, etc.) estimábamos convenientes para su adecuada lectura y consulta. Una labor de ambiciosísima envergadura, desarrollada sin apoyos institucionales y a despecho de la muy deficiente atención que, a mi juicio, le prestaron la mayoría de los agentes culturales que deberían de haberse comprometido con su éxito. Retrospectivamente, pienso que la ambición con que fue planeada la serie de obras completas de Círculo de Lectores y Galaxia Gutenberg, los elevados estándares de calidad con que fue programada, la excelencia de su diseño y de su producción material, desbordaban con mucho la deficiente realidad del mercado español del libro.
De hecho, la iniciativa de impulsar una línea de obras completas como la que vengo describiendo admitía también ser calificada como una empresa “disparatada, romántica, quijotesca”. Y, sin embargo, la hicieron posible no solo el entusiasmo y la tenacidad, sino también el convencimiento y la determinación de quien, a pesar de todo, pensaba que había un hueco y un camino para emprenderla.
Retrospectivamente, desde la altura del año 2020 en que escribo este prólogo, casi todos los proyectos en los que participé bajo el liderazgo de Hans Meinke y con el control técnico de Norbert Denkel se me antojan no tanto quiméricos como irrepetibles. Pertenecen a una época de la edición de libros aún reciente, pero definitivamente clausurada, de la que una experiencia como la de Círculo de Lectores ofrece un testimonio ejemplar, a la vez que singularísimo.
A los numerosos méritos de presente trabajo de Raquel Jimeno hay que anteponer uno: el de haberlo realizado justo a tiempo, en unos momentos en que todavía era posible recabar muchas de las informaciones aquí volcadas, sobre las que se cernía la amenaza de quedar muy pronto borradas. Desgraciadamente, la desaparición de importantes archivos editoriales a consecuencia del cierre de algunos sellos o de su absorción por parte de otros, con los consiguientes extravíos y destrucciones que comportan los traslados de sede y las necesidades de “hacer espacio”, es un hecho calamitoso que sigue produciéndose a cada momento y que entraña no pocas veces la pérdida de materiales muy, muy valiosos.
Círculo de Lectores no ha sido, en este sentido, una excepción, antes al contrario, y la investigación de Raquel Jimeno está llamada a preservar, al menos en parte, una memoria que de otro modo resultaría muy difícil reconstruir dentro de apenas unos años. Hubiera sido muy lamentable que de una aventura tan insólita como la que reflejan estas páginas no quedaran sino testimonios parciales y escasamente articulados, como el que proporciona el por otra parte muy valioso catálogo de la exposición “La pasión por el libro”, celebrada en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en 2002. Para la historia de la edición española, para el estudio de los comportamientos del lector y de los hábitos de lectura en España durante la segunda mitad del siglo XX, el conocimiento de la experiencia excepcional de Círculo de Lectores constituye una fuente imprescindible, tanto más relevante cuanto comúnmente desatendida. De hecho, pienso que lo que se cuenta en este libro debería ser materia poco menos que obligatoria en cualquier curso o máster de edición que se precie, dado que ofrece una visión muy peculiar y en definitiva bastante aleccionadora de los comportamientos de los lectores y, sobre todo, de otras posibilidades que en su momento se le plantearon al sistema editorial para evolucionar y ordenarse de modo distinto al que conocemos. Ojalá este trabajo se complemente con otros que estiren sus alcances y exhumen tantos datos aún por ordenar y cuantificar.
Por otro lado, al dejar este trabajo fuera de su marco el tramo último de la singladura de Círculo de Lectores, el que desembocó en el desmantelamiento de su estructura comercial, queda pendiente examinar las razones de ese desmantelamiento y evaluar hasta qué punto fue, como pretendieron unos y otros, poco menos que inevitable.
Parece evidente que no pocos de los ingredientes de la fórmula con que se ideó Círculo de Lectores habían ido quedando obsoletos conforme avanzaba el siglo XXI. Otra cosa es que no hubiera modo de renovarlos. Un burofax enviado por el Grupo Planeta a los agentes comerciales en noviembre de 2019 les ponía en conocimiento del fin de su relación mercantil con el grupo en los siguientes términos: “Como usted bien conoce, desde hace ya bastantes años, Círculo de Lectores se ha visto muy afectado por el cambio de hábitos de consumo de los ciudadanos derivados de la fuerte implantación de las nuevas tecnologías. Pese a que hemos intentado reconducir esta delicada situación con distintas medidas, lamentablemente nos vemos en la triste obligación de tener que desactivar la red comercial”.
Algunas de esas medidas adoptadas –en particular las destinadas a adaptar la fórmula del club al nuevo paradigma digital– quedan apuntadas por Jimeno en este libro. Ninguna dio buen resultado, como no lo dio tampoco la de diversificar la oferta del Círculo, que ya antes había demostrado su peligrosidad. El caso es que, ya antes de que el Grupo Planeta se hiciera con el pleno control de Círculo, el Grupo Bertelsmann se había desentendido de las filiales del club en los Estados Unidos e Italia, entre otras, y el responsable de esa decisión, el español Fernando Carro, declaraba con este motivo que “a pesar de los intensos esfuerzos por desarrollar el modelo del club, es evidente que este modelo de negocio ya no tiene ninguna perspectiva económica viable. El descenso de la disposición de los clientes a establecer compromisos de compra se ha incrementado”.
No estoy suficientemente preparado para discutir a fondo en este diagnóstico, a la luz del cual cabría pensar que la portentosa hazaña de Hans Meinke al frente de Círculo de Lectores en los años ochenta y noventa, cuando en la industria editorial y en los hábitos de los lectores ya habían empezado a producirse muchas transformaciones que se podían considerar letales para los clubes del libro, vendría a ser poco menos que el canto de cisne de una fórmula de negocio que estaba dando ya lo último de sí.
Como testigo directo y partícipe de esa hazaña, y como observador atento de las derivas del mundo editorial, al que pertenezco desde hace más de tres décadas, me permito dudar de que así sea. Al hablar antes del progresivo socavamiento de la noción de público y su sustitución por la de mercado, he dicho que Círculo de Lectores ofreció una resistencia casi heroica a las transformaciones que implicaba el gradual sometimiento del mundo editorial a las dinámicas del neoliberalismo. Si algo me demostró la gestión de Meinke al frente del club es que esa resistencia, bien orientada, es capaz de dar lugar a resultados espectaculares: los que el mismo Meinke pudo poner sobre la mesa a la hora de abandonar la dirección del club, en 1997.
El instinto de pertenencia sigue siendo uno de los impulsos básicos del ser humano, como no dejan de demostrar las redes sociales. La orfandad de criterio sigue siendo causa del desamparo en que muchos consumidores se hallan frente a una oferta cultural tan masiva como indiscriminada. La fórmula del club brinda la posibilidad de satisfacer ambas carencias, y no está ni mucho menos demostrado que el nuevo paradigma digital no pudiera ser aprovechado en su favor. Mi impresión es que a los responsables del club les faltó confianza en su modelo, les faltó convicción, también, y, sobre todo, imaginación. Precisamente, lo que parecía sobrar en los años en que colaboré con Hans Meinke y lo vi impulsar –no pocas veces frente a las dudas, las reservas, las cautelas, los temores, las reticencias de quienes lo rodeaban– iniciativas que luego se saldaron favorablemente, gracias no solo a la clarividencia, sino también al entusiasmo con que Meinke las promovió.
Poco antes de que yo conociera personalmente a Hans Meinke, en 1989, este había operado un cambio muy importante en la maquinaria del club. A despecho de quienes, con todo tipo de alarmas, le pronosticaban una fuga masiva de socios, alteró la periodicidad de la revista y, consecuentemente, del compromiso de compra por parte del socio. Si hasta entonces era trimestral, en adelante sería bimestral. Es decir: en lugar de cuatro números al año, la revista iba a tener en adelante seis números, y seis iban a ser los pedidos anuales de los socios. La fuga anunciada no se cumplió, el club mantuvo su masa social y, de la noche a la mañana, la facturación se incrementó de manera sensible. El comportamiento de los socios respondió tan positivamente que, poco más adelante, el mismo Meinke subió la apuesta y decidió publicar cada año, con motivo de las Navidades, un número especial de la revista, con una oferta asimismo especial, lo que suponía siete números anuales, con sus siete pedidos correspondientes.
Una operación de este tipo supone una extraordinaria confianza en el modelo del club, en el interés y en la calidad de su proyecto y de su oferta, y en los niveles de adhesión y de compromiso de sus socios. Supone, también, un cierto espíritu visionario y una capacidad de riesgo que, desdichadamente, iban a desaparecer por completo del Grupo Bertelsmann en relación con sus clubes del libro: apenas unos pocos años después, iba a empezar a deshacerse de ellos. La gran aventura editorial de Hans Meinke quedaría, en consecuencia, como una sorprendente excepción en la historia de los clubes del libro. Pero, por mi parte, tengo el convencimiento de que, antes que una excepción, fue una pauta a seguir, y que lo que abocó a Círculo de Lectores a su –de momento– parcial desmantelamiento fue la ausencia de un relevo a la altura de Meinke, el impulso decisivo de un directivo más joven capaz de, sin renunciar a la condición esencial del club como proveedor de criterio e incentivador de la “pasión por los libros”, adaptarlo a los nuevos tiempos.
Barcelona, julio de 2020
1. Disponible en <www.vimeo.com/50991973>.
2. “Necesitamos hacer que los libros sean cool de nuevo. Si vas a casa de alguien y no tiene libros, no te acuestes con él”. [N. de la E.]