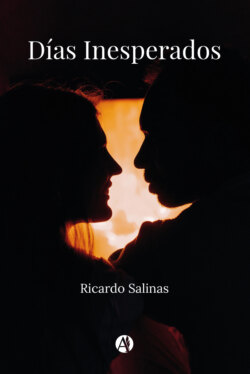Читать книгу Días Inesperados - Ricardo Salinas - Страница 5
Capítulo 1
ОглавлениеBuenos Aires, diciembre 1997
Comenzaba el último mes del año. Eran las siete y veinte de la mañana de un lunes caluroso. Una luz ingresaba por los huecos de la ventana y afuera se escuchaba el acostumbrado tráfico vehicular, cuando sonó el despertador, Juan dio un salto en la cama y se sentó unos minutos percibiendo el calor del ambiente.
Tras encender un ventilador fue hasta el baño, semidesnudo con el pelo desprolijo y bostezando, a darse una ducha. Poco después ya más fresco en lo corporal y cambiado, recogió el diario en la puerta y se acomodó en la mesa rectangular con una taza de café. Pensativo con la mirada lejana, observó las cuatro paredes del comedor y al instante percibió en él el vacío de una persona que se aferraba a la soledad y a pocos proyectos. Acostumbrado a recordar los consejos del padre y más los de sus abuelos, “que siempre debería seguir adelante a pesar de las adversidades”, ese era el legado que le habían dejado. Juan estaba decidido a continuar con esa doctrina de trabajo que tanto le inculcaron.
Juan Aguirre, como lo conocían sus allegados y los más íntimos lo moteaban “el vasco”, era un hombre de perfil bajo, modesto, de 42 años, alto, de ojos claros, pestañas rectas y de piel trigueña. Vivía en un barrio reconocido, a metros de una plaza, sus cuatro ambientes de un segundo piso presentaban un aspecto antiguo, con molduras en los techos y ventanales que daban al balcón. Decorado entre lo viejo y lo moderno mostraba un equilibrio visual a la entrada de la casa, afuera las famosas acacias rozaban sus gajos en el balcón en verano y en otoño descansaban sus hojas secas.
Mientras culminó el desayuno. Movió la cabeza y miró la hora en un reloj de pared, se percató de que pronto ingresaría por esa puerta Stella, una joven morocha y simpática de veintiséis años. La joven de la provincia de Formosa llegó a la ciudad recomendada por Tito, el encargado del edificio y poco tiempo después la presentó a Juan.
El momento llegó cuando sintió el ruido de la puerta y vio que Stella se aproximaba hacia él a pasos largos con la sonrisa amplia que la caracteriza. Tiró la mochila al sofá y lo saludó con un beso.
—Buen día, vasquito.
—Buenos días, Stella. ¿Te sirvo un café?
—No, gracias, quizás más adelante.
—De acuerdo –respondió él y fue a la habitación por sus pertenencias hasta que se detuvo de un impulso, pensó en ella inmediatamente en hacerle un ofrecimiento formal para que le acompañe en esta nueva etapa en la librería. Stella, al enterarse, se quedó muda un segundo y luego sonrió.
—Acepto –dijo sin ninguna condición.
—Gracias –respondió Juan con otra sonrisa y salió hacia la puerta lentamente con maletín en mano, llevaba puestos una camisa colorida a cuadros y un pantalón de hilo color verde claro. Tras bajar la escalera llegó hasta el pasillo de la entrada, allí vio a Alberto (Tito), un hombre robusto, petiso, de cincuenta años y canoso, que limpiaba los espejos de los ascensores, notó que Juan estaba parado a metros de él y no evitó saludarlo.
—Hola, Juan, ¿comenzando la semana? –dijo y le dio la mano. Juan le respondió el saludo y agregó:
—Siempre cuesta comenzar los lunes.
—Me imagino –dijo Tito con una sonrisa de por medio.
Se despidió sin más palabras y se subió al auto en dirección al local, como lo hace habitualmente, maneja unas veinte cuadras hasta la librería. Uno de sus mayores inconvenientes es encontrar lugar para estacionar, en varias ocasiones lo tuvo que dejar el auto a más de dos cuadras de su local y caminar. Sus horarios de apertura eran de nueve a seis de la tarde en días de semana.
Durante los mediodías se tomaba un descanso para tratar de almorzar, aunque estuviera un cliente lo tenía que hacer igual. Juan, a pesar del estrés que le producía este trabajo, llegaba temprano para tener lista la apertura, además una jarra de café, también los pedidos a las editoriales.
La librería Valmaseda posee un gran espacio en el salón de ventas. Ubicado como único local de un edificio de ocho pisos. Al ingresar a la izquierda unos estantes grandes antiguos con enciclopedias, en la fila de arriba, a la derecha estantes más pequeños en forma de “L” hasta llegar a la pared de atrás. Una mesa con seis sillas para lectores en la misma parte de atrás y un pasillo que nace del lado izquierdo que lleva a la cocina, los baños, un sótano mediano y una minioficina.
La caja se ubica a metros de la entrada y cerca del pasillo. Desde afuera se observa la persiana de rejas y exuberantes vidrieras completando con la puerta. Al llegar, al instante se puso a preparar el café, luego se sirvió una taza y caminó por el salón, trató de escucharse a sí mismo con cautela. Luego observó detenidamente que su local se estaba quedando en el tiempo, antigüedades, trofeos, fotos, banderines y hasta pergaminos, que eran de los padres, estaban colgados en las paredes. Tomó una de las fotos de los abuelos, luego acercó a la vista y en letra pequeña, decía: Puerto de Buenos Aires, enero de 1939. Recordó su descendencia unos segundos antes de abrir el local y le ingresó una nostalgia profunda.
Después de quedar solo en la librería, tras la muerte de los padres se convirtió en un hombre sin tiempo, y sin descanso, hasta se encontró con la necesidad de contratar a una joven estudiante de medicina llamada Laura Cohen. Trabajó con él cuatro años, hasta que se recibió de médica, al marcharse se formó una hermosa amistad, en poco tiempo tomó a otra persona, pero no se adaptó a la atención al público y renunció.
Al pensar en Stella, quien podría ser la persona que lo ayudara en esta etapa, Juan volvió a la realidad, miró la hora y solo faltaba un minuto para las nueve. Se corrió hacia la cocina a dejar la taza de café y regresó a la puerta a dar apertura.
Al día siguiente, bajo el calor sofocante del mes, Stella se encontraba en la puerta aguardando que Juan le abra. Juan al volver de la cocina la vio parada en la puerta, dejó el café arriba del mostrador de venta y fue a recibirla.
—Buen día, Stella, adelante.
—Hola, Juan, buen día.
—Te sirvo un café o un té –ofreció Juan.
—No, gracias, prefiero un vaso de agua fría –sugirió ella. Stella era la segunda vez que ingresaba al local, la primera fue cuando Juan se olvidó unos documentos importantes y ella se ofreció a traérselos.
—¡Guau!, qué grande es este local –expresó Stella al mirar más con detalle la exuberante cantidad de libros desparramados en todas partes.
—Sí, es grande, ven que te muestro el local –la llevó hacia el pasillo donde se encontraba la cocina, luego los baños, la oficina y por último abrió una puerta descolorida encendiendo una luz colgante y se notaban dos escalones que bajaban. Allí se observaban estantes con libros en mal estado, un ventiluz a media altura, cajas y hasta carpetas con balances de años anteriores.
—¿Qué es esto? –preguntó Stella.
—Un sótano –respondió riéndose. Minutos después, Stella, al conocer cada esquina del local, recibió el pedido de limpiar el pasillo y el salón, luego reacomodar los libros que los clientes dejaban fuera de lugar. Por la tarde ya sentía el aroma fresco a lavanda, el mostrador y los pisos brillaban como en los últimos tiempos.
Mientras la librería se encontraba con gran movilidad de clientes, ingresó a pasos agigantados Pedro Marques, un repartidor de editoriales y revistas de 38 años, pelo largo hasta los hombros y de estatura mediana, amigo de Juan, pero antes de ser amigo de él, era el repartidor preferido de Imanol. Llegó con una caja en brazos, apoyándola en el lado del exhibidor donde Juan tiene su caja registradora.
—Vasco querido –saludó dándole un fuerte abrazo–, acá tienes tu pedido –agregó Pedro y vio brillar los pisos, al igual que los vidrios de la entrada, desde adentro se notaba perfecta la movida constante de la avenida Santa Fe.
—Contrataste a una persona, vasco.
—No, estoy con Stella –anunció. Dos minutos después se acercó a ellos con tazas de café y dialogaron hasta culminar.
—Voy para el sótano –dijo Stella y Juan aprovechó la presencia de su amigo para hacerle una consulta.
—Te escucho –lanzó Pedro al instante.
—Necesito que me des tu opinión sobre el local.
Pedro se paró de la butaca haciendo unos pasos y llegó al medio del salón.
—¿Tu consulta es sobre una renovación?
—Sí, Pedro.
El amigo se quedó pensando unos segundos con la mano en la boca y giró su vista entre la entrada y la parte de atrás.
—Bien. Estos estantes son viejos –apuntó con la mano hacia a la izquierda y agregó–: yo trasladaría los cuadros hacia otro lugar, pintaría el pasillo, al mostrador lo traería más adelante, así tienes más espacio donde están las butacas.
—¿Me recomiendas un cambio? –preguntó Juan.
—Sí, vasco, y en lo que esté a mi alcance te podría ayudar. –Juan se quedó pensativo y levantó la cejas tratando de responder, además, quizás era lo que quería escuchar.
—Muy bien –respondió Juan, agradeciendo sus consejos.
Tras la retirada de Pedro. Stella miró la hora, cada vez le quedaba menos, para culminar su trabajo. Durante dos horas, estuvo en el sótano y tenía una caja llena de libros para donar, una bolsa negra cargada de banderines viejos, almanaques y talonarios de recibos de cuentas desteñidos. El tiempo que hacía que Juan no le dedicaba una limpieza general a ese lugar databa de cuando vivía el padre y después solamente ingresaba para dejar cosas que le molestaban en el salón.
El reloj marcaba las seis en punto, Juan despidió al último cliente y decidió cerrar la puerta. Antes de salir a la calle, Stella le hizo un comentario:
—Encontré un juego de llaves en el sótano.
—¿Juegos de llaves? –preguntó él.
—Sí, y además hay un baúl mediano de color madera y creo que tiene un candado.–Recuerdo que está allí, pero jamás lo toqué. Fue de mi padre –terminó diciendo él.
Salieron juntos en el auto. Stella se encontraba solamente a diez cuadras del local y aprovecharía para que Juan la acercara a su casa.