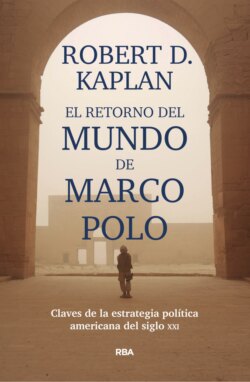Читать книгу El retorno del mundo de Marco Polo - Robert D. Kaplan - Страница 10
Оглавление3
LA TRAGEDIA DE LA POLÍTICA EXTERIOR ESTADOUNIDENSE
The National Interest, 1 de agosto de 2013
Llevamos más de dos años en los que la guerra civil en Siria ha venido acompañada de continuos llamamientos morales a la acción. ¡Hagan algo!, gritan quienes reclaman que Estados Unidos intervenga militarmente para que ponga orden en la situación, aunque, a estas alturas, los frentes de batalla sean tantos como los centenares de grupos rebeldes y afines al régimen que luchan entre sí. Ahí lo tienen, gritan esos intervencionistas morales, ¡ojalá hubiéramos intervenido antes!
Siria no es un caso único. Ya antes, en 2011, las voces del humanitarismo pidieron una intervención militar en Libia, aunque el régimen de Muamar al Gadafi hubiera renunciado a su programa nuclear y llevara años cooperando con las agencias de inteligencia occidentales. De hecho, Estados Unidos y Francia llegaron a encabezar una intervención y hoy Libia apenas es ya un Estado, y en él Trípoli, más que una capital, es el punto débil de un frágil arbitraje establecido (muy al uso imperial) entre milicias, tribus y clanes distantes, mientras que en otras entidades saharianas vecinas reina un caos aún mayor si cabe precisamente por culpa de las armas que allí llegan sin control desde Libia.
La década de 1990 estuvo llena de llamadas a la intervención humanitaria: en Ruanda, que fueron trágicamente ignoradas; y en Bosnia y en Kosovo, donde las correspondientes intervenciones, aunque tardías, se saldaron en general con sendos éxitos. Liberados de las necesidades de la Realpolitik de la Guerra Fría, los humanitarios han intentado en estas dos últimas décadas reducir la política exterior a un mecanismo de prevención de genocidios. De hecho, apenas el tiempo de una vida nos separa del Holocausto nazi —un nanosegundo en la historia humana— y es lógico (y justo) que aquella experiencia proyecte todavía su sombra sobre la política exterior de la actual Posguerra Fría. El nombre en clave de su consecuencia ha sido la llamada RdP: la «responsabilidad de proteger», todo un mantra de los humanitarios.
Pero la política exterior estadounidense no puede estar condicionada únicamente por la RdP ni por el ¡nunca más! Son muy raras las ocasiones en las que los estadistas pueden centrarse en las intervenciones humanitarias y en la protección de los derechos humanos excluyendo cualesquiera otras consideraciones. Estados Unidos, como cualquier nación —pero, sobre todo, porque es una gran potencia—, sencillamente tiene intereses que no siempre concuerdan con sus valores. Desgraciadamente, es así, pero es una desgracia que debemos admitir y aceptar.
¿Cuáles son esos intereses primordiales? Estados Unidos, por su condición de potencia dominante en el hemisferio occidental, debe siempre impedir que ninguna otra potencia se vuelva así de dominante en el hemisferio oriental. Además, como potencia marítima liberal que es, Estados Unidos debe procurar proteger las líneas de comunicación oceánicas que hacen posible el comercio mundial. Debe también tratar de proteger tanto a sus aliados que lo son por tratado como a los que lo son de facto, y especialmente, debe proteger el acceso de estos a los hidrocarburos. Todos estos son intereses que, si bien no se contradicen necesariamente con los derechos humanos, no se sitúan en la misma categoría que estos.
Dado que Estados Unidos es una potencia liberal, sus intereses —aun cuando no estén directamente relacionados con los derechos humanos— tienen generalmente un componente moral. Pero solo son morales en segundo término. Procurar ajustar el equilibrio de poder a favor propio ha sido una empresa amoral a lo largo de la historia a la que se han dedicado potencias tanto liberales como iliberales. No obstante, cuando una potencia liberal como Estados Unidos persigue ese objetivo con el propósito de impedir que los grandes Estados vayan a la guerra entre sí, está actuando moralmente en el más elevado sentido del término.
Un ejemplo muy revelador de esa tensión —un ejemplo que, por cierto, pone de relieve el motivo central mismo de por qué el ¡nunca más! y la RdP no pueden ser siempre los principios operativos de los estadistas— lo dio recientemente el experto en relaciones internacionales Leslie H. Gelb. Gelb señaló que, incluso después de que Sadam Huseín hubiera matado a cerca de siete mil kurdos en el norte de Irak en 1988 con gas venenoso, un secretario de Estado norteamericano tan «verdaderamente ético» como fue George Shultz cometió una «atrocidad moral», pues básicamente ignoró el incidente y siguió apoyando a Sadam en su guerra contra Irán, simplemente porque debilitar a Irán era el interés primordial de Estados Unidos en la zona en aquel momento (y no proteger a los ciudadanos de Irak).
Entonces, ¿actuó Shultz de manera inmoral? En mi opinión, no del todo. Shultz se guio por una moral diferente de la que normalmente aplican los humanitarios. La suya fue una moral pública, no privada. Él y el resto de los miembros de la Administración Reagan respondían ante los cientos de millones de estadounidenses a su cargo. Y aunque esos millones de personas eran sus compatriotas, eran también (y ante todo) votantes y ciudadanos, unos extraños en su mayoría que no conocían personalmente a Shultz ni a Reagan, pero que habían confiado a esos políticos la defensa de sus intereses. Y el interés del pueblo estadounidense determinaba muy a las claras que, de los dos Estados (Irán e Irak), Irán constituía en aquellos momentos una amenaza mayor. Cuando protege el interés público de una potencia (aunque sea una potencia liberal), un estadista no siempre puede ser amable ni humanitario.
Me estoy refiriendo a una moral de las consecuencias públicas, no a una moral de las intenciones privadas. Con su apoyo a Irak, la Administración Reagan consiguió impedir que Irán se convirtiera en un poder hegemónico regional en aquellos años finales de la Guerra Fría. Fue un resultado conveniente para los intereses estadounidenses, aun si la moralidad de aquella forma de actuar fuese ambigua, teniendo en cuenta que el régimen iraquí era, ya en aquel entonces, el más brutal de los dos.
En su búsqueda de buenos resultados, los decisores políticos suelen guiarse por una serie de condicionantes restrictivos: en este caso, por una constatación realista de lo que Estados Unidos debe hacer y no debe hacer teniendo en cuenta que los recursos de los que dispone son finitos. Después de todo, Estados Unidos tenía cientos de miles de militares establecidos en Europa y en el noreste de Asia durante la Guerra Fría, por lo que tuvo que contener a Irán valiéndose de una fuerza subsidiaria: el Irak de Sadam. No se trataba de una maniobra cínica sin más: aquello fue un uso inteligente de unos activos limitados dentro del contexto de una lucha geopolítica a escala mundial.
El problema de la política exterior que se mueve sobre todo por el principio del ¡nunca más! es que ignora los límites y la disponibilidad de los recursos. La Segunda Guerra Mundial tuvo el moral efecto secundario de salvar lo que quedaba de la población judía europea. Pero su fin y su efecto primario fue restablecer un equilibrio de poder en Europa y en Asia tolerable para Estados Unidos, algo a lo que los nazis y los fascistas japoneses habían dado un vuelco desfavorable. Como ya sabemos, la Unión Soviética se hizo con el control de la Europa oriental y lo conservó durante casi medio siglo tras el término de aquella guerra. Pero la limitación de recursos hizo necesaria una alianza de Estados Unidos con un asesino en masa como Stalin para hacer frente a otro asesino en masa, Hitler. Esas son las inevitables y terribles elecciones (y compromisos concomitantes a ellas) —en las que moralidad y amoralidad se entrecruzan sin remedio— que llevan a los humanitarios a sentirse muchas veces decepcionados con la política exterior de hasta la más heroica de las administraciones.
La Segunda Guerra Mundial comportó sin duda múltiples compromisos desagradables e incluso errores del presidente Franklin D. Roosevelt. Se incorporó muy tarde a la guerra en Europa, no bombardeó las líneas férreas que conectaban con los campos de concentración, podría haber sido más agresivo con los soviéticos a propósito de la cuestión de la Europa del Este. Pero como representante de los intereses de millones de extraños que lo habían votado (o no), su objetivo era derrotar a la Alemania nazi y al Japón imperial del modo que costara la vida al menor número de soldados estadounidenses posible y que empleara la menor cantidad de recursos nacionales. Salvar lo que quedaba de la población judía europea fue una consecuencia moral de sus acciones, pero sus métodos incluyeron concesiones tácticas que tuvieron elementos amorales fundamentales. Abraham Lincoln, por ejemplo, también ordenó campañas que provocaron un enorme sufrimiento a la población civil sureña durante la fase final de la guerra de Secesión a fin de derrotar decisivamente al Sur. Ahí está la guerra total librada por los generales William Tecumesh Sherman y Ulysses S. Grant para demostrarlo. Por decirlo en términos sencillos, los Estados llevan a cabo acciones que representan el modo de obrar correcto, aun cuando no puedan definirse así en los términos de la moral convencional.
También los objetivos amorales, cuando se aplican del modo apropiado, tienen efectos morales. De hecho, en una época ya más reciente, el presidente Richard Nixon y su secretario de Estado, Henry Kissinger, se apresuraron a enviar armas a Israel tras un ataque sorpresa de los ejércitos árabes contra aquel país en el otoño de 1973. Los dos básicamente justificaron tal medida ante los altos estamentos de la defensa argumentando que apoyar a Israel en aquel momento en que lo necesitaba era lo correcto, porque hacía falta enviar a los soviéticos y a sus aliados árabes un mensaje inequívoco de determinación en aquella fase crítica de la Guerra Fría. Si hubieran justificado la transferencia de armas puramente en términos de una ayuda moral a los judíos, asediados de nuevo tras el Holocausto, en lugar de hacerlo en términos de política de poder como lo hicieron, el argumento habría tenido mucho menos peso en Washington, donde las autoridades (justificadamente) tenían los intereses estadounidenses mucho más presentes que los israelíes. George McGovern posiblemente era una persona más ética que Nixon o que Kissinger. Pero si hubiera sido elegido presidente en 1972, ¿habría actuado tan sensatamente y, por lo tanto, tan decisivamente durante la guerra de 1973 en Oriente Próximo? La realidad es que la perfección individual y la virtud pública, como bien sabía Maquiavelo, no son necesariamente sinónimas.
Ahí está también el caso de Deng Xiaoping. Deng aprobó la brutal represión contra los estudiantes en la plaza de Tiananmén en 1989. Su figura no inspira respeto alguno entre los humanitarios de Occidente desde entonces. Pero la consolidación de su control sobre el Partido Comunista que siguió a tan drástica actuación posibilitó que las metódicas reformas de Deng orientadas al mercado continuaran activas en China durante toda una generación más. Es posible que nunca antes en la historia económica mundial hayan sido tantas las personas que hayan experimentado a la vez un incremento tan extraordinario de su nivel de vida, con un correspondiente aumento de las libertades personales (que no políticas), en tan corto espacio de tiempo. Así pues, tanto podríamos considerar a Deng un comunista brutal como podríamos tenerlo por la más grande figura del siglo xx. Así de compleja fue la moralidad de su vida.
Las intervenciones en Bosnia y en Kosovo en 1995 y 1999, respectivamente, suelen ser citadas como prueba de que Estados Unidos alcanza el máximo de su eficacia cuando actúa en consonancia con sus valores humanitarios, dejando a un lado sus intereses amorales. Pero quienes argumentan tal cosa olvidan mencionar que aquellas dos exitosas intervenciones se vieron facilitadas por el hecho de que Estados Unidos actuó en los Balcanes con el equilibrio de poder fuertemente inclinado a su favor. En la década de los noventa, Rusia era un país débil y caótico bajo el incompetente gobierno de Boris Yeltsin, y por ello, fue temporalmente menos capaz de desafiar a Estados Unidos en una región donde, históricamente, los zares y los comisarios políticos habían ejercido una considerable influencia. Donde, no obstante, Rusia todavía tenía un enorme ascendiente, aun en aquellos años noventa, era en la región del Cáucaso. Por eso, nunca llegó siquiera a considerarse una respuesta occidental para detener la limpieza étnica que también estaba teniendo lugar allí en aquella misma década. Por decirlo en términos generales, la década de 1990 dejó margen a intervenciones terrestres en los Balcanes porque el clima internacional era relativamente benigno: China apenas había iniciado su expansión naval (esa que ahora pone en peligro a nuestros aliados del Pacífico) y todavía faltaba bastante para el 11-S. Lo cierto es que, bajo muchas reacciones morales, subyacen cuestiones de poder que no pueden explicarse solamente en términos de moralidad.
Por consiguiente, elevar el criterio moral a la categoría de árbitro exclusivo de la política exterior equivale, en último término, a no tomársela en serio. La RdP solo debe jugar en los asuntos de Estado el máximo papel que sea realistamente posible. Pero no puede ser el principio dominante supremo. Siria es el ejemplo más actual e impecable de esto que digo. El poder estadounidense es capaz de muchas cosas, pero poner orden en la casa de una sociedad islámica compleja y desgarrada por la guerra no es una de ellas. En ese sentido, nuestra desgraciada experiencia en Irak es sin duda relevante. Soluciones provisionales como decretar una zona de exclusión aérea y armar a los rebeldes tal vez servirían para derrocar a un dictador como Bachar al Asad, pero no harían más que convertir al presidente Barack Obama en culpable de llevar al poder a un régimen yihadista suní y de que este pusiera en marcha un proceso paralelo de limpieza étnica de los alauíes de Asad. En tan avanzada fase del conflicto, al menos, y dado el mucho tiempo que ha pasado sin que haya un número significativo de efectivos militares occidentales sobre el terreno —una medida que siempre ha contado con muy poco apoyo de los diversos electorados y opiniones públicas nacionales—, la probabilidad de que en Damasco vaya a establecerse finalmente un régimen mejor y más estable es muy cuestionable. Sinceramente, no hay ninguna respuesta fácil a tan conflictiva situación, sobre todo desde el momento en que el régimen prooccidental jordano ha pasado a vivir bajo la amenaza constante de una violencia siria continuada. La RdP tal vez habría logrado un mejor resultado estratégico de haberse aplicado en Siria en 2011, pero esa es una incógnita que ya no podremos despejar nunca.
Como los moralistas en estas cuestiones siempre se sienten en apasionada posesión de la verdad de la justicia, cualquiera que no esté de acuerdo con ellos es un inmoral (por definición) que no merece que se le dé ningún cuartel; los realistas, sin embargo, precisamente por el hecho de estar acostumbrados al conflicto, son menos propensos a reaccionar con tal exageración. Los realistas saben que la pasión y la sensatez rara vez fluyen juntas en lo que a las decisiones políticas se refiere. (El ya fallecido diplomático Richard Holbrooke fue una extraordinaria excepción a esta regla.) Los realistas simpatizan con una idea que ya expresara a mediados del siglo xx Hans Morgenthau, politólogo de la Universidad de Chicago, cuando escribió que había que «trabajar con» las fuerzas básicas de la naturaleza humana, y «no contra ellas». Así pues, los realistas aceptan el material humano tal como se presenta en cualquier lugar, por imperfecto que dicho material sea. Eso significa que no creen que podamos ir por ahí derrocando regímenes simplemente porque no nos gusten. El realismo, añadía Morgenthau, «apela al precedente histórico antes que a principios abstractos [de justicia] y aspira al triunfo del mal menor antes que al del bien absoluto».
No hubo un grupo de personas que interiorizara mejor tan adustas conclusiones que los presidentes republicanos durante la Guerra Fría. Todos —Dwight Eisenhower, Richard Nixon, Ronald Reagan y George H. W. Bush— practicaron la amoralidad, el realismo, la contención y la humildad en la política exterior (cuando no en todos los ámbitos de sus mandatos). Es aquella sensibilidad suya la que debería guiarnos a nosotros ahora. Eisenhower representó en su día un compromiso pragmático dentro del Partido Republicano entre los aislacionistas y los anticomunistas furibundos. Todos esos hombres apoyaron a regímenes represivos y antidemocráticos en el Tercer Mundo a fin de propiciar un equilibrio de poder favorable frente a la Unión Soviética. Nixon aceptó incluso la legitimidad de los regímenes de la Unión Soviética y de la China «roja» al tiempo que, con ello, trataba de equilibrarlos el uno contra el otro. Reagan empleó el lenguaje wilsoniano del rearme moral al tiempo que entregaba los mandos clave del poder administrativo de la política exterior a realistas como Caspar Weinberger, George Shultz y Frank Carlucci, cuyo efecto en esa política fue atemperar la retórica del presidente. Bush padre no rompió relaciones con China tras la revuelta de Tiananmén; tampoco se comprometió de inmediato a apoyar a Lituania después de que aquel pequeño y bravo país declarara la independencia, pues temía contrariar en exceso con ello a los militares soviéticos. Fueron la cautela y la contención de la actuación de Bush en aquellos meses las que contribuyeron a poner un fin eminentemente pacífico (y, por ello mismo, moral) a la Guerra Fría. En algunas de aquellas políticas, la diferencia entre amoralidad y moralidad fue, parafraseando a Joseph Conrad en Lord Jim, no más amplia que «el grosor de una hoja de papel».
Y precisamente de eso se trata: la política exterior es, en el mejor de los casos, sutil, innovadora, contradictoria y solo verdaderamente osada en muy contadas ocasiones, pues sus más disciplinados profesionales son muy conscientes de los límites del poder estadounidense. Es doloroso, porque las llamadas a aliviar el sufrimiento en el mundo no tendrán respuesta muchas veces (demasiadas). Pero es que la esencia de la tragedia no reside tanto en el triunfo del mal sobre el bien como en el triunfo de un bien sobre otro que causa sufrimiento.
4. Un declive elegante: la creciente importancia de la Armada