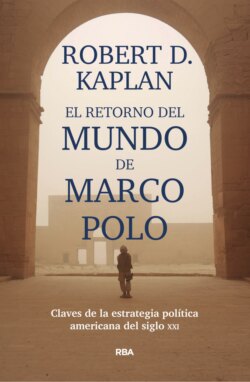Читать книгу El retorno del mundo de Marco Polo - Robert D. Kaplan - Страница 8
Оглавление1
EL RETORNO DEL MUNDO DE MARCO POLO Y LA RESPUESTA MILITAR ESTADOUNIDENSE
Europa desaparece y Eurasia se cohesiona. El supercontinente se está convirtiendo en una unidad de comercio y conflicto fluida y reconocible al tiempo que el sistema de Estados surgido de la paz de Westfalia se debilita, y que ciertas herencias imperiales más antiguas —la rusa, la china, la iraní, la turca— vuelven a adquirir preeminencia. Todas las crisis actuales en el espacio que se extiende desde la Europa central hasta el corazón territorial de China (el de la etnia) han están interconectadas. Es un único campo de batalla.
Lo que sigue a continuación es una guía histórica y geográfica para entenderlo.
la dispersión de occidente
Nunca antes en la historia alcanzó la civilización occidental tal extremo de concisión geopolítica y poder bruto como durante la Guerra Fría y los años inmediatamente posteriores al final de esta. Por espacio de bastante más de medio siglo, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) condensó en forma de robusta alianza militar toda una tradición milenaria de valores políticos y morales (Occidente, para entendernos). La OTAN fue, antes de nada, un fenómeno cultural. Sus raíces espirituales se remontan a los legados filosóficos y administrativos de Grecia y de Roma, a la formación de la cristiandad durante la Alta Edad Media, y a la Ilustración de los siglos xvii y xviii, ideas todas ellas de las que surgió la revolución que originó la independencia estadounidense. Cierto es que varias naciones clave de Occidente combatieron aliadas en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y que, de aquellas colaboraciones dictadas por las circunstancias, surgieron escenarios precursores de las posteriores estructuras (más seguras y elaboradas) de la OTAN. Dichas estructuras fueron fortalecidas, a su vez, por un sistema económico de alcance continental que culminó en la creación de la Unión Europea (UE). La UE dio apoyo político y sustancia cotidiana a los valores inherentes a la OTAN, que (en un sentido muy general) podríamos definir como la victoria del imperio de la ley sobre la autoridad arbitraria de los gobernantes, la primacía de los Estados de derecho sobre las naciones étnicas, y la protección del individuo con independencia de su raza o religión. La sustancia de la democracia, a fin de cuentas, no reside tanto en la celebración de elecciones como en la imparcialidad de sus instituciones. Al término de la Larga Guerra Europea (1914-1989), aquellos valores reinaban triunfales frente a un comunismo definitivamente derrotado, y la OTAN y la UE extendieron sus sistemas por toda la Europa central y del este, desde el mar Báltico (al norte) hasta el mar Negro (al sur). Y bien podemos afirmar que aquella fue una larga guerra europea, pues las privaciones (tanto políticas como económicas) características del tiempo de guerra perduraron en los Estados satélites soviéticos hasta 1989, año en que Occidente se impuso sobre el segundo de los sistemas totalitarios de Europa igual que lo había hecho sobre el primero de ellos en 1945.
Las civilizaciones prosperan muchas veces en oposición a otras. Del mismo modo que la cristiandad alcanzó forma y sustancia enfrentándose al islam tras la conquista musulmana del norte de África y del Levante mediterráneo en los siglos vii y viii, Occidente forjó su paradigma geopolítico definitivo enfrentándose a la Alemania nazi y a la Rusia soviética. Y como las réplicas del gran seísmo que fue la Larga Guerra Europea se prolongaron hasta el final mismo del siglo xx, con la disolución de Yugoslavia y el caos interno en Rusia, la OTAN y la UE continuaron siendo durante esos años tan relevantes como antes: la OTAN demostró su capacidad expedicionaria en el caso de Yugoslavia, y la UE fue ganando espacio mediante incursiones cada vez más profundas en el espacio del antiguo Pacto de Varsovia, aprovechando la debilidad rusa. Esa era fue llamada la Posguerra Fría, es decir, que se definió en función de aquello otro que había acaecido justo antes de ella y cuya influencia todavía se dejaba sentir por entonces.
Ese influjo de aquella Larga Guerra Europea, que duró tres cuartos de siglo, sigue notándose todavía en el desarrollo de los acontecimientos y me sirve de punto de entrada para describir todo un mundo nuevo que se abre mucho más allá de Europa y que los militares estadounidenses están obligados ahora a afrontar. Y puesto que la difícil situación europea actual constituye una buena introducción a ese mundo nuevo, empezaré con ella.
Fue la monumental devastación dejada por dos guerras mundiales la que llevó a las élites europeas, a partir de finales de la década de 1940, a renegar por completo del pasado, con todas las divisiones culturales y étnicas que le habían sido consustanciales. Solo se conservaron los ideales abstractos de la Ilustración, los cuales, a su vez, alentaron una ingeniería política y una experimentación económica que originaron, como respuesta moral específica al sufrimiento humano de 1914-1918 y 1939-1945, la instauración de unos generosos Estados sociales del bienestar que implicaban una elevada regulación de las economías. En lo referente a los conflictos políticos nacionales que dieron origen a las dos guerras mundiales, no se dejó margen a que se repitieran porque, además de otros aspectos de cooperación supranacional, las élites europeas impusieron una unidad monetaria única en buena parte del continente. Pero, salvo en las sociedades europeas septentrionales más disciplinadas, esos Estados sociales del bienestar se han revelado inasequiblemente caros justo en el momento en que la moneda única ha hecho que las economías del sur de Europa, más débiles, acumulen volúmenes masivos de deuda. Por desgracia, pues, el intento de redención moral emprendido tras la Segunda Guerra Mundial, ha conducido, con el paso del tiempo, a un infierno económico y político de muy difícil solución.
Pero la ironía de la situación no se detiene ahí. Las calmadas y felices décadas que vivió Europa durante la segunda mitad del siglo xx nacieron (en parte) de su separación demográfica del Oriente Próximo musulmán. También esa fue una consecuencia de la fase de Guerra Fría de la Larga Guerra Europea, cuando, bajo el asesoramiento y el apoyo soviéticos, se erigieron y se sostuvieron durante décadas diversos Estados prisión totalitarios en lugares como Libia, Siria e Irak, unos Estados que, más tarde, adquirirían vida propia. Europa fue afortunada durante mucho tiempo en ese aspecto: podía negarse a participar en la política de poder internacional y pregonar la defensa de los derechos humanos precisamente porque estos les eran negados a decenas de millones de musulmanes que vivían justo al otro lado de sus fronteras, millones de personas a quienes también se les negaba la libertad de movimiento. Pero esos Estados prisión musulmanes prácticamente se han desmoronado por completo (bajo su propio peso o por interferencia extranjera) y su caída ha generado una oleada de refugiados hacia unas sociedades, las europeas, lastradas hoy por la deuda y el estancamiento económico. Europa se fractura ahora desde dentro a medida que el populismo reaccionario se afianza y se erigen nuevas fronteras por todo el continente con la intención de impedir el movimiento de refugiados musulmanes de un país a otro. Pero, al mismo tiempo, Europa se disuelve desde fuera, reunificado su destino con el de Afro-Eurasia en su conjunto.
Todo esto es un producto natural de la geografía y la historia. Durante siglos, en la Edad Antigua, Europa significó el conjunto de la cuenca mediterránea, el famoso Mare Nostrum («mar Nuestro») de los romanos, que incluyó al norte de África hasta la invasión árabe de la Alta Edad Media. Esa realidad subyacente jamás desapareció del todo: a mediados del siglo xx, el geógrafo francés Fernand Braudel insinuó que la verdadera frontera sur de Europa no era Italia ni Grecia, sino el desierto del Sáhara, donde se forman actualmente caravanas de inmigrantes con destino al norte.1
Europa —en la forma en que la conocíamos, al menos— ha empezado a desaparecer. Y con ella, Occidente mismo —por lo menos, como fuerza geopolítica nítidamente perfilada— también pierde mucha de su definición. Es evidente que Occidente como concepto de civilización lleva ya bastante tiempo en crisis. El hecho más que patente de que cada vez sean más infrecuentes y controvertidas las asignaturas sobre civilización occidental en la mayoría de los campus universitarios de Estados Unidos es indicativo del efecto del multiculturalismo en un mundo en el que se intensifican las interacciones cosmopolitas. Tras recordar que Roma solo había heredado parcialmente los ideales de Grecia y que los propios ideales romanos prácticamente se perdieron en la Edad Media, el intelectual liberal ruso del siglo xix Alexandr Herzen señalaba también que «el pensamiento occidental pasará a la historia y quedará incorporado a ella, tendrá su influencia y su lugar, igual que nuestro cuerpo pasará a integrarse en la composición de la hierba, las ovejas, las chuletas y los hombres. Esa clase de inmortalidad no nos gusta, pero ¿qué otro remedio nos queda?».2
Lo cierto es que la civilización occidental no se está destruyendo: más bien, se está diluyendo y dispersando. A fin de cuentas, si lo pensamos bien, ¿qué es lo que define exactamente a la globalización? Más allá de la caída de las fronteras económicas, ha sido la adopción a escala mundial de la variante estadounidense de capitalismo y gestión la que, fusionada con el avance de los derechos humanos (otro concepto occidental), ha dado pie a las más eclécticas formas de combinación cultural y ha erosionado de paso la histórica división entre Oriente y Occidente. Tras ganar la Larga Guerra Europea, Occidente, lejos de proceder victorioso a conquistar el resto del mundo, está empezando ahora a perderse él mismo dentro de lo que Reinhold Niebuhr llamó «una vasta telaraña de historia».3 La descomposición de la que habló Herzen ha comenzado ya.
una nueva geografía estratégica
Europa desaparece y Eurasia se cohesiona. No quiero decir con ello que Eurasia se esté unificando o siquiera estabilizando en el sentido en que estaba haciéndolo Europa durante la Guerra Fría y la Posguerra Fría; solo digo que las interacciones entre la globalización, la tecnología y la geopolítica, mutuamente reforzadas de ese modo, están llevando al supercontinente euroasiático a convertirse —en términos analíticos— en una unidad fluida y reconocible. Sencillamente, Eurasia tiene hoy sentido como nunca lo había tenido. Además, debido a la reunificación de la cuenca mediterránea, evidenciada por la afluencia en masa a Europa de refugiados del norte de África y del Levante, y debido al espectacular crecimiento de las interacciones de extremo a extremo del océano Índico, desde Indochina hasta el África del este, ahora podemos hablar de Afro-Eurasia, así, en una sola palabra. La expresión «la Isla Mundo», con la que Halford Mackinder, geógrafo británico de principios del siglo xx, se refirió a la suma de Eurasia y África, ha dejado de ser prematura.4
Este Occidente que se desvanece lentamente instiga esa evolución de los acontecimientos plantando sus semillas de unidad en una cultura global emergente que abarca varios continentes. Otro factor que fomenta este proceso es la erosión de las distancias propiciada por la tecnología: nuevas vías para el tráfico rodado, puentes, puertos, aviones, cargueros gigantescos y cables de fibra óptica. De todos modos, conviene que nos demos cuenta de que todo esto solo conforma un nivel de las varias capas de transformaciones que están teniendo lugar, y que hay más cambios problemáticos de los que dar cuenta también. Y es que, precisamente porque la globalización socava tanto la religión como la cultura, los fenómenos religiosos y culturales tienen que reinventarse ahora bajo formas más severas, monocromáticas e ideológicas facilitadas además por la revolución de las comunicaciones. He ahí los ejemplos de Boko Haram y de Estado Islámico, que no representan al islam en sí, sino a un islam prendido por la llama de la conformidad tiránica y la histeria de unas masas inspiradas por internet y las redes sociales. Como ya he escrito en ocasiones anteriores, lo que se está produciendo no es el llamado choque de civilizaciones, sino el choque entre civilizaciones reconstruidas artificialmente. Y esto no hace más que recrudecer las divisiones geopolíticas, las cuales —como pone de manifiesto la caída de los Estados prisión de Oriente Próximo— se hacen evidentes, no solo entre Estados, sino dentro de cada uno de ellos.
Los episodios de agitación violenta, combinados con la revolución de las comunicaciones en todos sus aspectos —desde las ciberinteracciones hasta las nuevas infraestructuras de transporte—, han forjado un mundo más claustrofóbico y más ferozmente disputado: un mundo en el que el territorio todavía importa y donde toda crisis interactúa con todas las demás como nunca antes. Todo esto se ve intensificado, además, por la expansión de las megaurbes y por el crecimiento demográfico absoluto. Por muy superpoblado que esté un territorio, por muy diezmada que esté su capa freática y los nutrientes de su terreno, la gente está dispuesta a luchar por hasta el último pedazo del mismo. En una Tierra violenta e interactiva como esta, las nítidas divisiones de los estudios por área geográfica, típicos de la Guerra Fría, y hasta las divisiones de los continentes y los subcontinentes, están empezando a difuminarse al tiempo que el recuerdo de la Larga Guerra Europea se va borrando de la memoria viva. Europa, África del norte, Oriente Próximo, Asia central, el sur asiático, el sureste asiático, Asia oriental y el subcontinente indio están condenados a tener cada vez menos sentido como conceptos geopolíticos. En su lugar, y debido a la erosión tanto de las fronteras duras como de las diferencias culturales, el mapa evidenciará un continuo de sutiles gradaciones, que empezarán en la Europa central y el Adriático, y terminarán más allá del desierto de Gobi, donde comienza la cuna agrícola de la civilización china. La geografía importa, pero las fronteras legales ya no importarán tanto.5
Este mundo estará cada vez más entrelazado por obligaciones formales constituidas tanto por encima como por debajo del nivel de los gobiernos nacionales, una situación cuyas características funcionales recuerdan mucho a las del feudalismo. Igual que la región del Al Ándalus medieval en España y Portugal fue un rico crisol de civilizaciones —musulmana, judía y cristiana— presidido por los árabes, pero sin conversiones forzadas al islam, este otro mundo emergente nuestro —o, mejor dicho, la parte del mismo que no sea una zona de conflicto— será un entorno de tolerancia y de suculentas mezclas culturales en las que el espíritu liberal de Occidente se disolverá y solo bajo esa forma disuelta estará presente. En lo que a los conflictos regionales respecta, casi siempre tendrán implicaciones globales, dada la creciente interconexión entre todas las partes de la Tierra. Véase, si no, cómo unos conflictos locales que implicaban a Irán, Rusia y China han desembocado, en el transcurso de las décadas, en atentados terroristas y ciberataques contra Europa y América.
Las divisiones geográficas serán a un tiempo mayores y menores que en el siglo xx. Serán mayores porque las soberanías se multiplicarán: una pléyade de ciudades-Estado y de regiones-Estado surgirán de los Estados actualmente existentes y adquirirán mayor relevancia, mientras que una organización supranacional como la UE continuará su declive y otra como la ASEAN está destinada a tener muy poco sentido en un mundo de intimidación y poder.6 Pero las divisiones geográficas serán también menores porque las diferencias —y, en particular, el grado de separación— entre regiones como Europa y Oriente Próximo y Medio, y entre Oriente Próximo y Medio y el sur de Asia, y entre el sur de Asia y el Asia oriental, disminuirán. El mapa se volverá más fluido y barroco, por así decirlo, pero seguirá un mismo patrón que se irá repitiendo. Y será un patrón fomentado tanto por la profusión como por la consolidación de carreteras, vías férreas, oleoductos y cables de fibra óptica. Obviamente, las infraestructuras de transportes no anularán la geografía. De hecho, el gasto mismo que, en muchas zonas del planeta, hay que dedicar a construirlas es una demostración de la innegable realidad de la geografía. Cualquiera que se dedique al negocio de la prospección energética o que haya participado en algún juego de guerra con los Estados bálticos o el mar de la China Meridional como teatros de operaciones sabe lo mucho que importa aún la geografía en su concepción tradicional. Además, las infraestructuras de transportes vitales constituyen otro de los factores que hacen que la geografía —y, por extensión, la geopolítica de nuestro tiempo— resulte más opresiva y claustrofóbica. La conectividad, lejos de traer consigo más paz, prosperidad y uniformidad cultural, como a los optimistas tecnológicos les gusta afirmar, nos dejará un legado mucho más ambiguo. A mayor conectividad, más trascendente será lo que se dirima en las guerras y más fácil será que estas se propaguen de un área geográfica a otra. Las grandes empresas serán las beneficiarias de este mundo nuevo, pero siendo incapaces como son (la mayoría de ellas) de proporcionar seguridad, no tendrán el control último de la situación.
Nada ilustra mejor este proceso que los intentos del gobierno chino de tender un puente terrestre a través del Asia central y occidental hacia Europa, y una red marítima que atraviese el océano Índico desde el este de Asia hasta Oriente Próximo. Estos conductos terrestres y marítimos podrían estar interconectados a su vez, pues China y Pakistán (e Irán y la India) aspiran a enlazar los yacimientos de petróleo y gas natural de la lejana y muy continental Asia central con el océano Índico al sur.7 El lema con el que China promociona esos proyectos de infraestructuras es «un cinturón, una ruta», y de hecho, eso es lo que es: una nueva Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda medieval no era una única vía, sino una enorme red comercial que, aunque no estaba establecida formalmente como tal, comunicaba frágilmente Europa con China, tanto por tierra como por el océano Índico. (La Ruta de la Seda no se conoció por ese nombre —la Seidenstrasse— hasta que así la bautizó a finales del siglo xix un geógrafo alemán, el barón Ferdinand von Richthofen.) El carácter relativamente ecléctico y multicultural de la Ruta de la Seda durante la Edad Media hizo que, según el historiador Laurence Bergreen, no fuese «lugar donde tuviesen cabida ortodoxias ni fanatismos». Además, los viajeros medievales que recorrían la Ruta de la Seda se encontraban con un mundo que era «complejo, tumultuoso y amenazador, pero poroso en cualquier caso». Por consiguiente, con cada nuevo relato de alguno de aquellos viajeros, iba creciendo en los europeos la impresión no de que el mundo fuese un lugar «más pequeño y manejable», sino «más grande y caótico».8 Esto mismo describe a la perfección nuestra época actual, en la que, cuanto más pequeño se vuelve el mundo en la práctica por acción del avance de la tecnología, más permeable, complejo y abrumador nos parece, con sus innumerables crisis sin solución aparente, todas ellas interconectadas. Marco Polo, el mercader veneciano de finales del siglo xiii que recorrió aquella Ruta de la Seda a lo largo y a lo ancho, es el personaje histórico más famoso que asociamos con aquel mundo. La ruta por la que él viajó nos proporciona un boceto inmejorable con el que representar y definir la geopolítica de Eurasia en la era que está por venir.
imperios difuminados en el camino de marco polo
Marco Polo, que inició su viaje de veinticuatro años por Asia zarpando rumbo a la costa oriental del Adriático en 1271, pasó considerables periodos en Palestina, Turquía, el norte de Irak, todo el territorio de Irán (desde el norte azerí y kurdo hasta el golfo Pérsico), el norte y el este de Afganistán, y la provincia china (aunque étnicamente túrcica) de Sinkiang, antes de llegar a la corte del emperador mongol, Kublai Kan, en Cambaluc (la actual Pekín). Desde Cambaluc, recorrió lugares de toda China y también de Vietnam y Birmania. Su ruta de regreso a Venecia lo llevaría a cruzar el océano Índico por el estrecho de Malaca hasta Sri Lanka, desde donde siguió la costa occidental de la India hasta Gujarat, e hizo luego escapadas adicionales a Omán, Yemen y el este de África. Pues, bien, si el mundo de comienzos del siglo xxi tiene un foco central de atención geopolítica, es precisamente ese: la cuenca del océano Índico, desde el golfo Pérsico hasta el mar de la China Meridional, con Oriente Próximo y Medio, el Asia central y China incluidos. El régimen chino actual se propuso en su momento que su Ruta de la Seda terrestre-marítima reproduzca exactamente la que Marco Polo siguió en su día. No es casualidad. Los mongoles, cuya dinastía Yuan rigió los destinos de China durante los siglos xiii y xiv, fueron, en realidad, unos «practicantes tempranos de la globalización» que se propusieron interconectar el conjunto de la Eurasia habitable en el marco de un imperio verdaderamente multicultural. Y el arma más imponente de la China Yuan no era la espada —pese a la reputación de sanguinarios que precedía a los mongoles—, sino el comercio: las joyas, las telas, las especias, los metales, etcétera. El distintivo emblemático de la Pax Mongolica no fue la proyección de poder militar, sino la extensión de rutas comerciales.9 La gran estrategia mongol estaba mucho más cimentada en el comercio que en la guerra. Pues, bien, si se quiere entender la gran estrategia de China en la actualidad, no hay más que fijarse en el imperio de Kublai Kan.
Ahora bien, a Kublai Kan aquello no le funcionó del todo. Persia y Rusia estaban fuera del control chino, y el subcontinente indio, separado de China por el alto muro del Himalaya, y con mares a ambos lados, continuó siendo una isla geopolítica aparte. De todos modos, durante todo ese tiempo, el Gran Kan no dejó de fortalecer su base en la que siempre ha sido la «cuna» cultivable de la civilización china: la China central y oriental, lejos de las áreas habitadas por la minoría musulmana en el desierto occidental. En todos esos detalles, las características geopolíticas del mundo de Marco Polo se ajustan de manera bastante aproximada a las de nuestro mundo actual.
También Marco Polo creía que China era el futuro. El carbón, el papel moneda, las gafas y la pólvora eran maravillas chinas desconocidas en Europa en aquel entonces, y la ciudad de Hangzhou, con su gigantesco foso y cientos de puentes tendidos sobre sus canales, era, a ojos de Marco Polo, tan bella como Venecia. Pero, de viaje por el Tíbet, también fue testigo del lado oscuro del dominio chino Yuan: la destrucción por la destrucción misma y la incorporación a la fuerza de una provincia lejana.
Además de la isla geopolítica que formaba la India, dos territorios especialmente trascendentales que Marco Polo describe en sus Viajes son Rusia y Persia (o Irán, como ahora se la conoce). Rusia la describe —a muy grandes trazos y desde la distancia— como un lugar despoblado y rico en pieles, mientras que Persia determina buena parte de su ruta. Persia (o, lo que es lo mismo, Irán) solo es superada por China a ojos de Marco Polo: una impresión parecida a la que se llevaron en su momento Alejandro Magno y Heródoto, cuyos caminos estuvieron muy influidos por el Imperio persa. A fin de cuentas, Persia fue la primera superpotencia de la historia en la Edad Antigua, y llegó a unificar bajo su égida el Nilo, el Indo y Mesopotamia, además de establecer vínculos comerciales con China. Como tan a menudo ha ocurrido a lo largo de la historia, todo giraba entonces en torno a Persia, cuyo idioma sirvió en la Alta Edad Media de vehículo principal para la difusión del islam por todo Oriente.10 Así pues, el mapa de la Eurasia del siglo xiii, en vida de Marco Polo —un mapa sobre el que aparecerían sobreimpresos nombres de entidades políticas tales como el «Imperio del Gran Kan» y el de los «kanes de Persia»—, sirve hoy de telón de fondo para una situación, la actual, mucho más compleja y tecnologizada.11
Para empezar, hay que tener en cuenta que, entre toda esa complejidad, el imperial continúa siendo el principio organizador de la escena internacional: las experiencias imperiales previas de Turquía, Irán, Rusia y China explican la estrategia geopolítica que cada uno de esos países ha mantenido hasta nuestros días. Esos mismos legados también explican cómo podría debilitarse (o desintegrarse parcialmente) cada uno de esos Estados. Y es que la constancia de la historia sigue siendo un elemento definitorio de la realidad de Eurasia, y me refiero no solo a la continuidad de la estabilidad que propiciaban los imperios, sino también a la propensión a momentos de caos como los que surgían en los interregnos entre dinastías imperiales, cuando las crisis en las capitales acarreaban la ingobernabilidad de las provincias más remotas. Y precisamente por cómo la tecnología de las comunicaciones otorga un mayor poder a los individuos y a los grupos pequeños —sin olvidar que la creciente interconexión entre las crisis de todo el mundo es una nueva fuente de estallidos de inestabilidad—, las amenazas a los centros de poder de orientación imperial son mayores ahora que nunca. Y eso sin mencionar las agudas dificultades económicas a las que se enfrentan todos esos Estados, y en particular, Rusia y China, cuya propia estabilidad interna jamás puede darse por garantizada.
Pensemos, pues, que el primer estrato cartográfico del nuevo mapa euroasiático sería una capa de imperios difuminados: imperios no declarados como tales, aunque todavía funcionan con una mentalidad imperial, y cuyo control territorial oficial —en los casos de Turquía e Irán— es mucho menor que el de sus antiguos imperios o —en los casos de Rusia y China— incluso mayor. Y es que lo que hace que Rusia y China sean especialmente vulnerables es que ambos Estados abarcan sendos territorios de dimensiones verdaderamente imperiales que se extienden más allá de las tierras de origen de sus grupos étnicos y religiosos dominantes. George Kennan dijo que el argumento más poderoso para justificar el imperialismo era la «necesidad por contingencia», es decir, la idea de que «a menos que tomemos esos territorios, otros los tomarán y la situación será peor todavía».12 Por ese motivo, el imperialismo, adopte la forma que adopte, nunca morirá.
poder turco, iraní y centroasiático
Turquía e Irán, gracias sobre todo a sus prolongados y venerables pasados imperiales, son los Estados más cohesionados de Oriente Próximo, un rasgo reforzado, además, por sus geografías naturales que se ajustan bastante bien al puente terrestre anatolio y al altiplano iraní, respectivamente. Por «cohesionados» no me refiero a que sus regímenes actuales sean perfectamente estables, sino únicamente a que sus instituciones han alcanzado un grado de profundidad mucho mayor que las del mundo árabe, por lo que tienen más probabilidades de recuperarse de brotes de inestabilidad como el fallido golpe de Estado y la represión subsiguiente en Turquía en el verano de 2016. Turquía e Irán son un desbarajuste, pero no podemos olvidar que buena parte del mundo árabe lo es aún más. Tomemos el caso de Arabia Saudí: un reino relativamente joven y trazado artificialmente sin ningún legado imperial al que retrotraerse; un país caracterizado por grandes diferencias regionales entre el Néyed y el Hiyaz, y cuya población, pese a la escasez agónica de agua de la zona, podría doblarse en pocas décadas, haciendo del país un lugar cada vez menos cohesionado en términos políticos. Además, por culpa principalmente de la revolución del gas natural en Estados Unidos, Arabia Saudí ha dejado de ser el productor decisivo mundial de hidrocarburos. El experto en energía Daniel Yergin ha escrito: «La nueva estrategia saudí consiste en utilizar los ingresos por la venta de petróleo para diversificar la economía y construir el fondo de inversión soberano más grande del mundo como motor para su propia inversión en desarrollo». El objetivo, según él, «es incrementar los ingresos no procedentes del petróleo hasta, como mínimo, sextuplicarlos para no más tarde de 2030».13 No obstante, aun si el reino de los Saud lograra ese objetivo en su totalidad o en parte —cosa harto dudosa—, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el poder geopolítico de Arabia Saudí ya no va a ir a más (y eso, en el mejor de los escenarios previsibles para Riad).
Las dinámicas políticas regionales de Turquía bajo la presidencia de Recep Tayyip Erdoğan señalan el retorno a una estrategia imperial otomana de mayor raigambre histórica: un giro introducido ya en su momento por el fallecido ex primer ministro Turgut Özal en la década de los ochenta y principios de los noventa. Özal, musulmán devoto al igual que Erdoğan (pero desprovisto de las tendencias autoritarias de este último), concebía un «neootomanismo» pluralista y multiétnico que podría, por eso mismo, constituir la base para una paz entre los turcos y sus correligionarios kurdos, y permitiría también que los turcos se aproximaran a los pueblos túrcicos del Asia central, así como a otros correligionarios musulmanes en los mundos árabe y persa. No se trataba de ninguna estrategia agresiva o antidemocrática, para que nos entendamos. Sí que hay que aclarar que la «orientación estrictamente occidental» de la política exterior turca que tanto admirábamos (y tan normal considerábamos) en Occidente era, en realidad, una aberración: un peculiar invento de un laicista recalcitrante, Mustafá Kemal «Atatürk», quien abjuró del imperialismo otomano y quien, por cierto, no tenía nada de demócrata.14 El dictatorial Estado kemalista, que tan oportuno le resultaba a Occidente desde el punto de vista geopolítico, nunca va a volver. La sociedad turca es hoy ya demasiado sofisticada para eso. Pero sí debería decirse que Erdoğan, por su mismo (y muy compulsivo) autoritarismo y por su empeño en someter a los kurdos de su propia Anatolia, también es, hasta cierto punto, un kemalista que aspira en vano a crear un Estado turco monoétnico, aun cuando su proyecto para Turquía como potencia influyente en el Levante mediterráneo sea muy otomano. De hecho, no es ninguna contradicción que lo sea. Precisamente porque las áreas de mayoría étnica kurda se extienden a caballo de los territorios de Turquía, Siria, Irak e Irán, la protección de las fronteras modernas (kemalistas) de Turquía en tiempos de guerra en Siria e Irak requiere de una política no de repliegue, sino de avance o expansión al estilo otomano. La peor pesadilla imaginable para Turquía es perder el control sobre las áreas étnicamente kurdas del este de Anatolia. De ahí que deba tomar siempre la ofensiva, aunque sea de manera más o menos indirecta.
Ese es el motivo por el que hoy Turquía está construyendo un oleoducto en el norte de Irak y por el que ha apoyado recientemente al Partido Democrático del Kurdistán Iraquí contra la Unión Patriótica del Kurdistán (proiraní), al tiempo que actuaba contra las unidades de defensa kurdas en Siria. Es evidente que el Kurdistán como conjunto está débil y fragmentado, pese a la imagen que nos han querido transmitir los medios de que la autonomía kurda ha sido el único éxito conseguido por la guerra de Irak. El Kurdistán terminará siendo el campo de batalla geopolítico a largo plazo entre Turquía e Irán, en una especie de reedición de los viejos conflictos imperiales entre otomanos y safávidas de principios de la Edad Moderna.
Si bien la tradición imperial de Turquía (selyúcida y otomana) es íntegramente islámica, y eso hace que los valores del gobierno de Erdoğan resulten muy naturales para su población en realidad, la tradición imperial de Irán (meda, aqueménida, parta y sasánida) es previa en el tiempo al nacimiento del islam. La excepción fue la dinastía safávida, cuya adopción del islam chií en 1500 desembocó en una desastrosa guerra contra el Imperio otomano (suní) que distanció a Irán de Europa.15 Esa tradición histórica es fuente de cierta tensión entre la ideología islámica iraní y la idea que Irán tiene de sí mismo como gran potencia a todos los efectos en Oriente Próximo y Medio. Por ejemplo, a Hasán Rohaní, el presidente iraní cuyos ministros negociaron el acuerdo nuclear con Occidente, le gustaría que Irán evolucionase hacia una potencia económica regional dotada de un revitalizado sistema de corte capitalista, abierto al mundo, muy parecido a lo que China es hoy. Pero el Líder Supremo, el ayatolá Alí Jamenei, tiene un concepto de Irán que recuerda más al que la antigua Unión Soviética tenía de sí misma: si cede terreno en cuanto a su ideología islámica, piensa él, corre serio peligro de desintegrarse, en vista del tipo de dominio que la etnia persa ejerce sobre el «miniimperio» de minorías que es hoy Irán. Karim Sadjadpour, del Fondo Carnegie para la Paz Internacional, dice que esa división enfrenta «a los pragmatistas contra los principistas [aquellos que creen en la importancia de los principios fundamentales]». Ali Vaez, del ICG (Grupo de Crisis Internacionales) subdivide, a su vez, cada uno de esos dos grupos entre un sector más radical y otro que lo es menos, lo que nos deja, al menos, cuatro facciones diferenciadas que compiten por conseguir influencia en los múltiples centros de poder de Irán. Esta situación tan extremadamente descentralizada «favorece inherentemente la continuidad», según Vaez.16 Tanto Vaez como Sadjadpour sugieren que Irán no va a avanzar en los próximos años hacia el modelo chino, a pesar del acuerdo nuclear. Es más probable que el que impere sea el modelo de la vieja Unión Soviética (previa a Gorbachov). Es decir, que, en vez de convertirse en una especie de imperio posmoderno y auténticamente dinámico, una fuerza que funcione como un polo de atracción tanto en Oriente Próximo y Medio como en Asia central, y un país con una relación normalizada con Occidente, Irán tal vez siga siendo durante unos cuantos años más un Estado corrupto, rico en recursos y movido por resentimientos.
Aunque menor en número que el sector de quienes querrían un Irán más revitalizado, el sector que forman la élite clerical y la Guardia Revolucionaria está dispuesto a luchar hasta la muerte por conservar el poder porque (literalmente) sus miembros no tienen ningún otro sitio adonde ir. Muchos de los partidarios de Rohaní en el gobierno del país, por ejemplo, siempre tendrían la opción de huir a Occidente (donde muchos de ellos estudiaron en la misma época en que los miembros de la línea dura combatían en las trincheras de la guerra Irán-Irak). Como nos recuerda un analista, a la vista de la inmensa violencia que los duros del régimen iraní están desatando en Siria con tal de mantener a Bachar al Asad en el poder, ¡qué no estarán dispuestos a hacer para mantenerse ellos mismos en el poder dentro de Irán! Recordemos que las dictaduras muchas veces caen cuando el dictador —por razones de edad o de enfermedad— pierde la voluntad misma de seguir en el poder. Ahí están ejemplos de ello como el del propio sah iraní en 1979, Nicolae Ceauşescu en Rumanía en 1989, o Hosni Mubarak en Egipto en 2011. Eso es algo que sin duda no va a ocurrirle en un futuro más o menos cercano a la sanguinaria élite que domina ahora mismo Irán.
Irán seguirá adelante actuando como una potencia semidisfuncional que despliega una política exterior agresiva en la zona del Levante. Tal vez se produzcan pequeños levantamientos en los próximos años en lugares como el Baluchistán, al sureste del país, o en el Juzestán, al suroeste, pero serán controlables. Irán, dotada de una conciencia de civilización diferenciada no menor de la que puedan tener China o India (o incluso Turquía), no se disolverá como los Estados artificiales del Levante y de otras partes del mundo árabe; pero tampoco progresará. Por el ambiente general (cuando no por los detalles concretos), es posible que tanto Irán como Turquía terminen por parecerse en estos años venideros a la Turquía de la década larga de 1970, cuando nominalmente era una democracia, pero en realidad era un caos político e institucional, dominado por el culto a los militares, con un primer ministro de centro-izquierda débil, Bulent Ecevit, que acabó ordenando la invasión de Chipre.
Turquía e Irán, ambas inmersas en un lento proceso de calcificación bajo regímenes autoritarios de signo muy distinto (elegidos o no), seguirán estando a salvo, pese a todo, de un potencial desmoronamiento como Estados, a pesar de las previsibles turbulencias políticas que vayan a sufrir, sobre todo, a la muerte del actual Líder Supremo de Irán. Su vieja-nueva rivalidad por el Kurdistán terminará eclipsando la desintegración general de Siria e Irak, países cuyos núcleos formales de poder en Damasco y Bagdad ya no volverán a ser centro de gobierno efectivo alguno ante tantos actores regionales —cada uno con sus prioridades geopolíticas muy diferentes— como están implicados en los enfrentamientos por el amplísimo territorio que va desde el Mediterráneo hasta la meseta iraní. El mapa de lo que hasta ahora conocíamos como Siria e Irak continuará pareciéndose a una de aquellas abigarradas pinturas con los dedos que improvisan los niños pequeños en las guarderías, con franjas de colores que se irán expandiendo y contrayendo conforme lo hagan las áreas controladas por grupos de combatientes suníes y chiíes en un escenario de microestados endebles y radicales, en el que ciudades como Mosul y Alepo estarán tan orientadas las unas hacia los otras como podrán estarlo hacia sus antiguas capitales respectivas, como en tiempos de las antiguas rutas de las caravanas. Si a ello le añadimos una Arabia Saudí un tanto mermada más al sur, la continua atomización de las áreas desérticas del Levante hará que aumente más aún la fuerza relativa de las mesetas turca e iraní, por políticamente atribulados que sus respectivos regímenes estén. Recordemos que, ahora mismo, hay millones de refugiados árabes de esas guerras atrapados en la región cuyos hijos e hijas no están recibiendo una educación formal, por lo que la próxima generación será más proclive aún a dejarse llevar por la propaganda islamista. Al mismo tiempo, el interés nacional tanto de turcos como de iraníes —digan lo que digan públicamente Ankara y Teherán— es que los árabes sigan estando en una situación de debilidad, división y guerra internas. En definitiva, que ni siquiera la desaparición de Estado Islámico y la supervivencia (o la eliminación) del régimen de Bachar al Asad conducirían a una estabilidad real.
Debido a la manifiesta religiosidad de los regímenes de Ankara y Teherán, la influencia turca e iraní es extraordinariamente limitada en el Cáucaso y el Asia central postsoviéticos. El bastión energético que es Azerbaiyán es un ejemplo ilustrativo de ello. La afinidad étnica y lingüística de Azerbaiyán con Turquía llevó a que Bakú y Ankara mantuvieran unas relaciones muy estrechas en la década de 1990, cuando el régimen turco era aún laico, como el de Azerbaiyán. Pero cuanto más islámico se vuelve el gobierno de Turquía, más se distancia de Azerbaiyán, donde todavía se siente un respeto reverencial por el laicismo de Atatürk, por mucho que en Turquía ya no. Y no hay que olvidar la decisión turca de colaborar con Rusia para desarrollar un gasoducto desde Siberia hasta Europa bajo las aguas del mar Negro, en competencia directa con los propios planes azeríes de exportación de gas.17 Irán, por su parte, debería ejercer en teoría una considerable influencia en el Cáucaso y en el Asia central —en virtud de su peso demográfico, cultural y lingüístico—, pues Persia continúa siendo, en términos históricos, el principio en torno al que se organiza toda esa región. Además, Irán ha sido tradicionalmente una potencia tanto centroasiática como de Oriente Próximo. Pero la estéril ideología islámica de Teherán repugna a esos países, cuyas tradiciones están influidas todavía por el ateísmo soviético, así como por el sincretismo y el chamanismo túrcicos (razones estas que, unidas a la brutal represión que en esos Estados se ejerce contra los opositores a sus regímenes locales, explican por qué las rebeliones islámicas no han fructificado —no todavía, al menos— en la región). Es en ese punto donde la ideología islámica de Irán choca con su propia tradición imperial, mayormente preislámica. Por lo tanto, cuanto más hacia el este nos movemos por la ruta de Marco Polo y más atrás dejamos la difuminada influencia imperial de Turquía e Irán, más rápidamente se va haciendo evidente la de China, cuyo prestigio en esas zonas es ya mayor que los de Turquía, Irán, Rusia o incluso Estados Unidos.
La invasión rusa del territorio de la Gran Georgia en 2008 fue un momento trascendental en ese proceso. Hasta entonces, Armenia estaba alineada con Rusia, y Georgia lo estaba con Estados Unidos y Europa. También estaba alineada con Occidente Azerbaiyán —país rico en reservas energéticas— debido a sus oleoductos y sus gasoductos, que circunvalan Rusia y conectan Bakú con el Mediterráneo a través de Georgia y de Turquía. Pero la musulmana Azerbaiyán vio la deserción estadounidense de Georgia (una nación en apuros y cristiana, nada menos) en 2008 y se dio cuenta de que Washington ya no era un aliado de fiar en caso de crisis, por mucho que los propios azeríes siguieran detestando a los rusos. Al mismo tiempo, ahora son los rusos quienes venden armas a los azeríes, a la vez que hacen de menos a los armenios. A finales de la década de 1970, Moscú dejó en la estacada a su aliado, Somalia, cambiándolo por el archienemigo de los somalíes, Etiopía, porque este último era un país más rico y más poblado. A Moscú le gustaría lograr una mejora parecida en el Cáucaso, cambiando Armenia por Azerbaiyán. Pero no puede aún, porque la situación regional es, de hecho, mucho más compleja.
El contexto es el siguiente. Los dirigentes azeríes, como los dirigentes de Uzbekistán, Kazajstán y otras ex repúblicas soviéticas del Asia interior —laicas y autoritarias todas—, han observado aterrados la Primavera Árabe y los levantamientos islámicos que posteriormente secuestraron aquellas protestas. También les ha causado pavor la agresión rusa en Ucrania, así como las tensiones entre Rusia y Turquía, y están igualmente asustados por la caída en los precios de la energía. Carecen de amigos en este mundo que se desteje a pasos agigantados, por lo que parece, y tienen la impresión de que Estados Unidos es cada vez menos importante para sus regímenes, sobre todo cuando su previsible retirada definitiva (puede que incluso como potencia vencida) de la vecina Afganistán podría dejar allí un verdadero vacío. Así que, poco a poco, y con ayuda del sostén económico y político chino, estas ex repúblicas soviéticas han ido fortaleciendo sus instituciones, han ido depurando discretamente a los elementos prorrusos de sus aparatos administrativos y han ido desvinculando (sensiblemente) sus economías de la de Rusia. En general, han hecho frente a los rusos, y lo han hecho hasta tal punto que solo en Kazajstán y en Kirguistán continúa siendo fundamental la influencia de Rusia (básicamente, a causa de la larga frontera kazajo-rusa y de la debilidad institucional kirguís). Si miramos la situación con cierta perspectiva, veremos que la legitimidad de los Estados en el Asia central, pese al origen artificial de muchas de esas repúblicas, creadas por Stalin, ha resultado ser —a corto plazo, al menos— algo más fuerte de la esperada. (Los pequeños Estados de Kirguistán y Tayikistán, con sus divisivas geografías montañosas, son claras excepciones. De todos modos, la verdadera prueba de fuego será Uzbekistán ahora que ha fallecido su líder Islam Karímov.)18 En resumen, Rusia, afectada por su propio declive económico, tiene bloqueado su avance en aquella región, mientras que los chinos, con las carreteras, los ferrocarriles, los puentes, los túneles y los oleoductos que allí están construyendo, están evocando los tiempos de la dinastía Tang en los siglos viii y ix, cuando la influencia imperial china se extendía por toda el Asia central hasta el Irán nororiental. En 2013, China adelantó nítidamente a Rusia en cuanto a su comercio regional en la zona, que alcanzó un volumen de 50.000 millones de dólares en intercambios con las cinco repúblicas centroasiáticas exsoviéticas, comparado con los 30.000 millones de esos mismos países con Rusia. Las compañías chinas son propietarias actualmente de una cuarta parte de la producción petrolera de Kazajstán y de más de la mitad de las exportaciones de gas de Turkmenistán.19
«El Asia central es única porque es el único lugar en el que convergen todas las grandes potencias», ha escrito Zhao Huasheng, profesor de la Universidad Fudan de Shanghái. A fin de cuentas, el Asia central histórica está formada no solo por las ex repúblicas soviéticas, sino también por Mongolia, el Sinkiang chino (que es el Turquestán oriental) y Afganistán. Y además del impacto de China y Rusia en las ex repúblicas soviéticas (influido, a su vez, por sus propios legados imperiales respectivos), Estados Unidos continúa con su implicación militar en Afganistán, e Irán ha sido durante gran parte de su historia imperial una potencia dominante en el oeste afgano, como lo ha sido la India en el Afganistán oriental.20 De hecho, aunque nos hayamos acostumbrado a concebir las ex repúblicas soviéticas como una unidad separada, sus destinos van a estar cada vez más entrelazados con lo que suceda allí al lado, en la intranquila Sinkiang y en un país tan devastado por las guerras como es Afganistán.21 Eso no significa que el juego del poder mundial se vaya a decidir principalmente en el Asia central, pero sí implica que lo que allí suceda será un indicador con el que medir esas relaciones de poder. Es decir, que el Asia central nos mostrará quién está tomando la delantera y quién no.
rusia y el intermarium
Al norte de toda esta complejidad y confusión está Rusia, cuyo imperio cristiano ortodoxo no participó en los momentos históricos (Renacimiento e Ilustración) que hicieron Europa como es hoy, aunque los zares medievales tuvieran que hacer frente en su momento, antes incluso de la época de Napoleón y Hitler, a las invasiones de los suecos, los polacos y los caballeros teutónicos. De ahí que optaran entonces por aliarse con los mongoles. En ese pasado tiene profundas raíces el euroasiatismo de Vladimir Putin y, por ello, «el imperio es la opción del Estado ruso por defecto».22 Putin sabe que la expansión zarista de mediados del siglo xvii en dirección sur, hacia el corazón medieval del Rus de Kiev (Ucrania, para que nos entendamos) y el mar Negro rindió grandes frutos, pues señaló la desintegración temprana del máximo enemigo de Rusia, la Mancomunidad de Polonia-Lituania.23 Stalin llevaba esa historia en la sangre, también, y tomó como guía un paradigma revolucionario-imperial, por así llamarlo, para defender a Rusia frente a amenazas reales (o percibidas como tales), especialmente las procedentes de la Europa central y oriental. Y como Oriente Próximo es una región adyacente a la Europa central y del este, la anarquía que la caracteriza es algo que Putin no puede ignorar ahora mismo, sobre todo en vista de los intereses que Rusia tiene invertidos en la también limítrofe región del Cáucaso. Por consiguiente, Putin mira hacia el Gran Oriente Medio y hacia la Europa central y del este y considera que forman una única región. La propia geografía euroasiática de Rusia se presta a tal constatación.
Lo que todo esto significa es que el núcleo geográfico donde se concentra el desafío ruso para el resto de las potencias es la cuenca del mar Negro: es allí donde Rusia se entrecruza con Ucrania, Turquía, Europa del este y el Cáucaso. O, por explicarlo de otro modo, es allí donde Europa se encuentra con Oriente Próximo y donde confluyen los antiguos sistemas de conflicto imperial ruso, otomano y habsburgués. La región del Gran Mar Negro es más que eso, desde luego, pues constituye un concepto geopolítico que engloba actualmente los escenarios de las guerras en Siria y Ucrania, y que otorga una posición central a Turquía —junto a Estados clave del Cáucaso y de los Balcanes, como son Azerbaiyán y Rumanía, respectivamente— como oposición a Rusia.24 El mar Negro no es hoy un sistema de conflicto en menor medida de lo que lo era el Caribe en el siglo xix, o de lo que lo son los mares de la China Meridional y de la China Oriental también en la actualidad. Pero el mar Negro no cuadra con la lógica de los estudios por áreas geográficas heredados de la Guerra Fría en torno a los que la administración de la defensa y la seguridad exterior estadounidenses sigue estando organizada. Esto se debe a que el mar Negro cae dentro (o en medio) de otras regiones y, por lo tanto, simboliza esa geografía fluida y orgánica que es el rasgo definitorio preeminente de la Eurasia actual. Putin ha comprendido intelectualmente esto mejor que nosotros. Su habilidad táctica está fundada en una concepción geográfica más correcta y precisa.
Así pues, tanto Ucrania como Siria son inseparables del desafío que Putin representa para los Estados bálticos y los Balcanes. Esta realidad devuelve a la vida aquel concepto, muy vigente en la década de 1920, del Międzymorze (en polaco) o Intermarium (en latín): la región «entre mares» (entre los mares Báltico y Negro, para ser exactos). El Intermarium constituye el disputado «borde territorial» que se extiende desde Estonia (al norte) hasta Rumanía y Bulgaria (al sur) y hasta el Cáucaso (al este) que, en tiempos, señalaba la zona de conflicto entre Alemania y Rusia y que actualmente representa la zona de conflicto entre Estados Unidos y Rusia.25 Por lo tanto, el poder de Estados Unidos en el mundo se verá muy determinado por la capacidad que tenga de evitar que Rusia «finlandice» ese borde territorial en disputa.
Mientras tanto, Europa ya no está protegida geopolíticamente de Rusia como lo estuvo durante la Posguerra Fría; tampoco lo está, como ya he comentado aquí, del Levante mediterráneo y del norte de África, pues, a raíz de las migraciones de población musulmana, la cuenca mediterránea está hoy unificada como no lo había estado en cientos de años. Por consiguiente, hemos regresado a una cartografía mucho más antigua que recuerda a la de la Alta Edad Media, cuando «Oriente» no empezaba en ningún lugar concreto, porque las regiones se solapaban parcialmente entre sí y estaban definidas de un modo más impreciso, y la sensación de patria era estrictamente local, limitada a una ciudad o un pueblo y sus campos circundantes. Un ejemplo: Oriente Próximo, por mucho que se quiera negar, empieza ahora mismo dentro de la propia Europa, vista la relativa debilidad institucional, los niveles comparativamente altos de corrupción y la manifiesta presencia de grupos del crimen organizado ruso que lastran a los Estados balcánicos con un nivel de inestabilidad superior al de los Estados de la Europa central y occidental. Esto es, en sí mismo, un legado del comunismo y de la Larga Guerra Europea. Así que, sí, la dicotomía de Oriente y Occidente se desmorona por todo el mundo, al tiempo que persisten otras gradaciones más sutiles.
la china tang y la lección de afganistán
En Eurasia, será China (mucho más que Estados Unidos) quien contenga a Rusia. De hecho, la lógica subyacente a la Unión Aduanera Euroasiática promovida por Rusia es la de limitar —en la medida en que le sea posible— la influencia china.26 China constituye una mentalidad imperial muy diferenciada. Como fue un extensísimo imperio durante miles de años y bajo numerosas dinastías, China da por sentada su superioridad —sin más— y, por consiguiente, jamás ha tratado de influir en el modo de gobierno de los otros países. (Eso es algo en lo que diverge del universalismo democrático de Estados Unidos, con el que Washington ha pretendido lograr una conversión casi religiosa a sus principios en todo el mundo.)27 La particular tradición imperial de China le permite tratar con toda clase de regímenes, buenos y malos, sin sentir culpa alguna por ello. Durante siglos y siglos, el único problema de Pekín fueron los llamados «bárbaros» de las estepas que rodeaban en parte las tierras bajas cultivables que son la cuna geográfica de la China han: me refiero a los tibetanos, los uigures (musulmanes túrcicos) y los mongoles de la Mongolia Interior, entre otros, a quienes el régimen chino de turno consideraba que había que someter violentamente, sobornar o apabullar demográficamente, exactamente igual que Pekín entiende que han de ser subyugados también hoy en día.
Las veintidós conurbaciones chinas, cada una de las cuales contiene, al menos, una megaurbe, están ubicadas en la cuna geográfica cultivable de la China Han, que constituye el territorio de las dinastías imperiales chinas a lo largo de la historia, y del que se excluye ese otro semicírculo de territorios esteparios. No fue hasta mediados del siglo xviii cuando la última de esas dinastías, la extranjera (para los chinos han) dinastía Qing (o Manchú), emprendió la expansión hacia el desierto bárbaro y las regiones esteparias, preparando así el contexto geográfico del actual Estado chino, un Estado que se solapa en parte con el Asia central musulmana. Aun así, esa peligrosa periferia que amenaza desde siempre a la «cuna» Han continúa existiendo, no solo dentro del territorio nacional chino, sino también más allá de las actuales fronteras del país.28 China espera que su estrategia de desarrollo de una Ruta de la Seda le permita fintar y sortear las reivindicaciones políticas de esas volátiles regiones donde viven sus minorías y pacificarlas por la vía económica (por así decirlo), aunque esa misma ruta también podría propiciar un contacto más estrecho entre el separatismo uigur musulmán en la China occidental y los islamistas radicales del sur y el centro de Asia, y de Oriente Medio. A fin de cuentas, varios grupos de separatistas uigures han recibido ya instrucción militar en el área de la frontera entre Pakistán y Afganistán.29 Así pues, la conectividad no se traduce necesariamente en un mundo más pacífico, y no lo hace, sobre todo, porque los cambios del statu quo, aunque sean para bien, pueden ocasionar una mayor agitación étnica.
Por ejemplo, en Sinkiang (el Turquestán oriental), el propio proceso de modernización económica del que los uigures musulmanes bien podrían beneficiarse incide en la formación en ellos de una identidad más radical, pues los sume en una competencia económica más directa con los chinos han.30 Y si los han tienden a ver a los tibetanos como algo así como los estadounidenses han tendido a ver a los navajos —como reminiscencias exóticas de su propio éxito como conquistadores de todo un continente—, los uigures les producen una sensación muy diferente, de absoluto terror. Y es que el islam representa una identidad alternativa para los uigures, desvinculada del Estado chino. A diferencia de lo que ocurre con los tibetanos y su dalái lama, los uigures no tienen un líder de una élite, ni una jerarquía culta con la que Pekín pueda establecer una comunicación permanente; más bien, representan una fuerza de agitación incipiente, sin dirección, que podría desatarse al más mínimo incidente por catástrofe medioambiental o por alguna otra emergencia. Los uigures, tal como me comentó un astuto analista especializado en China, son como una bomba que Pekín ha barrido bajo la alfombra del Estado chino. Recordemos que el argumento fundamental de la teoría del choque de civilizaciones postulada por el ya desaparecido profesor de Harvard Samuel Huntington —un argumento que quienes criticaban a Huntington pasaron por alto o no comprendieron en absoluto— era que la tensión étnica y cultural es un elemento central del proceso de modernización y desarrollo mismo.31 Y ahora la vertiginosa modernización de China está poniendo tenazmente a prueba la tesis de Huntington.
La expansión de las infraestructuras de China a través del Asia central está directamente relacionada con la expansión marítima de ese país en los mares de la China Meridional y de la China Oriental. Después de todo, si ahora China solo es capaz de actuar agresivamente en sus mares limítrofes, es porque, en estos momentos, y en el futuro más o menos inmediato, es una nación que se siente segura por tierra como nunca se había sentido en toda su historia. Salvo por los viajes del almirante Zheng He durante la dinastía Ming, a comienzos del siglo xv, China, amenazada constantemente por los pueblos de las estepas en el oeste, el suroeste y el norte, nunca tuvo una tradición marítima por su flanco este. Pero la globalización y el exagerado énfasis que esta pone en las líneas de comunicación marítima han hecho necesaria la proyección del poder chino hacia las prolongaciones pelágicas de su propia masa continental. Dado que ello obliga a China a mantenerse permanentemente segura por tierra, también significa que debe tener constantemente sometidos a los musulmanes uigures, a los tibetanos y a los mongoles de la Mongolia Interior. Y por eso despliega la estrategia de «un cinturón, una ruta». En definitiva, los demonios étnicos que China tiene encerrados dentro de sus fronteras la llevan a expandirse hacia fuera en los planos militar y económico mucho más allá de sus fronteras nacionales estrictas.
La nueva Ruta de la Seda de China concuerda muchísimo con su predecesora medieval: aquella por la que los ejércitos de los Tang se desplazaban, recorriendo el espacio entre Mongolia y el Tíbet, para instaurar protectorados en lugares tan remotos incluso como la Jorasán iraní. De hecho, Persia estuvo casi en contacto directo con la peligrosa periferia esteparia de China durante buena parte de la Edad Antigua tardía, la Edad Media y la Edad Moderna temprana, y el dominio lingüístico e imperial persa llegó a extenderse desde el Mediterráneo hasta el Asia central. Tanto China como Persia eran civilizaciones ricas, sedentarias y asediadas por pueblos guerreros del desierto, y se mantenían en mutuo contacto por la Ruta de la Seda. Y ambos eran grandes imperios que fueron humillados por las potencias occidentales durante las edades Moderna y Contemporánea. Ahí yacen los cimientos emocionales e históricos en los que se sustentan las relaciones sino-iraníes actuales.32 El subdirector general de los ferrocarriles iraníes, Hosein Ashuri, ha declarado: «Nuestro objetivo en el proyecto de la Ruta de la Seda es, ante todo, conectar el mercado de Irán con el de China [más que con el Asia central en sí]».33 Así pues, si, por un lado, la tónica en el interior de Eurasia es de debilitamiento progresivo de los Estados (un proceso que será un poco más lento en los países herederos de antiguos grandes imperios), por otro lado, cabe esperar que se intensifiquen los lazos y las interacciones entre todos esos Estados.
Así que olvidémonos de la dicotomía entre los pesimistas que pronostican la anarquía y los optimistas que prevén una mayor conectividad: ambas tendencias son ciertas y ambas serán simultáneas. Y no hay contradicción alguna en ello, siempre y cuando nos situemos mentalmente fuera del paradigma del progreso lineal con el que tan obsesionada está la mentalidad liberal. Pensemos de nuevo en el mundo de Marco Polo: aquel era un escenario de grandes y abrumadores riesgos para el viajero en el que, aun así, existía una Ruta de la Seda que le servía de nexo y de pilar de creación de riqueza.
De todos esos países, Pakistán será el principal indicador de la capacidad de China para unir su Ruta de la Seda transeuroasiática con su Ruta de la Seda marítima transíndica. El ramal paquistaní de la Ruta de la Seda exigirá el máximo de China y de los 46.000 millones de dólares que allí prevé invertir, pues supondrá la construcción de una superautopista y una vía férrea de alta velocidad de 3.000 kilómetros desde el puerto paquistaní de Gwadar en el mar Arábigo (un puerto que China ya ha construido, por cierto) hacia el norte, a través del desierto del Baluchistán y las montañas del Karakórum, hasta la provincia occidental china de Sinkiang. Nada, desde su independencia en 1947, habrá tenido tanto potencial para ayudar a estabilizar Pakistán (calmando los movimientos insurgentes de sus zonas fronterizas) como la puesta en marcha definitiva de esta infraestructura y nada haría más por consolidar el dominio de China sobre su propia periferia esteparia. De hecho, es posible que hayan sido las presiones chinas —mucho más que las estadounidenses— las que hayan movido a los paquistaníes a aplicar mano dura contra las redes terroristas del Waziristán del Norte hace unos años, pues el proyecto de Ruta de la Seda otorga a Pekín una capacidad de influencia sobre Islamabad inimaginable para Washington.
Es dudoso, no obstante, que China pueda salvar a Pakistán. Aunque es verdad que el gobierno paquistaní cada vez se está viendo más obligado a rendir cuentas ante una constelación en eclosión de medios de comunicación y de organizaciones no gubernamentales —con la consiguiente expansión de la sociedad civil a que ello está dando lugar entre las capas altas de Islamabad y Lahore—, y aunque no es menos cierto que la guerra entre partidos en la capital ha amainado un poco, el país sigue deteriorándose en ciertos aspectos fundamentales. Los apagones eléctricos («deslastres de carga», los llaman) son más persistentes que nunca y los cortes de agua también se agravan. La situación es inestable, «fluida». La energía nuclear y las importaciones de carbón tal vez reduzcan pronto los apagones, y hasta parece ser que el ejército no está tan implicado como antes en el fomento del radicalismo islámico. Pero el crecimiento demográfico de Pakistán continúa situado por encima del 2 % anual, lo que significa que el país duplica su población cada 35 años. (La edad media es 22,7 años.) La corrupción está muy extendida y no se observan campañas significativas para erradicarla. Karachi, con un crecimiento descontrolado de suburbios de infraviviendas que conviven con grandes mansiones fortificadas, es una ciudad de 24 millones de habitantes marcada por las redes criminales y los refugiados que afluyen a ella desde las violentas áreas tribales colindantes con Afganistán. Debido a los problemas de seguridad, cada vez son más los cónclaves políticos paquistaníes que no se celebran en la propia Pakistán, sino en Dubái. Aun así, el Estado paquistaní no se vendrá abajo sin más, pues básicamente es el coto privado de un centenar aproximado de familias acaudaladas. (Son precisamente esas familias las que más se beneficiarán económicamente del proyecto de la Ruta de la Seda cuando se ponga finalmente en marcha.) Esta oligarquía es, de hecho, similar a la existente en Filipinas, otro Estado de gran extensión, gran debilidad institucional y gran superpoblación con una geografía difícil. La diferencia obvia es que Pakistán posee, según los informes, unas doscientas armas nucleares que Filipinas no tiene, y además está fabricando, al parecer, piezas de armamento más pequeño, táctico, y las está dispersando por el país para que sean más difíciles de detectar para los estadounidenses.
Vemos, pues, que la pauta se repite, por así decirlo: en la inmensa área que se extiende entre un volcánico Levante mediterráneo y una China con problemas internos, ningún Estado está mejorando su capacidad de gobierno efectivo. Todos están debilitándose o encaminándose hacia un futuro nada bueno.
La inestabilidad crónica de Pakistán muy bien podría limitar la posibilidad de que China complete su proyecto de Ruta de la Seda desde el océano Índico hasta más al norte, hasta la China occidental, pues está previsto que dicha infraestructura atraviese una franja donde la violencia separatista está en permanente ebullición: desde Baluchistán (más al sur) hasta Sinkiang (más al norte). Vistas así las cosas, también China, como entidad territorial capaz de garantizar su estabilidad y seguridad internas, podría no ser viable más que dentro de los confines de la cuna geográfica de su etnia mayoritaria, una extensión de terrenos cultivables desde los que el régimen chino proyecta ahora los tentáculos del afán comercial lucrativo. El mapa auténtico de China y de sus territorios sombra recordaría así, una vez más, al ya conocido por Marco Polo en la época medieval. Ninguna región de la corteza continental terrestre de nuestro planeta será más indicativa por sí sola de quién ejerce más poder y cuán estable es la situación a comienzos del siglo xxi que la Gran Asia Central, que englobaría también el Cáucaso, Irán, Afganistán y Pakistán.
Consideremos por un momento el caso de Afganistán. Es posible que los militares estadounidenses logren salvar la cara en aquel país, pero lo que no podrán es estabilizarlo. Si alguien tiene la clave para estabilizar Afganistán tanto en el plano económico como, quizás, en el político, es principalmente China con su interés por la extracción de recursos, aunque también los países del mar Caspio podrían influir construyendo una red de transporte de gas natural para canalizarlo en dirección sur, a través de territorio afgano, hasta el océano Índico. India e Irán colaboran mientras para contrarrestar la influencia de Pakistán y Arabia Saudí en Afganistán. Si indios e iraníes logran construir el puerto de Char Bahar y la conexión de transporte que uniría ese puerto iraní (en la costa del Índico) con el Asia central —una conexión de la que derivaría un ramal hacia Afganistán—, su ruta podría luego competir con el proyecto sino-paquistaní de Ruta de la Seda que se extiende hacia el norte desde Gwadar. Y no podemos olvidarnos de los rusos, que, interesados en combatir el extremismo islámico en Afganistán por la contigüidad de este país con los límites geográficos de la antigua Unión Soviética, siguen desarrollando sus contactos de inteligencia tanto con Pakistán como con Irán. En definitiva, Afganistán constituye una lección notable sobre los límites del poder estadounidense y sobre la relevancia que sigue teniendo la geografía, algo que la élite de Washington parece ignorar aun con el riesgo que ello entraña.
Afganistán, que lleva en guerra de un modo u otro casi cuatro décadas, y Pakistán, que nunca ha estado realmente a salvo de los movimientos de insurgencia tribales y de las turbulencias políticas en sus casi siete décadas de existencia, son la muestra de que la actual configuración del subcontinente indio en dos Estados grandes y varios más pequeños tal vez no sea la versión definitiva de la organización política humana de esa región. De hecho, el mapa político podría evolucionar con el tiempo: Pakistán puede desmontarse parcialmente y verse reducido a un Gran Punyab del que se desgajen progresivamente el Baluchistán y el Sind, dotados de una mayor independencia de hecho, lo que tendría enormes implicaciones para la India. Y digo bien que estoy hablando del subcontinente indio cuando me refiero a la situación afgana, pues partes de Afganistán estuvieron incorporadas a los territorios de diversas dinastías imperiales indias, y los gobiernos de Nueva Delhi siempre han considerado Afganistán una parte —conceptualmente hablando— de la Gran India, una entidad que se extendería desde la meseta iraní (al oeste) hasta las selvas birmanas (al este). Mientras China trata de expandirse verticalmente hacia el sur, hacia el océano Índico, India intenta expandirse horizontalmente en paralelo a (o por las proximidades de) ese mismo océano y está adquiriendo una creciente influencia especial en el golfo Pérsico.34 Ahí se localiza la disputa entre esos dos difuminados imperios.
el aplanamiento del himalaya y el trasfondo nacionalista
De hecho, la anulación de las distancias propiciada por la tecnología militar ha creado una nueva geografía estratégica de rivalidad entre India y China. Los misiles balísticos indios pueden alcanzar ciudades de la cuna cultivable china mientras que los aviones de combate chinos pueden alcanzar fácilmente el subcontinente indio. Hay buques de guerra indios desplegados en el mar de la China Meridional, igual que hay navíos militares chinos navegando por todo el océano Índico, sin olvidar que China está muy implicada en las obras de construcción de diversos puertos del golfo de Bengala y del mar Arábigo, por lo que prácticamente tiene a India rodeada por tres de sus lados. Hace ya algún tiempo que el Himalaya ha dejado de ser la alta barrera que separaba a esas dos grandes civilizaciones. Las rutas comerciales que ya conectan China e India a través de Tíbet, Nepal, Bengala Occidental y Birmania —y que unen Lhasa, Katmandú y Calcuta— no harán más que afianzarse y madurar, de manera que el comercio pacífico amortiguará el impacto de esta nueva geografía estratégica.35 Pero esos mismos tentáculos engrosados del transporte de vehículos podrían ser usados también para la entrada de tanques chinos en la India. Como ya he dicho, la conectividad no augura necesariamente un mundo más pacífico. Eurasia se está cohesionando hasta formar un sistema unificado de comercio, pero también de conflicto.
Barry Cunliffe, historiador y arqueólogo de la Universidad de Oxford, ha escrito que la red marítima que establecieron los portugueses a finales del siglo xv y principios del xvi —con puertos y establecimientos comerciales repartidos estratégicamente por todo el litoral índico— ayudó a incorporar a la inmensa masa continental euroasiática a un nuevo sistema global.36 Los chinos, con sus inversiones en puertos del Índico (en Birmania, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistán, Yibuti y Tanzania), están propiciando en la actual era posmoderna lo mismo que los portugueses propiciaron en la era medieval tardía y moderna temprana, y hasta las líneas geográficas que conectan estos puertos nuevos y ampliados se aproximan bastante a la que fue la ruta de regreso de Marco Polo. El «nexo» entre China, Oriente Próximo y Medio, y África, representa actualmente más de la mitad del comercio mundial, según Parag Khanna.37
De lo que estamos hablando aquí es de la creación de un verdadero imperio marítimo chino. Como en su día el de los portugueses, este se limita principalmente al litoral y no garantiza que China vaya a tener una influencia crucial en el interior continental. Ahí tenemos el ejemplo de Birmania, país que, con su proceso de liberalización política, trata de aproximarse a la India y a Estados Unidos para evitar la dominación china. La geografía continúa imponiendo su peso, pero la globalización y la revolución de las comunicaciones incrementan las oportunidades para la intervención de otras potencias desde fuera de la zona en cuestión. Además, tal vez los barcos de los portugueses y los españoles inventaran el sistema global, pero ese sistema ha alcanzado hoy una complejidad tal que contiene en sí mismo una multidimensional y entrelazada tendencia al conflicto violento.
Y tengamos en cuenta una cosa más: tanto China como Rusia ejercen una influencia de dimensiones imperiales crecientes, aun cuando se estén debilitando internamente por tensiones económicas profundas y estructurales. La fragilidad misma de estos regímenes tan fuertemente centralizados —regímenes «de politburó», podríamos llamarlos— dentro de sus propios países los vuelve cada vez más agresivos allende sus fronteras, pues el nacionalismo puede actuar como un elemento unificador en momentos de tensión de una sociedad. China y Rusia son los Estados eje sobre los que gira la organización de todo este sistema euroasiático de conflicto, y dadas las estrechas y abundantes interacciones que se registran de un extremo a otro del supercontinente, las futuras intrigas y golpes palaciegos en Pekín y Moscú pueden provocar incendios en cualquier rincón del hemisferio oriental.
La superficie de este mundo será cosmopolita, pero, como China y Rusia hacen bien evidente, el nacionalismo continuará siendo el lecho sobre el que se asiente. Sí, habrá ciudades-Estado como Catar, Dubái y Singapur que ilustren ese cosmopolitismo superficial. Viene inevitablemente a la cabeza el recuerdo de las eclécticas ciudades del Levante en los albores del siglo xx —Alejandría, Esmirna y Beirut—, donde, como ha escrito el historiador Philip Mansel, «la gente cambiaba de identidades con la misma facilidad con que cambiaba de lengua».38 La Odesa de aquel mismo periodo, por ejemplo, era una ciudad cosmopolita que no tenía «nada de nacional».39 También Salónica caía dentro de esa fascinante categoría; pero allí, por desgracia, a medida que fue arraigando el nacionalismo étnico, «los musulmanes pasaron a ser turcos, y los cristianos pasaron a ser griegos», según explica el profesor Mark Mazower, de la Universidad de Columbia.40 La relajada tolerancia imperial otomana, que fue la que permitió que en esas ciudades existiera ese elevado grado de cosmopolitismo, fue cediendo ante el empuje de las aceradas divisiones nacionales y étnicas tan características de las épocas industrial y posindustrial. El imperialismo y el cosmopolitismo van de la mano, por así decirlo, porque, pese a su mala fama, los imperios son multiétnicos y multirreligiosos por definición. Pero el final del imperialismo formal y la continuación del debilitamiento interno de los imperios difuminados del que somos testigos no son propicios a la reedición posmoderna de aquellas multiculturales ciudades levantinas de antaño. Las ciudades-Estado del golfo Pérsico y Singapur, con su mano de obra de origen internacional, podrían recordar un poco a Alejandría y a Esmirna, pero no así ciudades como Alepo, Mosul o Karachi, situadas en lugares donde la caída del dominio imperial europeo dio pie a la aparición de Estados autoritarios y sectarios que, o bien han terminado por desintegrarse, o bien (en el caso de Pakistán) se han vuelto gravemente disfuncionales. En sitios así, la violencia interétnica es la norma y no existe sentimiento alguno de patria.
Dado que los Estados del Golfo y Singapur dependen de la existencia de un orden comercial mundial dinámico, lo que, a su vez, se sustenta en un equilibrio estable de poder, poca es la seguridad fundamental que pueden procurar por sí mismos, por lo que, en términos geopolíticos, constituyen un mero espejismo. El separatismo chií violento en el este de Arabia Saudí, la guerra entre Arabia Saudí e Irán, y la guerra en el mar de la China Meridional podrían arruinar las economías de esas ciudades-Estado. La continuidad de la acumulación de riqueza por parte de las grandes corporaciones empresariales que tales ciudades-Estado encarnan es más frágil y precaria de lo que pensamos.
Consideremos el caso del puerto de Duqm, que visité en fecha reciente, y que se construyó en mitad de un tramo de litoral omaní prácticamente desolado y deshabitado. Duqm, un complejo ferroviario y portuario de muchos miles de millones de dólares que rentabiliza el tráfico transíndico entre Asia, Oriente Medio y África, ni siquiera existía hace unos años. Es un testimonio del poder ininterrumpido del lugar, de la geografía. Como Duqm radica justo fuera del golfo Pérsico, pero muy próximo a él, el conflicto en la zona del Golfo no hace, en realidad, más que acrecentar la importancia de Duqm, cuyos terminales de líneas férreas y oleoductos (que, en el futuro, conectarán el puerto directamente con Kuwait) cargarán así las bodegas de los barcos que allí atraquen a resguardo de los acontecimientos en el estrecho de Ormuz. Además, Duqm se construyó con la expectativa en mente de que la V Flota estadounidense quiera pronto un puerto más seguro (es decir, no situado dentro del golfo) en el que establecer su base. Duqm, que condensa todo el sistema de comercio euroasiático en un único complejo portuario, es un monumento al pesimismo: su existencia misma se basa en dar por asumido que el conflicto y la inestabilidad futuros serán consecuencias inevitables de la conectividad.
la contracción del «borde territorial» y la significación de bulgaria
Este mundo cada vez más lleno e interconectado tendrá tantas capas múltiples de vinculaciones horizontales entre unas partes y otras de Afro-Eurasia que a Estados Unidos le resultará cada vez más difícil ejercer presión sobre él. China, Rusia e Irán formarán parte de la misma cadena de suministro comercial y de transporte que desbarata por sí misma la influencia estadounidense. En el pasado, Eurasia era sencillamente demasiado grande para que su interconexión beneficiara a alguna potencia en particular. El Imperio mongol, desde los tiempos de Gengis Kan hasta los de Tamerlán (incluido el reinado de Kublai Kan), fue la asombrosa y singular excepción a esa regla. Pero ahora que la tecnología ha anulado las distancias y ha aumentado las oportunidades para el comercio y las cadenas de suministro, existe la posibilidad de crear algo parecido a una unidad euroasiática entre China, Rusia e Irán, con China actuando como una especie de primus inter pares, igual que en tiempos de Marco Polo. Pero si en la Alta Edad Media el imperio de los Yuan no planteaba ningún desafío real a Europa, en este mundo nuestro más encogido, más estrechamente entrelazado por la alta tecnología, el desafío que una red comercial euroasiática como esa plantea para Estados Unidos es obvio.
Evidentemente, a Estados Unidos también se le presentarán nuevas oportunidades, por irónico que parezca, gracias a esa misma conectividad (véase, si no, cómo Birmania se vale de Estados Unidos para contrarrestar y equilibrar el peso de China). Y como principal satélite geográfico de la masa continental afro-euroasiática que es,41 Norteamérica continuará teniendo un papel central en la historia mundial sin dejar de estar protegida de muchas de las perturbaciones que sobrecogerán a Afro-Eurasia. Y es que este es un mundo que será más volátil, precisamente por el crecimiento de la clase media y la clase obrera, que son mucho menos estoicas que los campesinos pobres, cuyo número será cada vez menor. De hecho, son los barrios de infraviviendas, los suburbios marginales que actúan como grandes incubadoras de miseria y de ideología utópica, los que ayudarán a definir las megaurbes de Afro-Eurasia. Cuanto más urbanizado, mejor educado e incluso mejor informado está el mundo, más políticamente inestable se vuelve, por contradictorio que eso pueda parecer.42 He ahí una realidad que los optimistas tecnológicos y quienes viven en el sofisticado mundo de los eventos corporativos y las reuniones de empresa tienden a pasar por alto: ellos identifican (equivocadamente) la creación de riqueza —una creación de riqueza muy desigualmente repartida, para mayor escarnio— con el orden político y la estabilidad.
No obstante, Estados Unidos tiene un problema. Lleva un siglo tratando de impedir que ninguna otra potencia logre un nivel de dominio en el hemisferio oriental similar al suyo propio en el hemisferio occidental. Y eso sigue siendo ciertamente posible. Pero aunque tal vez sea difícil que una potencia en solitario logre adquirir tal dominio en aquella mitad del mundo, un grupo de potencias sí podría conseguirlo: con una Europa desoccidentalizada, ese podría ser el caso de Rusia, Turquía e Irán, por ejemplo, valiéndose del poder de China a través del comercio y la conectividad que proporcione la Ruta de la Seda. Eurasia es cada vez más pequeña y eso podría hacer que a Estados Unidos le resulte muy difícil enfrentar a una potencia del supercontinente contra otra. Pensemos que será un mundo con mayores conflictos y perturbaciones, amplificados a su vez por la tecnología y el crecimiento de las megaurbes, pero que, al mismo tiempo, se caracterizará por un grado de unidad económica nunca visto, alentada por nuevas infraestructuras terrestres y por plataformas marítimas en el Gran Índico, que frustrará la influencia estadounidense en el Viejo Mundo. Estados Unidos seguirá siendo la más poderosa de todas las potencias consideradas por separado, pero eso significará cada vez menos a medida que las potencias del mismo supercontinente vayan estando progresivamente más conectadas mediante el comercio.
Aun así, si tenemos en cuenta el panorama de debilitamiento político y de estancamiento de todo el Gran Oriente Medio y el Asia central que he descrito aquí, la imagen de conjunto resultante viene a ser bastante contradictoria. Y esa es precisamente la idea que quiero que se entienda. El mundo está tomando direcciones diferentes simultáneas y la inmensa escala de la actividad que nos espera hará que el dominio mundial desde un único punto geográfico como el nuestro resulte mucho más difícil.
Tal vez no haya un lugar que nos permita entender mejor el desafío al que se enfrenta Estados Unidos que Bulgaria, uno de los muchos países actualmente invisibles para la élite que decide la política exterior de Washington y que, por consiguiente, nunca están presentes en los debates y conversaciones de esta. Bulgaria es un país miembro de la OTAN y de la Unión Europea, pero está situado en el extremo suroriental de Europa: históricamente, una parte más de Oriente Próximo o de «Turquía en Europa», como se conocía a buena parte de los Balcanes a finales del siglo xix. Bulgaria fue el más leal a la Unión Soviética de los Estados satélites del Pacto de Varsovia durante la Guerra Fría. En la década de 1990 y la primera década del siglo xxi, tras la victoria de Estados Unidos en la Guerra Fría, en unos años en que la OTAN y la UE parecían invencibles, Bulgaria concebía su futuro plenamente inscrita en Occidente. El poder estadounidense y occidental en aquel entonces era tal que, aunque en Washington eran muy pocos los ojos puestos en aquel país, este se encontraba firmemente asido a nuestro abrazo. La frontera de Bulgaria con Turquía, su proximidad a Rusia y el estrecho parentesco lingüístico eslavo que podían unirla a esta última no parecían importar ya tanto como antes. El poder estadounidense, al parecer, había derrotado a la geografía. Pero si avanzamos unos cuantos años hasta el momento actual, vemos que Bulgaria continúa estando en la OTAN y en la UE, pero los rusos y los turcos compiten agresivamente por el destino del país, pues Turquía es uno de los principales socios comerciales de Bulgaria, y Rusia está especialmente implicada en diversas formas de subversión, desde el crimen organizado hasta el patrocinio de partidos nacionalistas. Bulgaria, debido a la debilidad de sus instituciones y a la creciente incapacidad de Bruselas para proyectar poder hacia su periferia más distante, es un país en riesgo de cuya integridad política nadie se fía. La unipolaridad que caracterizó a la Posguerra Fría se terminó; Occidente mismo se está disipando, y hemos retornado a la geografía clásica, especialmente en Europa.
En realidad, lo que se suponía que iba a ser un superestado monocromo desde la península Ibérica hasta el mar Negro, una especie de marco consustancial al concepto mismo de Occidente, se está deshaciendo en varias tonalidades cromáticas sobre un mapa neomedieval, con diversas capas de identidad política e, incluso, de civilizaciones: ahí sigue estando la UE, pero también hay Estados, regiones y ciudades-Estado, y el liberalismo todavía imperante resiste a duras penas el embate de las fuerzas del nacionalismo populista. Afirmar que esto no socava la fortaleza de la OTAN es negar la evidencia, sobre todo en un momento en el que se están reforzando las agrupaciones militares regionales (Báltico-Escandinavia, Visegrado) dentro de la propia Europa. La OTAN continuará existiendo en toda su extensión actual, pero solo Estados Unidos, forzado por las situaciones de emergencia que vayan surgiendo (y cabe esperar que sean aún más en el futuro de las que se han producido hasta el momento), instará a la Alianza a actuar. Sin una fuerte presión estadounidense, ni siquiera una violación del artículo 5 por parte de Rusia activará a la OTAN por sí sola más allá de la celebración de reuniones y más reuniones.
Pero, como bien nos indica el ejemplo de Bulgaria, Rusia no necesita poner en marcha invasión alguna: le basta contar con una zona de influencia en el Intermarium, algo que bien puede conseguir a base de minar la vitalidad democrática de los Estados de su borde territorial. (Hungría, en particular, va ya camino de ello.) Como ya ocurriera antaño, pues, Eurasia y el Próximo Oriente comienzan cada vez más «dentro» de Europa.
Nos damos así cuenta de una cruda realidad: Estados Unidos puede defender sus intereses definidos de forma más modesta, pero no puede transformar el mundo en una versión de sí mismo. En definitiva, no tenemos el poder real para defender a Bulgaria —y no digamos Irak o Afganistán— desde dentro.
la geopolítica de una potencia naval
Nuestra respuesta a todo este dilema debe partir de una definición correcta de quiénes somos. En términos geopolíticos, Estados Unidos es una potencia marítima que opera desde el mayor de los satélites insulares del supercontinente euroasiático, y cuya misión consiste en defender un orden de libre comercio del que nosotros mismos nos beneficiamos. Siguiendo la tradición de la marina de guerra imperial británica, nosotros protegemos un bien colectivo global. El libre comercio funciona bien en un contexto de democracias liberales, pero no precisa necesariamente de estas para existir. En el transcurrir de las décadas, países como Marruecos, Egipto, Jordania, Omán, Taiwán y Singapur han caído en la categoría de las dictaduras ilustradas sin que, por ello, hayan sido menos propicios para la propagación de los valores liberales a escala mundial. Nuestros aliados son principalmente las democracias, pero no siempre, como los ejemplos mencionados dan a entender. El mundo es bastante intrincado de por sí (y cada vez lo es más) como para que encima vengamos nosotros a imponer nuestros valores a los sistemas internos de otros países. Así pues, deberíamos empezar por preguntarnos cómo podemos actuar con precaución y contención, sin por ello entrar en derivas neoaislacionistas. El poder aéreo y naval es muy apropiado, en realidad, para una política exterior contenida, ya que permite proyectar poder sobre amplias extensiones del planeta sin empantanarse en ningún lugar con intervenciones de fuerzas terrestres y sin sufrir un número significativo de bajas. Debemos tener siempre presentes nuestras limitaciones, sobre todo ahora que las dos ventajas señeras de la proyección del poder estadounidense desde el final de la Segunda Guerra Mundial han perdido buena parte de su relevancia original: me refiero a la ventaja de ser el único país grande cuyas infraestructuras no fueron diezmadas ni gravemente dañadas entre 1941 y 1945, y a la ventaja de haber tenido un gran mercado interior que, durante mucho tiempo, protegió a nuestros trabajadores de los rigores de la competencia global. Nuestra clase media se erigió sobre la base de ese mercado interior y, gracias a ello, pudo (y quiso) sostener durante décadas un generoso gasto militar.
Pero aunque nuestra posición se ha erosionado, las posiciones internas de los dos principales Estados eje de Eurasia, Rusia y China, se han desgastado aún más. Tienen una serie de problemas étnicos, políticos y económicos fundamentales, estructurales, ante los que los nuestros palidecen en comparación. Su estabilidad y existencia futuras como Estados unitarios pueden estar en cuestión, mientras que las nuestras no lo están. Y el mundo que he descrito en Eurasia, caracterizado por crisis sin descanso y por el estancamiento y la debilidad políticos —un mundo donde el caos y la creación de riqueza van a ir de la mano—, tendrá bastante ocupados y preocupados a nuestros competidores. La capacidad de los Estados en Eurasia está en franco declive. Mientras tanto, nosotros, bendecidos por una elevada riqueza energética, y rodeados de océanos y del Ártico canadiense, disponemos de un margen de movimiento del que carecen las potencias euroasiáticas, aun cuando ya no podamos influir en el equilibrio de poder del supercontinente como antes. La era de la anarquía relativa ha llegado.
Vale la pena examinar en este punto por qué hemos tenido tanta influencia en la región Asia-Pacífico pese a estar a medio mundo de distancia de allí y pese al auge de China, que no deja de ser el núcleo geográfico y económico central del oriente asiático. No ha sido solo nuestra presencia naval la que nos ha procurado tanta influencia allí. Ha sido nuestra presencia naval combinada con la constatación (por parte de todas las naciones del Pacífico) de que nosotros, precisamente por no ser más que un satélite geográfico distante de Eurasia, no tenemos ambiciones territoriales en aquella región. Repito: la distancia misma entre Norteamérica y el este de Asia supone que nuestra influencia allí no pueda ser aplastante y que, por ello mismo, para esos países seamos de fiar. Somos la potencia reputada y el intermediario honrado, defensor de un sistema de libre comercio del que dependen todas las economías de la región.
Por lo tanto, es hora ya de hacer que esa función de pivote no se limite solo al Asia oriental y se extienda también por todo el borde territorial navegable de Eurasia, lo que abarcaría no solo el Pacífico occidental, sino también el océano Índico. Nuestro ámbito de influencia seguiría exactamente así los contornos de la ruta del regreso por mar de Marco Polo en su día, desde China hasta Venecia. El poder marítimo es la respuesta compensatoria adecuada para influir en la geopolítica —en la medida en que pueda influirse en esta de algún modo— cuando la situación es infernalmente compleja e inabordable en el interior continental. Ese es el punto de contacto entre las ideas de Alfred Thayer Mahan y las de Halford Mackinder.
Poder marítimo no significa dominio de los mares. No implica necesariamente una expansión significativa de nuestra armada. Significa, eso sí, fusionar nuestra presencia en la región del golfo Pérsico con nuestra presencia en los mares de la China Meridional y la China Oriental. Significa aprovechar la creciente presencia naval de la India —un aliado estadounidense de facto— en el mar Arábigo y en el golfo de Bengala. Más concretamente, necesitaremos contar con el equivalente actual —en el siglo xxi— de las antiguas estaciones de abastecimiento de carbón (o combustible) ubicadas en puntos geográficos del borde territorial cuya estabilidad se pueda defender y donde podamos preposicionar nuestros buques para desde ellos, en caso necesario, lanzar ataques de largo alcance: me vienen a la mente lugares como Omán, Diego García, India y Singapur.
Nuestra estrategia terrestre debería ser secundaria y debería supeditarse a nuestra estrategia aérea y naval, y no al revés. Otorgar la primacía a la estrategia terrestre es más definitorio de unas fuerzas armadas imperiales que otorgársela a la estrategia aérea y marítima, pues las fuerzas de tierra son sinónimo de ocupación. Debemos pasar de una mentalidad de control de dominio a otra de negación de dominio, pues lo único que podría justificar nuestra presencia sobre el terreno en el Gran Oriente Medio y el Asia central sería un motivo puramente militar: una victoria rápida y decisiva sobre el enemigo o una frustración de sus planes. (Bien mirado, así deberíamos haber gestionado nuestra intervención en Afganistán tras el 11-S.) Y, como trágicamente aprendimos a comienzos del siglo xx en Filipinas, y en la década de 1960 en Vietnam, y en la pasada década en Irak, invadir implica gobernar. Desde el momento en que se toma la decisión de enviar un contingente significativo de fuerzas terrestres a un territorio y conquistarlo, se asume la responsabilidad de administrar lo conquistado, o de contar inmediatamente con alguien que pueda encargarse de ello. Esa es la razón por la que, especialmente desde el final de la ocupación militar de Japón en 1952, nos hemos sentido más cómodos actuando como una potencia del statu quo y se nos ha dado mejor ejercer ese papel, aceptando los regímenes como son, democráticos o no.
La situación geopolítica que, tal como la he descrito aquí, impera en el inmenso espacio que se extiende entre Europa y China es tal que Estados Unidos debería aprovechar todas las oportunidades posibles para sustraerse militarmente de la zona, a menos que un interés nacional ineludible nos obligue a implicarnos. (Algo que bien podría ocurrir de vez en cuando en un mundo caracterizado por los ciberataques y la proliferación nuclear.) Aun así, la inestabilidad y la complejidad de la que hoy somos testigos no harán más que intensificarse en el Asia interior. Por lo tanto, solo podemos prever que habrá cada vez menos oportunidades de intervenir con éxito a gran escala, aun cuando la tentación de hacerlo pueda ir en aumento.
Los intereses que, en nuestro caso, pueden justificar una intervención militar son de carácter eminentemente negativo: básicamente, impedir que un actor no estatal (o un actor estatal que actúe en sintonía con otro no estatal) planee o lance un ataque contra nosotros o contra nuestros aliados, e impedir que la red comercial de la Ruta de la Seda cree una superpotencia (o una especie de alianza) euroasiática manifiestamente hostil con el mismo nivel de influencia en el hemisferio oriental que el que Estados Unidos tiene en el hemisferio occidental. El esfuerzo histórico de Gran Bretaña por impedir que ninguna potencia adquiriera un dominio preeminente sobre el continente europeo se parece bastante al que nosotros deberíamos llevar a cabo ahora referido al conjunto de Eurasia. Pero nuestro poder marítimo en el Pacífico occidental y el océano Índico puede contribuir precisamente a que logremos ese objetivo sin necesidad de una intervención a gran escala de nuestras fuerzas terrestres. Es cierto que las reivindicaciones chinas sobre diversas islas del mar de la China Meridional y que sus proyectos de construcción de puertos en el litoral índico tratan de expulsar y alejar a nuestra armada del continente euroasiático. Pero la alianza indo-iraní para construir el puerto de Char Bahar en el Baluchistán iraní a fin de restar influencia e importancia al proyecto portuario sino-paquistaní en el Baluchistán de Pakistán juega ahí a nuestro favor.
En lo que se refiere, al menos, al ámbito geográfico de la ruta de Marco Polo, nosotros deberíamos tratar siempre de ocupar un espacio intermedio entre el neoaislacionismo y el intervencionismo de estilo imperial. Eso significa más drones, más misiles guiados de precisión, más «cibercapacidades» y más fuerzas de operaciones especiales para misiones varias, no menos. Debemos sentirnos cómodos actuando a niveles más reducidos que el de brigada, para que nos entendamos. Esa será la manera de proteger nuestros intereses «negativos» y de conformar el espacio de combate a nuestro gusto en la medida en que podamos, al tiempo que reducimos el riesgo de una ocupación propiamente dicha de territorio alguno. La «defensa interna exterior» —el entrenamiento discreto de fuerzas locales que compitan con aquellas otras fuerzas hostiles a los intereses estadounidenses— es la vía mediante la que podremos forjar resultados, siempre que exista tal posibilidad. A tal fin, tendremos que reforzar nuestro programa de «oficiales de área exterior» reclutando para él a personal específico, de primera selección, en vez de por promoción interna (de segunda o tercera selección), como solemos hacer ahora. El declive de los Estados en general en el interior de Asia nos traerá un futuro de más desplazados. Tendremos que volvernos expertos en recabar información de inteligencia de los campos de refugiados, pues este que viene será un momento histórico en el que nuestros adversarios tratarán de convertir a esas personas desplazadas en armas a su favor. Obviamente, la diplomacia será absolutamente crucial en multitud de esas iniciativas y acciones (tan discretas que difícilmente serán celebradas con desfiles de la victoria por las calles de nuestras ciudades), aunque, mientras tanto, el sistema de Estados modernos salido de la paz de Westfalia continúe debilitándose y calcificándose.
Ni que decir tiene que debemos mantener unas fuerzas terrestres robustas para atender imprevistos, pero también para demostrar claramente que siempre nos reservamos el derecho a intervenir (aun cuando no intervengamos realmente ni debamos hacerlo). Lo cierto es que el hecho de que mantengamos unas fuerzas terrestres robustas afecta por sí mismo a los cálculos de poder de nuestros adversarios, y lo hace a nuestro favor. Puede que a algunos esta les parezca una póliza de seguro prohibitivamente cara, pero el coste de no mantener unas tropas terrestres desplegables sobre el terreno sería muy superior, pues alentaría las tentaciones de Estados expansionistas y autocráticos como Rusia, China e Irán, sobre todo ahora que se irán debilitando internamente y que, de resultas de ello, se valdrán del nacionalismo como fuerza aglutinadora.
Aun así, pese a las amenazas de expansionismo ruso y chino (especialmente en los mares Báltico, Negro y de la China Meridional), la dinámica de fondo más importante será la de las crisis del control central dentro de las propias Rusia y China a medida que sus sistemas autoritarios vayan degenerándose. Esto se producirá en paralelo a la decadencia de las estructuras imperiales turca e iraní, y al tiempo que la propia Europa está cada vez más fracturada y es menos fiable, y se ve sometida a un asedio (creciente con el paso de los años) de refugiados procedentes del África subsahariana, por no mencionar los que tratarán de llegar a ella también desde Oriente Próximo y Medio. Por desgracia, toda Eurasia está dejando atrás aquel escenario de Estados burocráticos y fronteras bien definidas que caracterizó a la era moderna. El actual rebrote de nacionalismo populista no es más que el canto de cisne de aquella época que vemos cada vez más lejana por el espejo retrovisor.
Resumiendo: a un nivel más profundo, pero también menos obvio, hay, según insinúa el filósofo francés Pierre Manent, un énfasis creciente en las ciudades-Estado y en las semiocultas tradiciones imperiales, al tiempo que aumentan los problemas de los Estados modernos.43 Puede que estemos regresando a lo que Manent llama las formulaciones políticas tradicionales de la ciudad, el imperio y la tribu (o etnos). Mientras tanto, por toda Eurasia, el Estado mismo —un invento más reciente— se resiente. Por consiguiente, el mapa del supercontinente se irá caracterizando progresivamente por un nuevo medievalismo en el que el modelo surgido de la paz de Westfalia, con el que Estados Unidos se ha sentido tradicionalmente cómodo (tanto interviniendo en él como interactuando con él), será cada vez menos relevante. Europa constituirá el crisol de esta era de anarquía relativa: será el lugar en el que millones de personas de esos Estados debilitados estarán desesperadas por entrar. Pero si Estados Unidos se esfuerza de un modo consciente por no mojar innecesariamente su pólvora y por mantener un apropiado grado de control marítimo en el hemisferio oriental, el país estará relativamente a salvo (al menos, en términos geopolíticos).
¿la guerra del peloponeso?
Pero ¿puede Estados Unidos evitar realmente que se le moje la pólvora? Mientras escribo estas líneas, la élite de Washington anda muy ocupada demonizando a los gobernantes de Rusia y de China, y está obsesionada por entrar en competición directa con esas dos potencias autocráticas en los mares Báltico, Negro, de la China Meridional y de la China Oriental. Puede que haya razones para defender —como yo y otros hemos defendido— la necesidad de una respuesta más firme a las operaciones de tanteo de rusos y chinos en esas áreas. A fin de cuentas, una respuesta demasiado débil a los movimientos de tanteo de la otra parte hace que esta se sienta tentada a calcular mal su fuerza, lo que es una causa común de muchas guerras. Pero, en vista de cuántos escenarios de potencial inicio de hostilidades hay abiertos actualmente en estas zonas de conflicto cada vez más tensas, la pregunta que nadie se hace y que está totalmente ausente del debate sobre política exterior es una muy pertinente: una vez se inician las hostilidades violentas, ¿cómo se pone fin a una guerra contra Rusia o China?
Como les ocurrió a las naciones enfrentadas en la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos, Rusia y China tendrán durante el siglo xxi capacidad suficiente para seguir luchando aunque una de ellas pierda algún choque o algún enfrentamiento con misiles importante. Y esto tiene implicaciones de muy largo alcance, pues el problema es que tanto Rusia como China son dictaduras, no democracias. Por lo tanto, quedar mal sería para sus gobiernos mucho más catastrófico que para un presidente estadounidense. Desde un punto de vista político, es posible que no puedan renunciar bajo ningún concepto a proseguir la lucha. Y eso nos obligaría a nosotros a continuar luchando también hasta que se produjera algún tipo de cambio de régimen, o una reducción sustancial de la capacidad militar de Moscú o de Pekín. El mundo ya no sería igual después de eso. Nos imaginamos que una guerra en la cuenca del Báltico o en el mar de la China Meridional será un enfrentamiento breve, intenso y contenido. De acuerdo, pero ¿quién sabe lo que podría desatarse a continuación? Washington no ha reflexionado apenas sobre eso. Tras la experiencia de la Primera Guerra Mundial, tras la experiencia de Irak incluso, jamás deberíamos suponer que la guerra será una opción fácil o que podrá circunscribirse quirúrgicamente a un único escenario localizado.
Damos por supuesto, sin pensar demasiado en ello, que todo cambio de régimen en esos países será a mejor. Pero también podría ser fácilmente a peor. Tanto Putin como Xi Jinping son actores racionales que refrenan a otros elementos más extremos de sus propios regímenes. Son osados, pero no unos locos. La idea de que puedan ser reemplazados por regímenes más liberales es una vana ilusión. Dada la decadencia de los sistemas autoritarios en los que se sustentan y la acumulación de tensiones étnicas y de problemas económicos dentro de Rusia y de China, el peligro alternativo que allí se nos presenta es que, más que un nuevo gobernante fuerte o una evolución hacia una democracia estable, lo que allí se produzca sea un desmoronamiento parcial del orden en Moscú y quizás incluso en Pekín, regímenes que, como ya he escrito aquí, son los ejes sobre los que gira la cohesión misma de Eurasia. Recordemos el tema que enmarca este breve ensayo: la interconexión estrecha a lo largo y ancho de Eurasia de unos Estados cada vez más debilitados y unos imperios difuminados. El mundo de la era digital es como una red tirante. Basta con pellizcar una de sus cuerdas para que toda la red vibre a la vez. Eso significa que un estallido en el Báltico o en el mar de la China Meridional no concierne solamente a esas cuencas geográficas en particular. Ya nada es local. La conectividad misma aumenta el efecto de los errores militares de cálculo. La guerra del Peloponeso que absorbió a toda Grecia tuvo su origen en una serie de conflictos relativamente menores entre Córcira y Potidea que contribuyeron a llevar las tensiones entre Atenas y Esparta a un punto álgido. Dado lo mucho que la tecnología ha anulado actualmente el obstáculo de la distancia, Eurasia es hoy un sistema de conflicto no menos cohesionado de lo que lo era el que enfrentaba a las ciudades-Estado de la antigua Grecia. Y la unidad básica de nuestro mundo, el Estado, está en declive en demasiados sitios. Por aquello de que conviene pensar con una mentalidad trágica para evitar la tragedia, los decisores políticos tienen que empezar a preocuparse por cómo no generar más anarquía de la que el mundo ya de por sí genera.
Desde finales del siglo xix y hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial, la «Cuestión Oriental» —el qué hacer con el debilitado Imperio otomano en los Balcanes y en Oriente Próximo— dominó la geopolítica europea. La Cuestión Oriental ha sido sustituida ahora por la Cuestión Euroasiática: qué hacer con el debilitamiento de los Estados del supercontinente y con la vuelta al primer plano de unos legados imperiales previos.
2. El arte de evitar la guerra
1. Fernand Braudel, The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II, trad. inglesa de Sian Reynolds, Nueva York, Harper & Row, 1972 [1949], vol. 1, p. 171. [Hay trad. cast.: El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 1953.]
2. Alexandr Herzen, My Past and Thoughts, trad. inglesa de Constance Garnett, Berkeley, University of California Press, 1973 [1968], p. 390. [Hay trad. cast.: Pasado y pensamientos, Madrid, Tecnos, 1994.]
3. Reinhold Niebuhr, The Irony of American History, Chicago, University of Chicago Press, 2008 [1952], p. 74. [Hay trad. cast.: La ironía en la historia americana, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1958.]
4. Halford J. Mackinder, Democratic Ideals and Reality, Defense Classic Edition, Washington (DC), National Defense University Press, 1942, pp. 45-49.
5. Parag Khanna, Connectography: Mapping the Future of Global Civilization, Nueva York, Random House, 2016, p. 14. [Hay trad. cast.: Conectografía: mapear el futuro de la civilización mundial, Barcelona, Paidós, 2017.]
6. La ASEAN es la Asociación de Naciones del Sureste Asiático.
7. Robert D. Kaplan, Monsoon: The Indian Ocean and the Future of American Power, Nueva York, Random House, 2010, cap. 1. [Hay trad. cast.: Monzón: un viaje por el futuro del océano Índico, Madrid, El Hombre del Tres, 2012).
8. Laurence Bergreen, Marco Polo: From Venice to Xanadu, Nueva York, Knopf, 2007, pp. 44 y 68. [Hay trad. cast.: Marco Polo: de Venecia a Xanadú, Barcelona, Ariel, 2009.]
9. Ibidem, pp. 27, 94 y 152.
10. Peter Frankopan, The Silk Roads: A New History of the World, Nueva York, Knopf, 2015, pp. 1-6. [Hay trad. cast.: El corazón del mundo: una nueva historia universal, Barcelona, Crítica, 2016.] Touraj Daryaee, The Oxford Handbook of Iranian History, Nueva York, Oxford University Press, 2012, pp. 3-4 y 6.
11. The Travels of Marco Polo: The Complete Yule-Cordier Edition, Nueva York, Dover, 1993 [1903], vol. 1, inserción a partir de la p. 144. [Hay trad. cast.: Marco Polo, Libro de las maravillas del mundo, Madrid, Cátedra, 2008.]
12. George F. Kennan, American Diplomacy, Chicago, University of Chicago Press, 2012 [1951], p. 17.
13. Daniel Yergin, «Where Oil Prices Go from Here», The Wall Street Journal, 16 de mayo de 2016.
14. Nora Onar, «Neo-Ottomanism, Historical Legacies and Turkish Foreign Policy», EDAM (Centro de Estudios en Economía y Política Exterior), Estambul, octubre de 2009.
15. Graham E. Fuller, The Center of the Universe: The Geopolitics of Iran, Boulder (Colorado), Westview Press, 1991, pp. 192-193.
16. Ali Vaez, «Iran after the Nuclear Deal», International Crisis Group, Bruselas, 15 de diciembre de 2015.
17. Selena Williams, «Improved Ties Bode Ill for Rival Gas Lines», The Wall Street Journal, 10 de agosto de 2016.
18. Entrevista con Svante Cornell, de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados (SAIS) de la Universidad Johns Hopkins, 21 de abril de 2016.
19. William T. Wilson, «China’s Huge “One Belt, One Road” Initiative Is Sweeping Central Asia», National Interest, 27 de julio de 2016.
20. Zhao Huasheng, «Central Asia in Chinese Strategic Thinking», en Thomas Fingar (ed.), The New Great Game: China and South and Central Asia in the Era of Reform, Stanford (California), Stanford University Press, 2016, p. 182.
21. Igor Torbakov, «Managing Imperial Peripheries: Russia and China in Central Asia», en Fingar (ed.), The New Great Game, p. 245.
22. Stephen Blank, «The Intellectual Origins of the Eurasian Union Project», en S. Frederick Starr y Svante E. Cornell (eds.), Putin’s Grand Strategy: The Eurasian Union and Its Discontents, Washington (DC), Instituto Asia Central-Cáucaso y Programa de Estudios sobre la Ruta de la Seda, SAIS, Universidad Johns Hopkins, 2014, p. 15.
23. Nikolas K. Gvosdev y Christopher Marsh, Russian Foreign Policy: Interests, Vectors, and Sectors, Washington (DC) y Londres, Sage/CQPress, 2012, pp. 13-24.
24. George Friedman, «Ukraine, Iraq and a Black Sea Strategy», Stratfor, 2 de septiembre de 2014.
25. Robert D. Kaplan, In Europe’s Shadow: Two Cold Wars and a Thirty-Year Journey through Romania and Beyond, Nueva York, Random House, 2016, pp. 195-197. [Hay trad. cast.: A la sombra de Europa: Rumanía y el futuro del continente, Madrid, El Hombre del Tres, 2017.]
26. Blank, en Putin’s Grand Strategy, pp. 21-22. (Véase nota 22.)
27. Henry Kissinger, On China, Nueva York, Penguin, 2011, p. 17. [Hay trad. cast.: China, Barcelona, Debate, 2012.]
28. Michael D. Swaine y Ashley J. Tellis, Interpreting China’s Grand Strategy: Past, Present, and Future, Santa Mónica (California), RAND, 2000, pp. 26 y 41-44; Khanna, Connectography, mapa 20. (Véase nota 5.)
29. Michael Clarke, «Beijing’s March West: Opportunities and Challenges for China’s Eurasian Pivot», Orbis, primavera de 2016; John W. Garver, China and Iran: Ancient Partners in a Post-Imperial World, Seattle, University of Washington Press, 2006, p. 132; Fingar, The New Great Game, p. 44. (Véase nota 20.)
30. Ben Hillman y Gray Tuttle, Ethnic Conflict and Protest in Tibet and Xinjiang: Unrest in China’s West, Nueva York, Columbia University Press, 2016, pp. 8, 122, 142 y 241-242.
31. Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Nueva York, Simon & Schuster, 1996, p. 20. [Hay trad. cast.: El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial, Barcelona, Paidós, 1997).
32. Garver, China and Iran, pp. 4, 22, 24. (Véase nota 29.)
33. Najmeh Bozorgmehr, «First Freight Trains from China Arrive in Tehran», Financial Times, 9 de mayo de 2016.
34. La política británica en Oriente Medio y el Golfo «emanó más del Raj británico en la India que de Whitehall». De hecho, la geografía dicta que los intereses geopolíticos indios sean los mismos ahora, administrados por un Estado independiente con capital en Nueva Delhi, que los de los tiempos de la administración colonial británica. Fuller, The Center of the Universe, p. 235. (Véase nota 15.)
35. Bibek Paudel, «The Pan Himalayan Reality That Awaits South Asia», The Wire, 4 de marzo de 2016; Khanna, Connectography, p. 86. (Véase nota 5.)
36. Barry Cunliffe, By Steppe, Desert, and Ocean: The Birth of Eurasia, Oxford, Oxford University Press, 2015, p. 472.
37. Khanna, Connectography, p. 242. (Véase nota 5.)
38. Philip Mansel, Levant: Splendour and Catastrophe on the Mediterranean, New Haven (Connecticut), Yale University Press, 2010, p. 2.
39. Charles King, Odessa: Genius and Death in a City of Dreams, Nueva York, Norton, 2011, p. 108.
40. Mark Mazower, Salonica, City of Ghosts: Christians, Muslims and Jews, 1430-1950, Nueva York, Knopf, 2005, p. 13. [Hay trad. cast.: La ciudad de los espíritus: Salónica desde Suleimán el Magnífico hasta la ocupación nazi, Barcelona, Crítica, 2009.]
41. Mackinder, Democratic Ideals and Reality, pp. 46-48. (Véase nota 4.)
42. Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies, New Haven (Connecticut), Yale University Press, 1968, p. 47. [Hay trad. cast.: El orden político en las sociedades en cambio, Buenos Aires, Paidós, 1972.]
43. Pierre Manent, Metamorphoses of the City: On the Western Dynamic, trad. inglesa de Marc LePain, Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 2013, pp. 5 y 18.