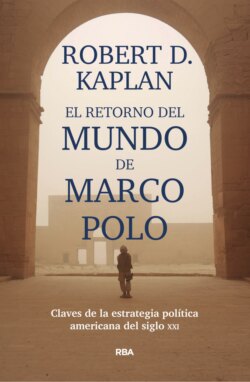Читать книгу El retorno del mundo de Marco Polo - Robert D. Kaplan - Страница 9
Оглавление2
EL ARTE DE EVITAR LA GUERRA
The Atlantic, junio de 2015
Los escitas fueron unos jinetes nómadas que dominaron sobre una amplia extensión de la estepa póntica al norte del mar Negro, en la Ucrania y la Rusia meridional actuales, desde el siglo vii hasta el iii a. C. A diferencia de otros pueblos de la antigüedad que desaparecieron sin dejar rastro, los escitas siguieron siendo una presencia amenazadora y aterradora hasta mucho tiempo después. Heródoto dejó escrito que «asolaron toda Asia. No solo sometieron a tributo a cada uno de los pueblos, sino que practicaron incursiones y saquearon todo lo que esos pueblos tenían». Y se dice que Napoleón, al ser testigo de la disposición de los rusos a prender fuego a su propia capital antes que rendirla al ejército francés, exclamó: «¡Son escitas!».
Una moraleja más escalofriante que el público actual puede extraer de la historia de los escitas tiene que ver no tanto con su crueldad, como con la táctica que emplearon contra el ejército invasor persa de Darío, a comienzos del siglo vi a. C. La infantería de Darío avanzaba hacia el este, en las proximidades del mar de Azov, con la esperanza de enfrentarse a las partidas de guerreros escitas en una batalla decisiva, pero los escitas no dejaban de retirarse cada vez más hacia el interior de sus inmensos dominios territoriales. Perplejo ante la situación, Darío hizo llegar al rey escita, Idantirso, el siguiente reto: «Si te consideras más fuerte, haznos frente y lucha; si no, sométete».
Idantirso respondió que, como su pueblo no tenía ciudades ni tierras de cultivo que un enemigo pudiera destruir, no tenía nada que defender y, por consiguiente, tampoco tenía motivo alguno para presentar batalla. En vez de eso, sus hombres hostigaban a las avanzadillas persas y sostenían pequeñas escaramuzas contra ellas, pero se retiraban de inmediato del escenario de la refriega. En cada una de esas ocasiones, pequeños grupos de la caballería persa eran obligados a huir en desbandada mientras el cuerpo principal del ejército de Darío se iba debilitando por culpa de la lejanía cada vez mayor que lo separaba de su base y de sus líneas de suministro. Al final, Darío se retiró de Escitia, básicamente derrotado, aun sin haber tenido ocasión alguna de entrar verdaderamente en combate.
Por decirlo de otro modo, matar al enemigo es fácil; lo difícil es dar con él. Esa es una verdad tan vigente hoy como lo ha estado siempre; el paisaje de la guerra es más extenso en la actualidad y está más vacío de combatientes de lo que lo estaba durante las planificadas batallas de la era industrial. Lecciones relacionadas que también cabe extraer: no persigamos fantasmas y no nos impliquemos a fondo en una situación en la que nuestra civilización no nos da apenas ventaja. O, por decirlo con las famosas palabras de Sun Tzu, sabio chino de la antigüedad remota, «el bando que sabe cuándo luchar y cuándo no luchar se llevará la victoria. Hay caminos que no conviene transitar, ejércitos a los que no conviene atacar y ciudades fortificadas que no conviene asaltar». Un ejemplo que viene al caso es el de la infausta expedición ateniense a Sicilia de finales del siglo v a. C. cuya crónica conocemos por Tucídides. Atenas envió a una pequeña fuerza a la lejana Sicilia en apoyo de sus aliados en aquella isla, lo que la involucró cada vez más a fondo en el conflicto hasta que todo el prestigio de su imperio marítimo pasó a depender de su victoria en aquella campaña. El relato de Tucídides nos resulta especialmente pertinente tras las experiencias de Vietnam e Irak. Lo que no deja de asombrarnos del ejemplo de los atenienses (y del de Darío) es cómo la obsesión por el honor y la reputación puede arrastrar a una gran potencia a un funesto destino. La imagen del ejército de Darío avanzando hacia ninguna parte en una estepa inhóspita, en busca de un enemigo que no termina de aparecer, es tan gráfica que trasciende el mero simbolismo.
El enemigo nunca se enfrentará a nosotros en los términos que nosotros elijamos, sino solamente en los que él decida. Por eso la guerra asimétrica es tan antigua como la historia de la humanidad. Cuando los fugaces insurgentes colocaban coches bomba y hostigaban a los marines y a los soldados en las laberínticas calles de las localidades iraquíes, eran escitas. Cuando los chinos hostigan a la armada filipina y organizan reivindicaciones territoriales con barcos pesqueros, buques guardacostas y plataformas petrolíferas, evitando en todo momento cualquier enfrentamiento directo con navíos de guerra estadounidenses, son escitas. Y cuando los guerreros de Estado Islámico escogen los cuchillos y las cámaras de vídeo como armas, también ellos son escitas. Debido principalmente a todos esos escitas, Estados Unidos cuenta actualmente con una capacidad limitada para determinar el curso de muchos conflictos, pese a ser una superpotencia. Washington está aprendiendo una paradójica realidad de todo imperio: el secreto para su pervivencia como tal está en no pretender librar todas las batallas. En el siglo i d. C., Tiberio preservó a Roma absteniéndose de interferir en las sangrientas luchas intestinas que se desarrollaban allende la frontera norte del imperio. En vez de ello, hizo todo un ejercicio de paciencia estratégica y se limitó a ser espectador de la matanza. Comprendió los límites del poder romano.
Estados Unidos no va persiguiendo a partidas de combatientes por Yemen como hizo Darío en Escitia, pero sí mata de vez en cuando a individuos desde el aire. El hecho de que utilice drones no es una demostración de la fuerza de los estadounidenses, sino de nuestras limitaciones. La Administración Obama debe admitir tales limitaciones y no permitir, por ejemplo, que el país se vea arrastrado más a fondo hacia el conflicto en Siria. Si Estados Unidos ayuda a derrocar al dictador Bachar al Asad un miércoles, ¿qué hará al día siguiente, jueves, cuando se dé cuenta de que habrá contribuido a llevar a un régimen yihadista suní al poder en aquel país, o el viernes, cuando comience la limpieza étnica de los alauíes, de tendencia chií? Quizás esa sea una batalla de aquellas que Sun Tzu decía que no debía librarse. ¡Pero si Asad ha matado a decenas de miles de personas, o más incluso, y tiene el apoyo de los iraníes! Sí, es verdad, pero recordemos que la emoción, por justificada que esté, puede ser la gran enemiga del análisis.
Entonces, ¿cómo puede evitar Estados Unidos correr la triste suerte de Darío? ¿Cómo puede evitar ser vencido por el orgullo sin dejar por ello de cumplir con su responsabilidad moral como gran potencia? Debería valerse de fuerzas subsidiarias (adversarias suyas incluso) allí donde pueda encontrarlas. Si los hutíes (apoyados por los iraníes) están dispuestos a combatir a Al Qaeda en Yemen, ¿por qué se van a oponer los estadounidenses a ello? Y si los iraníes prenden la mecha de una nueva fase de guerras sectarias en Irak, dejemos que se busquen su propia perdición y que sean ellos quienes sufran por no haber aprendido la lección de los escitas. Mientras Oriente Próximo implosiona a lo largo de años de conflictos de baja intensidad entre grupos de escitas, dejemos que Turquía, Egipto, Israel, Arabia Saudí e Irán se instalen a empellones en un incómodo equilibrio de poder, y mantengamos a Estados Unidos a medio paso de distancia: a fin de cuentas, la precaución no equivale a una capitulación. Y, por último, dejemos que Estados Unidos vuelva a sus raíces como potencia marítima en Asia y como defensor terrestre en Europa, donde no hay tantos escitas y sí más «villanos» de los de toda la vida. Los escitas son la perdición de las naciones «misioneras», naciones que no reconocen límite alguno. Está claro que Estados Unidos debe tener la capacidad de llegar a todas partes, pero no quedarse en ninguna más tiempo del debido, como le ocurrió a Darío.
3. La tragedia de la política exterior estadounidense