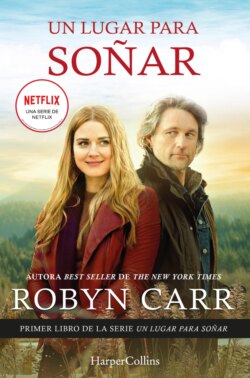Читать книгу Un lugar para soñar - Robyn Carr - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 1
ОглавлениеMel aguzó la mirada a través de la lluvia y la oscuridad que envolvían la carretera estrecha y serpenteante por la que conducía y se preguntó, no por primera vez, si se habría vuelto loca. Justo en ese momento, sintió un golpe. Una de las ruedas traseras del BMW acababa de patinar en la carretera y se había hundido en la cuneta. El coche se detuvo bruscamente. Mel aceleró y oyó girar las ruedas, pero el coche se negaba a moverse.
Estaba perdida, fue lo siguiente que pensó.
Encendió la luz interior del coche y miró hacia el teléfono móvil. Se había quedado sin cobertura una hora atrás, en cuanto había dejado la autopista para dirigirse hacia las montañas. De hecho, estaba teniendo una animada conversación con su hermana cuando la acusada inclinación de las montañas y la altura de los árboles le habían dejado sin cobertura.
–No me puedo creer que estés haciendo una cosa así –le había dicho Joey–. Creía que habías recobrado la razón. Ésta no eres tú, Mel. Tú no estás acostumbrada a vivir en un pueblo tan pequeño.
–Pues me temo que voy a tener que acostumbrarme. He aceptado el trabajo y lo he vendido todo para no sentir la tentación de volver.
–¿Y no podrías haberte limitado a pedir una excedencia? También podrías haberte ido a alguna clínica privada más pequeña.
–Necesito cambiar completamente –había sido la respuesta de Mel–. No quiero volver a saber nada de hospitales de grandes ciudades. No sé si estaré en lo cierto, pero supongo que aquí, en medio del bosque, no voy a tener que ver a muchos niños que nacen adictos al crack por culpa de la adicción de sus madres. La mujer con la que hablé me dijo que Virgin River es un pueblo tranquilo y seguro.
–Y está metido en medio del bosque, a miles de kilómetros de cualquier Starbucks, y seguramente te pagarán con huevos y manitas de cerdo.
–Y ninguno de mis pacientes vendrá esposado y vigilado por un policía –se había echado a reír–. ¿Manitas de cerdo? Vaya, Joey, voy a pasar por otra zona rodeada de árboles. Es posible que pierda…
–Espera, Mel, te arrepentirás. Todo esto es una locura…
Justo en aquel momento, afortunadamente, se había interrumpido la comunicación. Pero Joey tenía razón, con cada kilómetro que recorría, aumentaban las dudas que tenía sobre sí misma y sobre su decisión de escapar al campo.
Y con cada curva se estrechaba la carretera y aumentaba la fuerza con la que arreciaba la lluvia. Eran sólo las seis de la tarde, pero aquello estaba oscuro como la boca del lobo. Los árboles eran tan densos y tan altos que no dejaban entrar ni un rayo de luz. Por supuesto, no había farola alguna en kilómetros a la redonda. Según la dirección que le habían dado, la casa en la que debería encontrarse con su nuevo jefe no estaba lejos, pero no se atrevía a salir del coche para continuar andando. Podría perderse entre el bosque.
De modo que lo que hizo fue sacar las fotografías de su maletín, en un intento de recordarse las razones por las que había aceptado aquel trabajo. Eran las fotografías de un pueblo pequeño, con casas con porche delantero y ventanas abuhardilladas, una vieja escuela, una iglesia, campanillas, rododendros y manzanos en flor. Contaba también con una cafetería y una biblioteca. Además, tenía la fotografía de una acogedora cabaña de madera que sería suya durante el año que durara el contrato.
El pueblo estaba situado tras un bosque impresionante de secuoyas que se extendía durante cientos de kilómetros sobre las cordilleras de Trinity y Shasta. El río Virgin, que daba su nombre al pueblo, era un río ancho, largo y profundo y en sus aguas abundaban los esturiones, los salmones y las truchas. Mel había encontrado en Internet las fotografías de aquel rincón y se había convencido a sí misma de que no había un lugar más hermoso en el mundo. Por supuesto, en aquel momento lo único que veía era barro, lluvia y oscuridad.
Decidida a abandonar Los Ángeles, había llevado su currículum al registro de enfermeras y una de las encargadas del registro le había tramitado la oferta de Virgin River. El médico del pueblo, le había dicho, estaba envejeciendo y necesitaba ayuda. Una mujer de allí, Hope McCrea, ofrecía la casa y el primer año de salario. El condado se encargaba de pagar un año de seguro médico para la enfermera, que también debía hacer las veces de comadrona.
–Envié un fax a la señora McCrea con su currículum y la carta de recomendación –le había dicho–, y quiere ofrecerle el puesto de trabajo. Pero quizá debería ir antes por allí para conocer el pueblo.
Mel había anotado el teléfono de la señora McCrea y había llamado esa misma noche. Virgin River era mucho más pequeño de lo que ella en un principio quería, pero tras una conversación telefónica de al menos una hora, había decidido abandonar Los Ángeles. Todo eso había ocurrido dos semanas atrás.
Lo que no sabían ni en el registro ni en Virgin River era que Mel estaba desesperada por salir de Los Ángeles. Llevaba meses soñando con una nueva vida; una vida tranquila y sin sobresaltos. No podía recordar la última vez que había dormido plácidamente durante toda una noche. Los peligros de la gran ciudad habían comenzado a devorarla. Le bastaba con ir al banco o a la tienda de ultramarinos para que la dominara la ansiedad; el peligro parecía estar acechando en cualquier parte. Su trabajo en el hospital del condado y en el centro de traumatología le obligaba a ocuparse de las víctimas de muchos delitos, por no hablar de los propios delincuentes. Todo aquello había hecho mella en su espíritu. Y eso no tenía nada que ver con la soledad de su cama.
Sus amigos le decían que no cediera al impulso de huir hacia un lugar desconocido, pero en los últimos nueve meses, Mel había estado asistiendo a una terapia de grupo, se había tratado con una psicóloga y había visitado más iglesias que en los últimos diez años de su vida, y nada de eso la estaba ayudando. Lo único que le proporcionaba alguna paz mental era fantasear sobre la posibilidad de refugiarse en un lugar en el que la gente no tuviera que cerrar las puertas de su casa con llave y en el que lo único que hubiera que temer fueran las malas hierbas del jardín. Por eso Virgin River le había parecido un auténtico paraíso.
Pero en aquel momento, sentada en el interior de su coche y contemplando las fotografías, comprendió lo ridícula que había sido. La señora McCrea le había recomendado que se llevara solamente ropa fuerte, como vaqueros y botas. Y sí, eran botas las que llevaba en la maleta, y también vaqueros, pero todos de marca y a la última moda. Después de haber estado ahorrando durante años para poder pagarse la universidad y los cursos de postgrado, en cuanto había conseguido un puesto de trabajo por el que le pagaban un buen salario, había descubierto que le gustaban las cosas bonitas. Podía trabajar rodeada de miseria, pero cuando salía del trabajo, quería sentirse atractiva.
Aunque no creía que los peces o los ciervos fueran a dejarse impresionar por su aspecto.
Durante la última media hora, sólo se había cruzado con una vieja camioneta. La señora McCrea no le había advertido de lo peligroso de aquellas carreteras, llenas de curvas y empinadas cuestas, tan estrechas en algunos lugares que era casi imposible que se cruzaran dos coches por ellas.
Y allí continuaba, perdida en medio de un bosque. Con un suspiro, dio media vuelta y sacó su abrigo de una de las cajas que llevaba en el asiento de atrás. Esperaba que la señora McCrea tuviera que pasar por aquella carretera para ir o para regresar de la casa en la que iban a encontrarse, porque de otro modo, era probable que terminara durmiendo en el coche. Todavía le quedaban un par de manzanas, unas galletas y un poco de queso. Pero los refrescos de cola se le habían terminado, y al día siguiente por la mañana, la falta de cafeína se traduciría en un dolor de cabeza.
Apagó el motor, pero dejó las luces encendidas por si aparecía alguien por la carretera. En el caso de que no la rescataran, terminaría quedándose sin batería. Se reclinó en el asiento y cerró los ojos. Un rostro muy familiar asomó a su mente: Mark. A veces, la necesidad de volver a verle una vez más, de tener una conversación con él, era sobrecogedora. Más allá de la tristeza, le echaba de menos. Echaba de menos tener una pareja de la que depender, a la que esperar, con la que despertarse en la cama.
Mark le había dicho en una ocasión que lo suyo, su relación, era para siempre. Y «para siempre» había durado cuatro años. Ella sólo tenía treinta y dos años y durante el resto de su vida estaría sola. Mark estaba muerto. Y ella estaba muerta por dentro.
Una firme llamada en la ventanilla del coche le hizo abrir los ojos. No sabía si se había quedado dormida o sólo estaba pensando. Vio el haz de luz de la linterna con la que habían golpeado la ventanilla y se fijó en el anciano que la sostenía. Su ceño era tan pronunciado que por un momento, Mel pensó que el fin que durante tanto tiempo había temido estaba a punto de producirse.
–Señorita –le dijo el anciano–. Señorita, se ha quedado atascada en el barro.
Mel bajó la ventanilla y sintió la niebla humedeciendo su rostro.
–Sí, ya lo sé.
–Esa porquería de coche no le va a servir de mucho por esta zona.
¡Esa porquería de coche! Era un BMW descapotable, uno de los caprichos que se había consentido para intentar borrar el dolor de la soledad.
–Bueno, la verdad es que nadie me lo dijo, pero gracias por el consejo.
El ralo pelo blanco del anciano se le pegaba a la cabeza y las gotas de lluvia se deslizaban por su enorme nariz.
–Agárrese fuerte, voy a enganchar su coche a una cadena y la sacaré de ahí. ¿Iba hacia la casa de McCrea?
Vaya, eso era exactamente lo que quería, un lugar donde todo el mundo se conocía. Quería advertirle que no le arañara el parachoques, pero apenas fue capaz de farfullar un «sí».
–No está muy lejos. Cuando la saque, puede seguirme hasta allí.
–Gracias.
Por lo menos iba a dormir en una cama. Y si la señora McCrea tenía un buen corazón, también podría comer y beber algo. Comenzó a imaginar el fuego de la chimenea y el sonido de la lluvia contra los cristales mientras ella se hundía en una cama mullida, con sábanas de lino y montones de mantas, sintiéndose segura, a salvo.
Entre chirridos y tirones, el coche salió de la cuneta. El anciano tiró durante varios metros para dejarlo completamente a salvo en la carretera, salió de la camioneta para desenganchar la cadena y le hizo un gesto, indicándole que le siguiera. Allí no había discusión posible.
Al cabo de unos cinco minutos, Mel vio que la camioneta encendía el intermitente y giraba hacia la derecha. El camino de la casa estaba lleno de baches, pero, afortunadamente, no tardó en abrirse a un claro. La camioneta giró en el claro para marcharse y dejó a Mel justo delante de… ¡una cabaña que parecía a punto de derrumbarse!
Aquélla no era la adorable casita que había imaginado. Tenía porche, sí, pero medio alero prácticamente hundido. El viento, la lluvia y los años habían oscurecido los tablones que cubrían las ventanas. No había luz ni en el interior ni en el exterior de la casa. Y no había ningún humo acogedor saliendo de la chimenea.
Mel hizo sonar la bocina, salió del coche, agarró las fotografías y se puso la chaqueta de lana encima de la cabeza. Corrió hacia la camioneta y cuando el anciano bajó la ventanilla, le preguntó:
–¿Está seguro de que ésta es la casa de la señora McCrea?
–Sí.
Mel le enseñó entonces la fotografía de una bonita casa con mecedoras en el porche y macetas llenas de flores.
–Mmm. Esa fotografía debe de tener muchos años.
–Pues no fue eso lo que me dijeron. La señora McCrea me dijo que podría quedarme viviendo en la casa durante todo un año. Se supone que tengo que ayudar al médico del pueblo. ¿Pero cómo es posible que esto…?
–No sabía que el médico necesitara ayuda. No fue él el que la contrató, ¿verdad?
–No. Me dijeron que era demasiado anciano como para satisfacer las demandas del pueblo y que necesitaban otro médico, pero que yo podría prestar alguna ayuda hasta entonces.
–¿Para hacer qué?
Mel elevó la voz por encima de la lluvia.
–Soy enfermera de práctica clínica avanzada. Y también comadrona.
Aquello pareció divertirle.
–¿De verdad?
–¿Conoce al médico? –preguntó Mel.
–Aquí todo el mundo se conoce. Pero creo que debería haberse pasado por aquí y haber hablado con el médico antes de tomar una decisión como ésa.
–Sí, a mí también me lo parece –dijo Mel–. Déjeme buscar mi bolso para darle algo de dinero por haberme sacado de… –pero su interlocutor ya lo estaba rechazando con un gesto.
–No quiero que me dé dinero. La gente de por aquí no cobra por ayudar a sus vecinos. Así que –dijo con humor, arqueando una de sus pobladas cejas–, parece que se han quedado con usted. Esta casa lleva años vacía –se echó a reír.
En ese momento vieron los faros de un nuevo vehículo que acababa de llegar al camino de la casa. Cuando llegó a donde estaban ellos, el anciano dijo:
–Aquí está McCrea. Buena suerte –y soltó una carcajada antes de marcharse.
Mel guardó la fotografía debajo de la chaqueta y permaneció bajo la lluvia, al lado de su coche, mientras la recién llegada aparcaba. Podría haberse acercado al porche para protegerse de la lluvia, pero no le parecía suficientemente seguro.
El coche, aunque bien cuidado, era un modelo antiguo. La conductora iluminó la casa con los faros y los dejó encendidos mientras abría la puerta. Del todoterreno salió una anciana de pelo blanco con unas gafas de montura negra que resultaban excesivamente grandes para su rostro. Llevaba unas botas de goma y un impermeable y debía de medir alrededor de un metro cincuenta. Tiró un cigarrillo al barro y se acercó a Mel con una enorme sonrisa.
–¡Bienvenida! –la saludó con una voz ronca que Mel reconoció al instante.
Aquélla era la mujer con la que había hablado por teléfono.
–¿Bienvenida? –repitió. Sacó la fotografía del bolsillo interior de la chaqueta y se la mostró a la mujer–.¡Esto no se parece nada a lo que aparece en la fotografía!
Sin alterarse lo más mínimo, la mujer contestó:
–Sí, la casa podría haber estado un poco más arreglada. Pretendía haber venido ayer a limpiar, pero al final no tuve tiempo.
–¿Un poco más arreglada? Señora McCrea, esta casa se está cayendo. ¡Usted me dijo que era un lugar adorable! ¡Me dijo que era preciosa!
–Dios mío –fue la respuesta de la señora McCrea–. En el registro no me dijeron que era tan melodramática.
–Y a mí tampoco me dijeron que usted me iba a engañar.
–Bueno, bueno, esta conversación no nos va a llevar a ninguna parte. ¿Quiere continuar debajo de la lluvia o prefiere que vayamos dentro a ver lo que nos encontramos?
–Francamente, ahora mismo, lo que preferiría es marcharme inmediatamente de aquí, pero no creo que pueda llegar muy lejos sin un coche con tracción a las cuatro ruedas, algo que, por cierto, también podría haber mencionado.
Sin hacer ningún comentario, la señora McCrea subió los tres escalones de la entrada y llegó al porche. Para abrir la puerta de la cabaña, no utilizó la llave, sino que la empujó con el hombro.
–La madera se ha hinchado con la humedad –le dijo, y desapareció en el interior.
Mel la siguió, pero no subió al porche con la misma seguridad que su anfitriona, sino que tanteó los escalones vacilante. Aunque había una ligera pendiente delante de la puerta, la madera parecía sólida, por lo menos, en aquella zona. Justo en el momento en el que acababa de llegar a la puerta, se encendió una luz en el interior. Al tenue resplandor, le siguió inmediatamente una nube de polvo, levantada por la señora McCrea al sacudir un mantel. Mel retrocedió de nuevo hasta el porche, presa de un ataque de tos. Cuando se recuperó, tomó una bocanada de aire y se aventuró de nuevo al interior de la cabaña.
La señora McCrea parecía estar muy ocupada intentando poner orden en la casa. Se dedicó a bajar las sillas de encima de la mesa, a quitar el polvo de las pantallas de las lámparas y a enderezar los libros de las estanterías. Mel se obligó a mirar a su alrededor, aunque sólo fuera para saber hasta qué punto podía ser sórdido aquel lugar, porque no tenía ninguna intención de quedarse. Había un sofá tapizado con un desgastado diseño floral, una butaca a juego y una alfombra. Un arcón antiguo hacía las veces de mesita de café y a la estantería, hecha a base de ladrillos y tablas de madera, le faltaban algunos tablones. Unos metros más allá y dividida por un mostrador, estaba la cocina, diminuta, por cierto, y que no debían de haber limpiado desde la última vez que alguien había cocinado en ella, presumiblemente años atrás.
La puerta de la nevera estaba abierta, al igual que las de la mayoría de los armarios. El fregadero estaba lleno de tazas y platos y los que estaban en los armarios, tenían tal capa de polvo encima que sería imposible utilizarlos.
–Lo siento, pero esto me parece inaceptable –dijo Mel.
–Sí, bueno, está un poco sucia, pero eso es todo.
–¡Y hay un nido en el horno! –exclamó Mel, completamente atónita.
La señora McCrea entró en la cocina con las botas llenas de barro, abrió la puerta del horno y sacó el nido. Se dirigió después a la puerta y lo dejó en el jardín. Mientras se volvía hacia Mel, se colocó las gafas.
–Se acabaron los nidos de pájaros –dijo en un tono que sugería que Mel estaba haciéndole perder la paciencia.
–Mire, he estado a punto de no llegar. El anciano de la camioneta ha tenido que sacarme el coche del barro. No puedo quedarme aquí, señora McCrea, de eso no hay ninguna duda. Además, estoy hambrienta –se rió con ironía–. Usted me dijo que tendría una casa preparada para mí, así que yo di por sentado que se trataría de una casa limpia y con comida suficiente como para pasar un par de días hasta que pudiera hacer mi propia compra. Pero esto es…
–Usted ha firmado un contrato –señaló la señora McCrea.
–Y usted también, y no creo que nadie estuviera dispuesto a aceptar estas condiciones.
–Por lo menos no tiene goteras, eso ya es una buena señal.
–No lo suficientemente buena, me temo.
–Se suponía que esa condenada de Cheryl Creighton tenía que haber venido a limpiar, pero no ha parado de poner excusas. Supongo que se habrá dedicado a beber. Tengo ropa de cama en la camioneta y puedo llevarla a cenar. Seguro que la casa tiene mejor aspecto mañana por la mañana.
–¿No hay ningún otro lugar en el que pueda pasar la noche? ¿Un hostal? ¿Una pensión?
–¿Un hostal? –preguntó riendo–. ¿Acaso le parece esto un lugar turístico? La autopista está a más de una hora y esta lluvia no es normal. Tengo una casa enorme, pero no me queda espacio para nada, está completamente abarrotada. Cuando me muera, seguro que le prenden fuego. Pero podría hacerle un sitio en el sofá…
–Pero tiene que haber algo…
–Lo que tenemos más cerca de aquí es la casa de Jo Ellen; encima del garaje, tiene una habitación de invitados que está bastante bien. Pero no creo que quiera quedarse allí. Su marido es un pulpo. Más de una mujer de Virgin River ha tenido que darle una bofetada. Ese hombre es todo manos.
Oh, Dios, aquello se ponía cada vez peor.
–Le diré lo que vamos a hacer. Encenderé el termo del agua caliente, la nevera y la calefacción y después iremos a buscar una cena caliente.
–¿En la cafetería que aparece en la fotografía?
–Esa cafetería lleva tres años cerrada.
–Pero usted me envió una fotografía, como si quisiera decirme que ése era el lugar en el que podría almorzar durante todo este año.
–Todo eso son pequeños detalles. Lo que tiene que hacer ahora es montarse en mi camioneta –le ordenó–. Yo no tardaré.
Ignorando completamente a Mel, se acercó a la nevera y la enchufó. La luz se encendió inmediatamente; ajustó la temperatura y cerró la puerta. La nevera comenzó a hacer un ruido que no auguraba nada bueno.
Mel, tal como le habían ordenado, se dirigió a la camioneta. Pero la puerta estaba a tanta distancia del suelo que tuvo que aferrarse a la manilla para poder trepar a su interior. En cualquier caso, se sentía mucho mejor allí que en el interior de la casa, donde su anfitriona estaría en aquel momento encendiendo el termo del agua caliente. Por un momento, se le ocurrió pensar que si el termo explotaba y destrozaba la cabaña, podrían dar por terminado su contrato en ese mismo instante.
Una vez sentada en la camioneta, miró por encima del hombro y vio que el asiento de atrás estaba lleno de almohadas, mantas y cajas. Provisiones para esa casa en ruinas, dedujo. En fin, si al final no encontraba ningún otro lugar en el que hacerlo, siempre podría dormir en su coche. Con todas aquellas mantas, por lo menos no moriría congelada. Y en cuanto amaneciera…
Pasaron varios minutos hasta que la señora McCrea salió de la casa y cerró la puerta. Sin llave. A Mel le impresionó la agilidad con la que aquella anciana se subió al todoterreno. Puso un pie en el estribo, se agarró a la manilla con una mano y con la otra al brazo del asiento y se sentó prácticamente con un solo movimiento. Para poder llegar a los pedales, tenía un cojín colocado en el asiento. Sin decir una sola palabra, metió la marcha y retrocedió por el camino de entrada de la casa hasta llegar a la carretera.
–Cuando hablamos hace un par de semanas, me dijo que era una mujer bastante dura –le recordó la señora McCrea.
–Y lo soy. He estado a cargo del ala de mujeres de un hospital con tres mil camas durante dos años. Teníamos los casos más difíciles, pacientes sin remedio y, no es porque yo lo diga, hice un trabajo muy bueno. Antes de eso, estuve trabajando durante años en el servicio de urgencias de un hospital del centro de Los Ángeles, un lugar muy duro para cualquiera. Pero cuando hablaba de dureza, me refería a mi experiencia médica, no a que estuviera dispuesta a vivir como una pionera.
–Dios mío, ya está otra vez. Seguro que cambia de humor en cuanto coma algo.
–Eso espero –contestó Mel.
Pero continuaba diciéndose que no podía quedarse allí. Era una locura.
No hablaron durante el trayecto. Mel no tenía mucho que decir y, además, estaba fascinada por la facilidad, y la velocidad, con la que la señora McCrea conducía aquel todoterreno bajo la lluvia.
Ella pensaba que Virgin River sería un lugar en el que mitigar el dolor, la soledad y el miedo. Que sería un remedio contra el estrés que le causaban sus pacientes. Cuando había visto las fotografías de aquel pueblo, le había resultado imposible no imaginar un lugar acogedor y amable en el que la gente necesitaba de sus servicios. Se había imaginado a sí misma floreciendo gracias a sus saludables pacientes del campo. Por no hablar de lo tentador que le parecía escapar de la contaminación y el tráfico y regresar a la naturaleza, a la prístina belleza de los bosques.
La posibilidad de ayudar a dar a luz a las mujeres de Virgin River había sido el último argumento definitivo para convencerla. Trabajar como enfermera le gustaba, pero su verdadera vocación era la de comadrona.
Joey era la única familia que le quedaba. Su hermana quería que se mudara a Colorado Spring para que estuviera cerca de ella, de Bill, su marido, y de sus tres hijos. Pero Mel no quería cambiar una ciudad por otra, aunque Colorado Spring fuera considerablemente más pequeña que Los Ángeles. Sin embargo, tras aquella decepción y en ausencia de una idea mejor, se vería obligada a buscar trabajo allí.
Cuando cruzaron lo que parecía ser un pueblo, Mel volvió a esbozar una mueca.
–¿Éste es el pueblo? Porque así no salía en las fotografías que me envió.
–Virgin River –contestó–. Tal como es. Aunque parece mucho más bonito a la luz del día, eso es indudable. Maldita sea, no para de llover. En marzo siempre hace un tiempo terrible. Ésa de ahí es la casa del médico, ahí es donde van a verle sus pacientes. Y también hace muchas visitas a domicilio. Eso es la biblioteca –señaló otra casa–. Abre los miércoles.
Cruzaron ante la iglesia, que aunque estaba completamente cerrada, por lo menos era tal como aparecía en las fotografías. Había también un supermercado, mucho más viejo que en las fotografías. El propietario acababa de cerrarlo. La calle la conformaban otra docena de casas, todas ellas diminutas y muy viejas.
–¿Dónde está la escuela? –preguntó Mel.
–¿Qué escuela?
–La que aparecía en la fotografía que envió a la oficina de empleo.
–Humm. No puedo imaginarme de dónde ha sacado eso. No tenemos escuela, todavía.
–Dios mío –gimió Mel.
La calle era ancha, pero estaba oscura, vacía. No había farolas. La señora McCrea debía de haber rescatado fotografías de álbumes de décadas atrás. O a lo mejor había enviado fotografías de otro pueblo.
La señora McCrea aparcó delante de lo que parecía una cabaña enorme situada enfrente de la casa del médico. El letrero de neón y el cartel de «cerrado» evidenciaban que se trataba de una taberna o una cafetería.
–Vamos –le dijo a Mel–. A ver si con el estómago caliente le mejora el humor.
–Gracias –contestó Mel, intentando ser educada.
Estaba hambrienta y no quería que una mala cara le costara la cena, aunque en aquel momento no tenía ninguna esperanza de poder meterse algo caliente en el estómago. Miró el reloj. Eran las siete en punto.
La señora McCrea sacudió el impermeable en el porche antes de entrar, pero Mel no tenía ningún impermeable que sacudir. Tampoco llevaba paraguas y su chaqueta olía como una oveja mojada.
Una vez en el interior, quedó gratamente sorprendida. La cabaña estaba tenuemente iluminada y había una chimenea encendida en una esquina. Los suelos, de madera, resplandecían de limpio y olía bien, a algo apetecible. A lo largo de la barra, por encima de las estanterías en las que se amontonaban los licores, había un pez enorme disecado; en otra de las paredes, una piel de oso tan grande que tapaba casi la mitad y encima de la puerta habían colgado la cornamenta de un ciervo. ¿Sería un refugio de cazadores? Aunque había por lo menos una docena de mesas, sólo quedaba un cliente en el bar. Casualmente, era el anciano que la había sacado del barro.
Detrás de la barra y vestido con una camisa de cuadros, un hombre alto estaba sacándole brillo a una copa con un trapo de cocina. Parecía rondar los cuarenta años. Al verlas entrar, arqueó las cejas con un expresivo gesto y curvó los labios en una sonrisa.
–Siéntese aquí –le ordenó la señora McCrea a Mel, señalando una mesa que estaba al lado del fuego–. Yo voy a buscar algo de comer.
Mel se quitó la chaqueta y la colgó en el respaldo de una silla. Intentó entrar en calor frotándose vigorosamente los brazos y colocando las manos delante de las llamas. Aquello era mucho más de lo que esperaba: una cabaña limpia y acogedora, un buen fuego y comida caliente. Podía haber prescindido de los animales muertos, pero no podía esperarse otra cosa en una zona de cazadores.
–Tome –le dijo la señora McCrea colocándole un vaso con un líquido ambarino en la mano–. Esto la ayudará a entrar en calor. Jack ha puesto el estofado al fuego y ha metido el pan en el horno.
–¿Qué es?
–Brandy, ¿cree que será capaz de beberlo?
–Por supuesto –replicó.
Bebió un sorbo y sintió un río de fuego descendiendo desde su garganta hasta su estómago vacío. Cerró los ojos un instante, como si estuviera apreciando la inesperada calidad de aquel licor y volvió a mirar hacia la barra, pero el camarero había desaparecido.
–Ese hombre –dijo por fin, señalando al único cliente del local– ha sido el que me ha sacado de la cuneta.
–Es el doctor Mullins –le explicó ella–. Si no le importa alejarse de la chimenea, puedo presentárselo.
–¿Para qué molestarse? Ya le he dicho que no pienso quedarme.
–Estupendo –dijo la mujer–, en ese caso, podrá saludarle y despedirse de él al mismo tiempo. Vamos –se volvió y se dirigió hacia el médico con un suspiro de cansancio. Mel la siguió–. Doctor, por si no se ha enterado antes de su nombre, ésta es Melinda Monroe. Señorita Monroe, le presento al doctor Mullins.
El anciano alzó la mirada hacia ella, pero no apartó sus manos artríticas de su vaso. Se limitó a saludarle con un movimiento de cabeza.
–Gracias otra vez por haberme sacado de la cuneta.
El doctor asintió de nuevo y volvió a fijar la mirada en su copa.
Para que luego hablaran de la hospitalidad de la gente del campo, pensó Mel. La señora McCrea se acercó de nuevo a la chimenea, pero Mel se sentó al lado del médico.
–Perdone –le dijo al doctor.
El médico desvió la mirada hacia ella, frunciendo sus pobladas cejas.
–Es un placer conocerle –continuó Mel–. Así que necesitaba a alguien que le ayudara… –el médico la fulminó entonces con la mirada–. ¿No quería ayuda? ¿Por eso parece tan enfadado?
–No necesito ninguna ayuda –contestó malhumorado–. Pero esa mujer lleva años intentando encontrar un médico que me sustituya. Está completamente loca.
–¿Y eso por qué?
–No acierto a imaginármelo –volvió a clavar la mirada en su vaso–. A lo mejor es que no le gusto. Pero a mí me da igual. Al fin y al cabo, tampoco ella me gusta a mí.
El camarero, que presumiblemente era también el propietario, se disponía a llevar un cuenco humeante a una de las mesas, pero se detuvo al final de la barra y miró a Mel mientras ella hablaba con el médico.
–Bueno, pues no tiene por qué preocuparse –le respondió Mel–. No pienso quedarme. Me han engañado y pienso irme mañana por la mañana, en cuanto deje de llover.
–Le han hecho perder el tiempo, ¿verdad? –preguntó el médico sin mirarla.
–Eso parece. Ya es suficientemente malo que la casa esté en pésimas condiciones como para que encima ahora me digan que usted no necesita ni una enfermera ni una comadrona.
–Desde luego.
Mel suspiró. Esperaba poder encontrar un trabajo decente en Colorado.
Un hombre joven, un adolescente de hecho, salió en aquel momento de la cocina con un montón de vasos. Tenía un aspecto muy parecido al del camarero, con el pelo rapado, la camisa de cuadros y los vaqueros. Era un muchacho atractivo, pensó Mel, fijándose en su mandíbula cuadrada, su nariz recta y sus ojos negros. Cuando estaba a punto de colocar los vasos debajo de la barra, el joven miró a Mel sorprendido. Abrió los ojos como platos y pareció quedarse boquiabierto. Mel inclinó ligeramente la cabeza y le sonrió. El joven cerró la boca lentamente, pero continuó petrificado con los vasos en la mano.
Mel dio entonces media vuelta y se dirigió a la mesa de la señora McCrea. El camarero dejó el cuenco humeante junto con los cubiertos y la servilleta sobre la mesa. Permaneció donde estaba, esperándola y cuando Mel se acercó, le sostuvo la silla. Sólo entonces se fijó Mel en su corpulencia; debía de medir casi un metro noventa y tenía unos hombros de una anchura considerable.
–Para ser su primera noche en Virgin River, ha tenido muy mala suerte con el tiempo –le dijo con amabilidad.
–Jack –intervino entonces la señora McCrea–, te presento a la señorita Melinda Monroe.
Mel sintió entonces la necesidad de corregirle, de decirle que no era señorita, sino señora, pero no lo hizo porque no quería explicar que el señor Monroe había muerto.
–Encantada de conocerle. Y gracias –añadió mirando el estofado.
–Cuando el tiempo colabora, este lugar es muy bonito.
–Estoy convencida –respondió Mel sin mirarle.
–Debería quedarse un día o dos.
Mel hundió la cuchara en el guiso y lo probó. Jack continuó a su lado. Mel alzó la mirada hacia él y dijo sin disimular su sorpresa:
–Está delicioso.
–Son ardillas.
Mel tosió entonces atragantada.
–Era una broma –le aclaró Jack sonriendo–. Es ternera, alimentada con maíz.
–Perdóneme mi falta de sentido del humor –contestó Mel irritada–. He tenido un día muy difícil.
–¿De verdad? –preguntó–. En ese caso, es una suerte que haya abierto una botella de brandy.
Volvió detrás de la barra y Mel le miró por encima del hombro. Pareció consultarle algo al joven, que continuaba mirándola fijamente. Debía de ser su hijo, pensó Mel.
–No sé por qué tiene que ser tan antipática –observó la señora McCrea–. Cuando hablé por teléfono con usted, no me pareció que fuera ésa su actitud –metió la mano en el bolso y sacó un paquete de cigarrillos. Dio unos golpecitos a la cajetilla para sacar uno y lo encendió.
–¿Tiene que fumar en este momento? –le preguntó Mel.
–Desgraciadamente, sí –respondió ella, dándole una larga calada a su cigarrillo.
Mel se limitó a sacudir la cabeza en un gesto de frustración y a morderse la lengua. Lo tenía claro, se iría al día siguiente por la mañana e iba a tener que dormir en el coche, así que no tenía ningún sentido empeorar la situación con sus continuas quejas. Con un poco de suerte, la señora McCrea ya habría entendido la indirecta.
Mel disfrutó del delicioso estofado, terminó el brandy y se sintió mucho más segura en cuanto tuvo la tripa llena y comenzó a sentir los efectos del alcohol. Ya estaba, se dijo. En esas condiciones, se veía capaz de pasar la noche en aquel agujero. El cielo sabía que había pasado por situaciones peores.
Habían pasado nueve meses desde que Mark, su marido, había parado en una tienda de alimentación después de una larga noche atendiendo urgencias en el hospital. Quería comprar leche para los cereales del desayuno. Pero se había encontrado con tres tiros en el pecho que le habían matado al instante. Había sido víctima de un atraco en una tienda por la que Mark y Mel pasaban por lo menos tres veces a la semana. Y aquello había puesto fin a una vida que Mel adoraba.
En comparación, pasar la noche en un coche, bajo la lluvia, no sería nada.
Jack le sirvió una segunda copa de brandy a la señorita Monroe, pero ésta rechazó un segundo cuenco de estofado. Jack había continuado detrás de la barra mientras ella comía, bebía y parecía enfurecerse al ver fumar a Hope. Aquello le hizo reír. Era una mujer con espíritu. Y también le había parecido atractiva. Pequeña, rubia, con los ojos azules, la boca en forma de corazón y un trasero que sus vaqueros realzaban de forma notable. Cuando la mujer se marchó, le comentó al doctor Mullins:
–Muchas gracias. Podría haber sido un poco más amable. Desde que murió el perro de Bradly el otoño pasado, no hemos vuelto a tener en este pueblo nada digno de admiración.
El médico se limitó a soltar un bufido.
Ricky salió en aquel momento de detrás de la barra y se sentó al lado de Jack.
–Sí –se mostró de acuerdo–. Dios mío, doctor, ¿qué le pasa? ¿Es que no puede pensar en los demás?
–Tranquilízate, muchacho –se rió Jack, pasándole el brazo por los hombros–. Esa mujer está fuera de tu alcance.
–¿Ah, sí? Pues también está fuera del tuyo –dijo Ricky riendo.
–Puedes largarte cuando quieras. Ya no va a venir nadie esta noche –le dijo Jack a Ricky–. Y llévale un poco de estofado a la abuela.
–Sí, gracias –contestó él–. Hasta mañana.
Cuando Ricky se fue, Jack se inclinó hacia el médico y le dijo:
–Si tuviera a alguien que le ayudara, podría dedicar más tiempo a pescar.
–No necesito ayuda, gracias.
–Oh, así que ya está otra vez con eso –dijo Jack con una sonrisa. Cada vez que Hope le había sugerido al médico que contratara alguna ayuda, éste se había negado en redondo. El doctor Mullins podía ser el hombre más cabezota del mundo. Y también era un anciano artrítico que parecía estar apagándose año tras año.
–Esta maldita lluvia me está matando. Me está enfriando los huesos –alzó la mirada hacia Jack–. He sido yo el que ha sacado a esa fulana de la cuneta.
–No creo que sea una fulana –replicó Jack–, nunca tengo tanta suerte.
Inclinó la botella de brandy para servirle otro trago al anciano y la dejó de nuevo en la estantería. Le gustaba cuidar del médico y si no le controlaba, podía llegar a beber demasiado. Sabía que el médico no tenía nada de alcohol en casa, de modo que no le resultaba difícil vigilarle. Aunque la verdad era que tampoco podía culpar al anciano por su afición a la bebida. Estaba sobrecargado de trabajo y solo. Y cada vez más irritable.
–Podría haberle ofrecido a la pobre muchacha una habitación en la que dormir –dijo Jack–. Es evidente que Hope no ha dejado su cabaña en condiciones para recibirla.
–No tengo ganas de compañía –replicó el médico y alzó la mirada hacia Jack–. En cualquier caso, parece que tú tienes más interés en ella que yo.
–No creo que ahora mismo esa pobre mujer esté en condiciones de fiarse de nadie de por aquí. Pero reconozco que es bastante guapa, ¿verdad?
–La verdad es que ni me he fijado –bebió un sorbo de brandy–. Pero no parecía que tuviera la fuerza que se necesita para llevar adelante este trabajo.
Jack soltó una carcajada.
–Creía que había dicho que no se había fijado en ella.
Pero él sí que se había fijado. Debía de medir cerca de un metro sesenta y pesar unos cuarenta y cinco kilos. Tenía el pelo rubio y rizado, seguramente más rizado de lo habitual por culpa de la humedad. Sus ojos eran capaces de pasar de la alegría a la más absoluta tristeza en cuestión de segundos. Le había gustado la chispa que había visto en ellos cuando le había dicho que no tenía muchas ganas de humor. Y cuando se había dirigido al médico, había en sus ojos una luz que sugería que era capaz de enfrentarse a cualquier cosa. Pero lo que más le había gustado de ella había sido su boca, aquella boca con forma de corazón. O a lo mejor su trasero…
–Sí –dijo Jack–, definitivamente, podría haber sido un poco más amable. No nos habría venido nada mal mejorar el paisaje de la zona.