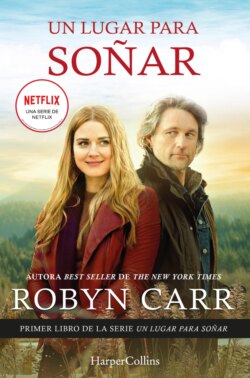Читать книгу Un lugar para soñar - Robyn Carr - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 2
ОглавлениеCuando Mel y la señora McCrea volvieron a entrar en la cabaña, el ambiente era mucho más cálido. Por supuesto, estaba tan sucia como antes. Mel se estremeció al ver tanta suciedad a su alrededor y la señora McCrea dijo abiertamente:
–Cuando hablé con usted, no sabía que era una persona tan remilgada.
–Y no lo soy. Ni un parto ni la sala de partos de un gran hospital son especialmente glamurosos.
Y a ella misma le sorprendía el haberse sentido más segura en aquel ambiente caótico y a veces terrible que en un lugar infinitamente más sencillo. Decidió que había sido la decepción sufrida lo que en realidad la había afectado. Eso, y el hecho de que por terribles que hubieran sido las situaciones vividas en el hospital, siempre había tenido una casa limpia y confortable a la que regresar.
Hope le dejó un cargamento de almohadas, colchas y toallas y Mel decidió que era más fácil enfrentarse a la suciedad que al frío. De modo que salió a buscar la única maleta que llevaba en el coche, se puso una sudadera y unos calcetines gordos y se preparó una cama en el viejo sofá. Se envolvió en las colchas como si fuera un burrito mexicano y se acurrucó en el sofá. Dejó la luz del baño encendida y la puerta ligeramente abierta, por si tenía que levantarse en medio de la noche. Y gracias a los dos brandys, al largo viaje y al estrés provocado por las expectativas defraudadas, cayó rendida en un profundo sueño que, por primera vez en mucho tiempo, no fue interrumpido ni por la ansiedad ni por las pesadillas.
El ruido de la lluvia sobre el tejado tuvo el efecto de una nana. La despertó la tenue luz de la mañana y se dio cuenta de que no había movido un solo músculo en toda la noche. Se sentía descansada, con la cabeza vacía, algo que no le ocurría desde hacía mucho tiempo.
Era una sensación extraña.
Permaneció tumbada durante un buen rato, sin podérselo creer apenas. Sí, pensó, aunque en aquellas circunstancias pudiera parecer imposible, se sentía bien. Casi inmediatamente, apareció el rostro de Mark ante sus ojos y Mel no pudo por menos que preguntarse que qué demonios esperaba. Era ella misma la que le conjuraba; de alguna manera, sabía que era imposible escapar a aquella tristeza, de modo que, ¿por qué intentarlo?
Había habido otra época de su vida en la que se levantaba siempre contenta. Tenía un don misterioso que era una música interior. Cada mañana, lo primero que oía era una canción, y la oía con tanta nitidez como si estuviera encendida la radio. Una canción nueva cada día. Aunque a la luz del día Mel no era capaz de tocar ningún instrumento, se despertaba todas las mañanas tatareando una melodía. Mark, despertado por aquellas notas desafinadas, se incorporaba apoyándose sobre un codo, se inclinaba sobre ella y esperaba sonriente a que abriera los ojos.
–¿Qué canción toca hoy? –le preguntaba siempre.
Y ella contestaba, «Begin the Beguine», o «Deep Purple», y los dos reían.
Pero la música había acabado con la muerte de Mark.
Mel se sentó en el sofá, envuelta entre las colchas. A la luz del día, destacaba todavía más la suciedad de la cabaña. El sonido del canto de los pájaros la invitó a levantarse y a acercarse a la puerta. La abrió y la recibió un día claro y radiante. Salió al porche, todavía envuelta en las mantas, y alzó la mirada. Los pinos eran inmensos, mucho más altos que la cabaña. De sus ramas todavía goteaban las gotas de la lluvia de la noche anterior y colgaban piñas de un tamaño tan grande que si una de ellas le cayera a alguien en la cabeza, podría causarle una conmoción. Bajo los pinos, crecían los helechos, verdes y frondosos, y Mel advirtió que de al menos cuatro especies diferentes. Todo a su alrededor parecía limpio y saludable. Los pájaros cantaban saltando de rama en rama y el cielo era de un color azul zafiro que no había visto en Los Ángeles durante años. Un águila planeaba por encima de su cabeza, con las alas extendidas, y terminó desapareciendo entre los pinos.
Mel respiró el aire fresco y limpio de la mañana. Ah, se lamentó, era una pena que ni la cabaña ni el médico hubieran estado a la altura de sus expectativas, porque aquel lugar era maravilloso. Un lugar virgen y estimulante.
Oyó un crujido y frunció el ceño. Sin previa advertencia, el final del porche, la zona que estaba más inclinada, cedió completamente, golpeándole los pies y haciéndole caer en un agujero húmedo y fangoso. Y allí se quedó, como un burrito mexicano helado y cubierto de barro.
–Mierda –musitó deshaciéndose de la colcha para regresar gateando hasta el porche y meterse después en la casa.
Hizo la maleta decidida a poner punto final a aquella situación.
Por lo menos las carreteras estaban mejor que el día anterior y a la luz del sol no corría peligro de acabar en la cuneta. Pero diciéndose que no iba a poder llegar muy lejos si no tomaba antes un café, se dirigió de nuevo al pueblo, a pesar de que su intuición le gritaba que saliera cuanto antes de allí y tomara el café en cualquier otro lugar. No esperaba que el bar estuviera abierto, pero no tenía muchas opciones y estaba tan desesperada que habría sido capaz de aporrear la puerta de la casa del médico y suplicarle una taza de café.
De todas formas, la casa del médico parecía estar cerrada a cal y canto. Tampoco había mucho movimiento alrededor de la de Jack, ni tampoco en la tienda de alimentación. Pero su absoluta dependencia de la cafeína la llevó a comprobarlo y al empujar la puerta del bar, descubrió que estaba abierto.
La chimenea estaba encendida y el bar, aunque más luminoso que la noche anterior, parecía seguir dándole la bienvenida. Pero se sobresaltó al ver detrás de la barra a un hombre calvo, con un pendiente en una oreja. Iba vestido con una camiseta negra y por debajo de la manga le asomaba un enorme tatuaje de color azul. Si no le hubiera impactado el tamaño de aquel hombre, lo habría hecho su expresión hostil. En aquel momento, tenía las dos manos apoyadas en la barra y la miraba con el ceño fruncido.
–¿Puedo ayudarla en algo?
–¿Podría… servirme un café? –le pidió.
El hombre se volvió para agarrar una taza, la colocó sobre la barra, agarró la jarra del café y la llenó. Mel pensó en llevarse la taza a una mesa, pero, francamente, no le gustaba el aspecto de aquel hombre y no quería ofenderle, así que se acercó a la barra y se sentó en un taburete.
–Gracias –dijo sumisa.
El camarero se limitó a contestar asintiendo con la cabeza, se alejó de la barra y se cruzó de brazos. A Mel le recordaba a un gorila de discoteca.
Bebió un sorbo de aquel negro brebaje. Para Mel, el efecto de una taza de café superaba a cualquier otro placer en su vida.
–Ah. Está delicioso –exclamó.
Pero no recibió ninguna respuesta. Mejor, se dijo. No tenía ganas de conversación.
Habían pasado varios minutos en los que le pareció un extrañamente cómodo silencio cuando la puerta del bar se abrió y entró Jack cargado de leña para la chimenea. Cuando la vio, sonrió de oreja a oreja, mostrando unos bonitos dientes blancos. Los bíceps se tensaban bajo la camisa por el esfuerzo y Mel se fijó entonces en cómo la anchura de sus hombros realzaba la estrechez de su cintura.
–Vaya, buenos días –la saludó Jack.
Llevó la leña a la chimenea y cuando se inclinó para dejarla en el suelo, Mel no pudo evitar fijarse en su musculosa espalda y en la perfección de su trasero. La vida rural debía de obligar a hacer mucho ejercicio a los hombres de la zona.
El hombre calvo estaba levantando la jarra del café para volver a llenarle la taza cuando Jack dijo:
–De eso ya me ocupo yo, Predicador.
Jack se colocó detrás de la barra y «Predicador» se dirigió a la cocina. Jack le sirvió una segunda taza.
–¿Predicador? –preguntó Mel casi en un susurro.
–En realidad se llama John Middleton, pero hace tiempo que le pusimos ese apodo. Si le llamaras John, ni siquiera se daría la vuelta.
–¿Pero por qué le llamáis así?
–Ah, porque es un hombre de costumbres intachables. Nunca bebe, jamás dice una mala palabra, no le verá nunca borracho y no se mete con las mujeres.
–Pero tiene un aspecto amenazador –repuso Mel, manteniendo la voz baja.
–Qué va. Es un buenazo –dijo Jack–. ¿Qué tal ha pasado la noche?
–Más o menos –respondió Mel, encogiéndose de hombros–. Creo que no podría haberme ido del pueblo sin tomar antes una taza de café.
–Supongo que estará deseando matar a Hope. ¿Ni siquiera le ha preparado un café?
–Me temo que no.
–Siento mucho todo lo que le ha pasado, señorita Monroe. Deberían haberla recibido mejor. No la culpo por tener una pésima opinión de este lugar. Y ahora, dígame, ¿le apetecen unos huevos? –señaló por encima de su hombro–. Es un cocinero estupendo.
–No voy a decirle que no –contestó Mel–. Y puedes llamarme Mel.
Jack asomó la cabeza a través de la puerta de la cocina.
–Predicador, ¿qué tal si le preparas un buen desayuno a la señorita? –regresó a la barra–. Bueno, lo menos que podemos hacer es despedirte con un buen desayuno, ya que parece que no vamos a poder convencerte de que te quedes un par de días.
–Lo siento, pero esa cabaña es inhabitable. La señora McCrea comentó que se suponía que alguien debería haber ido a limpiarla pero que, si no le entendí mal, se había dedicado a beber.
–Sí, supongo que se refería a Cheryl. Me temo que tiene un pequeño problema con el alcohol. Debería haber llamado a otra persona. En esta zona hay muchas mujeres desando trabajar.
–En cualquier caso, eso ya no tiene importancia –respondió Mel, bebiendo un sorbo de café–. Jack, éste es el mejor café que he tomado en mi vida. O es eso, o es que llevo un par de días tan terribles que soy fácilmente impresionable.
–No, es un café muy bueno –frunció el ceño, alargó la mano y le tomó un mechón de pelo–. ¿Tienes barro en el pelo?
–Probablemente. Estaba en el porche, apreciando la belleza de esta bonita mañana primaveral cuando el suelo ha cedido y he terminado sobre un repugnante charco de barro. Y no he sido suficientemente valiente como para atreverme a darme una ducha. El baño estaba indescriptiblemente sucio. De todas formas, pensaba que había conseguido quitármelo todo.
–Oh, Dios mío –dijo Jack, sorprendiéndola con una enorme carcajada–. Menuda forma de empezar el día. Si quieres, tengo una ducha en mi casa, y limpia como una patena –sonrió otra vez–. Y las toallas hasta huelen a suavizante.
–Gracias, pero creo que será mejor que continúe el viaje. Cuando esté cerca de la costa, buscaré un hotel y disfrutaré de una cama caliente y limpia. A lo mejor hasta alquilo una película.
–Una agradable perspectiva. Entonces, ¿vuelves a Los Ángeles?
Mel se encogió de hombros.
–No –contestó.
No podía volver. Todo en el hospital conjuraba los dulces recuerdos del pasado y hacía aflorar la tristeza. Sabía que no sería capaz de continuar su vida si se quedaba en Los Ángeles. Además, allí ya no había nada que la retuviera.
–Ha llegado el momento de hacer un cambio, pero éste al final me ha parecido excesivo. Supongo que tú siempre has vivido aquí.
–¿Yo? No, sólo llevo unos cuantos años. Crecí en Sacramento, pero estaba buscando un lugar agradable en el que pudiera pescar e instalarme definitivamente. Encontré esta cabaña, la convertí en un bar y en un asador y construí un edificio anexo para vivir. Es pequeño, pero acogedor. Predicador tiene una habitación en el piso de arriba, encima de la cocina.
–¿Y por qué se te ocurrió quedarte? No pretendo ofenderte, pero no parece haber nada especial en este pueblo.
–Si tuvieras tiempo, te lo enseñaría. Ésta es una región increíble. Viven unas seiscientas personas en esta zona. Hay mucha gente de la ciudad que tiene cabañas por Virgin River, un lugar tranquilo y en el que la pesca es excelente. No tenemos mucho turismo en el pueblo, pero hay muchos pescadores que vienen de manera regular y en la temporada de caza, también se acercan muchos cazadores. Predicador ya se ha hecho un nombre por la calidad de su cocina y esta cabaña es el único lugar del pueblo en el que se puede tomar una cerveza. Y en verano, se acercan muchos excursionistas a los bosques. Además, un cielo como el de aquí no puedes encontrarlo en la ciudad.
–¿Y tu hijo trabaja contigo?
–¿Mi hijo? Oh –se echó a reír–. ¿Te refieres a Ricky? En realidad es un chico del pueblo. Viene a trabajar al bar al salir del instituto. Es un buen chico.
–¿Tienes familia?
–Mis hermanas viven en Sacramento. Mi padre todavía está allí, pero perdí a mi madre hace unos años.
Predicador salió en aquel momento de la cocina sosteniendo un plato humeante. Mientras lo colocaba frente a Mel, Jack se metió detrás de la barra y le llevó los cubiertos. En el plato había una apetitosa tortilla de queso con pimientos, salchichas, patatas fritas y una tostada. Jack le sirvió también un vaso de agua fría y volvió a llenarle la taza de café.
Mel se metió un trozo de tortilla en la boca y la sintió derretirse en su interior.
–Mmm –dijo, cerrando los ojos para disfrutar plenamente de su sabor–. He comido aquí dos veces y tengo que reconocer que la comida es de las mejores que he probado en mi vida.
–Sí, de vez en cuando hacemos las cosas bien. Predicador tiene un auténtico don para la cocina. Y eso que no se había dedicado a ello hasta que vino aquí.
Mel comió otro trozo. Al parecer, Jack pensaba quedarse a mirarla hasta que terminara.
–¿Cuál es entonces la historia entre el doctor y la señora McCrea? –le preguntó Mel.
–Veamos –dijo él, apoyando la espalda contra el mostrador que había detrás de la barra–, digamos que les gusta discutir. Son dos personas muy dogmáticas y cabezotas que, además, nunca están de acuerdo en nada. La cuestión es que, en realidad, el doctor necesita ayuda, pero supongo que ya te has dado cuenta de que no está dispuesto a dar su brazo a torcer.
Mel afirmó con la cabeza. Continuaba con la boca llena de la tortilla más maravillosa que había probado en toda su vida.
–El problema en un pueblo tan pequeño es que pasan días y días sin que nadie necesite ningún tipo de atención médica y de pronto, durante unas semanas, todo el mundo tiene que ir al médico porque hay una epidemia de gripe, tres mujeres están a punto de dar a luz y, además, alguien se cae de su caballo. Siempre es igual. Y aunque no quiere admitirlo, el doctor tiene setenta años –Jack se encogió de hombros–. El médico más cercano está a más de media hora de aquí y para las personas que viven en las granjas o en los ranchos, a más de una hora. El hospital está más lejos incluso, así que tenemos que pensar en lo que haremos cuando muera el doctor, aunque, por supuesto, esperamos que eso no ocurra pronto.
Mel tragó y bebió un sorbo de agua.
–¿Y por qué está tan interesada la señora McCrea en este proyecto? ¿Es porque está intentando sustituirle, como dice el doctor?
–No, pero tiene edad suficiente como para necesitar alguna clase de ayuda. El marido de Hope le dejó dinero suficiente como para que disfrute de una situación económica desahogada y ella parece estar dispuesta a hacer cuanto esté en su mano para que el pueblo siga unido. También está buscando un predicador, un policía y un maestro de escuela para que los pocos niños que hay en el pueblo no tengan que desplazarse en autobús a otros pueblos. Pero de momento no ha tenido mucho éxito.
–El doctor Mullins no parece apreciar sus esfuerzos –dijo Mel mientras se limpiaba los labios con la servilleta.
–Defiende su territorio. Todavía no quiere jubilarse y a lo mejor le preocupa que aparezca alguien, tenga más éxito que él y le deje sin trabajo. El doctor Mullins nunca se casó y le ha dedicado al pueblo toda su vida… Hace varios años, justo antes de que yo llegara, hubo un incidente en el pueblo. Se produjeron dos casos urgentes al mismo tiempo. Una camioneta se salió de la carretera y el conductor quedó gravemente herido y, por otro lado, un niño cuya gripe había dado paso a una pulmonía, dejó de respirar. El doctor consiguió detener la hemorragia del herido, pero para cuando llegó a casa del niño, ya era demasiado tarde.
–Dios mío. Estoy segura de que eso provocó todo tipo de reacciones en el pueblo.
–No creo que nadie le culpara. Es un hombre que ha salvado muchas vidas, pero sí comenzó a comentarse que necesitaba ayuda –sonrió–. Tú has sido la primera en aparecer.
–Humm –Mel dio un último sorbo a su café.
Justo en ese momento, oyó que la puerta se abría tras ella para dar paso a un par de hombres.
–Harv, Ron –les saludó Jack.
Los recién llegados le devolvieron el saludo y fueron a sentarse al lado de la ventana. Jack se concentró de nuevo en Mel.
–¿Qué te ha llevado a venir aquí?
–Estaba quemada. Estaba harta de tratar con policías y detectives de la sección de homicidios.
–Dios mío, ¿qué clase de trabajo hacías?
–¿Has estado alguna vez en una guerra?
–La verdad es que sí.
–Bueno, pues los grandes hospitales y los centros de traumatología vienen a ser algo parecido. He pasado años en el área de urgencias de un hospital de Los Ángeles. Trabajaba allí mientras estudiaba un postgrado para poder llegar a ser comadrona y enfermera especialista y había días que aquello era como un campo de batalla. Detenidos que habían resultado heridos mientras los arrestaban, gente tan fuera de control que hacían falta al menos tres policías para contenerlos, víctimas de crímenes violentos, drogadictos, víctimas de accidentes de coche… Enfermos psiquiátricos sin supervisión. Pero no quiero que te lleves una impresión equivocada. Hacíamos un trabajo excelente. Estoy muy orgullosa de lo que he hecho.
Desvió la mirada durante unos segundos. Sí, el entorno era salvaje, caótico, aunque cuando trabajaba con su marido, le resultaba emocionante y se sentía completamente realizada. Sacudió la cabeza ligeramente.
–Al cabo de un tiempo, pasé del área de urgencias a la sala de partos y descubrí que aquélla era mi verdadera vocación. Pero no siempre eran experiencias reconfortantes –se rió con tristeza–. A mi primera paciente me la trajeron dos policías y tuve que pelearme con ellos para que le quitaran las esposas. Querían que diera a luz esposada a la cama.
Jack sonrió.
–Vaya, en ese caso, estás de suerte. No creo que haya esposas en el pueblo.
–No siempre fueron las cosas como aquel día, pero lo fueron bastante a menudo. Estuve supervisando a las enfermeras del área de partos durante un par de años. Durante algún tiempo, la excitación y lo imprevisible de aquel trabajo consiguieron llenarme, pero al final, volví a golpearme contra un muro. Me encanta ese trabajo, pero ya no soporto seguir ejerciéndolo en la ciudad. Necesito un lugar más tranquilo.
–Por lo visto, hasta ahora has tenido trabajos muy estresantes.
–Sí, incluso me han acusado de ser adicta a la adrenalina. Algo frecuente en las enfermeras que trabajan en urgencias –le sonrió–. Ahora estoy intentando superar mi adicción.
–¿Has vivido alguna vez en un pueblo pequeño? –le preguntó Jack mientras le llenaba la taza.
–No, la ciudad más pequeña en la que he vivido tenía un millón de habitantes. Crecí en Seattle y fui a la universidad en California del Sur.
–Los pueblos pequeños pueden ser muy agradables. Y también pueden tener su buena dosis de drama. Y de peligro.
–¿Ah, sí? –preguntó Mel, dando un sorbo de café.
–Tenemos inundaciones, fuegos. Los cazadores no siempre respetan las normas. Por la zona se cultiva marihuana, aunque, al menos que yo sepa, no en Virgin River. La cultiva un grupo muy cerrado de gente y normalmente, la consumen sólo entre ellos, no quieren llamar la atención. Sin embargo, de vez en cuando tenemos algún delito relacionado con las drogas –sonrió–. Pero este tipo de cosas no son las que pasan en la ciudad, ¿verdad?
–Cuando decidí cambiar de vida, debí darme cuenta de que no hacía falta un cambio tan drástico. Tendría que haber sido algo más gradual. A lo mejor lo intento en una ciudad de unos doscientos mil habitantes que tenga por lo menos un Starbucks.
–No irás a decirme que en un Starbucks puedes conseguir un café mejor que el que estás bebiendo ahora.
Mel sonrió, decidiendo que aquel hombre le gustaba.
–El café es inmejorable. Pero debería haber pensado también en las carreteras. No creo que tenga sentido cambiar el terror de las autopistas de Los Ángeles por unas carreteras llenas de curvas al borde de unos precipicios sin final… –se estremeció al recordarlo–. Si me quedara en un lugar como éste, lo haría por tu comida.
Jack se inclinó hacia ella, apoyándose en la barra. Sus ojos brillaban con calor bajo la seriedad de su ceño.
–Puedo arreglarte la cabaña en nada de tiempo.
–Sí, eso ya lo he oído antes –le tendió la mano y él se la estrechó. Mel sintió su piel callosa contra la suavidad de la suya–. Gracias, Jack. Tu bar es la única parte del experimento que me ha gustado –se levantó y comenzó a buscar la cartera en el bolso–. ¿Qué te debo?
–Paga la casa. Es lo menos que puedo hacer por ti.
–Vamos, Jack, nada de esto es culpa tuya.
–Estupendo. En ese caso, le pasaré la cuenta a Hope.
En ese momento, salió Predicador con un plato cubierto por un paño de cocina. Se lo tendió a Jack.
–Es el desayuno del doctor. Saldré contigo.
–De acuerdo –dijo Mel.
Cuando estaban ya en el coche de Mel, Jack insistió.
–No estaba bromeando. Me gustaría que pensaras en la posibilidad de quedarte.
–Lo siento, Jack, pero esto no es para mí.
–Bueno, pues es una pena. Andamos muy escasos de chicas guapas por la zona. Que tengas un buen viaje –le apretó cariñosamente el hombro con la mano.
Y en lo único en lo que pudo pensar Mel fue en que tenía a su lado a un pedazo de hombre. Sus ojos derrochaban sensualidad, al igual que su mandíbula cuadrada con una pequeña hendidura en la barbilla y aquellos gestos tan naturales que sugerían que no era en absoluto consciente de su atractivo. Seguramente, alguna mujer le atraparía antes de que hubiera tenido tiempo de averiguarlo, en el caso poco probable de que no le hubieran atrapado ya.
Mel le vio cruzar la calle y se metió en el coche. Giró en la calle desierta y, al pasar por delante de la casa del médico, aminoró la velocidad. Jack estaba en cuclillas en el porche, mirando algo. Continuaba con el plato en una mano y levantó la otra para indicarle que se detuviera. Cuando miró hacia el coche, su expresión era de absoluto aturdimiento.
Mel detuvo el coche y salió.
–¿Estás bien?
Jack se levantó.
–No –contestó–. ¿Puedes venir un momento?
Mel salió del coche a toda velocidad, dejó la puerta abierta y subió al porche. Delante de la puerta del médico había una caja que Jack continuaba mirando completamente atónito. Mel se agachó a su lado y miró hacia el interior. Allí, envuelto en una manta, descansaba un bebé.
–¡Jesús! –exclamó Mel.
–No –respondió Jack–, no creo que sea Jesús.
–Este bebé no estaba aquí cuando he venido antes hacia el bar.
Mel levantó la caja y le pidió a Jack que aparcara su coche. Llamó al timbre de la casa del médico y, al cabo de varios segundos de tensión, éste abrió la puerta con un batín a medio atar sobre su enorme barriga.
–Ah, es usted. Parece que no está dispuesta a darse por vencida, ¿eh? ¿Me ha traído el desayuno?
–Algo más que el desayuno. Mire, alguien ha dejado esto en la puerta de su casa. ¿Tiene idea de quién ha podido ser?
El doctor apartó la manta y miró al bebé.
–Es un recién nacido –dijo–. Probablemente sólo tenga unas horas de vida. No será suyo, ¿verdad?
–Vamos, por favor –replicó Mel ofendida. Como si el médico no se hubiera dado cuenta de que no sólo estaba demasiado delgada, sino también demasiado activa como para haber dado a luz–. Créame, si hubiera sido mío, no le habría dejado aquí.
Pasó al interior de la casa y se encontró de pronto con una clínica: había una sala de espera a la derecha y una zona de recepción con un ordenador y un archivador a la izquierda. Dejándose llevar por la intuición, encontró la sala de reconocimiento. En ese momento, su única preocupación era asegurarse de que aquel niño no estuviera enfermo o necesitara algún tipo de ayuda médica. Dejó la caja sobre la camilla, se quitó el abrigo y se lavó las manos. Había un estetoscopio sobre el mostrador, así que buscó el algodón y el alcohol. Después, limpió las olivas del estetoscopio con alcohol y escuchó los latidos del corazón del bebé. La consiguiente exploración reveló que era una niña y que todavía tenía el cordón umbilical recién cortado. Con mucha delicadeza, sacó a la niña de la caja y, arrullándola, la dejó sobre el peso para bebés.
–Dos kilos ochocientos gramos –informó–. El ritmo cardiaco y la respiración son normales y tiene buen color –la bebé comenzó a llorar–. Y buenos pulmones, también. Alguien ha abandonado a una niña en perfecto estado de salud. Debería llamar ahora mismo a Servicios Sociales.
El doctor soltó una risa seca justo en el momento en el que Jack entraba en la habitación.
–Sí, seguro que vienen inmediatamente.
–¿Entonces qué piensa hacer?
–De momento, prepararle algo de comer. Parece hambrienta.
Se volvió y salió de la sala de reconocimiento.
–Por el amor de Dios –susurró Mel, levantando a la niña en brazos.
–No seas muy dura con él –le recomendó Jack–. No estamos en Los Ángeles. Aquí no podemos llamar a Servicios Sociales y esperar que aparezcan inmediatamente. Normalmente, nos toca ocuparnos de nuestros problemas.
–¿Y la policía?
–No tenemos policía local. El departamento del sheriff del condado es bastante bueno, pero no es exactamente lo que estamos buscando.
–¿Por qué?
–Porque cuando no se trata de un delito serio, suelen tomarse su tiempo en aparecer –le explicó–. Tienen que cubrir un territorio inmenso. Además, lo único que podrían hacer sería escribir un informe y enviárselo a Servicios Sociales, que a su vez tardarán una eternidad en enviarnos a un trabajador social o en buscar un hogar de acogida para este pequeño… –se aclaró la garganta–, problema.
–Dios mío, no la llames problema –le regañó Mel. Comenzó a abrir las puertas de los armarios–. ¿Dónde está la cocina? –le preguntó a Jack.
–Por allí –contestó él, señalando hacia la izquierda.
–Ve a buscarme unas toallas –le ordenó–. Preferiblemente suaves.
–¿Qué vas a hacer?
–Voy a lavarla –salió de la habitación con el bebé en brazos.
No tardó en encontrar la cocina, una cocina espaciosa y limpia. Si Jack se encargaba de llevarle la comida al médico, probablemente llevaba años sin ser utilizada. Mel puso un escurreplatos en el suelo y dejó a la niña sobre el mostrador. Debajo del fregadero, encontró estropajo y limpiador con los que lavó rápidamente el fregadero. Probó la temperatura del agua del grifo y lo llenó mientras la niña, más disgustada a cada segundo, comenzaba a hacerse notar.
Mel se remangó la camisa, agarró a la niña en brazos y la deslizó en el agua caliente. Los llantos cesaron al instante.
–Te gusta el baño, ¿verdad? Ahora te sientes como en casa.
El médico entró en ese momento en la cocina, ya vestido y con un bote de leche maternizada. Detrás de él, llegaba Jack con las toallas que Mel le había encargado.
Mel frotó delicadamente la espalda de la bebé para quitar los restos de sangre dejados por el parto.
–Este cordón umbilical necesita un poco de atención –dijo Mel–. ¿Se sabe quién puede haber sido la madre?
–No tenemos la menor idea –respondió el médico mientras echaba agua en el medidor.
–¿Había alguna mujer embarazada en el pueblo? Porque supongo que ésa es la manera más lógica de empezar.
–Ninguna mujer embarazada de Virgin River que hubiera asistido regularmente a mi consulta habría dado sola a luz. Quizá sea alguien de otro pueblo. Es posible que se trate de una mujer que ha dado a luz sin ninguna clase de asistencia médica, de modo que quizá pronto nos encontremos ante la segunda crisis del día, como estoy seguro usted ya sabe –añadió en tono de suficiencia.
–Por supuesto que lo sé –respondió Mel en el mismo tono–. Entonces, ¿cuál es el plan?
–Supongo que darle de comer, ponerle unos pañales y ponernos de mal humor.
–En su caso, querrá decir de peor humor.
–No veo otras muchas opciones.
–¿Por aquí no hay ninguna mujer que pueda ayudarnos?
–A lo mejor –llenó un biberón y lo metió en el microondas–. Pero ya me encargaré yo de todo, no se preocupe –después añadió, como si estuviera hablando con una tercera persona–. A lo mejor no todo el mundo se enteró, pero anoche dijo que pensaba marcharse.
–Tendrá que encontrarle un hogar a esta niña.
–Usted vino aquí buscando trabajo. ¿Por qué no se encarga de esto?
Mel tomó aire, sacó a la niña del fregadero, la envolvió en una toalla y se la tendió a Jack. Inclinó después la cabeza, asombrada por la confianza y la seguridad con las que Jack acurrucaba al bebé en sus brazos.
–Se te da muy bien –le dijo.
–Estoy acostumbrado a mis sobrinas –dijo estrechando a la pequeña contra su pecho–. Las he tenido en brazos más de una vez. ¿Piensas quedarte algún tiempo más para encargarte de esta niña?
–Bueno, la verdad es que sería problemático. Para empezar, no tengo ningún lugar en el que quedarme. Esa cabaña no sólo es inaceptable para mí, sino que no reúne las condiciones para albergar a una niña. El porche está hundido, ¿recuerdas? Y no hay escalones en la puerta de atrás. La única manera de salir de la casa es gateando, literalmente.
–Yo tengo una habitación en el piso de arriba –dijo el médico–. Si se queda, le pagaremos por su trabajo –la miró por encima del borde de sus gafas y añadió con firmeza–: Y no se encapriche de la niña. Su madre terminará apareciendo y tendrá que devolvérsela.
Jack se despidió de ellos, se dirigió al bar e hizo una llamada desde el teléfono de la cocina. Le contestó una voz somnolienta.
–¿Diga?
–¿Cheryl?¿Estás despierta?
–Jack –contestó la mujer–, ¿eres tú?
–Sí, soy yo. Necesito que me hagas un favor, y ahora mismo.
–¿Qué favor es?
–¿No te pidió a ti la señora McCrea que dejaras limpia la cabaña porque iba a utilizarla la enfermera que pensaba venir a trabajar al pueblo?
–Eh… sí. Pero no pude hacerlo. He estado con… con gripe.
Y con una buena botella de vodka, pensó Jack.
–¿No podrías hacerlo hoy? Voy a acercarme a la cabaña a reparar el porche y necesitaría que limpiaran la casa. Que la limpiaran de verdad, quiero decir. De momento la enfermera va a quedarse en casa del doctor, pero de todas formas, habría que arreglar la cabaña. ¿De acuerdo?
–¿Tú vas a estar allí?
–Sí, por lo menos durante la mayor parte del día. Pero si tú no puedes ir, llamaré a otra persona. Ah, y necesito que estés sobria.
–Estoy sobria –insistió ella–. Completamente.
Pero Jack lo dudaba. Esperaba poder tener una conversación con ella mientras limpiaba. Sabía que estaba corriendo el riesgo, y no era un riesgo agradable, de que Cheryl hiciera ese trabajo porque se lo había pedido él. Cheryl se había enamorado de él cuando había llegado al pueblo y siempre encontraba alguna excusa para estar a su alrededor. Jack, por supuesto, había hecho todo lo posible para desalentarla y, en cualquier caso, a pesar de sus problemas con el alcohol, era una mujer fuerte y una buena limpiadora cuando se lo proponía.
–La puerta está abierta. Puedes empezar antes de que yo llegue.
Cuando colgó el teléfono, Predicador le preguntó:
–¿Necesitas que te eche una mano?
–Pues la verdad es que sí. Creo que vamos a cerrar el bar y a ir a arreglar la cabaña. Necesitamos convencer a Mel de que se quede.
–Si es eso lo que quieres…
–Es eso lo que el pueblo necesita.
–Sí –replicó Predicador–, claro.
Si Mel hubiera practicado cualquier otro tipo de medicina, habría dejado al bebé en las manos artríticas de aquel médico, se habría montado en su coche y se habría largado. Pero una comadrona no era capaz de hacer una cosa así, no podía darle la espalda a una recién nacida. Y tampoco era capaz de olvidar su preocupación por la madre de la niña. Lo había decidido en cuestión de segundos: no podía marcharse dejando a aquella niña con un médico tan anciano que quizá ni siquiera la oyera llorar por las noches. Y tenía que estar cerca por si aparecía la madre de la niña y necesitaba algún tipo de atención médica, puesto que la atención posparto era su especialidad.
Durante el resto del día, Mel tuvo tiempo de sobra para recorrer el resto de la casa del médico. La habitación de invitados resultó ser mucho más que una simple habitación para pasar una noche. Contaba con dos camas de hospital, una bandeja portátil, un escritorio y una botella de oxígeno. La única silla que había en la habitación era una mecedora y Mel estaba convencida de que estaba destinada a las madres que acababan de dar a luz.
La casa del médico hacía las veces de una verdadera clínica. El cuarto de estar del piso de abajo era una sala de espera y el comedor estaba colocado frente al mostrador de recepción. Había una sala para las revisiones médicas, otra para los tratamientos y una consulta para el médico. En la cocina, había una mesa que, sin duda alguna, utilizaba el médico para comer cuando no lo hacía en el bar de Jack. Por supuesto, no era tampoco una cocina normal, sino que había también un autoclave para esterilizar y un armario cerrado con llave en el que se guardaban los estupefacientes. En la nevera, además de comida, había bolsas de plasma y sangre. De hecho, había más sangre que comida.
Sólo había dos dormitorios en el piso, el de las camas de hospital y el del doctor Mullins. El que iba a utilizar Mel no era muy acogedor. Aunque era mucho mejor que aquella cabaña mugrienta, era un lugar frío y aséptico: suelo de parqué, una alfombra gruesa, estanterías de madera, sábanas ásperas y protectores de plástico en los colchones. Mel ya echaba de menos su edredón, sus sábanas, sus toallas de algodón egipcio y una alfombra mullida.
Cuando había emprendido aquel viaje, había decidido que era preferible dejar todos los recuerdos atrás.
Sus amigos y su hermana habían intentado quitarle aquella idea de la cabeza, pero, desgraciadamente, habían fracasado. Mel apenas había superado la experiencia traumática de deshacerse de los objetos personales y la ropa de Mark. Había conservado una fotografía suya, los gemelos que la propia Mel le había regalado en su último cumpleaños y la alianza de la boda. En cuanto le habían dicho que podía trasladarse a Virgin River, había puesto en venta todos los muebles de su casa. A los tres días ya había recibido una oferta, aunque la verdad era que los había vendido por un precio ridículo. Después, había hecho tres cajas con sus libros y sus discos favoritos, las fotografías y cuatro baratijas. El ordenador fijo se lo había regalado a una amiga, pero había conservado el portátil y la cámara digital. Había hecho tres maletas con la ropa y la que no le había cabido, la había regalado. Se habían acabado para ella los vestidos de noche con los que asistía a los actos benéficos y los camisones atrevidos para aquellas noches en las que Mark llegaba pronto a casa.
Mel quería empezar de cero. No había querido dejar nada que pudiera atarla a Los Ángeles. Y aunque las cosas en Virgin River no hubieran salido tal como las había planeado, decidió quedarse a ayudarles un par de días y marcharse después hacia Colorado. Al fin y al cabo, pensó, le vendría bien estar cerca de su hermana, de Bill y de los niños, y Colorado era un lugar tan bueno para comenzar como cualquier otro.
Durante mucho tiempo, Joey había sido todo lo que Mel tenía. Su hermana tenía cuatro años más que ella y llevaba casada quince con Bill. Su madre había muerto cuando Mel tenía sólo cuatro años y su padre, mucho mayor que su madre, había muerto diez años atrás.
Los padres de Mark continuaban viviendo en Los Ángeles, pero Mel nunca había tenido mucha relación con ellos. Siempre habían mostrado una actitud fría y distante hacia ella. La muerte de Mark les había unido durante algún tiempo, pero Mel pronto se había dado cuenta de que jamás iban a verla. Ella les llamaba con regularidad, pero parecía que querían perderla de vista. A Mel no le sorprendió darse cuenta de que no les echaba en absoluto de menos y la verdad era que ni siquiera les había dicho que pensaba abandonar la ciudad.
Tenía unos amigos maravillosos, eso era cierto. Muchas de sus amigas eran antiguas compañeras de la escuela de enfermería. La llamaban, la sacaban de casa y le dejaban llorar y hablar de Mark a su antojo. Pero al cabo de un tiempo, Mel había comenzado a asociarlas con Mark. La compasión que reflejaban sus ojos cada vez que la veían era suficiente para reavivar su dolor. Por eso tenía tantas ganas de volver a empezar, de llegar a un lugar en el que nadie supiera lo vacía que estaba su vida.
Más tarde, ese mismo día, Mel dejó a la recién nacida con el médico para poder darse una ducha y restregarse bien con una esponja de la cabeza a los pies. Después de ducharse, secarse el pelo y ponerse un camisón de franela y las zapatillas, bajó a buscar un biberón a la consulta del médico. Al verla de esa guisa, el médico abrió los ojos como platos.
–A menos que tenga usted otros planes –le dijo Mel–, voy a darle a la niña de comer y después la meteré en la cama.
–Haga lo que quiera –repuso el médico, tendiéndosela inmediatamente.
Una vez en el dormitorio, Mel estuvo acunando y dando de comer a la pequeña. Y, por supuesto, los ojos no tardaron en llenársele de lágrimas.
La otra cosa que nadie sabía en aquel pueblo era que Mel no podía tener hijos. Mark y ella habían estado buscando ayuda para su problema de infertilidad. Como ella tenía veintiocho años y él treinta y cuatro cuando se habían casado y llevaban ya juntos dos años, no habían querido esperar. No habían utilizado ninguna clase de método anticonceptivo, pero al ver que iban pasando los años sin que ella se quedara embarazada, habían decidido consultar a los especialistas.
Al parecer, Mark no tenía ningún problema, pero a ella habían tenido que limpiarle las trompas de Falopio y quitarle el tejido endométrico del exterior del útero. Aun así, no habían conseguido nada. Después, había tomado hormonas y hacía el pino cada vez que hacían el amor. Se tomaba la temperatura vaginal cada día para saber cuándo estaba ovulando y se había comprado tantas pruebas de embarazo que podría haber acabado con todas las existencias de una empresa. Y estaban a punto de completar el proceso de fecundación in vitro cuando Mark había muerto. Pero si alguna vez estaba lo suficientemente desesperada como para intentar hacerlo sola, en algún congelador de Los Ángeles, tenía más de un óvulo fecundado.
Sola. Aquélla era la palabra clave. Eran tantas las ganas que tenía de ser madre. Y de pronto se encontraba con una niña abandonada entre sus brazos. Una niña preciosa, de piel rosada y pelo oscuro que le arrancaba lágrimas de añoranza por aquello que no podía ser suyo.
Era una niña fuerte y saludable, comía con gusto y eructaba con fuerza. Y se durmió profundamente, a pesar del llanto que no abandonaba a la adulta que tenía a su lado.
Aquella noche, el doctor Mullins permaneció sentado en la cama durante un largo rato, con un libro en su regazo. Así que sufría. Sufría desesperadamente. Y ocultaba su dolor tras una máscara de sarcasmo.
Nada en la vida era nunca como parecía, pensó, y apagó la luz.