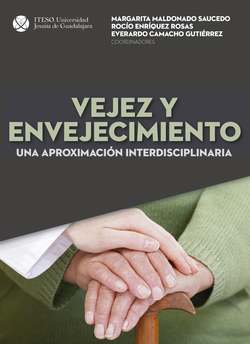Читать книгу Vejez y envejecimiento - Rocío Enríquez Rosas - Страница 6
ОглавлениеIntroducción
MARGARITA MALDONADO SAUCEDO
ROCÍO ENRÍQUEZ ROSAS
EVERARDO CAMACHO GUTIÉRREZ
El estudio del fenómeno del envejecimiento nos confronta con una realidad inevitable: el mundo está envejeciendo. Cada vez son más los países cuya población de ancianos se incrementa de manera significativa, además de que se elevan sus expectativas de vida. Un vasto número de investigaciones (Ham–Chande, 2003; Salgado & Wong, 2007; OMS, 2015) dan respuestas a preguntas tales como: ¿cuáles son las tendencias de la población en términos sociodemográficos? ¿Cuáles son los cambios epidemiológicos de una población envejecida? ¿Es lo mismo envejecer como mujer que como hombre? ¿Cuáles son las tasas de natalidad y mortalidad de una población? Solo por mencionar algunas. Dar respuesta a estas y otras rutas de indagación advierte acerca de la relevancia del problema de la vejez y el envejecimiento, así como la imprescindible necesidad de colocar esta temática en la agenda de nuestro país.
El tema del envejecimiento ha sido de interés común de los coordinadores de este libro y cada uno ha contribuido a su estudio de diversas formas. Hace diez años, participamos en una certificación en gerontología, coordinada por el doctor Stanley Ingman en la Universidad del Norte de Texas, con el apoyo del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), debido al interés de este último por promover la formación de sus académicos en este campo de generación y aplicación del conocimiento.
Por otra parte, Enríquez y Maldonado han realizado investigación en el campo de la vejez, el envejecimiento y los cuidados desde hace dos décadas y, actualmente, junto con Camacho y otros investigadores, participan en un proyecto financiado por el ITESO, coordinado por Enríquez y titulado Subjetividades, emociones, procesos de colectivización del cuidado en la vejez y bienestar social: estudios de caso en México, España y Uruguay.
Asimismo, además de los proyectos de investigación, Maldonado se ha caracterizado desde hace 18 años por su trabajo de campo con adultos mayores en situación de pobreza e institucionalizados, en el que ha involucrado a los estudiantes de la Licenciatura de Psicología del ITESO.
Por otra parte, Enríquez y Maldonado, quienes realizan investigación en el campo de la vejez, el envejecimiento y los cuidados desde hace dos décadas, coordinaron una investigación en el ámbito psicosociocultural sobre condiciones de vida y redes sociales de los adultos mayores de varios estados del país. Esta investigación interinstitucional fue financiada por el Campo Estratégico de Acción en Pobreza y Exclusión del Sistema Universitario Jesuita (2003–2007). Enríquez, junto con académicos de diversas instituciones nacionales e internacionales, realizaron investigaciones sobre esta línea de generación de conocimiento en el proyecto internacional Latinassist y también con Indesol y el Instituto Jalisciense de las Mujeres (2010–2015). Actualmente, Maldonado, Camacho y Enríquez, coordinadores de esta obra, y Ramírez, Vázquez y Mendo, autores de algunos capítulos de la misma, en la investigación Subjetividades, emociones, procesos de colectivización del cuidado en la vejez y bienestar social: México–España y Uruguay (2017–2019), coordinada por esta última y financiada por el ITESO.
El interés común es la certeza de que el fenómeno del envejecimiento en nuestro país se vive como un proceso acelerado y que, tanto la iniciativa privada como el sector gubernamental y las organizaciones de la sociedad civil, no estamos suficientemente preparados para atender con calidad a este sector de la población. Acercar información de primera mano sobre las características del envejecimiento es un elemento básico que puede orientar a tomar decisiones fundamentadas en las políticas públicas y las iniciativas privadas que se orienten a atender las necesidades de las personas en la última etapa de su vida. Así, esta obra busca mostrar algunos de los hallazgos en el campo a partir de ejercicios de investigación, formación y vinculación con población adulta mayor.
La estructura del presente texto se desarrolla en tres ejes temáticos: el primero, el proceso del envejecimiento en las grandes ciudades y en sectores en pobreza; el segundo, la realidad y los desafíos que implica el cuidado de las personas en la etapa de la vejez, y el tercero, la salud en la etapa de la vejez.
ENVEJECER EN SITUACIÓN DE POBREZA URBANA Y SEMIURBANA
En relación con la pobreza en México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social (Coneval) menciona que, a partir de 2012, el porcentaje de pobres aumentó de 45.5% a 46.2%, lo que representa dos millones de personas. Dentro del grupo de pobres del país, 37.4% son adultos mayores de más de 65 años y, si agregamos 8.5% que viven en pobreza extrema, se incrementa a 45.5% de adultos mayores pobres en nuestro país (Coneval, 2015).
La pobreza y la desigualdad en México son fenómenos persistentes que vulneran las condiciones de vida de los ciudadanos, en especial de aquellos que presentan dependencia como la población infantil, las personas con discapacidad y personas mayores. Ham–Chande señala que la mitad de los adultos mayores de más de 70 años vivía bajo la línea de pobreza a principios de este siglo (2003).
Datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que tres de cada cuatro hombres de entre 60 y 64 años, y uno de cada cuatro de más de 80 años en México, continúan laborando en empleos cercanos al salario mínimo, y la mayoría de ellos no cuenta con prestaciones como seguridad social, sueldo base, aguinaldo o seguro contra accidentes (Inegi, 2016).
El Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013–2018 menciona que su primer objetivo es: “erradicar la pobreza extrema y el hambre” (Sedesol, 2013, p.15). Como estrategia central se busca también un “enfoque de ciclo de vida de la persona que brinde protección en las etapas etarias más vulnerables del individuo y que garantice el ejercicio de sus derechos: niñez, juventud y vejez” (p.23). Por ende, lo que se desea garantizar son “los derechos sociales que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” (p.23).
Es importante reconocer que lograr la disminución de pobreza en el país, en particular mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores, requiere la corresponsabilidad social que involucra a actores sociales como organizaciones de la sociedad civil, iniciativa privada, el gobierno y la sociedad en general.
El primer eje de esta obra colectiva presenta aspectos relevantes de la vejez cuando se vive en pobreza y pobreza extrema. A partir de planteamientos teóricos sobre el bienestar de este sector de la población, se generaron cuestionamientos acerca de ¿cuál es su propia concepción de vejez?, ¿cómo son las relaciones familiares y sus redes de apoyo?, ¿cuáles sus valores y creencias? y ¿cómo se vive en su entorno urbano?, entre otros.
En el primer capítulo de esta obra, “Factores relacionados con el bienestar subjetivo en ancianos que viven en situación de pobreza semiurbana”, de Margarita Maldonado Saucedo, a partir del análisis de entrevistas se construyeron 12 factores que se relacionan con el bienestar, los cuales se pueden agrupar en tres dimensiones: aquellas que son parte de su realidad concreta, poco viables de ser modificadas, pero que facilitan la comprensión del contexto sociocultural (vivienda, recursos económicos, problemática social del entorno y redes sociales); las que son parte de su estructura cognitiva y les han ayudado a enfrentar dificultades (roles culturales determinados por su familia, la religión, su concepto de vejez y sus expectativas de vida), y las que son factibles de modificar (salud, estilos de afrontamiento, diversión y afectividad). En conclusión, se observó que el bienestar de los adultos mayores está relacionado principalmente con sus recursos personales y sociales, el cumplimiento de sus roles culturales y tener metas en esta etapa de la vida; estas últimas están sobre todo relacionadas con la salud y el sentido de pertenencia a una familia o un grupo social.
El segundo capítulo, denominado, “Movilidad personal de adultos mayores residentes en barrios precarios”, de Elba Karina Vázquez Garnica y Alejandro Mendo Gutiérrez, tiene como objetivo describir algunas limitaciones de movilidad personal que enfrentan adultos mayores en situación de vulnerabilidad social y cómo esta experiencia de vida, de carácter complejo, influye en la forma en que los adultos interactúan con el espacio que los rodea, consigo mismos y con las personas. Los hallazgos mostraron que, entre más amigable es el espacio social, el entorno estructural, y si los recursos personales son favorecedores, entonces la persona tendrá mayor posibilidad de movilización personal para estar en los espacios más lejanos y tener dominio de ellos con menor esfuerzo y así acceder a diferentes esferas geográficas y sociales. Por ende, es evidente la necesidad de abordajes interdisciplinares que permitan un acercamiento más detallado de las experiencias en la vejez en busca de construir intervenciones holísticas orientadas al bienestar de los actuales adultos mayores, pero también de las futuras generaciones.
El tercer capítulo trata sobre “Redes sociales de adultos mayores que viven en situación de pobreza”, de Livia Flores Garnelo, el cual tiene como objetivo analizar los cambios reportados en la red social de adultos mayores que asisten al taller centrado en apoyo social del Voluntariado Estamos Contigo AC, de la colonia Lomas de Tabachines, en Zapopan, Jalisco. Entre los hallazgos reportados se menciona que el círculo de relaciones interno e intermedio de las personas entrevistadas se basa en especial en la familia, los hijos y nietos. A pesar de que comparten una historia familiar, algunos de los vínculos por parentesco de los adultos mayores no se activan de manera adecuada en esta etapa de la vida, sobre todo los que se refieren a los hijos varones y, en algunos casos, los nietos.
LAS IMPLICACIONES DEL CUIDADO EN LA VEJEZ: REALIDADES Y DESAFÍOS
El envejecimiento poblacional (Ham–Chande, 2003) es un fenómeno social que pone en el centro la necesidad de cuestionar las formas tradicionales de comprender y practicar el cuidado de las personas mayores. De hecho, las cargas para las próximas generaciones, de acuerdo con las proyecciones en América Latina (CEPAL, 2009), advierten sobre la importancia de generar políticas públicas incluyentes que favorezcan relaciones complementarias y equitativas entre las instituciones públicas, empresas, organizaciones de la sociedad civil y familias en su heterogeneidad para hacer frente a la población envejecida y en proceso de envejecimiento.
El cuidado, no logra aún posicionarse como un tema de Estado. Esto se debe, en parte, a la persistencia de un modelo de sociedad androcéntrico y patriarcal donde el cuidado aún se vincula a la naturaleza femenina y se considera el deber principal de la mujer (primero madre y esposa y luego ciudadana, trabajadora remunerada, mujer pública; asimismo, en los mercados laborales aún persisten lógicas centradas en el orden paterno) —el hombre trabaja y la mujer cuida la casa— y, por tanto, no se considera que los trabajadores tienen familias; a su vez, el Estado suele estar ausente en materia legislativa orientada a medidas conciliatorias para la corresponsabilidad social del cuidado y las familias (Montaño, 2010, p.60).
La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002) señala por su parte una desproporción importante entre las personas disponibles para cuidar a los adultos mayores y la población que estará en este grupo de edad, y muestra perfiles heterogéneos tomando en cuenta género, estrato socioeconómico, configuración familiar, condición rural / urbana y nivel de educación formal, entre otros.
Los sistemas de protección informal en México, principalmente los referentes a las redes familiares más allá de la unidad nuclear, presentan en algunos casos formas inéditas en sus dinámicas y configuraciones que advierten acerca del desgaste de los recursos tanto materiales como simbólicos y la urgente necesidad de contar con apoyos formales complementarios que amortigüen las demandas y los requerimientos cotidianos y en situaciones de crisis asociados al cuidado de las personas mayores en situación de dependencia cada vez mayor y entornos diversos de pobreza y exclusión social tanto en el ámbito de lo urbano como rural. Ese desfamilismo latinoamericano, del cual advierte Arriagada (2007), está también presente en nuestro país y tiene que ver con las nuevas formas de composición familiar, las demandas múltiples que enfrentan los grupos domésticos y los cambios culturales en los códigos culturales del cuidado. En este sentido es necesario “otorgar al cuidado el carácter de derecho universal con sus correlativas obligaciones. Y para ello, como para cualquier instancia de cambio, es fundamental contar con voluntad política para iniciar el proceso de transformación” (Pautassi, 2010, p.81).
De manera que este segundo eje está centrado en caracterizar la vejez en México a partir de datos sociodemográficos, así como en debates que tienen su origen en distintas disciplinas y muestran la complejidad del fenómeno del envejecimiento y la vejez en la región latinoamericana y México en particular. A partir de estos planteamientos, se introduce la problemática multidimensional del cuidado en esta etapa de la vida; se asume analíticamente desde el marco del bienestar social, así como de acercamientos que privilegian el análisis de las subjetividades y sus cargas simbólicas. El cuidado es entonces un problema complejo que demanda acercamientos interdisciplinarios y un punto central en la agenda de nuestro país para la procuración del bienestar social.
El cuarto capítulo, “Cultura emocional del cuidado en la vejez: análisis de narrativas”, de Rocío Enríquez Rosas, tiene como objetivo el análisis de las narrativas de emociones sobre el cuidado en personas mayores y sus cuidadores, que viven en situaciones de precariedad económica en el entorno urbano del área metropolitana de Guadalajara. Se hace una primera aproximación de algunos elementos que conforman la cultura emocional del cuidado y se da cuenta de las formas en que las emociones favorecen o desalientan los procesos de colectivización del cuidado desde el entorno doméstico. Esta cultura, a partir del análisis de narrativas, muestra la constelación de aquellos afectos que favorecen o limitan prácticas que coadyuven una redistribución de las cargas de cuidado entre los géneros, las generaciones y los distintos arreglos familiares. Comprender el cuidado a partir de las redes alrededor de este y las inequidades / equidades, así como la coparticipación de los distintos agentes sociales (familias, instituciones, mercado y comunidad) es un punto crucial ante el envejecimiento poblacional.
“El cuidado de personas mayores: motivaciones y estrategias de afrontamiento”, de María Concepción Arroyo Rueda y Matilde Bretado García, es el quinto capítulo y se centra en conocer las principales motivaciones de los familiares para asumir el rol de cuidadores de personas mayores, así como explorar las dificultades que enfrentan y sus estrategias individuales, familiares y sociales. En el estudio, realizado en la ciudad de Durango, las autoras plantean una caracterización densa de los debates fundamentales sobre la problemática del cuidado en la vejez, así como la importancia de la familia, sus posibilidades y limitaciones. A partir de un estudio cualitativo centrado en etnografía y entrevistas a profundidad, se aborda también la situación de los cuidadores familiares de personas mayores. Los hallazgos confirman los procesos de feminización del cuidado en la vejez y las formas de subjetivación de la reciprocidad.
El sexto capítulo, “El asilo como una alternativa de envejecer junto con otros: cuidados, emociones, perspectivas e implicancias”, de María Martha Ramírez García, trata de un estudio de corte cualitativo enfocado en entrevistas semiestructuradas realizadas a asilados como también a cuidadores formales e informales. La muestra estuvo compuesta por 133 adultos mayores, de los que 62.4% eran mujeres y 37.6% varones. Los resultados permiten concluir que hay una crisis en las prácticas de cuidado en la relación filial, ya que no se satisfacen las necesidades del adulto mayor dentro de este ambiente, por lo que es preciso configurar una cultura de cuidados colectivos, ya que debido a las dinámicas actuales de las familias resulta complejo brindar atención satisfactoria a sus viejos. La autora señala que envejecer en un asilo junto con otros es una alternativa que se vive de forma distinta cuando los adultos mayores deciden pertenecer a la institución, que cuando la familia es quien toma la decisión.
SALUD Y ENVEJECIMIENTO
La OMS (2015) señala que las personas pueden aspirar a vivir más de 60 años, a diferencia de los años cincuenta del siglo XX. El incremento en la esperanza de vida se debe principalmente al avance de la medicina, que ha disminuido de manera significativa las enfermedades infecciosas. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, 2016) muestran que en México la principal causa de muerte son las enfermedades del corazón, con 33%, seguidas por la diabetes mellitus tipo 2, con 15.0%, y en tercer lugar están los tumores malignos, 12.1%.
Otro aspecto limitante es la discapacidad, ya que según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH, 2012, en Inegi 2013), 51.4% de personas con discapacidad tiene 60 años o más (Inegi, 2014); asimismo, se establece que 31.6% de personas en este mismo rango de edad tiene alguna discapacidad. Por otra parte, en relación con el género, es mayor la proporción de mujeres con discapacidad (56.3%) que de hombres (43.7%). La mayor discapacidad es la dificultad para caminar, moverse, subir o bajar (71.9%); le siguen aquellas relacionadas para ver aun usando lentes (32.1%) y oír, incluso con el uso de aparato auditivo (21.8%). Las que menos población concentran son la limitación para poner atención o aprender cosas sencillas (4.4%) y las tocantes con lo mental (2.1 %) (Inegi, 2014).
La Asamblea General de las Naciones Unidas, al reconocer la problemática de la salud en adultos mayores, aprobó en 2002 la declaración política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el envejecimiento, en el que una de las prioridades es “el fomento de la salud y el bienestar de la vejez, y la creación de un entorno propicio y favorable para las personas mayores” (OMS, 2015, p.5). De manera similar, en 2002 la OMS reconoció seis tipos de determinantes para lograr el envejecimiento activo: económicos, conductuales, personales, sociales, relacionados con los sistemas sanitarios y con el entorno físico. Con respecto a los sistemas sanitarios, propuso, entre otros, “proporcional formación y educación a los cuidadores” (2015, p.5).
En resumen, ante los problemas de salud habrá que considerar su interacción con el entorno, lo que pone en riesgo la funcionalidad del individuo y, por ende, se tendrá que abordar el tema de salud desde una perspectiva amplia. Con base en este enfoque, la OMS (2015) pone el énfasis en el envejecimiento saludable, que lo define como: “el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar de la vejez” (p.30).
El tercer eje nos hace ver la relevancia de generar hábitos saludables para un envejecimiento activo. Los estilos de vida de los adultos mayores, de alguna forma, promueven la aparición de ciertas enfermedades o evitan otras mediante estrategias de contención y promoción de la salud, la cual se vuelve un aspecto prioritario en esta etapa de la vida, la fuente de mayores gastos, por lo que es clave el comportamiento preventivo y la adquisición de competencias de autocuidado en los adultos mayores.
Se hace énfasis en que para un óptimo envejecimiento no solo se involucra al adulto mayor sino que es una responsabilidad social, por lo que una forma de hacer conciencia es involucrar a las universidades. Por otro lado, se expone la visión de la salud mental en ancianos institucionalizados y no institucionalizados pero que asisten a un centro de día. En este eje se muestran realidades en salud de un sector de la población vulnerable, así como estrategias en pro de un mejor envejecimiento.
El séptimo capítulo, “La inclusión de los adultos mayores en el sistema universitario”, de Araceli Hernández Velasco y Everardo Camacho Gutiérrez, además de enumerar los primeros esfuerzos de las universidades regionales por incluir programas dirigidos a esta población, implementó un programa para los adultos mayores para mejorar hábitos saludables: con la actividad física se obtuvieron mejores hábitos alimenticios y nutricionales, en tanto que las actividades recreativas fomentaron las relaciones sociales.
El capítulo final, “Análisis comparativo del estado de ansiedad, somatización y procesos cognoscitivos en adultos mayores institucionalizados y en centro de día”, de Bersabee Aguirre Gutiérrez, Ania Itzel Bautista Monge y Martha Yareni Pulido Murillo, compara diferentes centros de día en relación con la cantidad de redes de apoyo, el estado de salud (y la potencial somatización generada por ansiedad), de ansiedad y cognoscitivo de los adultos mayores. Es evidente que un centro de día como el estudiado, al mismo tiempo que estimula y cuida a los adultos mayores, posibilita que las personas mantengan el vínculo con sus familiares e interactúen con mayor frecuencia con ellos, y expone que hubo diferencias significativas en los niveles de ansiedad y deterioro cognoscitivo entre ambas poblaciones, lo que muestra que quienes viven en asilos tienen peores puntajes en estos dos rubros. El estudio llama la atención para generar en los asilos programas estimulativos semejantes a los centros de día para contener el deterioro cognoscitivo y los niveles de ansiedad en los asilados.
Los reportes aquí desarrollados dan luz respecto de la relevancia tanto de los vínculos socioafectivos como de la actividad física e intelectual para mantener funcionales y en buen estado de ánimo a los adultos mayores.
Será importante reconocer que las experiencias reportadas aquí con adultos mayores con características socioculturales particulares, podrán ser útiles en otros contextos semejantes. Sin embargo, se requerirá todo un proceso de adaptación a las condiciones específicas de la población.
A MANERA DE CIERRE
Los trabajos presentados en el primer eje están enmarcados de manera significativa en la pobreza. Hay un amplio número de estudios empíricos tanto en lo urbano como rural (Salgado & Wong, 2003, 2007), así como informes demográficos del Inegi, el Consejo Estatal de Población (Coepo) y Coneval que nos proporcionan indicadores sobre los niveles de pobreza en el país, tanto en la población en general como de los adultos mayores. La situación de pobreza impacta de manera significativa en este sector, lo cual se refleja en la precariedad en la salud, los bajos niveles de educación, la violencia, el aislamiento social y la falta de recursos de apoyo, por mencionar algunos. Si bien erradicar la pobreza es una tarea de corresponsabilidad desde los altos niveles gubernamentales, que en sus declaraciones oficiales lo ponen como prioridad, también es necesario que el sector privado, vía las organizaciones de la sociedad civil (OSC), la empresa, el sector salud o la academia confluyan en esfuerzos coordinados para hacer visible la pobreza, plantear estrategias de intervención para mejorar los niveles económicos de esta población y por consiguiente brindarles mejores oportunidades de acceso a los servicios públicos, de salud y educación.
Por otra parte, los trabajos del eje sobre el cuidado y la vejez muestran la escasez de instituciones dedicadas a atender y cuidar a las personas mayores, las cuales tienen en su mayoría enfoques y alcances limitados, como advierte Ham–Chande (1999). Es necesario avanzar en la normatividad en materia de salud de las instituciones en donde están asignadas las personas mayores, así como en la calidad del trabajo que se hace, favoreciendo la materialización del paradigma de envejecimiento activo y saludable.
Por otro lado, como muestran algunos de los materiales empíricos, las personas están teniendo menos hijos y hay menos probabilidad de que cuando envejezcan estos cuiden a sus mayores (Guzmán, 2002; Robles, 2003). El estado ha depositado el cuidado físico y emocional, así como la asistencia económica de los adultos mayores, en las redes familiares y sociales informales (Viveros, 2001). Este fenómeno tiene repercusiones importantes para las personas mayores que viven en situación de pobreza (Salgado & Wong, 2003). La invisibilización de las acciones de cuidado que realizan de forma cotidiana las mujeres a lo largo de sus vidas y que van dirigidas a vínculos familiares pertenecientes a generaciones que les preceden y continúan, y sin lugar a duda es un aporte económico asentado en el trabajo reproductivo y no remunerado, uno de los argumentos centrales para nombrar y problematizar la economía del cuidado (Pautassi, 2010; Marco & Rodríguez, 2010). Es menester el reconocimiento de las acciones de las mujeres en la economía en sus distintas escalas y desde ahí elaborar alternativas de desarrollo con equidad donde las acciones de cuidado tienen un lugar importante (Pautassi, 2010). Bazo (2002) considera que es necesario cuestionar las posibilidades y responsabilidades de las familias y mujeres en cuanto al cuidado de los distintos miembros. En el futuro, la verdadera crisis de los estados de bienestar será una crisis en la provisión de los cuidados. Es imprescindible la formulación de recomendaciones en política pública que pongan en el centro el cuidado, que se busque la profesionalización del mismo y se sostenga una visión de largo plazo que tome en cuenta el ciclo vital del sujeto (Lowenstein, 2003). Así, trabajar en un régimen de cuidado que siente las bases de una distribución equitativa de las tareas entre los distintos agentes del bienestar social es una tarea impostergable que convoca a los distintos actores, tanto públicos como de la sociedad civil organizada y la academia.
Los estudios reportados en el campo de la salud y el envejecimiento nos muestran la importancia de las relaciones sociales y redes de apoyo, así como de la actividad física como elementos fundamentales en la calidad de vida de los adultos mayores, como también reportan los estudios de Fernández Ballesteros realizados en contextos españoles (2000, 2002, 2009). Con respecto a estas redes, en nuestro contexto la familia juega un rol fundamental, aunque no único.
Por otra parte, el aprendizaje de estilos de vida saludables y tener competencias de autocuidado, como la autoobservación, es fundamental para que los adultos mayores puedan detectar a tiempo cualquier anomalía en su funcionamiento corporal y pueda ser atendido de manera temprana. Como elemento consecuente, la adherencia al tratamiento prescrito por los profesionales y la ausencia de automedicación son factores importantes en la conservación de su salud y una buena calidad de vida.
Un estilo de vida saludable en el cual el adulto mayor tenga un proyecto de vida, así sea el cuidado de sus nietos o contar sus experiencias de vida a las siguientes generaciones, es también factor sustancial para promover la salud de las personas, en la concepción amplia de salud ofrecida por la OMS: el bienestar físico, psicológico y social. Cuando un adulto mayor tiene un sentido de vida, un para qué de su existencia, hay este elemento psicológico y social que orienta su energía a atender a los otros y olvidarse un poco de sus eventuales achaques y el deterioro natural del cuerpo.
En el contexto de las universidades y su continua innovación, es importante ofrecer programas educativos para adultos mayores que los estimulen y llenen de satisfacción al generar nuevos aprendizajes.
Deseamos que los lectores de este libro, a través de los diversos aportes aquí presentados, profundicen en algunos aspectos del fenómeno del envejecimiento en nuestro contexto, los cuales puedan ser considerados cuando se articulen programas de intervención desde las diferentes instancias corresponsables en promover la calidad de vida en los adultos mayores de nuestro país.
REFERENCIAS
Arriagada, I. (2007). Transformaciones familiares y políticas de bienestar en América Latina. En I. Arriagada (Comp.), Familias y políticas públicas en América Latina: Una historia de desencuentros (pp. 125–152). Santiago de Chile: CEPAL / UNFPA.
Bazo, M. (2002). Intercambios familiares entre las generaciones y ambivalencia: una perspectiva internacional comparada. Revista Española de Sociología, No.2, 117–127.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2009). Políticas públicas y crisis de cuidado en América Latina: alternativas e iniciativas. En CEPAL (Ed.), Panorama social, 2009 (pp. 227–240). Santiago de Chile: CEPAL.
Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social (Coneval) (2016). Informe de evaluación de la política de desarrollo social 2016. Principales hallazgos.
Fernández Ballesteros, R. (2000). Gerontología social. Madrid: Pirámide.
Fernández Ballesteros, R. (2002). Envejecer bien: qué es y cómo lograrlo. Madrid: Pirámide.
Fernández Ballesteros, R. (2009). Psicología de la vejez: una psicogerontología aplicada. Madrid: Pirámide.
Guzmán, J.M. (2002). Envejecimiento y desarrollo en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: Celade.
Ham–Chande, R. (1999). Conceptos y significados del envejecimiento en las políticas de población. En Conapo (Ed.), Envejecimiento demográfico en México: retos y perspectivas (pp. 41–54). México: Conapo.
Ham–Chande, R. (2003) El envejecimiento en México: el siguiente reto de la transición demográfica. México: Porrúa.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) (2013). Estadísticas a propósito del Día Internacional de las personas de edad (3 de diciembre).
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) (2016). Estadísticas a propósito del Día Internacional de las personas de edad (30 noviembre).
Lowenstein, K. et al. (2003). Findings: Research Project. Israel: University of Haifa.
Marco, F. & Rodríguez, C. (2010). Pasos hacia un marco conceptual sobre cuidado. En CEPAL (Ed.), El cuidado en acción. Entre el derecho y el trabajo (pp. 93–114). Santiago de Chile: CEPAL.
Montaño, S. (2010). Pasos hacia un marco conceptual sobre cuidado. En CEPAL (Ed.), El cuidado en acción. Entre el derecho y el trabajo (pp. 13–68). Santiago de Chile: CEPAL.
Montaño, S. & Milosavljevic, V. (2010). La crisis económica y financiera. Su impacto sobre la pobreza, el trabajo y el tiempo de las mujeres. Santiago de Chile: CEPAL (Serie Mujer y Desarrollo, No.98).
Organización Mundial de la Salud (OMS) (2002). Envejecimiento activo: un marco político. Revista Española de Geriatría y Gerontología, 37(S2), 74–105.
Organización Mundial de la Salud (OMS) (2015). Informe Mundial sobre el Envejecimiento y la Salud. Ginebra: OMS.
Pautassi, L. (2010). Cuidado y derechos: la nueva cuestión social. En CEPAL (Ed.), El cuidado en acción. Entre el derecho y el trabajo (pp.69–92). Santiago de Chile: CEPAL.
Robles, Leticia (2003). Una vida cuidando a los demás. Una carrera de vida en ancianas cuidadoras. Simposio Viejos y Viejas. Participación, Ciudadanía e Inclusión Social. En 51 Congreso Internacional de Americanistas, Santiago de Chile.
Salgado, N. & Wong, R. (2007). Género y pobreza: determinantes de la salud en la vejez. Salud Pública de México, 49(4), s515–s521.
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) (2013). Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018. Plan gubernamental.
Viveros, A. (2001). Envejecimiento y vejez en América Latina y el Caribe: políticas públicas y las acciones de la sociedad. Santiago de Chile: Celade.