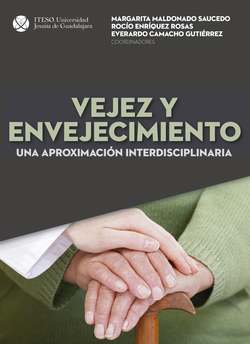Читать книгу Vejez y envejecimiento - Rocío Enríquez Rosas - Страница 8
ОглавлениеFactores relacionados con el bienestar subjetivo en ancianos que viven en situación de pobreza semiurbana
MARGARITA MALDONADO SAUCEDO
En México, el envejecimiento poblacional se refleja en su cambio de estructura por edades: en 1970 la edad promedio era de 21.8 años, para 2000 de casi 27 años, para 2030 se espera que sea de 37 años, y en 2050 de poco menos de 43 años. Esto pone de manifiesto el acelerado incremento de adultos mayores en el país, ya que para 2050 se calcula que uno de cada cuatro habitantes lo sea. Este incremento expone la incapacidad del sistema de gobierno para atender y asegurar un bienestar para los adultos mayores, sector de la población caracterizado por su vulnerabilidad (Torres & Flores, 2018).
El estudio del bienestar subjetivo surge a partir del interés por identificar factores que incrementen la calidad de vida de las personas. Este concepto se refiere en términos generales a la evaluación que hace la persona de su propia vida y contiene una dimensión centrada en aspectos afectivos–emocionales y otra en los cognitivos–valorativos (Alvarado, Toffoletto, Oyanedl, Vargas & Reynaldos, 2017; Cuadra & Florenzano, 2003).
Se han identificado factores sociodemográficos (edad, género, escolaridad, estado civil, educación e historia personal), culturales y psicosociales (relaciones familiares, redes de apoyo, participación social, religiosidad, actitud ante la vida, estilos de enfrentamiento, metas en la vida y dar un sentido a su vida) y de percepción de salud biológica relacionados con el bienestar subjetivo de los adultos mayores (Vivaldi & Barra, 2012; Arroyo & Vázquez, 2015; González–Celis, Chávez–Becerra, Maldonado–Saucedo, Vidaña–Gaytán & Magallanes–Rodríguez, 2016; Alvarado, Toffoletto, Oyanedl, Vargas & Reynaldos, 2017; Torres & Flores, 2018).
En los países en desarrollo, la pobreza se agudiza debido a que disminuyen las posibilidades de generar ingresos de forma autónoma, además de que la falta de seguridad social, las enfermedades crónicas y discapacitantes limitan su permanencia en el mercado laboral e incluso la discriminación por su edad. Así, ser pobre en la vejez significa mayor vulnerabilidad e inseguridad económica, la que difícilmente puede ser resuelta por los propios adultos mayores (Garay & Montes de Oca, 2011).
De acuerdo con lo anterior, el propósito de este trabajo fue conocer cuáles son los factores que se relacionan con el bienestar subjetivo en ancianos que viven en situación de pobreza.
METODOLOGÍA
Para este estudio se optó por el paradigma cualitativo y algunos elementos de teoría fundada, para así conocer “desde la voz de los ancianos” ¿cuáles son los factores que se relacionan con su propio bienestar? (Tarrés, 2008).
La investigación se realizó en Lomas de Tabachines, colonia semiurbana de la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG) en la que el Voluntariado Estamos Contigo (VEC), organización no gubernamental (ONG), apoya a un grupo de ancianos que viven en pobreza.
La muestra fue de nueve ancianos (siete mujeres y dos hombres), cuya edad osciló entre 62 y 83 años, con un promedio de = 72.33 años. Casi la totalidad de la muestra (88.8%) eran migrantes nacionales (de los estados Michoacán, Zacatecas, Colima y San Luis Potosí), 66% eran viudos, 11% solteros y 23% casados, de los cuales unicamente una persona no tenía hijos. El nivel educativo fue prácticamente nulo, ya que solo un sujeto tenía hasta primero de secundaria, mientras que el resto nunca había ido a la escuela o tenía grado de escolaridad de hasta segundo de primaria. Del total, solo 22.2% tenía un trabajo informal y el resto no trabajaba (77.8%). Todos dijeron ser católicos.
Se les realizó una entrevista semiestructurada que abordó los siguientes temas: a) datos sociodemográficos, b) contexto familiar y social, c) condiciones generales de salud, d) aspectos importantes en este momento de su vida, e) significado de la vejez, y f) expectativas de vida. Cada entrevista se realizó en el hogar del anciano y tuvo una duración de aproximadamente una hora.
RESULTADOS
Después de sistematizar y analizar la información de las entrevistas, se identificaron los factores que los nueve ancianos mencionaron como los más representativos de su bienestar subjetivo. En total se encontraron 12 factores, los cuales se agruparon en tres dimensiones: realidad concreta (RC), creencias y valores (CV) y factibilidad de cambio psicológico y de salud (FCPS). De igual forma, en cada una de estas dimensiones se incluyen cuatro factores (figura 1.1).
DIMENSIÓN REALIDAD CONCRETA:
En esta dimensión se agruparon los factores que los ancianos mencionaron que afectan su bienestar en su cotidianidad, pero que difícilmente pueden modificar por sí mismos, por ejemplo, la imposibilidad de salir de noche para no enfrentar a los drogadictos, ya que existe mucha violencia en las calles; la dificultad para caminar por la colonia debido a que sus calles son muy empinadas, por lo que sufren caídas; sus limitados recursos económicos hacen que recurran a créditos que no pueden pagar.
FIGURA 1.1 FACTORES DE BIENESTAR SUBJETIVO EN ANCIANOS QUE VIVEN EN SITUACIÓN DE POBREZA
Vivienda
La importancia de la vivienda propia en este tipo de población se ha descrito en diferentes investigaciones (Enríquez, 2003; Pantoja, 2010). En los casos que nos atañen, la falta de servicios de alcantarillado y electricidad, así como una orografía irregular (pequeñas barrancas) dan características particulares a las viviendas, las cuales están distribuidas en dos niveles o se tiene que subir una escalera empinada para llegar al acceso principal. Si bien la mayoría eran asentamientos irregulares al comienzo de la colonia, poco a poco se han ido legalizando. Un porcentaje de 88.8% de las personas entrevistadas viene de pueblos o rancherías de estados como Michoacán, Zacatecas y Colima, para quienes, a pesar de las condiciones de pobreza, es muy importante sentir su lugar como propio, una meta para algunos inalcanzable como menciona AG a continuación: “Yo nunca pensé que pudiera tener una sombrita”. O como el caso de MR: “Si el cielo existiera, yo ya vivo en él, porque cuando llegué a Guadalajara con mi suegra y nuera, dormíamos en los atrios de los templos”. RD menciona: “Vivo en un pequeño espacio, un cuarto, una cocina y un baño que me construyó mi yerno atrás de su casa, la manera de agradecerle y contribuir es vendiendo dulces, llevando nietos a la escuela y cuidando el jardín”.
Ninguno de los entrevistados rentaba casa, por lo que debe considerarse que para poder hacerse de una propiedad en sus situaciones de pobreza, debieron ser lotes muy económicos y con facilidades de pago.
Mi cuñada me dijo: “Arriba hay terrenos, agárrate uno; yo conozco a la doña de tal parte” [Y dije] “bueno si me dan con facilidad sí lo agarro”. Ella me metió el hombro; en aquel entonces eran 15,000: daba 500 pesos cada ocho días, se lo daba en dos o tres partes. Aquí donde vivo es mío y lo que tengo (bóveda y el piso) se lo daban a mi marido (velador). Como le digo a mi señor: de perdis aquí no estorbo (AG).
Contrario a lo que pudiera pensarse, el anciano en pobreza extrema busca tener una vivienda propia, ya que por su misma situación le sería muy complicado pagar la más mínima renta mensual. Una vez que logra tenerla, difícilmente puede mejorar la vivienda, por lo que muchas están en obra negra y solo tienen un cuarto, un baño y una cocina, en donde en ocasiones viven hasta tres generaciones, lo cual genera una situación de hacinamiento.
Recursos económicos
En México, la estrategia más adecuada para enfrentar situaciones económicas en la vejez es el sistema de pensión o jubilación, pero para este sector de adultos mayores no es un recurso viable. Ante tal precariedad, el gobierno federal ha implementado diversos programas como Oportunidades y 70 y Más. En el caso de nuestra muestra, únicamente dos recibían apoyo de 70 y Más, mientras que todos recibían una despensa mensual a un mínimo costo de Voluntariado Estamos Contigo.
En relación con los ingresos, aparecen aquellos generados por el sujeto mismo (trabajo informal) y por los familiares (esposo, hijos o yernos). En esta etapa de la vejez, la situación económica es uno de los factores a los que el anciano se debe adaptar, ya que muchos ven mermar su economía, lo que afecta su bienestar general.
Los resultados del estudio fueron consistentes parcialmente con otros donde se menciona que en situaciones de pobreza extrema, 41% del ingreso total lo proporcionan los hijos (Márquez, Pelcastre & Salgado, 2006). Ejemplo de ello es la siguiente respuesta de MR: “Mi hija, ella nos mantiene, gana 800 pesos por quincena”. Solo en dos casos de personas que viven solas, buscan la manera de generar sus propios recursos, como con JP: “Rento el cuartito de arriba a mi sobrina y me dan despensa, con eso me ayudo y la voy pasando”, e YG: “Trabajo limpiando casas”. Así, en cinco casos había apoyo económico de sus hijos. Pero, si bien en algunas situaciones se percibe este respaldo de los hijos, en otras estos son quienes resultan ser más una carga que un apoyo, como comenta CM: “Le firmé a mi hija para sacar un colchón y se me desapareció; no ha pagado las mensualidades y constantemente me llegan a cobrar, cosa que yo he tenido que hacer, pero con muchas dificultades” (esto le generó un problema de salud que la incapacitó debido a su constante nivel de estrés).
Es necesario fomentar en los ancianos una cultura de planeación económica a pesar de los limitados recursos; además, replantear las estrategias en los programas de apoyo por parte del gobierno federal, para que realmente sea un apoyo y evitar seguir perpetuando el paternalismo social.
Situaciones que tienen que enfrentar en su contexto sociocultural
Dada las características socioeconómicas de la colonia, algunos de los problemas más mencionados por los entrevistados fueron el alcoholismo, la drogadicción, el desempleo y las condiciones insalubres.
Estas problemáticas son la mayoría de las veces algo que se vuelve normal, se acepta y favorece desde algunos actores del propio entorno o externos. Es el caso de MR, quien vivió con un hombre alcohólico y golpeador que le quitaba el poco dinero que ganaba con la venta de cosas usadas, para comprar su “alcohol”; actualmente, la drogadicción se hace presente en sus nietos.
Asimismo, JM asistía a un “borrachito” que a veces le hacía compañía y a quien regañaba para que ya no tomara, pero, aunque su conducta era recurrente, lo seguía apoyando, porque decía que “su familia no lo quiere por borracho”.
Se observaron condiciones de insalubridad en algunos puntos de la colonia, como en la vivienda de YG, cuya casa está casi al borde de un arroyo de aguas negras que es un foco de infección y, a pesar de las constantes quejas a las autoridades responsables, no hay respuesta. “Frecuentemente tengo que cerrar las ventanas por los malos olores”, señala.
Los anteriores comentarios reflejan la realidad que vive Lomas de Tabachines, una de las 10 colonias de la ZMG que vive condiciones de pobreza extrema, sin agua potable ni luz, con muy pocos centros de salud y escuelas, y en donde los ingresos por familia van de uno a tres salarios mínimos (Aceves, 2011); también se le menciona como una de las más inseguras e insalubres (Barrera, 2016), con condiciones complejas en su orografía que hace que las familias vivan en un riesgo continuo (GDL, 2014).
Redes sociales: se identifican quiénes son las fuentes de apoyo más relevantes
Existe una amplia literatura acerca de las redes de apoyo y su rol favorecedor del bienestar personal y social. Por ejemplo, Aranda y Pando (2013), a lo largo de varias décadas, realizaron una revisión sobre la conceptualización del apoyo social, el cual coincide en lo general en el involucramiento de las personas, ya sea de forma afectiva, material y / o económica en favor de otra persona en situación crítica. Por su parte, Ponce, Velázquez, Márquez, López y Bellido mencionan que el apoyo social “es un proceso interactivo en el que la persona obtiene ayuda emocional, instrumental y afectiva de la red en la que se encuentra inmerso” (2009, p.25).
Por lo general, el apoyo social se ha tipificado en dos grandes fuentes: formales e informales. Las primeras están constituidas con reglas y procedimientos estandarizados, en tanto las segundas por lo general son actividades espontáneas y con reglas implícitas, entre las que se cuentan las relacionadas con las redes personales (familia, amigos y vecinos) (Arias, 2013).
Con relación a los adultos mayores, el apoyo social, principalmente de la familia, es uno de los recursos de mayor beneficio para su bienestar psicológico (Vivaldi & Barra, 2012). Jocik–Hung, Taset–Álvarez y Díaz–Coral (2017) reportan que entre la multiplicidad de contactos, de quienes reciben mayor apoyo es de la familia, con lo que satisfacen necesidades materiales, emocionales e informativas; los hijos fueron los de mayor prevalencia, seguida de los hermanos y la pareja. Asimismo, en torno al apoyo de organizaciones formales, destacan los enfoques asistencialistas. Por último, señalan que el apoyo es recíproco de los ancianos con la familia como con otras personas.
En otro estudio se reporta que las principales necesidades del adulto mayor son tener un techo donde vivir, alimentación y acompañamiento con los médicos. Un aspecto interesante es cómo el vínculo familiar se intensifica cuando un miembro cercano al adulto mayor migra fuera del país (Pelcastre–Villafuerte, Treviño–Siller, González–Vázquez & Márquez–Serrano, 2011).
En los hallazgos encontrados en las entrevistas, se identificó que el tipo de apoyo que reciben los adultos mayores es principalmente informal y que son los hijos de quien lo reciben, siendo este más económico, como se refleja en MR, la que recibe de su hija 800 pesos quincenales. En otro de los entrevistados, lo que se observó fue el apoyo material, ya que su hija le construyó un cuarto en la parte de atrás de su casa. En otro caso, el hijo se llevó a vivir a su mamá a su casa porque no podía estar sola en su pueblo.
El apoyo entre vecinos y su reciprocidad también estuvo presente, como se observa en las siguientes viñetas:
Mi vecina Guadalupe siempre que va al tianguis pasa por aquí para ver si se me ofrece algo (JP).
Todos los días hago gorditas y se las llevo a mi vecino que vive enfrente y ya no puede caminar (AG).
En cuanto al apoyo formal, se hizo mención de la despensa y las pláticas semanales que reciben de Voluntariado Estamos Contigo. RD comenta que “asistir a las pláticas me sirve y también puedo comer un mes con la despensa que me dan”.
En síntesis, para este grupo de ancianos lo más relevante fue la ayuda de los hijos y vecinos en cuanto al apoyo informal, mientras que el formal lo obtienen del Voluntariado Estamos Contigo.
DIMENSIÓN CREENCIAS Y VALORES
Aquí se agruparon aquellos factores relacionados con las cogniciones que les ha permitido determinar sus estilos de vida. Por un lado, encontramos los aprendizajes que han recibido de la familia y que han definido de alguna forma sus roles tradicionales dentro de ella —ya sea la de origen o la propia—, así como su conceptualización del envejecimiento. La religión ha sido un pilar relevante para enfrentar todo tipo de situaciones difíciles, que además influye en sus expectativas de vida.
Concepto de vejez: cómo se ve en esta etapa de su vida
Este concepto está relacionado con cuatro tipos de edades: aquella que se define como el número de años cumplidos (actualmente a partir de los 65 años se dice que la persona está en la etapa de vejez), la biológica (que se determina por el envejecimiento de los órganos y se asocia directamente con las enfermedades crónico–degenerativas), psicológica (se refleja en las competencias conductuales y de adaptación a su cotidianidad) y la edad social (el rol que el individuo desempeña socialmente). La conceptualización sobre la vejez depende de diversos factores: un sistema de valores, creencias y expectativas de vida de cada persona, en la que también influyen la familia y la sociedad. Se le puede ver desde una perspectiva negativa cuando se le relaciona solo con la enfermedad y las limitaciones físicas y mentales. Sin embargo, en las últimas décadas han surgido modelos de envejecimiento positivos como los llamados exitoso, saludable y activo, entre otros (Alvarado & Salazar, 2014).
Existe también un amplio número de investigaciones sobre cómo se define el envejecimiento, pero son pocas en las cuales la voz del anciano define su propio concepto. Castillo (2009) reporta que los ancianos suelen ver su propio envejecimiento exitoso como un proceso multifactorial donde los factores más relevantes son la salud, los elementos psicológicos, las actividades y los roles sociales, los recursos económicos, así como las relaciones sociales y entre vecinos.
Con base en las respuestas de los entrevistados en este estudio, se observó que cuando se habla de vejez se hace referencia principalmente a la edad en años y a la biológica, esta última asociada al aspecto físico y las enfermedades crónico–degenerativas como la pérdida de masa muscular, la degeneración progresiva de la piel y los sentidos, así como la fragilidad de la salud en general.
Tengo dos enfermedades crónicas aledañas a la edad: diabetes y artritis, ya no doy mucho. Pero, sin embargo, estoy construyendo un cuartito arriba, para rentarlo cuando ya no pueda trabajar [...] Cuando no tengo dinero para medicinas, me tomo tés [y muestra una caja para diferentes problemas de salud] (YG).
En algunos casos, la vejez también significa “tener pérdidas”, ya sea por abandono o fallecimiento de los seres queridos: padres, hijos o esposa, entre otros.
Pues que me he sentido ya muy a gusto con mi Padre (Dios). Porque un día me llegó una depresión... ya ve cómo llegan las depresiones estando ya solo, y me agarré diciéndole al padrecito: “¡ayúdame!, me siento muy solo... si quiera me gustaría tener a alguien con quién platicar”. Que me dice: “Que no estoy yo aquí y mi madre”, desde esa vez... nada, me siento bien a gusto (JM).
Es interesante observar cómo el concepto de vejez está matizado por el género, ya que ante la pregunta: ¿considera que es lo mismo envejecer como mujer que como hombre? MR menciona: “La mujer envejece más por la familia; yo en mi rancho vi muchas chiquillas y ahora cuando voy y las veo, acabadas ya, viejitas”.
Por ende, para hablar de la vejez es necesario recuperar la experiencia subjetiva que le dan los ancianos. En este proceso de rescatar sus experiencias, es importante tomar en cuenta que las vivencias de cada uno están determinadas por un amplio número de factores como el género, la edad y las condiciones físicas, sociales y familiares, ente otras.
Roles culturales determinados por la familia: a pesar de los años, se continúa con los valores y las creencias de los padres
En México y otros países, los roles del hombre y la mujer están determinados principalmente por la familia, y tienen como objetivo dar continuidad al sistema de valores y creencias de los padres, los cuales, para esta población, resultan muchas veces como dogmas. Los roles son conductas estereotipadas por la cultura que se espera realicen las personas con base en su género; si bien han ido cambiando a partir de la incursión de la mujer en el mercado laboral, habrá que puntualizar que el grupo etario de este estudio nació en la década de los treinta, y además en una situación de desventaja económica, educativa y social, donde los roles estaban claramente definidos entre lo que le correspondía al hombre y la mujer.
Las viñetas que a continuación se presentan son un reflejo de cómo las creencias de los padres se reflejan en las conductas de las ancianas cuando eran jóvenes, lo cual les marcó su etapa de vejez.
Mis valores morales... Mi mamá decía que la mujer valía por su educación, por su moral, aunque quede sola y joven; pero no quería que me tomaran por antojo o diversión, por eso yo los espantaba con mi actitud (YG).
En la anterior viñeta, podemos ver cómo la persona aprendió una serie de prejuicios de la madre con relación al hombre, y esto la limitó para establecer su propia familia.
En mi casa, la autoridad la tiene mi esposo; yo tengo la responsabilidad, además de mis hijos, también de mi suegra, a que ella vive con nosotros (MJV).
Por otro lado, la mujer debe ajustarse a rol que aprendió: “es la responsable por la familia”. También se observó cómo este grupo etario tenía expectativas tradicionales sobre los hijos e hijas. En el caso de JP, mencionó:
A mis hijas no les puedo exigir que me visiten (viven en Colima), ya que tienen que obedecer a sus maridos; pero mis hijos tienen la obligación de visitarme y ver por mí, ya que ellos son los que mandan.
Como puede observarse, en este grupo de ancianos los valores culturales y familiares resultan ser muy tradicionales, donde la mujer se dedica al cuidado de la familia y el hombre a ser proveedor, quien además tiene la autoridad y se le debe de obedecer.
Religión: la importancia que tiene en sus vidas
Los estudios sobre los aspectos positivos y negativos de la religiosidad y la espiritualidad y su relación con el bienestar se han incrementado. En México, a partir de la década de 1960, existen al menos 40 religiones establecidas, un indicador de su importancia. La espiritualidad se considera una experiencia de lo divino, de carácter personal y que trasciende lo biológico, psicológico y social. Sin embargo, la religiosidad también se vive en lo social, siguiendo ritos, normas y comportamientos; brinda a las personas un soporte sociocultural, cumple con el rol de contenedor de lo espiritual, de protector (Rivera–Ledesma & Montero (2005).
En un intento por relacionar la espiritualidad y religiosidad con el bienestar psicológico, en varios estudios se ha observado una relación positiva; también se ha demostrado la relación entre religiosidad intrínseca con autoestima, satisfacción y sentido de vida, así como con estados depresivos (a mayor religiosidad, menor depresión). Si bien ha sido difícil analizar los conceptos de espiritualidad y religiosidad de manera unificada, ambos se han relacionado de manera positiva con el bienestar psicológico y otros constructos que favorecen la calidad de vida de las personas (Nogueira, 2015).
Para este grupo de ancianos, la religión es quizá la dimensión más importante para poder enfrentar tantas limitaciones, en donde encuentran consuelo y una esperanza de que las cosas más difíciles vayan a estar bien. Por ejemplo, señala AG, “agarro esta cajita donde pongo mis preocupaciones y se las llevó al padre; él sabe lo que hace y me dice que hay cosas que no son mi culpa”.
Así, para Maldonado y Ornelas (en Salgado & Wong, 2006) en comunidades de pobreza extrema el factor espiritual y religioso favorece la salud mental del anciano; cuando los vínculos se han debilitado, se busca la espiritualidad y la trascendencia.
Metas de vida: describe lo que en este momento de su vida esperan a futuro
Las metas son importantes en todas las etapas de la vida, pero en la vejez otorgan un sentido a la trayectoria evolutiva y orientan hacia un futuro deseado. Establecerlas no es algo definitivo, ya que forma parte de un proceso dinámico que se va modificando con el paso del tiempo; son representaciones de un estado futuro que puede ser positivo (esperanzas y aspiraciones) o negativo (temores o preocupaciones). Las metas están vinculadas tanto a un plano personal como a nivel social, es decir, orientadas a un objetivo evolutivo. A medida que el individuo crece, las metas son más realistas y fáciles de conseguir; en los adultos mayores, el énfasis está en el desarrollo de roles y actividades que ya desempeñan. La forma de conseguirlas se basa en la capacidad de evaluar los recursos personales y las demandas de la situación deseada. Establecer metas de vida es un recurso valioso para lograr un envejecimiento positivo, ya que desarrolla un nuevo significado para cada adulto mayor (Giuliani, Soliverez & Pérez, 2015).
En este grupo etario se pudo observar que, en términos generales, sus metas están centradas en: “buena salud”, “tener una vejez tranquila”, “vivir como dios manda” y tener “armonía con la familia y con los demás”. Es interesante observar cómo las metas deseadas son tanto a nivel personal como social y cómo se ajustan a los patrones normativos esperados. Por otro lado, se pudo constatar que en algunos casos están determinadas por sus limitados recursos personales, ya que fue difícil identificar metas concretas: si bien mencionan la “buena salud”, esta estaba más determinada por la voluntad de dios que por acciones de ellos.
DIMENSIÓN FACTIBILIDAD DE CAMBIO PSICOLÓGICO Y DE SALUD (FCPS)
En esta dimensión se consideraron aquellos factores más factibles de cambio por el sujeto que en las dos dimensiones anteriores; está sustentada principalmente en la salud, los estilos de afrontamiento, ocio y afectividad. La primera dimensión está centrada más en el contexto social, mientras que la segunda tiene una influencia social y familiar que determina roles y valores aprendidos desde la infancia.
Afectividad (fuente de afecto o falta de afecto que determina el autoconcepto): de quiénes recibe afecto y cómo se manifiesta
En la etapa de la vejez, el sentimiento más frecuente es la soledad, y los ancianos sufren una serie de pérdidas que lo favorecen. Entre las crisis asociadas al envejecimiento encontramos las de identidad, que se refiere a un conjunto de pérdidas que pueden deteriorar la propia autoestima; de autonomía, causada por las limitaciones en las actividades de la vida diaria; y de pertenencia, como la pérdida de roles y grupos profesionales que afectan la vida social. Además de estas crisis, existen experiencias que suponen una ruptura con la vida anterior como el síndrome del nido vacío, la muerte del cónyuge, las relaciones pobres con los hijos, la salida del mercado laboral, la falta de actividades placenteras y los prejuicios sociales sobre la vejez (Rodríguez, 2009).
En un estudio realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas y el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales de España (CIS–Imserso, citado en Rodríguez, 2009) se reporta que ante la soledad, 28% de los adultos mayores ven la televisión, 23% sale a pasear, 5% habla con sus vecinos, 3% frecuenta bares o cafeterías y 2% va a casa de los jubilados. No obstante, es importante reconocer que las estrategias para afrontar la soledad son diferentes para cada persona y grupo sociocultural.
Lo que se observó en este grupo de ancianos es que, a pesar de la soledad en que viven y con el anhelo constante de una compañía que no llega, se tiene la capacidad resiliente de salir adelante.
En esta comunidad, el rol que juegan las mascotas (perros, pájaros, inclusive plantas) son muy importantes, ya que se tiene alguien por quien levantarse temprano, como menciona JP: “La soledad ni a la más enemiga se la deseo [...] y me levanto a las siete de la mañana con el delirio de dar de comer a mis animalitos”.
También se observó que, a pesar de vivir con la familia, muchas veces la persona pasa inadvertida, por lo que cuidar a sus mascotas da un sentido a su actividad diaria, como comenta AR: “Me agarro barriendo, dándole de comer a mis pajaritos y mis palomas”.
En otros casos fue evidente cómo la falta de afecto en los primeros años de vida dejó un vacío que difícilmente han podido superar emocionalmente. Sin embargo, hay quienes muestran una fortaleza interna, como YG, quien, a pesar de sus 63 años, vivir sola y con limitaciones físicas crónicas como la diabetes y artritis, continúa trabajando y está terminando la secundaria, ya que lo que más lamenta es no haber podido estudiar y que su familia no la haya apoyado: “Ojalá hubiera tenido el cariño de la familia, que me hubiera apoyado para prepararme”.
A reserva de otros estudios, donde se ve la importancia de la familia y los amigos como fuente de afectividad en los ancianos, en este grupo, en concreto para quienes viven solas, sus mejores afectos, además de las vecinas, eran sus mascotas y plantas.
Diversión u ocio: cuáles son sus pasatiempos
Existe un amplio número de estudios que asocian las actividades físicas, sociales y recreativas con un mejor funcionamiento cognitivo y una menor probabilidad de discapacidad, factores de protección para evitar problemas demenciales (Santiago-Vite, 2016).
A pesar de reconocer la importancia del ocio y las actividades lúdicas como un factor de salud, fue interesante observar cómo para esta población de pobreza extrema resultan complejos estos conceptos, ya que ante la pregunta de ¿qué le gusta hacer y qué le divierte?, las respuestas se centraron en deberes como barrer, fregar loza y planchar; se tuvo que clarificar para que hicieran la distinción entre lo que “deben hacer” y lo que “les gusta hacer”. Ante esto surgieron algunas respuestas como cantar, bailar, leer o hacer vestidos. Si bien existe un “reconocimiento” sobre lo que les gusta, se invierte poco tiempo en ello y no deja de ser similar en muchos casos: es lo mismo “lo que debo y lo que quiero”; reconocían lo que les gustaba cuando eran jóvenes, pero ahora que son adultos les fue difícil reconocerlo debido a que en lo primero que piensan es “en lo que se debe de hacer”.
De joven yo cantaba con Vicente Fernández porque éramos los dos de Huentitán; todavía yo sigo cantando y tocando la guitarra (JM).
En lo que me entretengo en la tarde es ver la televisión (MR).
Si bien culturalmente sentirse que cumplen con sus deberes les da un sentido de identidad a este sector de la población, y que están bien con Dios, es importante hacer conciencia de que divertirse también es importante, ya que los hace sentir mejor.
Salud: se menciona el tipo de enfermedades (físicas y mentales), hábitos de salud (física y mental) y cuáles son los servicios a los que más recurren
Si bien existen estadísticas sobre la condición de salud de los adultos mayores en México, también se conoce que su percepción se asocia a variables psicológicas como la autoestima, satisfacción de la vida y depresión. Así lo comprueba un estudio realizado por Vivaldi y Barra (2012) con 250 adultos mayores, en el que se muestra que la salud es una de las dimensiones que más se menciona, la cual se subdividió en cinco categorías: a) problemas de salud física; b) problemas de salud mental; c) hábitos de conducta para cuidar la salud física; d) hábitos de conducta para cuidar la salud mental; y e) uso de servicios de salud.
Problemas de salud física
En relación con las enfermedades crónico–degenerativas en México, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (Ensanut) reporta que la diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, las enfermedades del corazón, la embolia y el cáncer son las principales causas de muerte en México (Manrique–Espinoza et al, 2012)
Las enfermedades físicas que más se mencionaron en este grupo de estudio fueron similares a las encontradas en otros estudios: cáncer y diabetes. Asimismo, dado el alto costo de los medicamentos, los entrevistados recurren al uso de la herbolaría o remedios caseros. Por ejemplo, para curarse el cáncer de próstata, JM menciona:
Me dijo un amigo: “Ya no ande tomando esas pastillas, están re caras”, pues a mil dos mil cada caja, y pa’ 24 días ni para un mes siquiera; me tomé un remedio de tequila, sábila y miel, una copita en la mañana y otra en la noche, pero viera qué efectiva, se la he dado a muchas personas que han salido con cáncer y se están aliviando. Desde entonces no tomo ni una pastilla.
También el uso de la herbolaria se refleja en los siguientes comentarios:
Tengo las enfermedades aledañas a la vejez, hace años me detectaron diabetes, pero trato de tomar mis medicamentos, trato de cuidarme, tomo mis medicamentos, cada cuatro o cinco meses voy a valoración al Hospital de Occidente, para ver si la artritis está estacionaria o avance; además tengo un quiste en el riñón, no me ha dado problema. Trato de cuidarme lo más que puedo, pero cuando no tengo dinero, hago uso de tés de diferentes plantas (YG).
Me dijeron que no haga mucho ejercicio, que descansara, me pongo una pomadita, tengo una planta llamada floripondio y caliento una hoja y me la pongo en la pierna y me ayuda; en la noche me pongo una venda y me mejora la rodilla (JP).
Problemas de salud mental
En lo que corresponde a problemas de salud mental en adultos mayores, la demencia y la depresión son las principales causas de discapacidad, respectivamente; dada su prevalencia, son ya problemas de salud pública que deben ser atendidos (Manrique–Espinoza et al, 2013). En Ciudad Victoria, Tamaulipas, se realizó un estudio con 1,126 ancianos de 60 años de edad o más, en el que la prevalencia de síntomas depresivos fue de 29% (Rivera, Benito–León & Pazzi, 2015). Aunado, o quizás muy relacionado con la depresión, está el concepto de “nervios”, que, si bien es difícil de definir, se considera el resultado de una construcción sociocultural, ya que, ante cualquier problema emocional, ya sea de tristeza, miedo, enojo, se le identifica como nervios (Salgado, Díaz & Maldonado, 1995; Enríquez, 2014).
Lo que se reportó en el presente estudio en términos de problemas mentales fue tener “nervios” y “síntomas de depresión”:
Pues empieza uno a sentir como tristeza y se deprime mucho (recordando a la esposa), pero diosito me ha dado fuerzas (JM).
Me agarran los nervios, recuerdo pues cuando vivía mi viejito, murió hace dos años y medio (AR).
Yo pienso que ella sufre por los nervios, es que ella se preocupa porque dice que se siente fuera del lugar donde ella quiere estar, pero le decimos que si se va para el rancho, allá no tiene familia (nuera de MG).
Hábitos de conducta para cuidar la salud física
Hay un incremento significativo en el número de ancianos que viven solos; asimismo, las estructuras familiares se han modificado, ya que ahora podemos ver familias unipersonales, de homosexuales, segundas y terceras nupcias (Robles, 2006). De acuerdo con las entrevistas realizadas, fue interesante observar que cuando se vive solo se favorecen los hábitos y las conductas para cuidar la salud física o mental. Los comentarios que a continuación se presentan son personas que viven solas, ya sea por viudez o separación.
Procuro, además de mis medicamentos y a veces tomar tés, camino como 15 cuadras tres veces a la semana (YG).
Me levanto muy temprano, me baño a jicarazos con agua fría y le doy de comer a mis animalitos, y eso hace que me olvide un poco de mis dolencias (JP).
Hábitos de conducta para cuidar la salud mental
El comportamiento en relación con los hábitos para cuidar la salud mental es similar a los del cuidado físico. En términos generales, surgieron más problemas físicos que mentales; en realidad, viven con tantas limitaciones que no queda mucho tiempo para sentirse mal.
Una psicóloga me sacó de ese trauma (muerte de la pareja) como estaba; ella no me dio medicina ni chochitos ni gotitas. Me dijo que me bañara a la una o dos de la mañana con agua fría, porque yo sentía correr de los nervios (JP).
Otro aspecto que se resalta cuando se vive solo es la importancia de un cambio de actitud para no deprimirse.
En primer lugar, yo no me apuro, yo no le pongo tanto sentimiento, aparte de que me cuido con la dieta, no tomo alcohol, no fumo y hago mis ejercicios (YG).
Uso de servicios de salud
Los servicios de salud más utilizados por este grupo de adultos mayores son los del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Centro de Salud o el Seguro Popular; de los dos últimos existen clínicas en la misma colonia, no así del IMSS, por lo que el traslado se hace más complejo y en la mayoría de los casos requieren ser acompañados por algún familiar o vecino. En la situación de pobreza, la falta de acceso a los servicios de salud y la falta de recursos económicos, inclusive el trasporte, genera falta de atención médica sobre todo en enfermedades crónico–degenerativas, lo cual acelera el proceso de enfermedad y por ende los decesos.
El Seguro Popular hay cosas que cubre y cosas que no. En el Hospital Civil me hacen los estudios de laboratorio gratis, por la edad, ya que son muy caros, esos me los condona el hospital (YG).
La salud es uno de los factores de mayor relevancia para esta población, que, a pesar de las limitaciones físicas y sus dificultades de acceso a los servicios, cuenta con redes de apoyo y estrategias de afrontamiento que los hace seguir adelante. En síntesis, se puede decir que la importancia de promover en la persona adulta mayor que su salud física y mental sea satisfactoria, es un trabajo que involucra a la persona, la familia y la sociedad.
Estilos de afrontamiento: ilustra cómo resuelven sus problemas cotidianos
Existen muchas definiciones y clasificaciones sobre el concepto de afrontamiento. En este estudio se usó la clasificación de estilos que hace Lazarus y Folkman (1986). Como se puede observar en esta dimensión, es frecuente el estilo de afrontamiento activo, principalmente cuando no se cuenta con ningún familiar.
Como yo vivo sola, tengo que cuidar mi salud y le echo muchas ganas a la vida, trato de no apachurrarme y salir adelante. Estoy terminando de estudiar mi secundaria. También salgo a trabajar allá cerca del estadio (YG).
Me levanto muy temprano, le doy de comer a mis animalitos y riego mis plantas (JP).
Cuando se cuenta con alguien, existe una actitud más demandante hacia los familiares: “Los hijos deben de atenderlo a uno”, como es el caso de MR; o en el que se pierde la autoridad y se toma una actitud “sumisa y pasiva” ante el hijo, quien es ahora quien toma las decisiones; como sucedió a MG, la cual recurre a la evasión como una forma de protección ante situaciones estresantes: “Pos mi hijo me trajo y no quiere que me regrese al rancho”.
CONCLUSIONES
Las trasformaciones demográficas y epidemiológicas, al igual que el factor de pobreza, son aspectos que impactan los estilos de vida de los ancianos y su bienestar. Si bien la población está envejeciendo a nivel mundial, cada cultura y grupo social define qué aspectos de su cotidianidad son relevantes para lograr su bienestar, de manera independiente de su situación socioeconómica, que, aunque es importante, existen otros factores relevantes. Todos los participantes, con excepción de uno, provienen de áreas rurales y en situación de pobreza económica, por lo cual, la pobreza en la que actualmente viven, no la perciben como una limitante para vivir “bien”. Sus momentos más felices están relacionados con el campo, la siembra, hacer tortillas, entre otras actividades.
Se encontraron 12 factores de bienestar agrupados en tres dimensiones:
1. Realidad concreta: relacionada con el contexto sociocultural de los ancianos, que incluye los factores de vivienda, recursos económicos, problemática social del entorno y redes de apoyo.
2. Creencias y valores: se enfatizan los valores familiares y culturales, y los factores son su concepto de vejez, los roles culturales determinados por su familia, la religión y sus metas de vida.
3. Factibilidad de cambio psicológico y de salud: en esta dimensión es más factible que el adulto mayor realice cambios para mejorar su bienestar, y en ella se incluye la afectividad, diversión u ocio, salud y los estilos de afrontamiento.
Con respecto a la dimensión de la realidad concreta, se concluye que la vivienda es un aspecto a resaltar, ya que ninguno de los participantes rentaba: su casa era propia o de alguno de los hijos. Si se considera que los participantes eran migrantes nacionales, el hogar propio se convirtió en un reto de vida. Es interesante observar cómo a pesar de su nivel de pobreza y las condiciones mismas de la vivienda, el tener un techo propio es fundamental sobre todo para aquellos que viven solos. De los nueve ancianos entrevistados, cuatro viven solos, lo cual representa 44.4% de la muestra. Este porcentaje es superior al de un estudio reciente realizado por Enríquez, Maldonado, Aldrete, Ibarra, Palomar y Pantoja (2008), en el cual se reporta que, en una muestra de ancianos pobres de la ZMG, 13.3% de las mujeres y 10.5% de los hombres vivían solos.
En su totalidad, han crecido con limitaciones económicas, aunado al hecho de ser migrantes de zonas rurales, a la falta de educación y su fuerte arraigo a los valores familiares y sus creencias religiosas; esto da una especificidad a sus estilos de vida centrados en la satisfacción con la vida, para lo cual es importante considerar: recursos personales y sociales, roles culturales, metas en esta etapa de la vida (principalmente el imperativo de conservar la salud) y sentido de pertenecía (ya sea a la familia o a un grupo social, lo importante es no sentirse solo ni abandonado, en especial si se vive solo).
Si bien existe una problemática social (violencia, alcoholismo, pandillerismo, entre otras) en el entorno donde viven, han aprendido a lidiar con esa situación ya que es parte de su cotidianidad.
Las redes de apoyo, al igual que las anteriores dimensiones, son un aspecto relevante para su bienestar. En muchos casos, en particular cuando se vive solo, los vecinos son las personas que ven por el anciano, ya sea haciendo favores o llevándole de comer, es decir “estar al pendiente de”. La religión, aunada a la red vecinal, se ve reflejada en el caso de quien haya tomado el rol de ir a los sepelios de la colonia a rezar el rosario. Estas redes de apoyo también son recíprocas, y los hijos son una fuente de apoyo importante: “A ver con qué hija me arrimo, pero esta es la mera buena (la hija que vive al otro lado); también tengo una nuera muy buena, la otra hija es bien renegada. Cuando se tiene hijos, uno tiene de todo. Los hijos sirven muchísimo (MR).
Las redes sociales se pueden definir desde diferentes perspectivas: tamaño, tipo de apoyo, intensidad y efectividad de los vínculos; cualquiera que sea, se reconoce al apoyo social como un factor que favorece el bienestar de los ancianos (Enríquez et al, 2008). Las relaciones familiares, y el sentir que siempre se puede contar con la familia, es un elemento relevante para el bienestar (Arroyo & Vázquez, en Garay et al, 2015).
En relación con la dimensión de creencias y valores, existen otras dimensiones que quizá resulten “menos relevantes” a su bienestar, pero que son importantes para su sentido de identidad, como su propio concepto de vejez relacionado principalmente con la salud. También vinculan su etapa con la perdida de seres queridos, vivir de recuerdos, pero finalmente es algo que dios quiere: haber llegado a ser anciano.
Fue interesante observar que dar continuidad a sus creencias familiares impuestas por sus padres resultaba muy importante, ya que les daba un sentido de identidad y pertenencia, tal es el caso de una de las participantes que decía:
Sabía que yo contaría más con mi hijo que con ellas, porque yo pienso que la mujer, si el marido quiere que le den a uno un taco, se lo dan; y el hombre trae los pantalones, él debería de darlos [...] Les dije que mientras tengan a su madre, aunque ande gateando, yo tengo la responsabilidad de ustedes y las traigo aquí en la espalda (JP).
Saber que están cumpliendo con lo “que les corresponde”, como hombre o mujer, se convierte en un factor relevante en su bienestar subjetivo, ya que ir en contra de sus creencias les causaría una disonancia cognoscitiva difícil de lidiar.
La religión es especialmente importante en este grupo para lograr su estabilidad emocional, porque saben que con el “único” que cuentan incondicionalmente es con dios, y es con él con quien comparten sus vicisitudes. En la cultura mexicana, y en específico para esta población, la religión es el eje central de su estilo de vida, ya que muchas de sus actividades giran a su alrededor; su importancia en la población con estas características ha sido documentada en otros estudios (Maldonado & Ornelas, 2006). Es importante mencionar que, al realizar cualquier tipo de intervención en esta población, la religión tendrá un lugar preponderante.
Sus metas de vida están centradas en la salud, estar bien con la familia, hacer lo que les corresponde (labores domésticas y apoyar a sus seres queridos), tener una vejez tranquila y estar sobre todo bien con dios.
Por último, en la dimensión de factibilidad de cambio psicológico y de salud se concluye que se enfocó principalmente en la salud, ya que es una prioridad en esta población. Prácticamente todos padecen alguna enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, osteoporosis y, en algunos casos, síntomas depresivos por la pérdida de la pareja. Si bien hay quien asiste a los servicios de salud como Centro de Salud e IMSS, la herbolaria es un recurso muy utilizado, desde tés caseros para diferentes síntomas, preparados específicos inclusive para la “cura del cáncer”.
Se pudo observar la utilización de rituales conductuales y la automotivación para mejorar los estados depresivos. En México, son pocos los estudios sobre la depresión en ancianos en situación de pobreza. Pando et al. (en Nance, s.f.), en un estudio realizado en Guadalajara en 2001, menciona que la prevalencia de depresión en el anciano es de 36% en promedio, de las cuales 47% son mujeres y 27% hombres, y que entre los factores de riesgo encontrados están la viudez, ser solteras o la falta de actividad laboral, entre otras. Asimismo, en otro estudio de García–Peña et al. (en Nance, s.f.), con 7,449 ancianos en la Ciudad de México, se reportó que uno de cada ocho ancianos muestran síntomas depresivos (13.2%). De igual forma, Maldonado (2015) encontró que entre menos satisfacción con la vida, se incrementa la sintomatología depresiva. La Organización Mundial de la Salud (OMS, en Jonis & Llacta, 2013) informa que para 2020 la depresión será la segunda causa de discapacidad a nivel mundial, por lo que habrá que poner un mayor énfasis en los síntomas depresivos y diferenciarlos, ya que muchas veces son confundidos por otra sintomatología que engloba muchos padecimientos mentales como los “nervios”.
Finalmente, es necesario reconocer que en México hay una pobreza y desigualdad persistentes y gran parte de las personas mayores viven en situación de vulnerabilidad social que se manifiesta en carencias que ponen en riesgo su bienestar social. Por ello, la problemática de la vejez y el envejecimiento debe de ser abordada con carácter prioritario en la agenda pública.
REFERENCIAS
Aceves, W. (2011). La ley del barrio. La Gaceta de la Universidad de Guadalajara, No.658. Recuperado de http://www.gaceta.udg.mx/G_nota1.php?id=9599
Alvarado, A. & Salazar, A. (2014). Analisis del concepto de envejecimiento. Grokomos, 25(2) 57–62.
Alvarado, X., Toffoletto, M., Oyanedel, J., Vargas, S. & Reynaldos, S. (2017). Factores asociados al bienestar subjetivo en los adultos mayores. Texto Contexto Enferma, 26(2), 1–10.
Aranda, C. & Pando, M. (2013). Conceptualización del apoyo social y las redes de apoyo social. Revista de Investigación en Psicología, 16(1), 233–245.
Arias, C. (2013). El apoyo social en la vejez: la familia, los amigos y la comunidad. Kairós Gerontología, 16(4), 313–329.
Arroyo, M. & Vázquez, L. (2015). Significados del bienestar familiar y social en personas mayores de contextos urbanos y rurales de Durango. En S. Garay, M. Arroyo & J. Bracamontes (Eds.), Vejez, familia y bienestar. Dimensiones micro y macrosociales del envejecimiento y la vejez. Monterrey: Universidad Autónoma de Nuevo León
Barrera, J. (2016). La lista negra de colonias inseguras. En Milenio Guadalajara. Recuperado de http://www.milenio.com/opinion/jaime-barrera-rodriguez/radar/la-lista-negra-de-colonias-inseguras
Castillo, D. (2009). Envejecimiento exitoso. Revista Médica Clínica Las Condes, 20(2), 167–174.
Cuadra, H. & Florenzano, R. (2003). Bienestar suvjetivo: hacia una psicología positiva. Revista de Psicología de la Universidad de Chile, 12(1) 83–96.
Enríquez, R. (2003). El rostro actual de la pobreza urbana en México. Comercio Exterior, 53(6), 532–539.
Enríquez, R. (2014). La construcción sociocultural de los nervios: emociones, envejecimiento y pobreza en el área metropolitana de Guadalajara. En V. Montes de Oca (Coord.), Vejez, salud y sociedad en México. Aproximaciones disciplinarias desde perspectivas cuantitativas y cualitativas (pp. 119–150). México: UNAM.
Enríquez, R., Maldonado, M., Aldrete, P., Ibarra, M., Palomar, J. & Pantoja, J. (2008). Género, envejecimiento, redes de apoyo social y vulnerabilidad en Mèxico. En R. Enríquez (Coord.), Los rostros de la pobreza: el debate. Guadalajara: Sistema Universitario Jesuita.
Garay S. & Montes de Oca, V. (2011). La vejez en México: una mirada general sobre la situación socioeconómica y familiar de los hombres y mujeres adultos mayores. Perspectivas sociales, 13(1), 143–165.
GDL Denuncia (2014). En Tabachines familias viven en riesgo. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=OXKiUG-EZnM
Giuliani, M., Soliverez, C. & Peréz (2015). El papel de las metas vitales en el envejecimiento satisfactorio. Kairós Gerontología, 18(20) 121–132.
González–Celis, A.L., Chávez–Becerra, M., Maldonado–Saucedo, M., Vidaña–Gaytán, M.E., & Magallanes–Rodríguez, A.G. (2016). Purpose in life and personal growth: Predictors of quality of life in mexican elders. Psychology, 7(5), 714–720.
Jocik–Hung, G., Taset–Álvares, Y. & Díaz–Coral, I. (2017). Bienestar subjetivo y apoyo social en el adulto mayor. Revista de la Facultad de Cultura Física de la Universidad de Granma, 14(46), 306–321.
Jonis, M. & Llacta, D.(2013). Depresión en el adulto mayor, cual [sic] es la verdadera situación en nuestro país. Revista Medica Herediana, No.24, 78–79.
Lazarus, R. & Folkman, S. (1986). Éstres y procesos cognitivos. Barcelona: Ediciones Martínez Roca.
Maldonado, M. (2015). Bienestar subjetivo y depresión en mujeres y hombres adultos mayores viviendo en pobreza. Acta de Investigación Psicológica, 5(1) 1815–1830.
Maldonado, M. & Órnelas, P. (2006). Religiosidad, fuerza personal y sintomatología depresiva en ancianos que viven en situación de pobreza extrema. En N. Salgado y R. Wong (Eds.), Envejecimiento, pobreza y salud en población urbana. Un estudio en cuatro ciudades de México (pp. 111-120). México: Instituto Nacional de Salud Pública.
Manrique–Espinoza, B., Salinas–Rodríguez, A., Moreno–Tamayo, K., Acosta–Castillo, I., Sosa–Ortiz, A., Gutiérrez–Robledo, L. & Téllez–Rojo, M. (2013). Condiciones de salud y estado funcional de los adultos mayores en México. Salud Pública de México, 55(2), 323–331.
Marquez, M., Pelcastre, B. & Salgado, N. (2006). Recursos económicos y derechohabiencia en la vejez en contextos de pobreza urbana. En N. Salgado & R. Wong, Envejecimiento, pobreza y salud en población urbana. Un estudio en cuatro ciudades de México (pp. 71–84). México: Instituto Nacional de Salud Pública.
Nance, D. (s.f.). Depresión en el adulto mayor. Recuperado el 13 agosto de 2013, de www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/24.pdf
Nogueira, M. (2015). La espiritualidad y su relación con el bienestar subjetivo y psicológico. Revista de Investigaciones de Psicología Social, 1(2) 33–50.
Pantoja, J. (2010). Envejecer en la ciudad: pobreza, vulnerabilidad social y desigualdad de género en adultos mayores. Un estudio en la ciudad de León. León, Guanajuato: Promoción de la Cultura y la Educación Superior del Bajío AC / Universidad Iberoamericana de Léon.
Pelcastre–Villafuerte, B., Treviño–Siller, S., González–Vázquez, T. & Márquez–Serrano, M. (2011). Apoyo social y condiciones de vida de adultos mayores que viven en la pobreza urbana en México. Cadernos de Saúde Pública, 27(3) 460–470.
Ponce, J., Velázquez A., Márquez, E., López L. & Bellido, M. (2009). Influencia del apoyo social en el control de las personas con diabetes. Index de enfermería, 18(4), 224–228. Recuperado el 12 de febrero de 2018, de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132–12962009000400002&lng=es&tlng=es
Rivera, J., Benito–León, J. & Pazzi, K. (2015). La depresión en la vejez: un importante problema de salud en México. América Latina Hoy, No.71, 103–118.
Rivera–Ledesma, A. & Montero, M. (2005). Espiritualidad y religiosidad en adultos mayores mexicanos. Salud Mental, 28(6), 51–58
Robles, L (2006). La vejez nuevos actores, relaciones sociales y demandas políticas. Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad, 27(105), 141–175.
Rodríguez, M. (2009). La soledad en el anciano. Gerokomos, 20(4) 159–165.
Salgado, N., Díaz–Pérez, M.J. & Maldonado, M. (1995). Los nervios de las mujeres mexicanas de origen rural como motivo para buscar ayuda. Salud Mental, 18(1), 50–55.
Santiago–Vite, J. (2016). Factores que contribuyen al envejecimiento saludable. Ciencia & Futuro, 6(2), 121–136.
Tarrés, M. (2008). Observar, escuchar y comprender. México: Porrúa.
Torres, W. & Flores, M. (2018). Factores predictores del bienestar subjetivo en adultos mayores. Revista de Psicología, 36(1), 9–48.
Vivaldi, F. & Barra, E. (2012). Bienestar psicológico, apoyo social percibido y percepción de salud en adultos mayores. Terapia Psicológica, 30(2) 23–29.