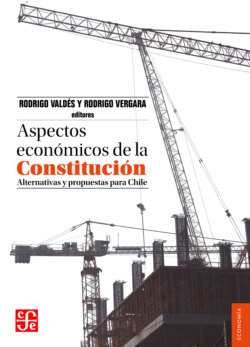Читать книгу Aspectos económicos de la Constitución - Rodrigo Valdés - Страница 6
ОглавлениеINTRODUCCIÓN
Chile vive lo que se conoce como un “momento constitucional”: un período en que los ciudadanos deliberan intensamente sobre su norma común principal. Después del triunfo de la opción Apruebo en el plebiscito de octubre de 2020, 155 miembros de una Convención Constituyente serán elegidos en elecciones programadas para abril de 2021.1 Luego, los convencionales elegidos tendrán nueve meses prorrogables por otros tres meses para acordar, escribir y proponer una nueva Constitución para Chile, la que posteriormente será sometida a un plebiscito ratificatorio. De aprobarse, esta nueva Constitución reemplazará a la actual, la de 1980, que fue reformada de manera relevante en 1989 y 2005.
Son, sin duda, múltiples los temas y las aristas que tocará la discusión de la Convención, para lo que se necesita información y análisis si se quiere una deliberación constructiva. Entre otros temas, será parte del debate la definición misma de la Nación, además de las libertades, los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los ciudadanos, el régimen político, la organización del territorio, el régimen jurisdiccional y la potestad constituyente.2 Según lo plasmado en la Constitución actual, luego de un acuerdo político a fines de 2019, la nueva Constitución se escribirá siguiendo reglas que acordará la propia Convención por 2/3 de sus miembros. Es esperable y deseable que existan diversas vertientes que contribuyan a la discusión y sirvan de antecedentes para la profunda deliberación requerida. Este libro es un esfuerzo en esa dirección.
El volumen se concentra en ocho aspectos económicos concretos que deberá enfrentar la discusión constitucional: 1) la iniciativa exclusiva presidencial en materia de gasto público; 2) las reglas del proceso presupuestario; 3) la forma del Estado y su gestión fiscal; 4) la autonomía y objetivos del Banco Central; 5) el régimen de protección y obligaciones de la propiedad privada; 6) las regulaciones constitucionales del agua y la minería; 7) la manera de presentar los derechos económicos y sociales; y 8) las directrices y límites sobre Estado subsidiario y Estado empresario.
La racionalidad detrás de escoger estos temas específicos son, por un lado, acotarlos de manera de lograr cierta profundidad en el análisis de cada uno. Por el otro, los autores de los capítulos son en su gran mayoría economistas y son los temas más cercanos a su experticia. Cabe también mencionar que la propia elección de los temas siguió un proceso de deliberación entre los autores y, en todo caso, dichos temas dicen relación con materias que son parte relevante del debate reciente sobre aspectos económicos de la Constitución en Chile. En términos generales, se relacionan con la política fiscal, con la política monetaria, con la propiedad privada y con los derechos económicos y sociales y su provisión (rol del Estado).
Por cierto, hay muchos temas constitucionales tanto o más importantes que los que se analizan en este libro. Por ejemplo, eventuales cambios al régimen político tendrían efectos en múltiples dimensiones. En algunos capítulos de este volumen se discute cómo cambiarían algunas conclusiones bajo modificaciones del sistema presidencial actual, pero no se analiza directamente. Tampoco se buscó ser exhaustivo en los temas económicos, pero sí tomar algunos de aquellos que parecen más candentes para la discusión.
Aunque el objetivo último del libro es contribuir a que la discusión constitucional en Chile (y eventualmente en otros países) sea lo más informada posible, el ejercicio realizado detrás de su preparación también representa una experiencia de deliberación colectiva de cierto valor. En efecto, si bien desde el punto de vista disciplinar el grupo es bastante homogéneo, los autores de este libro tienen opiniones políticas disímiles y reflejan un arco relativamente amplio de posturas. Los resultados muestran que, aunque muchas veces no hay opiniones unánimes, la dispersión de juicios es más acotada de lo que se podría suponer. En la mayoría de los casos se trata de matices. Y cuando hay diferencias más pronunciadas, también se pueden encontrar elementos comunes, lo que permite acercar posiciones.
METODOLOGÍA
El trabajo realizado para este libro se inspira en el proceso detrás de Diálogos Constitucionales (2015)3 y Propuestas Constitucionales (2016),4 editados por Lucas Sierra, en que un grupo de abogados de distintas visiones políticas dialogaron sobre contenidos constitucionales. En este libro, cada capítulo tiene dos o tres autores que analizan cada materia desde una perspectiva económica. En cada caso, se discuten aspectos del tema desde el punto de vista teórico y se revisan las constituciones chilenas y la experiencia comparada más relevante (constitucional y práctica). Para esto último, se usa especialmente el material que ha reunido el Comparative Constitutions Project,5 que permite comparar constituciones y cuantificar ciertas prácticas, así como literatura técnica sobre los distintos temas, siempre cuidando las especificidades de cada realidad.
Cada capítulo termina con una propuesta concreta y razonada para la nueva Constitución, aunque no se propone una redacción jurídica específica. Asimismo, para cada uno de los capítulos se buscó parear autores que no estuvieran fácilmente de acuerdo ex ante y se les pidió que se esforzaran en acordar propuestas de contenido específico común cuando fuera posible.
Además de la propuesta constitucional de cada tema (o más de una si no hay consenso entre los autores, lo que se produjo en uno de los ocho capítulos y en un aspecto puntual de otro), se incluye en cada capítulo una breve opinión crítica del resto de los autores del volumen sobre las propuestas respectivas. Cada uno podía suscribir, suscribir con reservas, no suscribir o simplemente no manifestar una opinión. Se entiende que suscribir con reservas refleja que se está de acuerdo con gran parte de la propuesta del capítulo respectivo, pero se tiene alguna reserva o desacuerdo en algunos temas específicos. No suscribir, por el contrario, implica estar en desacuerdo con un aspecto sustantivo de la propuesta. No manifestar opinión puede deberse a diversas razones, entre ellas, a que no se ha estudiado suficientemente el tema. Es importante dejar claro que las opiniones son exclusivamente sobre la propuesta y no sobre el resto del contenido del capítulo. En la mayoría de los casos hay una suscripción con algunas reservas.
Se debe subrayar que nuestro objetivo no es entregar opciones de redacción de ciertos aspectos de la Constitución. No somos expertos en ello. El propósito es entregar lineamientos (generales, pero también específicos) sobre lo que debiera incluir una nueva Constitución. Por cierto, este debate también nos llevó a aquellos aspectos que no debieran ir en una Constitución y que tendrían que ser más bien objeto del debate político y las leyes. En los distintos capítulos se encuentran diversas opiniones al respecto.
Después de los contactos iniciales para conformar el grupo de autores, nuestra primera reunión se produjo en enero de 2020, a la que invitamos a dos abogados expertos sobre estas materias, Luis Cordero y Sebastián Soto, para evaluar si tenía sentido iniciar este proyecto. Con su entusiasta apoyo, nos convencimos de que podíamos intentar hacer un aporte. A partir de entonces, se inició un proceso extenso de discusión que incluyó dos sesiones de presentación y de diálogo sobre cada tema, una preliminar y otra final, de manera de recibir retroalimentación del resto de los autores. La mayoría de las reuniones fue telemática, debido a la pandemia de coronavirus. Luego, los autores circularon la versión final del capítulo respectivo sobre el cual el resto pudo reaccionar de manera escrita. Son esas reacciones las que se incluyen al final de cada capítulo.
Durante las sesiones de presentación y discusión, el grupo contó con la presencia, paciencia y enseñanzas de los abogados Diego Pardow y Lucas Sierra, a quienes agradecemos sinceramente. Su rol principal fue ayudarnos con dudas legales, delimitar contenidos cuando el grupo se alejaba de cuestiones constitucionales y, especialmente, acotar el riesgo de que un grupo de economistas no entienda a cabalidad los matices y también el sentido profundo de temas que van mucho más allá de nuestra área específica de conocimiento. De las muchas cosas que aprendimos, una especialmente significativa fue que, para las distintas materias, el peso de la prueba está en si debe incorporarse el tema en la Constitución; no todo puede estar en ella. También, que una cosa es la letra y otra su aplicación práctica. Les agradecemos también su cuidado de no interferir con sus propias opiniones. Desde luego, ellos no son responsables de los eventuales errores que puedan persistir.
LOS CAPÍTULOS
Los tres primeros capítulos, iniciativa exclusiva de gasto, proceso presupuestario y forma del Estado y gestión fiscal, están relacionados con la política fiscal. El cuarto, Banco Central, con la política monetaria. Los capítulos V y VI se relacionan con la propiedad. El primero de ellos con la propiedad privada, en términos generales, y el segundo con dos bienes que tienen un tratamiento especial en la Constitución y en el ordenamiento jurídico en general, y que además han sido por un buen tiempo motivo de discusión pública: los recursos mineros y el agua. El capítulo VII es sobre derechos económicos y sociales; el VIII, sobre Estado subsidiario y Estado empresario.
En el capítulo I, Jorge Rodríguez y Rodrigo Vergara analizan la iniciativa exclusiva presidencial en materia de gasto público. La intención de esta regla es que el responsable de las finanzas públicas —tarea que en el ordenamiento chileno recae en el Presidente de la República— tenga el control efectivo de las herramientas para ello. La iniciativa presidencial exclusiva, entonces, está íntimamente relacionada con el tipo de régimen político.
En Chile esta regla tiene larga data. Hay antecedentes desde la Constitución de 1925, reforzados con las reformas de 1943 y 1970, y ampliados en la Constitución de 1980. Desde 1990 ha funcionado razonablemente bien, contribuyendo a la solidez de las cuentas fiscales, puesto que se han generado incentivos para que el Gobierno asuma la responsabilidad sobre la sostenibilidad del gasto. A pesar de ello, no se puede desconocer que esta norma ha generado una creciente tensión política, en especial de parte de un Congreso que se siente con pocas atribuciones para incidir en política pública, por lo que ha comenzado a ser desafiada.
Los autores del capítulo proponen mantener la iniciativa presidencial exclusiva de gasto público, asumiendo el contexto de un régimen presidencial. Manteniendo la norma, se propone darle un mayor rol al Legislativo, permitiendo que pueda presentar iniciativas que conlleven gasto, pero con el requisito de ser suscritas por un cierto porcentaje de parlamentarios y que la mesa de la cámara respectiva la entregue al Gobierno para su patrocinio o para que fundamente su rechazo, en un plazo de 30 días, pudiendo seguir su tramitación solo en caso de que el Gobierno la patrocine. Es interesante notar que incluso en países con regímenes parlamentarios o semipresidenciales, donde en teoría esta norma sería menos relevante, hay varios casos donde se tiene algún grado de iniciativa exclusiva del Gobierno.
El rango de opiniones del resto de los autores, más allá de quienes la suscriben, va desde reservas orientadas a darle este mayor rol al Legislativo, prefiriendo mantener la situación actual, hasta eliminar la iniciativa exclusiva de gasto, pero introduciendo elementos para asegurar la responsabilidad fiscal. Una posibilidad que se menciona es que cada iniciativa lleve aparejada un financiamiento.
Sebastián Claro y Andrea Repetto, en el capítulo II, analizan el proceso presupuestario, que es el conjunto de normas y leyes que distribuyen las competencias entre los poderes del Estado en el diseño, discusión, aprobación y ejecución del Presupuesto de la Nación. La Constitución chilena, siguiendo con su tradición histórica, otorga al Poder Ejecutivo las mayores atribuciones en este proceso, buscando que las herramientas de control y manejo presupuestario estén radicadas en quien tiene la responsabilidad en la administración financiera del Estado. En ese sentido, es un tema muy relacionado con la iniciativa exclusiva tratada en el capítulo I. La Constitución actual le entrega casi todo el poder al Ejecutivo y el Congreso solo puede aprobar o reducir los gastos contenidos en el proyecto de Ley de Presupuestos (salvo los que estén establecidos por ley permanente). Los autores proponen mantener los aspectos esenciales del esquema actual, pero con modificaciones que concedan al Congreso una mayor incidencia en la discusión sobre la composición del gasto. Buscan un debate presupuestario basado en mejor información y supuestos más robustos, que resguarde la sostenibilidad fiscal y abra un espacio para reflejar las preferencias de la ciudadanía implícitas en la elección tanto del Presidente de la República como de los parlamentarios.
Entre sus propuestas principales para la nueva Constitución están las siguientes ideas: 1) que si el presupuesto no es aprobado en los tiempos legales, rija el presupuesto aprobado en el ejercicio anterior; 2) que se extienda el período de discusión a tres meses; 3) que se otorgue al Congreso atribuciones para modificar de manera acotada el presupuesto presentado por el gobierno, sin afectar bajo ninguna circunstancia el nivel agregado de gasto y con varias restricciones; 4) atenuar las amplias facultades de veto que posee el Ejecutivo en este ámbito, manteniendo solo la posibilidad de un veto parcial para referirse a glosas o artículos específicos y no al presupuesto completo, o alternativamente reduciendo el quorum requerido para rechazar el veto; 5) introducir en la Constitución un principio de transparencia y rendición de cuentas en la gestión del proceso presupuestario, y 6) restringir los espacios de discrecionalidad del gobierno para modificar ex post el presupuesto.
Los demás autores suscriben en general estas propuestas, aunque con algunas reservas. Varios tienen dudas sobre la conveniencia de modificar la forma de operación del veto presidencial y sobre la idea de entregar la posibilidad al Congreso para reasignar, incluso con salvaguardas. Algunos preferirían dejar el mecanismo presupuestario sin grandes cambios, especialmente si el régimen presidencial se mantiene (hubo una opinión que estuvo por no suscribir). También se propone, de otro lado, entregar más herramientas al Congreso en la medida que se avance hacia un sistema político menos presidencialista.
Forma del Estado y gestión fiscal es el tema del capítulo III, escrito por Pablo Correa y Jorge Rodríguez. A lo largo de su historia, Chile ha sido un país unitario, con un régimen fuertemente centralizado respecto de la organización político-administrativa del Estado, lo que se ha reflejado en una gestión presupuestaria y financiera coherente con dicha estructura. Esta definición responde, en parte y de igual forma a lo planteado en los dos capítulos previos, a la responsabilidad que tiene el Presidente de la República sobre la gestión presupuestaria del Estado y la sostenibilidad fiscal. No obstante, la Constitución política vigente también establece un mandato claro y directo a los órganos del Estado de promover un desarrollo que sea equitativo y solidario entre los territorios, es decir, a nivel regional, provincial y comunal.
Los autores del capítulo sostienen que, a la luz de los datos, es posible concluir que la forma de Estado vigente —unitaria y centralizada— ha sido exitosa en cumplir con el primer mandato —el control fiscal—, pero ha fallado en lograr un desarrollo equitativo entre los diversos territorios. Proponen reformas constitucionales que avancen en la descentralización financiera dentro de un Estado unitario, sin descuidar la responsabilidad fiscal, entendiendo que también existen variadas materias complementarias que es preferible que sean regladas a nivel de ley. Así, recomiendan que a nivel constitucional se establezcan principios que guíen la relación entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales, los que a su vez propicien leyes que los concreticen. Algunos de los principios más relevantes tienen que ver con introducir la subsidiariedad competencial, la solidaridad interregional, la obligación del gobierno central de dotar de financiamiento a las competencias regionales y comunales para poder ejercerlas, el que los territorios sean compensados por las externalidades negativas que los afectan y que tengan su origen en otros territorios, y el principio de responsabilidad fiscal aplicable a los tres niveles de gobierno. Esto tiene asociado una serie de desafíos, siendo la creación de un mecanismo efectivo de solución de competencias uno de los más relevantes.
El rango de opiniones a esta propuesta, más allá de quienes la suscriben, va desde reservas por lo referido a las compensaciones entre territorios por externalidades negativas, hasta la necesidad de introducir la posibilidad de impuestos locales más allá de los nacionales, manteniendo las restricciones al endeudamiento local y el principio de responsabilidad fiscal. Al mismo tiempo, se menciona que estos principios deben ir de la mano de mayor descentralización política y que el tema de los pueblos originarios podría poner un límite a cuán unitaria puede ser la organización del país.
Sebastián Claro y Rodrigo Valdés abordan en el capítulo IV el tema del Banco Central. Revisan las razones teóricas y la amplia evidencia empírica que muestran que su autonomía contribuye a un mejor funcionamiento de la economía, y no solo a lograr una inflación menor y más estable. A pesar de que un número elevado y creciente de países les ha otorgado autonomía a sus bancos centrales, es menos común que estén en su respectiva Constitución; se trata de un avance institucional relativamente reciente. De hecho, los países que han adoptado nuevas constituciones o que las han reformado significativamente, tienden a incluirlos en su Carta Fundamental. El capítulo también permite ver los elementos que son más habituales en países que sirven de modelo en este tema y los contrasta con los que existen en la institucionalidad chilena.
A partir de un análisis de las distintas dimensiones de autonomía, Claro y Valdés proponen que la Constitución consagre los siguientes elementos para el Banco Central de Chile (bcch): 1) que lo defina un organismo autónomo, de carácter técnico y patrimonio propio, cuyo objetivo principal es la estabilidad de precios, sin perjuicio de otros que pueda establecer la ley, aunque subordinados al objetivo principal; 2) que pueda realizar operaciones solo con instituciones financieras, privadas o públicas; 3) que tenga la prohibición de entregar créditos o préstamos directos al fisco; 4) que sea regido por un órgano superior cuyo mecanismo de nombramiento será definido por ley, pero que, específicamente, establezca que la remoción de un consejero solo podrá ser iniciada por el Presidente de la República si la actuación del miembro del Consejo implica un grave y manifiesto incumplimiento de los objetivos del Banco, y la que deberá ser refrendada favorablemente por una mayoría del Senado, y 5) que entregue su cuenta pública.
Aunque varios de los autores suscriben la propuesta, algunos preferirían equiparar la autonomía del Banco Central a la de la Corte Suprema o el Contralor General de la República, en un aspecto preciso y limitado, esto es, que el Congreso también tenga la capacidad de iniciar un proceso de destitución por casos especificados en la ley, como es la facultad del Presidente en la actualidad. Una autora prefiere que la Constitución mencione que el Banco Central será un órgano autónomo y dejar a la ley la regulación de dicha autonomía. Hay también una opinión de mantener los objetivos del Banco Central como están descritos hoy en su Ley Orgánica.
El capítulo V, cuyos autores son Luis Eduardo Escobar y Rodrigo Vergara, trata sobre la propiedad privada. Esta, como uno de los derechos fundamentales del ser humano, es un concepto que está presente desde los orígenes de las constituciones. Tiene sus antecedentes más emblemáticos en la Carta Magna inglesa (1215), en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) y en la Constitución de los Estados Unidos (1791). Es parte fundamental en el adecuado funcionamiento de las economías modernas.
En Chile está consagrada en las constituciones de 1833, 1925 y 1980. En la primera, la propiedad privada estaba garantizada y solo en caso de “utilidad del Estado”, establecida por ley, podía ser objeto de expropiación. Y para ejecutar la expropiación, el dueño debía ser indemnizado adecuadamente y en forma previa. La de 1925 era muy similar en esta materia, aunque se le daba un rol social a la propiedad. La Carta Fundamental de 1980 incluye los elementos anteriores, es decir, su función social y la expropiación por casos de utilidad pública, por una ley, a precio justo y al contado, y la posibilidad de acudir a tribunales.
Los autores proponen: 1) mantener el derecho de propiedad en la Constitución, conservando, tal como está en la actualidad, su función social;
2) en cuanto a la expropiación, mantener el actual texto, en el sentido que debe ser en virtud de una ley que la autorice por causa de utilidad pública o de interés general de la Nación; 3) sobre la compensación por la expropiación, conservar que sea antes del traspaso de la propiedad, al contado, si no hay acuerdo en contrario, a un precio acordado y con la posibilidad de recurrir a la justicia.
La propuesta la suscribe gran parte de los autores. Dos manifiestan reservas: una de ellas propone reforzar el actual principio de libre disposición de la propiedad privada en la Constitución, de manera que las restricciones impuestas por la actual legislación a las donaciones y herencia sean en el futuro consideradas inconstitucionales. Otra se refiere a la conveniencia de que la regulación sobre la expropiación contenga buena parte de los elementos anteriores, pero sea más bien breve.
Andrea Repetto, Claudia Sanhueza y Rodrigo Valdés, en el capítulo VI, abordan la temática de los recursos mineros y el agua. La mayoría de las constituciones más actuales en el mundo se refieren a la propiedad de estos y otros recursos naturales. Chile no es una excepción. En la actualidad, respecto de la minería, la Constitución establece la propiedad estatal y el permiso de exploración y explotación por parte de privados a través de concesiones, y quienes se las adjudican están obligados a desarrollar la actividad para satisfacer el interés público. En el caso del agua, otorga propiedad a los dueños de los Derechos de Aprovechamiento del Agua (DAA) que hayan sido reconocidos o constituidos en conformidad a la ley.
Los autores del capítulo proponen un conjunto de principios orientadores para la regulación de estos recursos en la Constitución o en leyes, según corresponda. Estos principios incluyen la idea de que se trata de recursos de propiedad de la Nación toda y que su explotación puede ser realizada por el Estado o por privados, con límites y orientaciones. Si hay rentas (ex ante), estas deben ser apropiadas de manera relevante por el Estado; y los eventuales cambios legislativos deben considerar los costos de transitar de un régimen a otro.
Sobre la minería, se plantea perfeccionar la regulación minera a nivel legal, para alinearla al espíritu de los principios constitucionales propuestos, aunque se sugiere no realizar cambios sustantivos a la Constitución, pues el texto actual, que tiene gran similitud con la reforma constitucional de 1971 sobre nacionalización, ya contiene las ideas de los lineamientos orientadores propuestos. Esto además está en línea con el proyecto constitucional enviado al Congreso por la presidenta Bachelet el año 2017.
En el caso del agua, los autores proponen que la Constitución establezca que es un bien nacional de uso público, cuyo uso se hará conforme a la ley, con dos consideraciones explícitas constitucionales: 1) asegurar el derecho humano al consumo de agua y 2) promover el resguardo ecológico de las cuencas y protección de los ecosistemas. Se propone mantener el concepto actual de derechos de aprovechamiento del agua, aunque Repetto y Sanhueza consideran innecesario que se mantenga en la Constitución (de manera que la forma de asignación se determine a nivel legal, en el Código de Aguas), mientras que Valdés propone mantenerlos en ella.
El rango de opiniones sobre las propuestas es relativamente acotado. Para la minería se propone incorporar en la Constitución la obligación del Estado de capturar las rentas que genere la actividad en la forma que señale la ley y los contratos con los concesionarios. A su vez, se estima importante hacer explícito que las obligaciones que tendría el que explora/explota un yacimiento deben ser materia de ley. Más en general, también se propone llevar al cuerpo constitucional los principios que propone el capítulo, de manera que se apliquen a distintos bienes, y se presenta la duda respecto de utilizar el concepto de propiedad sobre la naturaleza, planteándose hablar más bien de una relación de potestad.
Los derechos económicos y sociales son el tema del capítulo VII, escrito por Sylvia Eyzaguirre y Claudia Sanhueza. La incorporación de derechos económicos y sociales en la Constitución es algo relativamente reciente, pero de gran importancia y, en particular, de fuerte significancia en la discusión constitucional actual en Chile. La mayoría de las primeras constituciones estaba centrada en establecer los que ahora se conocen como “derechos de primera generación” o “derechos civiles y políticos”, que están principalmente definidos en términos de límites procesales y sustantivos al ejercicio del poder estatal. Sin embargo, esto cambió después de la Segunda Guerra Mundial con la Declaración de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc) en 1966, que ha sido ratificado por 167 países y por Chile en 1969. La discusión en el mundo sobre este tema no se circunscribe solo a qué derechos deben estar en la Constitución, sino también a la forma de consagrar (tutelar) estos derechos.
A diferencia del resto de los capítulos, aquí las dos autoras hacen propuestas conceptualmente diferentes, si bien ambas abogan por una expansión de estos derechos con responsabilidad fiscal. La propuesta de Eyzaguirre mantiene los actuales derechos económicos y sociales en la Constitución, así como los deberes y obligaciones del Estado, aunque incluye el derecho a la protección de la infancia y el deber del Estado de proveer una vivienda digna. Asimismo, recomienda que la tutela de dichos derechos se circunscriba a nivel de leyes y reglamentos, y limita los deberes y obligaciones del Estado a los recursos disponibles. El planteamiento de Sanhueza consiste en establecer estos derechos en forma de preámbulo, a través de la definición del Estado como social y democrático de derecho, protector de la dignidad humana, y adoptar las recomendaciones del Pidesc, dejándolos establecidos en la Constitución de la misma forma, para que sean garantizados de manera progresiva, en consonancia con el principio de responsabilidad fiscal.
En las opiniones sobre este capítulo, el resto de los autores se manifestó en favor de una u otra de las posiciones de las autoras, con algunos que tomaron partes de cada una.
Por último, el capítulo VIII, de Pablo Correa, Luis Eduardo Escobar y Sylvia Eyzaguirre, aborda el Estado subsidiario y Estado empresario. Una de las principales críticas que se le hace a la actual Constitución es su concepción (sin designarla directamente) del Estado como subsidiario. El principio de subsidiariedad hace referencia a la distribución de poder tanto al interior del Estado (descentralización), como entre este y la sociedad civil. Aquí se trata del principio de subsidiariedad únicamente en este segundo plano. En particular, se revisan dos aspectos de la idea de Estado subsidiario: la provisión de ciertas prestaciones públicas esenciales para la población (educación, salud y pensiones) y el rol empresarial del Estado.
Los autores revisan el concepto de subsidiariedad y sus orígenes históricos. Luego constatan que las constituciones de 1833 y 1925 se hacían cargo de los derechos políticos de los ciudadanos y la conformación del Estado, pero no definían el rol del Estado en función de otros principios fundacionales. Destacan que la Constitución de 1980 aplica el principio de la subsidiariedad en los dos ámbitos de análisis y hacen un examen comparativo respecto de cómo se trata la provisión de prestaciones públicas y las empresas estatales en las constituciones de varios países.
Correa, Escobar y Eyzaguirre sostienen que la forma de provisión de estas prestaciones no debiese estar presente en una nueva Constitución, sino que su definición debe ser tarea de la política y, por lo tanto, materia de ley. Argumentan que la evidencia internacional muestra que existen distintas formas de proveer estas prestaciones, resguardando siempre su rol social. Por otra parte, los distintos diseños de provisión responden a legítimas preferencias políticas. No obstante, estiman que es importante incluir en la Constitución principios orientadores para que la provisión social con recursos fiscales o cotizaciones obligatorias logre cumplir su fin social, como por ejemplo el principio de no discriminación negativa y transparencia. Esto permitiría mantener el principio de libre elección entre entes estatales y privados, resguardando la finalidad social de la prestación. En esta línea, consideran que las leyes que norman estas provisiones no debieran tener quorum supramayoritarios, aunque sí quorum calificado, esto es, la mitad más uno de los parlamentarios en ejercicio. En cuanto a las empresas del Estado, recomiendan mantener que su creación sea aprobada por una ley de quorum calificado y se rijan por la ley común aplicable a los particulares, manteniendo las excepciones, tal como lo contempla la actual Constitución. Finalmente, sugieren eliminar el inciso tercero del artículo 1, que según los autores es la base (junto con las interpretaciones del Tribunal Constitucional) del rol subsidiario del Estado en la actual institucionalidad económica y social.
En este tema existe más dispersión de opiniones sobre las propuestas. De un lado, se propone mantener el inciso tercero del artículo 1, aunque agregando una aclaración: que el reconocimiento y protección a las organizaciones de la sociedad civil no deben entenderse como contrarias a la acción regulatoria del Estado en la búsqueda del bien común. De otro lado, hay dos personas que no suscribieron el capítulo. En esencia, estiman que la Constitución debiera permitir que cada gobierno, a través de leyes discutidas en el Congreso, pueda asegurar esa provisión de los bienes analizados a través del mecanismo que le parezca más adecuado, y la propuesta no garantizaría aquello. Buscan que sea posible un fortalecimiento de lo público (por ejemplo, de la educación) sin que ello sea inconstitucional. Algunos consideran que es innecesario tener quorum calificados en las leyes que organizan estos temas, incluida la creación de empresas públicas. También se argumenta que, en el caso de la provisión de servicios de salud, pensiones y educación, el principio de transparencia que proponen los autores debiera incluir explícitamente la rendición de cuentas en materias financieras y de resultados, ya sean prestadores públicos o privados.
UNA REFLEXIÓN FINAL
Ojalá existieran recetas fáciles, pero lamentablemente el camino al desarrollo no tiene atajos. Aunque pueden vislumbrarse distintas rutas posibles, no cualquier camino tiene las mismas probabilidades de éxito. De hecho, la evaluación formal de la experiencia internacional demuestra que existen condiciones habilitantes para el progreso. Entre esas condiciones necesarias (aunque insuficientes) se incluye el imperio de la ley, un Estado efectivo y eficiente, un régimen democrático y estabilidad macroeconómica (inflación baja y cuentas fiscales sostenibles). Detrás de estas condiciones existen diseños institucionales específicos que les dan soporte. De hecho, si algo hemos aprendido en las últimas décadas, es que la forma de las instituciones es uno de los determinantes fundamentales de los resultados que logran los países. Como lo muestra el trabajo de Acemoglu y Robinson,6 las instituciones inclusivas favorecen el desarrollo, mientras que las instituciones extractivitas lo retardan. Y la Constitución es, por definición, un eje central en esa estructura.
En los capítulos de este libro, y de manera diversa, se presentan ejemplos y propuestas de diseños institucionales que, a juicio de los autores, favorecen esas condiciones habilitantes. No se trata, por cierto, que una mirada desde la economía deba tener supremacía en la discusión constitucional. Hay otros ángulos que tendrán que interactuar con los que dan soporte a los capítulos de este libro. Tampoco se trata de que exista una verdad incontrovertible desde la economía, como lo demuestran las distintas opiniones que se ven a lo largo de los capítulos. Sí parece importante subrayar que la gran mayoría de las veces estas opiniones no se encuentran tan distantes unas de otras.
Chile vive un momento muy particular de su historia. Muchas personas están llenas de ilusión, otras llenas de aprensiones. Esperamos que este volumen sea una contribución, entre muchas otras, a que la deliberación que estamos llevando a cabo ayude a materializar las esperanzas y a disminuir los temores.
LOS EDITORES,
NOVIEMBRE DE 2020