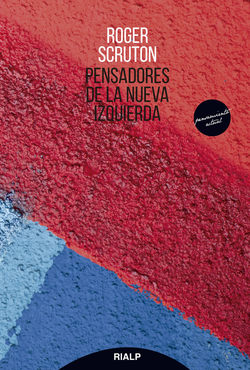Читать книгу Pensadores de la nueva izquierda - Roger Scruton - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1.
¿QUÉ ES LA IZQUIERDA?
EL USO MODERNO DEL TÉRMINO “IZQUIERDA” proviene de los Estados Generales de 1789, cuando la nobleza se sentó a la derecha del rey, y el “tercer estado” a la izquierda. Pero también podría haber sido al revés. Y, en realidad, fue al revés para todos menos para el rey. Sin embargo, los términos “derecha” e “izquierda” siguen aún vigentes entre nosotros, y se aplican hoy a facciones y doctrinas en el seno de todo orden político. La imagen que resulta de ello, como si las opiniones políticas se extendieran en una sola dimensión, solo se puede entender desde un punto de vista espacial y en relación con la existencia de un gobierno al que se puede criticar y es responsable. Pero incluso donde hace referencia al propio proceso político, esa representación no hace justicia a las teorías que se relacionan con él y que conforman el clima de la opinión pública política. Entonces ¿por qué emplear “izquierda” para referirnos a los pensadores que trataremos en este libro? ¿Por qué usar el mismo término para hablar de anarquistas como Foucault, marxistas dogmáticos como Althusser, nihilistas entusiastas como Žižek y liberales americanos como Dworkin o Rorty?
Hay principalmente dos razones. En primer lugar, los pensadores que aparecerán en estas páginas se refieren a sí mismos con este término. Y, en segundo lugar, todos ilustran una perdurable forma de ver el mundo que ha sido característica de la civilización occidental, al menos desde la Ilustración, y sobre la que se han construido complejas teorías sociales y políticas, como las que tendré ocasión de analizar en los siguientes capítulos. Muchos de las cuestiones que discutirá surgen en el contexto de la Nueva Izquierda, de gran importancia en la década de los sesenta y setenta. Otros son propios del pensamiento político de la posguerra, que creía que el Estado debía asumir las cargas sociales y distribuir los bienes.
Thinkers of the New Left se publicó antes del desmoronamiento de la Unión Soviética, antes de que la Unión Europea apareciera como un nuevo poder imperial y de que China se transformara en un exponente salvaje del capitalismo mafioso. Naturalmente los pensadores de izquierdas se han visto obligados a tener en cuenta estos cambios. La caída del comunismo en la Europa del Este y la debilidad de las economías socialistas en otros lugares dieron algo de credibilidad a las políticas económicas de la “nueva derecha”, e incluso el Partido Laborista se subió a ese carro, abandonó la cláusula IV de sus estatutos (es decir, su compromiso con la propiedad estatal) y aceptó que la industria no fuera ya una de las principales competencias del gobierno.
Por un momento pareció incluso que quienes habían dedicado sus esfuerzos intelectuales y políticos a encubrir a la Unión Soviética o a defender las “repúblicas populares” de China o Vietnam iban a pedir disculpas. Pero fue una esperanza fugaz. En esa misma década, el establishment de izquierdas volvió a asumir un nuevo protagonismo: Noam Chomski y Howard Zinn comenzaron otra vez a proferir sus radicales críticas contra América; la izquierda europea se unió de nuevo contra el “neoliberalismo”, como si este hubiera sido siempre el problema; Dworkin y Habermas siguieron cosechando premios por sus libros, tan poco leídos como impecables desde el punto de vista de su ortodoxia, y se premió a Eric Hobsbawm, un viejo comunista, por su inquebrantable fidelidad a la Unión Soviética, nombrándolo miembro de la Orden de los Compañeros de Honor de su Majestad.
Es verdad que el enemigo no era ya el de antes: el esquema marxista no se encajaba con facilidad en las nuevas circunstancias, y hubiera sido una ingenuidad defender la causa de la clase trabajadora cuando sus últimos integrantes se estaban convirtiendo en desempleados o en autónomos. Pero justo en ese momento llegó la crisis financiera, y personas de todo el mundo se vieron de repente sumidas en la pobreza, mientras los supuestos culpables de la situación —banqueros, financieros y especuladores— se esfumaban con sus bonus intactos. Como consecuencia de ello, comenzaron de nuevo a alcanzar popularidad libros que criticaban la economía de mercado, que nos recordaban que los auténticos bienes no son intercambiables (como decía Sandel en Lo que el dinero no puede comprar) o que los mecanismos del mercado determinan la transferencia masiva de riqueza de los más pobres a los más ricos (como señalaba Stiglitz en El precio de la desigualdad, o Piketti en El capital en el siglo XXI). Otros pensadores volvieron a extraer de la siempre pródiga fuente del humanismo marxista nuevas razones para hablar de la degradación espiritual y moral de la humanidad provocada por el libre intercambio económico (Gilles Lipovetstki y Jean Serroy, La estetización del mundo; Naomi Klein, No Logo; Philip Roscoe, I Spend, Therefore I Am).
De este modo, volvieron a disfrutar de cierta reputación los pensadores y escritores de izquierdas, asegurando al mundo que en realidad nunca se había comprometido con la propaganda comunista, y renovando sus ataques a la civilización occidental y a su sistema económico “neoliberal”, al que consideraban la principal amenaza de la humanidad en un mundo globalizado. La “derecha” siguió siendo un término que aludía al “abuso”, como lo era antes de la Caída del Muro, y las actitudes que se describen en este libro han conseguido adaptarse a esas nuevas condiciones sin moderar su propensión al conflicto. Este curioso fenómeno es uno de los muchos enigmas que trataré de desentrañar en las páginas que siguen.
La posición de la izquierda quedó claramente definida cuando surgió su distinción con la derecha. Los izquierdistas, como los jacobinos de la Revolución Francesa, creen que los bienes se encuentran injustamente distribuidos, y que ello es debido no a la naturaleza humana, sino a robo perpetrado por la clase dominante. Se definen en oposición al poder establecido, y se consideran los adalides de un nuevo orden que tendrá como objetivo corregir las viejas injusticias infligidas contra los oprimidos.
Dos son los rasgos de ese nuevo orden, que justifican su búsqueda: la liberación y la justicia social. Son parecidos a los valores de la libertad y la igualdad que predicaba la Revolución Francesa, pero solo parecidos. La liberación que reclaman los movimientos de izquierdas actuales no se refiere sólo a la liberación frente a la opresión política, o al derecho a vivir sin ver perturbada nuestra existencia. Significa emanciparse de las “estructuras”: de las instituciones, de las costumbres y de las convenciones que conforman el orden burgués y que han configurado el sistema compartido de normas y valores característico de la sociedad occidental. También aquellos izquierdistas que han abandonado el libertarianismo de los sesenta conciben la libertad como una forma de liberación de las constricciones sociales. Sus obras se dedican a deconstruir instituciones como la familia, la escuela, la ley, el Estado-nación, instituciones gracias a las cuales hemos recibido la herencia de la civilización occidental. Esta literatura, cuya mejor forma de expresión son las obras de Foucault, cree que lo que para otros son los mecanismos del orden civil, constituyen “estructuras de dominación”.
Liberar a las víctimas de la opresión es, sin embargo, una causa interminable, pues siempre aparecen nuevas víctimas en el horizonte. La liberación de la mujer de la opresión a la que la ha sometido el hombre, la de los animales frente al abuso humano, la de los homosexuales y transexuales de la homofobia, e incluso la de los musulmanes de la “islamofobia”, es decir, todas las causas que en los últimos tiempos la izquierda ha incluido en su programa político, han sido consagradas por la ley, e incluso se han creado comités en su defensa, que vigilan la censura oficial. Paulatinamente se han ido marginando las antiguas normas en las que se fundamenta el orden social, e incluso pueden llegar a ser condenadas como “vulneraciones de los derechos humanos”. Asimismo, la causa de la liberación ha dado lugar a más leyes de las que nunca fueron promulgadas para suprimirla; para darse cuenta de la situación, basta pensar en la legislación “antidiscriminación” que hoy existe.
Por otro lado, el objetivo de la “justicia social” no hace referencia, como en la Ilustración, a la igualdad ante la ley o a la igualdad de derechos civiles. El objetivo es la completa reorganización de la sociedad para eliminar todo privilegio, toda jerarquía y toda distribución de bienes que no sea equitativa. Ya no resulta aceptable, ciertamente, el igualitarismo radical de los marxistas y anarquistas del siglo XIX, que pretendían la abolición de la propiedad privada. Pero el reclamo de la “justicia social” encubre una mentalidad igualitaria mucho más persistente, una mentalidad por la que la desigualdad, en cualquier ámbito —en el de la propiedad, el placer, el derecho, la clase social, las oportunidades educativas o cualquier otro que desearíamos para nosotros o para nuestros hijos— es en principio injusta hasta que se demuestre lo contrario. En todo ámbito en el que las posiciones de los individuos sean comparables, el postulado por defecto es la igualdad.
Este postulado podría pasar desapercibido en el estilo cordial que tiene la prosa de John Rawls. La reivindicación más provocadora que hace Dworkin a favor del derecho a “igual tratamiento” frente al derecho a “ser tratado como igual” puede hacer que el lector se plantee hasta qué extremo lleva su argumentación. Pero lo más importante es percatarse de que se trata de un argumento que no permite que nada se interponga en su camino. No hay costumbres, ni instituciones, ni leyes ni jerarquías, ni tradiciones ni distinciones, normas o devociones que sean más importantes o puedan imponerse a la igualdad, si no son capaces de acreditar sus propios méritos. Todo lo que no pueda acomodarse a ese objetivo igualitario debe destruirse y construirse de nuevo, y no es motivo suficiente para aprobar determinadas instituciones y costumbres el hecho de que se hayan transmitido y aceptado. De ese modo, la justicia social se convierte en una reivindicación apenas disimulada para la “transformación radical” de la historia que siempre han promovido los revolucionarios.
Estos dos objetivos, la liberación y la justicia, no son, en efecto, más compatibles entre ellos que lo que fueron la libertad e igualdad en la Revolución Francesa. Si la liberación implica también liberarse de todas las posibilidades, ¿cómo impedir que quien es ambicioso, diligente, inteligente, guapo o fuerte, triunfe? Y ¿qué deberíamos hacer para evitarlo? Es mejor no intentar responder a esta difícil cuestión. Es más apropiado invocar viejos resentimientos, que discernir lo que comportaría explicitarlos. Al declarar la guerra en nombre de estos dos ideales a las jerarquías tradicionales y a las instituciones, la izquierda puede disimular la incompatibilidad que existe entre ellos. Además, la justicia social es un objetivo tan sagrado que purifica cualquier acción que se emprenda en su nombre.
Es importante tener en cuenta este potencial purificador. Mucha gente de izquierdas se muestra escéptica frente a los impulsos utópicos, pero al mismo tiempo, al colocarse tras sus estandartes moralizantes, termina inevitablemente incitada, inspirada y, finalmente, dirigida, por los miembros más fervientes de la secta. Porque la política que promueve la izquierda es una política que tiene un objetivo: el lugar que alguien ocupa en esa alianza está determinado por el compromiso que se esté dispuesto a asumir en la defensa de la “justicia social”, sea cual sea su forma. El conservadurismo —al menos el de tradición británica— es la política de la costumbre, el compromiso y la transigencia. Para el conservador, la asociación política se parece a la amistad: no tiene un objetivo concreto, sino que este va modificándose de acuerdo con la imprevisible lógica de la conversación. De ahí que el conservadurismo margine a los radicales, y los considere excéntricos y peligrosos. No solo no son ejemplos de un compromiso más fiel al proyecto en común, sino que por decisión propia se separan de aquellos a quienes pretenden liderar[1].
Marx repudió las diversas formas de socialismo de su época por “utópicas”, y distinguió el “socialismo utópico” de su “socialismo científico”, que prometía el “verdadero comunismo” como su predecible secuela. Su inevitabilidad histórica le eximió de la obligación de describirlo. La ciencia, a su juicio, consistía en las leyes del “movimiento histórico” descritas en El capital y en otras obras, según las cuales el desarrollo económico conllevaba cambios en la infraestructura económica de la sociedad, lo que permitía augurar la desaparición de la propiedad privada en el futuro. Después de la época socialista —la “dictadura del proletariado”— el Estado también “desaparecería”, ya no sería necesaria la ley, y todo pasaría a ser propiedad colectiva. No habría ya división del trabajo y cada persona disfrutaría de todo el espectro de necesidades y deseos, «la caza de la mañana, la pesca de la tarde, el cuidado del ganado en la noche y participar en la crítica literaria después de la cena», como se nos explica en La ideología alemana.
Retrospectivamente, decir que esto último es una afirmación científica y no utópica parece una broma. Lo que Marx afirma de la caza, la pesca, la agricultura y la crítica literaria es su manera de describir la vida sin propiedad privada. Pero si se pregunta quién facilitará las armas para cazar o la caña de pescar, quién organizará la jauría de perros que se necesita, quién mantendrá el cuidado de los refugios y los ríos navegables, quién dispondrá de la leche y de los terneros y quién publicará la crítica literaria, se nos contesta que todos esos asuntos no son de nuestra incumbencia. Y en cuanto a si será posible lograr la ingente organización que exigen todas esas placenteras actividades que disfrutará la nueva clase universal sin leyes ni propiedad privada y, por tanto, sin cadena de mando ni jerarquía, se consideran cuestiones tan triviales que no se repara en ellas. O, mejor dicho, son demasiado complicadas para contestarlas, por lo que se las pasa por alto. Darles respuesta exige, si no un ligero impulso crítico, al menos reconocer que el comunismo que preconizaba Marx entraña una contradicción: es una situación en la que se disfruta de todas las ventajas que tiene el orden legal, pero no existe la ley; en la que se logran todos los beneficios de la cooperación social, a pesar de que nadie goza de esos derechos de propiedad que, hasta la fecha, han sido los que han hecho posible precisamente la cooperación.
La naturaleza contradictoria de la utopía socialista es una de las causas que han provocado la violencia intrínseca a todos los esfuerzos que se han hecho por imponerla: es necesario una fuerza infinita para que las personas hagan lo que es imposible. Y el recuerdo de las utopías ha tenido mucho peso, tanto en los pensadores de la Nueva Izquierda de los años sesenta, como en los liberales de la izquierda americana que han heredado sus causas. Hoy ya no es posible refugiarse en esas especulaciones idealistas que bastaban para Marx. Es necesario plantearse si realmente hemos de creer que la historia se dirige o se debería dirigir hacia la solución socialista. Por ello, algunos historiadores marxistas han intentado restar sistemáticamente importancia a las atrocidades cometidas en nombre del socialismo y han pretendido culpar de todos los desastres a las fuerzas reaccionarias que han impedido su avance. En lugar de redefinir los objetivos de la liberación y la igualdad, los pensadores de la Nueva Izquierda han confeccionado una narrativa mitopoiética sobre el mundo moderno, que atribuye la culpa por la guerra y los genocidios a la legítima lucha en pos de la justicia social. Se ha terminado así reescribiendo la historia como si fuera una lucha entre el bien y el mal, entre las fuerzas de la luz y las de las tinieblas. Y a pesar de todos los matices y la retórica que emplean sus numerosos e inteligentes defensores, esta concepción maniquea sigue vigente hoy entre nosotros, consagrada en los planes de estudios y difundida por los medios de comunicación. A esa asimetría moral, que otorga a la izquierda el monopolio de la virtud y utiliza la palabra “derecha” como sinónimo de todo abuso, le acompaña una asimetría lógica, es decir, la idea de que la carga de la prueba siempre recae en el otro. No es posible descargarse de esta responsabilidad. Así pues, en la década de los setenta y principios de los ochenta, cuando se estaban reciclando las teorías de Marx y convirtiéndolas de nuevo en la auténtica explicación de los sufrimientos que padecía la humanidad bajo el sistema capitalista, era difícil encontrar en la prensa de izquierdas alusiones a las críticas a Marx de un siglo antes. Ya Maitland, Weber y Sombart[2] habían puesto en duda la teoría de la historia de Marx; Böhm-Bawerk, Mises[3] y muchos otros habían criticado su teoría del valor-trabajo; sus ideas sobre la falsa conciencia, la alienación y la conciencia de clase las había cuestionado una plétora de pensadores, desde Mallock y Sombart hasta Popper, Hayek o Aron[4]. No puede decirse que ninguno de ellos fuera de derechas. Pero hasta donde he podido saber al escribir este libro, ninguno ha recibido más que muestras de desprecio por parte de la Nueva Izquierda.
Dicho esto, debemos reconocer que los espectáculos marxistas ya no se encuentran precisamente en la izquierda. Es difícil saber por qué cambiaron de sitio y quién fue el responsable de que lo hicieran. Pero por las circunstancias que fuera, la política de izquierdas ha abdicado del paradigma revolucionario promovido en su momento por la Nueva Izquierda y ha optado en su lugar por defender las rutinas burocráticas y la institucionalización de la cultura del bienestar. Mantiene sus dos objetivos, el de la liberación y la justicia social, pero los promueve actualmente a través de la legislación, la labor de diversos comités y comisiones gubernamentales que se encargan de erradicar las causas de la discriminación. De ese modo, la justicia social y la liberación se han burocratizado. Si vuelvo por un momento la vista hacia los intelectuales de izquierdas de las décadas previas al desmoronamiento de la Unión Soviética, encuentro una cultura que esencialmente hoy solo sobrevive en reductos académicos, que se alimentan de esa prosa fragosa y repleta de jerga que se acumulaba en las bibliotecas universitarias cuando la universidad era un bastión de la “lucha anticapitalista”.
Pero adviértase la palabra empleada. Pertenece a un determinado vocabulario que, gracias al marxismo, penetró en nuestro lenguaje y que se fue simplificando y reglamentando poco a poco durante la época en que los socialistas representaban a la clase intelectual. Desde sus comienzos, el comunismo siempre ha luchado por adueñarse del lenguaje, y en parte el aprecio por las teorías de Marx residía en que estas ofrecían las etiquetas adecuadas para nombrar al amigo y al enemigo y dramatizar su conflicto. Ese hábito fue contagioso y los movimientos de izquierdas que surgieron después, siguen contaminados con el mismo veneno. Puede afirmarse que el principal legado de la izquierda ha sido lograr la transformación del lenguaje político, y uno de los objetivos de este ensayo es rescatarlo de la neolengua socialista.
Fue George Orwell quien acuñó el término “neolengua” en su escalofriante descripción de un Estado totalitario ficticio. Pero la apropiación del lenguaje por la izquierda es mucho más antigua: comenzó con la Revolución Francesa y sus consignas. El cambio que llamó la atención de Orwell se produjo en la Internacional Socialista, y con el compromiso entusiasta de la intelligentsia rusa. A aquellos que salieron triunfantes en la Segunda Internacional de 1889 se les concedió la visión de un mundo transformado. Esa revelación gnóstica fue tan luminosa que no fue necesario recurrir a razones que la justificaran, aunque tampoco era posible. Lo verdaderamente importante era distinguir entre quienes comulgaban con esa concepción y quienes no lo hacían. Y los más peligrosos eran los disidentes que tenían ideas próximas a la corriente principal, pues amenazaban con mezclarse con ellos y contaminar su pureza.
Desde un principio, pues, fue necesario disponer de etiquetas con las que estigmatizar también a los enemigos internos y justificar su expulsión: revisionista, desviacionista, izquierda infantil, socialista utópico, fascista social son, entre otras, algunas de las que se emplearon. La diferencia entre mencheviques y bolcheviques que nació en el II Congreso del Partido Social y Democrático de los Trabajadores Rusos en 1904 fue el epítome de este proceso: esas palabras acuñadas para una situación concreta, en sí mismas la cristalización de una mentira -pues los mencheviques (que significa minoría) representaban en realidad el punto de vista mayoritario-, quedaron para siempre grabadas en el lenguaje político y utilizadas por la élite comunista.
El éxito de esas etiquetas para marginar y condenar a los críticos, fortaleció la creencia comunista de que era posible transformar la realidad cambiando las palabras. Se puede crear una cultura proletaria sencillamente inventando la palabra “prolecult”. Se puede provocar el desmoronamiento de la economía libre gritando “crisis del capitalismo” cada vez que es oportuno. Se puede combinar el poder absoluto del partido comunista con el libre consentimiento del pueblo, denominando al gobierno comunista “centralismo democrático” y llamando a los países en los que se impone “democracias populares”. La neolengua reconfigura el escenario político, establece distinciones hasta entonces desconocidas y suscita la impresión de que, así como el anatomista describe el cuerpo humano, la neolengua revela el entramado oculto que se encuentra bajo la superficie. Es fácil, de ese modo, repudiar la realidad como mera ilusión.
La neolengua irrumpe cuando se sustituye la finalidad principal del lenguaje, describir la realidad, por el objetivo opuesto de reafirmar nuestro poder sobre ella. El acto de habla básico está solo superficialmente representado por la gramática asertórica. Las frases que se expresan en neolengua parecen aserciones, pero su lógica subyacente es la propia de la magia. Conjura el triunfo de las palabras sobre las cosas, la futilidad del argumento racional, y advierte del peligro de la resistencia. Como consecuencia de ello, la neolengua desarrolla su peculiar sintaxis que, a pesar de estar estrechamente vinculada a la del lenguaje ordinario, rehúye celosamente el encuentro con la realidad y la lógica de la discusión racional. Fracoise Thom ha explicado todo este proceso en su brillante ensayo La langue de bois[5]. El propósito de la neolengua comunista, según las irónicas palabras de Thom, ha sido «proteger a la ideología del malintencionado ataque de lo real».
Los individuos son la realidad más importante, el obstáculo que todo sistema revolucionario ha de vencer por necesidad y toda ideología destruir. La inclinación del individuo por lo particular y contingente, su molesta tendencia a rechazar lo que otro ha pensado por su bien y para su mejora, su libertad de elección y los derechos y deberes mediante los cuales la ejerce, todo esto no son más que obstáculos para los revolucionarios que ponen en marcha planes quinquenales. Por eso es necesario expresar las decisiones políticas evitando la participación de los individuos. La neolengua prefiere hablar de fuerzas, clases, y de la marcha de la Historia, y solo tiene en cuenta las acciones del Gran Hombre como posibles temas de discusión; porque el Gran Hombre, como Napoleón, Lenin o Hitler es, en realidad, la encarnación de fuerzas abstractas como el imperialismo, el socialismo revolucionario o el fascismo[6]. Los “ismos” que determinan el cambio político operan a través de las personas, pero no con ellos.
También el rasgo que Thom llama “pan-dinamismo” está relacionado con el implacable uso de la abstracción. El mundo de la neolengua es un mundo de fuerzas abstractas, en el que los individuos son simplemente realizaciones espaciales de los ismos que se encarnan en ellos. Se trata de un mundo “sin acción”. Pero no de un mundo carente de movimiento. Por el contrario, todo está en continua transformación, empujado por las fuerzas del progreso o impedido por las de la reacción. No hay equilibrio, ni inmovilidad, ni descanso en el mundo de la neolengua. La quietud es un engaño, un volcán inactivo que puede erupcionar en cualquier momento. La paz nunca es para la neolengua una situación de reposo o normalidad. Siempre hay algo por lo que luchar, y “¡lucha por la paz!” o “¡combate por la paz!” son algunos de los lemas oficiales del Partido Comunista.
La misma raíz tiene su tendencia hacia los cambios “irreversibles”. Como todo está en transformación y siempre están en lucha las fuerzas del progreso y las de la reacción, es importante revisar y asegurar continuamente la victoria de la ideología frente a la realidad. De ahí que los cambios que logran las fuerzas del progreso sean siempre “irreversibles”, y que las fuerzas de la reacción siempre yerren con sus contradictorios y nostálgicos intentos por defender un orden social que está inexorablemente abocado al fracaso.
Muchos términos con un honroso origen terminan siendo usados por la neolengua para denunciar, exhortar y condenar, sin necesidad de tener en cuenta la realidad observable. De ninguna palabra es más cierto esto que del término “capitalismo”, empleado para condenar todos los sistemas económicos libres y considerarlos formas de esclavitud y explotación. Puede no aceptarse el argumento central que Marx ofrece en Das Kapital, pero se puede estar de acuerdo en que existe el capital económico. Y podríamos hablar de economías en las que gran parte del capital se encuentra en manos de individuos privados o capitalistas, entendiendo todo esto desde un punto de vista imparcial que puede, a su debido tiempo, pasar a formar parte o no de una teoría explicativa. Pero en afirmaciones como “la crisis del capitalismo”, “explotación capitalista”, “ideología capitalista” y similares, no es así como se entiende el término. En ellas opera como un hechizo, y en la teoría económica desempeña una función parecida a la que desempeñó el gran grito que Kruschev lanzó en el atril de la ONU: “¡Os enterraremos!”. Al hablar de las economías libres con ese término, se les arroja el hechizo que las anula. Su realidad desaparece y queda reemplazada por una extraña construcción barroca, que amenaza ruina.
Los conceptos que se utilizan en el diálogo y la conversación cotidiana facilitan los compromisos, los acuerdos y la coordinación pacífica de la acción con personas que no comparten nuestros proyectos o inclinaciones, pero que, como nosotros, tienen necesidad de contar con su propio espacio. Esos conceptos tienen poco o nada que ver con las estrategias y los planes de la izquierda revolucionaria, pues permiten a quienes los usan cambiar el curso de sus preferencias, abandonar sus objetivos y sustituirlos por otros, enmendar sus formas y adoptar esa flexibilidad de la que al final siempre depende una paz duradera.
Así pues, aunque yo, un intelectual encerrado en mi torre de marfil, contemple con satisfacción y sin ningún tipo de remordimientos “la liquidación de la burguesía”, cuando entro en una tienda a comprar, tengo que emplear otro lenguaje. La mujer que me atiende detrás del mostrador solo puede ser considerada lejanamente miembro de la burguesía. Pero si decido verla así es porque estoy conjurándola con el término “burgués”, es decir, porque intento dominarla aplicándole esa etiqueta. Si quiero tratar a esa mujer como un ser humano, tengo que renunciar a esa presuntuosa declaración de poder y atribuirle voz propia. Mi lenguaje debe dejarle espacio, y eso implica que se debe adaptar a la situación y hacer posible la resolución de un eventual conflicto o llegar a acuerdos, incluido el de no estar de acuerdo. Comento algo sobre el tiempo, me quejo de los políticos, “paso el tiempo” y mi lenguaje suaviza la realidad, la convierte en algo flexible y utilizable. Por el contrario, la neolengua, con su rechazo de la realidad, la cosifica y endurece, la transforma en algo extraño y resistente, algo frente a lo que hay que luchar, que hay que vencer.
Puede que haya bajado de mi torre de marfil con un plan en mente, con el propósito de dar el primer paso en la liquidación de la burguesía sobre la que he leído en mi manual de marxismo básico. Pero ese propósito no aguantará el primer intercambio de palabras con la víctima elegida y el intento de imponer o hablar con el lenguaje que lo anuncia tendrá la misma consecuencia que el viento en la fábula de Esopo: rivalizar con el sol para ver quién consigue quitar o poner el abrigo al viajero. El lenguaje cotidiano ablanda y abriga; la neolengua, endurece y congela. La conversación cotidiana tiene sus propios recursos para generar aquellos conceptos que la neolengua prohíbe: imparcial/parcial, justo/injusto, correcto/incorrecto, honesto/deshonesto, legal/ilegal, tuyo/mío. Estas distinciones, que son propias del libre intercambio de sentimientos, opiniones y bienes, cuando se expresan con libertad y se actúa en consecuencia, crean una sociedad cuyo orden es espontáneo y no resultado de ningún proyecto, y en la que la distribución desigual de los bienes la causa “una mano invisible”.
Pero la neolengua no solo impone un plan; elimina también el diálogo hasta que los seres humanos sean capaces de vivir sin él. Si la neolengua habla de la justicia, no se refiere a la justicia de los intercambios individuales, sino a la “justicia social”, a esa justicia que se impone mediante planes y proyectos y exige siempre privar a los individuos de los bienes que han adquirido en el mercado gracias a un justo acuerdo. Para la mayoría de los pensadores que estudio en estas páginas, el gobierno es el arte de apropiarse de los bienes a los que se supone que todos los ciudadanos tienen derecho, y de distribuirlos. No expresa un orden social preexistente, nacido de nuestros libres acuerdos o de nuestra natural inclinación a cuidar de nosotros mismos y de nuestros vecinos. Es el creador y el garante de un orden social, determinado por la idea de “justicia social” e impuesto sobre las personas por decretos promulgados desde instancias superiores.
A los intelectuales les atrae de forma natural la idea de una sociedad planificada, pues confían estar a cargo de ella. Por ello olvidan que el auténtico diálogo social es parte de un problema que se ha de resolver en el día a día y mediante la minuciosa búsqueda de acuerdos. Ese diálogo está lejos de los “cambios irreversibles”, considera que todos los acuerdos se pueden ajustar y da la palabra a todos los implicados. De esa misma fuente deriva el derecho anglosajón y las instituciones parlamentarias que encarnan la soberanía del pueblo inglés.
A lo largo de estas páginas encontraremos repetidamente la neolengua de los pensadores de izquierdas. Donde los conservadores y liberales clásicos hablan de autoridad, gobierno e instituciones, la izquierda prefiere hablar de poder y dominación. El derecho y el deber desempeñan solo una función limitada y marginal en la concepción que tiene la izquierda sobre la vida política y, en su lugar, creen que las clases, los poderes y las formas de control son fenómenos básicos del orden civil, junto a la “ideología” que mistifica esos conceptos y los salva de la crítica. La neolengua representa el proceso político como una “lucha” constante y encubierta por esas ficciones que, para ellos, son la legitimidad y la lealtad. La verdad es el poder y su esperanza es deponerlo.
Casi nada de la vida política, tal y como la conocemos, aparece en el pensamiento de aquellos que trataré en este libro: instituciones como el parlamento o los tribunales de derecho anglosajón, las vocaciones espirituales propias de las iglesias, las capillas, las sinagogas o las mezquitas, las escuelas y los centros de formación profesional, las organizaciones privadas que se dedican a la caridad y la beneficencia, los clubes y grupos similares, los Scouts, los Grupos de exploradores, los torneos populares, los equipos de fútbol, las bandas de música y las orquestas, los coros, los grupos de teatro o los filatélicos… En resumidas cuentas, todas las maneras que tienen las personas de asociarse y que crean, sobre la base de esa integración consensuada, patrones de autoridad y obediencia que posibilitan su existencia, todas esas formas básicas de asociación o “pequeños pelotones”, como los llaman Burke y Tocqueville, no tienen importancia ni cuentan para el pensador de izquierdas; o, si se refieren a ellos (como por ejemplo para Gramsci o E. P. Thompson), están tan politizadas y sentimentalizadas que forman parte de la lucha de la clase trabajadora.
No nos debería sorprender que, cuando el comunismo alcanzó el poder en Europa del Este, su primera decisión fuera cortar la cabeza de esos pequeños pelotones: Kádar, como ministro del interior de Hungría en 1948, destruyó 500 en un solo año. La neolengua, que percibe el mundo en términos de poder y lucha, fomenta esa idea según la cual todas las asociaciones que no están controladas por líderes adecuados constituyen un peligro para el Estado. Y al actuar así, lo que solo es una idea se convierta en realidad. Cuando el seminario, la tropa o el coro únicamente se pueden reunir si cuentan con el permiso del partido, automáticamente el partido se convierte en su enemigo.
A mi juicio, no es casual que esta lógica que subyace en el pensamiento de izquierdas haya conducido con frecuencia a gobiernos totalitarios. La búsqueda de la justicia social abstracta va de la mano con la creencia de que las luchas de poder y las relaciones de dominación expresan la verdad de nuestra condición social, y que las costumbres libremente consentidas, las instituciones heredadas y el sistema jurídico que ha procurado la paz a comunidades reales son solo artificios en manos del poder. El objetivo es aprovecharse de ese mismo poder para liberar al oprimido y distribuir todos los bienes sociales de acuerdo con los criterios de justicia previstos por el plan.
Los intelectuales que piensan así rechazan por principio el compromiso. Su lenguaje totalitario no deja ninguna puerta abierta a la negociación; en su lugar, clasifican a los seres humanos en culpables e inocentes. Tras la apasionada retórica del Manifiesto comunista, tras la pseudociencia de la teoría marxista del valor-trabajo y de la interpretación de la historia en función de las clases sociales, subyace una misma enfermedad emocional: el resentimiento de quienes controlan la situación. Este resentimiento está sin embargo racionalizado y ampliado por la prueba de que los propietarios conforman una “clase”. Según esta teoría, la clase “burguesa” tiene una identidad común, tiene acceso sistemático al poder y disfruta de un conjunto compartido de privilegios. Además, logra y conserva todos esos beneficios gracias a la explotación a la que somete al proletariado, que no tiene nada excepto su trabajo y, por ello, siempre será fraudulentamente despojado de la recompensa a la que en justicia tiene derecho.
Esta teoría ha sido eficaz no solo por su utilidad para extender y justificar el resentimiento, sino también por su capacidad para desenmascarar las teorías contrarias como “mera ideología”. A mi juicio este es el rasgo más ingenioso del marxismo: ha logrado hacerse pasar por ciencia. Tras haber tenido la ocurrencia de diferenciar ideología y ciencia, Marx se propuso demostrar que su propia ideología era en sí una ciencia. De ese modo, su supuesta ciencia le sirvió para socavar las creencias de sus adversarios. Las teorías sobre el Estado de Derecho, la separación de poderes, el derecho de propiedad, etc., tal y como las habían expuestos pensadores “burgueses” como Montesquieu y Hegel, aparecían en el análisis marxista de clases como mecanismos que no estaban relacionados con la búsqueda de la verdad, sino con la búsqueda del poder: formas de aferrarse a los privilegios conferidos por el orden burgués. Al revelar las ambiciones egoístas y los intereses de estas ideologías, la teoría de clases justificaba sus pretensiones de objetividad científica.
Hay en este aspecto del marxismo una especie de astucia teológica, una astucia que encontramos también en la episteme de Foucault, que es una versión actualizada de la teoría de la ideología de Marx. Como la teoría de clases es la verdadera ciencia, el pensamiento político burgués tiene necesariamente naturaleza ideológica. Y como la teoría de clases revela el carácter ideológico del pensamiento burgués, debe ser considerada científica. Entramos así en el círculo mágico de un mito sobre la creación. Además, al presentar su teoría con lenguaje científico, Marx la dotó con el distintivo de una iniciación. No todo el mundo puede hablar ese lenguaje. Sólo una élite puede comprender y aplicar una teoría científica. Se prueba, así, que únicamente la élite posee ese saber iluminado y, por tanto, el derecho a gobernar. Este es el rasgo que explica que Voegelin, Alian Becason y otros se hayan referido al marxismo como una especie de gnosticismo, el membrete que hace posible «el gobierno a través del conocimiento»[7].
Si se mira con la arrogancia del superhombre de Nietzsche, el resentimiento sería un triste vestigio de la “moral de esclavos”, de la desgraciada pérdida del espíritu que acontece cuando se siente más placer en humillar a los otros que en enaltecerles. Pero es una forma errónea de interpretarlo. No es bueno sentir resentimiento, ni ser sujeto ni objeto del mismo. Precisamente la tarea de la sociedad es conducir nuestra vida social de forma que se evite el resentimiento: vivir ayudándonos mutuamente y en comunión, no para que todos seamos iguales y anodinamente mediocres, sino con el fin de lograr la cooperación de los demás en nuestros humildes éxitos. Viviendo así, conformamos vías que canalizan el resentimiento, como la costumbre, el don, la hospitalidad, el culto compartido, la penitencia, el perdón y el derecho común, es decir, todo lo que el totalitarismo destruye cuando llega al poder. Para el cuerpo político, el resentimiento es lo que el dolor para el cuerpo físico: es malo sufrirlo, pero bueno tener la capacidad de sentirlo, ya que de otro modo no podríamos sobrevivir. De ahí que no debamos resentirnos por el resentimiento, sino aceptarlo como parte de la condición humana, y un componente que hemos de manejar junto con nuestros goces y pesares. Pero también el resentimiento se puede convertir en una emoción que gobierna y en una causa social, liberándose de las limitaciones que normalmente lo refrenan. Esto sucede cuando pierde especificidad en sus objetivos y se dirige contra la sociedad en su conjunto. Desde mi punto de vista, es lo que ocurre cuando los movimientos de izquierdas toman el poder. El resentimiento entonces deja de ser la respuesta al éxito inmerecido del otro y se transforma en una actitud existencial: la de quien siente que el mundo le ha traicionado. Quien está dominado por esta emoción no desea llegar a acuerdos dentro del marco de las estructuras existentes, sino alcanzar el poder absoluto y destruir precisamente esas estructuras. Se enfrentará a toda forma de mediación, compromiso y debate y a las normas morales y legales que den voz a los disidentes, y soberanía a la gente corriente. Se dedicará a destruir al enemigo, pero lo entenderá en términos colectivos, como esa clase, grupo o raza que hasta entonces dominaban el mundo y que debe ahora, a su vez, ser dominado. Así, todas las instituciones que protegen a esa clase o le dan voz en el proceso político, serán el objetivo de su rabia destructiva.
Creo que esta actitud es el núcleo de un importante desorden social. Nuestra civilización ha conseguido, no una vez o dos, sino al menos media docena de veces desde la Reforma, sobrevivir a este tipo de desorden. Al estudiar las propuestas de los autores que aparecen en este libro, comprenderemos de un modo nuevo ese desorden, no solo ya como una religión espuria o una especie de gnosticismo, como han señalado otros, sino como una forma de rechazar lo que nosotros, herederos de la tradición occidental, hemos recibido como legado histórico. En este momento, me vienen a la cabeza las palabras que empleaba el Mefistófeles de Goethe para referirse a sí mismo: Ich bin der Geist der stets verneint: Soy el espíritu que siempre niega, el que reduce todo a la nada, destruyendo así la obra de la creación.
Esa misma negatividad esencial se puede percibir en muchos de los escritores con los que discutiré. Son una voz de oposición, un grito lanzado contra lo real en nombre de lo incognoscible. La generación de los sesenta no estaba dispuesta a plantear la cuestión fundamental, es decir, cómo podrían reconciliarse la justicia social y la liberación. Solo deseaba que sus teorías, a pesar de su opacidad e ininteligibilidad, legitimaran su oposición al orden existente[8]. Creían que la recompensa de la vida intelectual era la unidad imaginada entre los intelectuales y la clase trabajadora y buscaban un lenguaje que descubriera y deslegitimara a los “poderes” que perpetuaban el orden burgués. La neolengua era esencial para este proyecto porque interpretaba la autoridad, la legalidad y la legitimidad, como poder, lucha y dominación. Y cuando, en palabras de Lacan, Deleuze y Althusser, la máquina del sinsentido comenzó a producir sin parar sus impenetrables frases, en las que no se podía entender nada salvo que tenían por objetivo el “capitalismo”, parecía como si la Nada hubiera encontrado finalmente su voz propia. Entonces el orden burgués se desvanecería y la humanidad emprendería por fin su marcha victoriosa hacia el Vacío.
[1] Una explicación más detallada de estos motivos se puede encontrar en mi libro, How to be a conservative (London, Bloomsbury, 2014). Ver, también, el capítulo 10 de este libro.
[2] MAITLAND, F. W. The Constitutional History of England: A Course of Lectures Delivered, Cambridge University Press, 1908. Sombart, W. Der moderne Kapitalismus (Berlin, Dunker & Humbolt, 1955) y SOMBART, W., Socialismus and the Social Movement (New York: A. M. Kelley, 1968). Max Weber, Economía y Sociedad (México, Fondo de Cultura Económica, 1944).
[3] Eugen von BÖHM-BAWERK, La conclusión del sistema marxiano (Madrid: Unión Editorial, 2000). MISES, L., Socialismo (Madrid, Unión Editorial, 2009).
[4] W. H. MALLOCK, A Critical examination of Socialism (London, 1909). SOMBART., op. Cit.; Popper, K., La sociedad abierta y sus enemigos (Barcelona, Orbis, 1984) HAYEK, F. A., Camino de Servidumbre (Madrid, Alianza, 1990). Aron, R., Las etapas del pensamiento sociológico (Madrid, Tecnos, 2004).
[5] Françoise THOM, La langue de bois (Paris, 1984).
[6] Ver la famosa carta de Engels a Borigius, traducida al inglés por Sidney Hook, New International I (3), septiembre-octubre de 1934, p. 81 y ss.
[7] Eric Voegelin, Ciencia, politica y gnosticismo, Rialp, 1973. Besançon, Alain. Los orígenes intelectuales del leninismo (Madrid, Rialp, 1980).
[8] Peter COLLIER and David Horowitz, Destructive Generation: Second Thoughts about the Sixties (New York, Simon & Schuster, 1989).