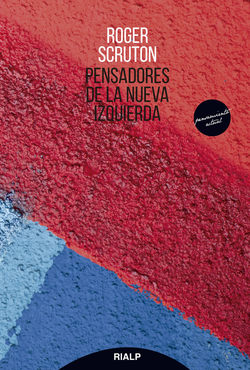Читать книгу Pensadores de la nueva izquierda - Roger Scruton - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление3.
DESDÉN EN AMÉRICA: GALBRAITH Y DWORKIN
EL ÉXITO DE LA CONSTITUCIÓN DE ESTADOS UNIDOS fue convertir la propiedad privada, la libertad individual y el Estado de Derecho en rasgos indiscutibles, no solo del paisaje político de América sino también de la ciencia política americana. Casi toda la filosofía de izquierdas americana de los últimos tiempos se ha basado en dos preconcepciones liberales clásicas, y muy pocas corrientes han desafiado las instituciones fundamentales de la sociedad burguesa tal y como los marxistas la conciben. En América se han interesado por las patologías de la sociedad libre, el consumismo, el consumismo “ostensible”, la cuestión de la sociedad y la publicidad de masas. De Veblen a Galbraith, lo que más ha preocupado a los críticos americanos de la economía libre no es la propiedad privada, que constituye la piedra angular de su propia independencia, sino la propiedad privada de los demás. En tiempos recientes, ha sido el espectáculo de la propiedad en manos del pueblo corriente, bruto y sin educación, lo que ha inquietado a los críticos del capitalismo americano.
En lugar de entender que el consumismo es una consecuencia necesaria de la democracia, la izquierda ha intentado mostrar que no es una consecuencia de la democracia, sino de una de sus formas patológicas. La propiedad es, en América, un hecho demasiado evidente, demasiado físico, y aunque uno pueda engañarse sobre lo que siente y piensa la gente corriente, es imposible no darse cuenta de la basura que acumula en sus patios. Para el visitante de las ciudades de la costa este, la expansión suburbana de Texas representa una cruel afrenta; mediante la propiedad, la publicidad y los medios de comunicación, la vida corriente de los americanos queda públicamente expuesta y destruye su deseo de igualdad. Estos americanos pertenecen claramente a una especie distinta a la del liberal que le defiende, y se ha de aceptar esta molesta verdad.
Una posible solución a este dilema, propuesta en la década de los sesenta por pensadores como Baran, Sweezy y Galbraith, fue la de considerar la miseria de la América moderna como producto del sistema de poder establecido[1]. De ese modo, no serían las exigencias del público las que fomentarían la cultura consumista, sino que esta tendría causas políticas. Capitalistas y políticos sin escrúpulos promueven que la gente avive sus apetitos, a pesar de los evidentes motivos que existen para refrenarlos. En este sentido, los liberales, al oponerse a la cultura consumista, no menosprecian al ciudadano americano corriente, sino que pretenden defenderlo frente a los poderes que le oprimen.
Es muy probable que el marxista europeo, al recordar la miseria de los primeros momentos de la Revolución Industrial en Inglaterra, se sienta atraído por la concepción de Hobsbawm y Thompson, según la cual todo desorden social es manifestación de la “lucha de clases”. Pero, fuera del corto periodo de la depresión, esa concepción marxista no ha arraigado en la izquierda americana. América nunca ha tenido, a diferencia de Europa, obstáculos al avance social; cuenta con abundante espacio, gran cantidad de recursos, decisión y oportunidades; concretamente, además, posee una estructura política que impide la creación de las clásicas élites hereditarias. Como resultado de todo ello, las “clases” americanas son flexibles, provisionales y no poseen aparentemente sentido moral[2].
El discurso de la lucha de clases conlleva cierta teología. Parece como si determinadas fuerzas cósmicas se enfrentaran en el lugar de trabajo y en las calles de las grandes ciudades industriales de Inglaterra para agruparse en ejércitos enemigos, como los ángeles guerreros del Paraíso Perdido de Milton. Pero para que esto funcione, el trabajador debe ver a su jefe como al enemigo, es decir, alguien cuyos intereses resultan contrapuestos a los suyos; por su parte, el intelectual debe colocarse del lado de los trabajadores en esa búsqueda de la justicia por la que ambos se afanan.
Esta narrativa tiene en América poca aceptación y predicamento, pues allí tanto el trabajador como su jefe desean ascender en la escala del éxito y solo se diferencian por sus respectivas posiciones en ella. Los intelectuales que se oponen a la cultura americana del trabajo duro o se manifiestan en contra de la movilidad ascendente, no disfrutan de la “solidaridad de los intelectuales y el proletariado” que ha sido tradicionalmente una de las poderosas fuerzas en la causa del socialismo europeo. Los intelectuales deben enfrentarse directamente a los poderes establecidos. Esto ha llevado principalmente a la creación de un “contra-establishment”, con mayor autoridad social que la que puede cosechar el dinero en la clase capitalista. Es así como se debería leer New York Review of Books, cuya despectiva visión de conjunto sobre el desierto cultural americano ha sido un factor importante en la conformación de esa instancia crítica de profesores y periodistas desde los años sesenta: su mensaje es que los capitalistas pueden tener dinero, pero no tiene cabeza.
Con este mismo espíritu, América cuenta con una relevante tradición de economistas sarcásticos, cultos e ingeniosos, que han analizado el fervor productivo que con tanta generosidad paga su desprecio. El primero que comenzó esa tradición fue Thorstein Veblen que, en su conocido ensayo Teoría de la clase ociosa (1899), encomiaba la utilidad de los vicios de quienes se situaban en las posiciones más altas de la escala social. Su ironía continuaba el estilo de El espíritu de las abejas de Mandeville, pero le daba un giro. El “consumo ostensible” de la “clase ociosa” de Veblen perpetúa la clase ociosa porque recicla y se aprovecha de los beneficios del trabajo de los demás. Veblen no señala ninguna alternativa ni tampoco alude a una sociedad sin clases. Demasiado escéptico para suscribirla y suficientemente lúcido sobre el fraude intelectual que a su juicio era el marxismo, logró mantenerse al margen de la realidad americana, riéndose en silencio de la perfecta simbiosis que mantenía unido al organismo.
No es alabar poco a J. K. Galbraith decir que fue, en su mejor momento, tan ingenioso y atractivo como Veblen. La astucia sociológica que le faltaba la compensaba con audacia y, como su famoso predecesor, ampliaba constantemente su perspectiva buscando deliberadamente la controversia. Su teoría era global, heredera de esa economía política que habían fundado Smith, Ricardo y Mill. Además, al igual que Veblen, no era un hombre de izquierdas ortodoxo. Pero sus conclusiones y razonamientos empleados para defenderlas fueron de gran importancia en la formulación de la opinión de izquierdas de los sesenta. En aquella época, Galbraith (aunque había nacido y se había criado en Canadá) había sido embajador en la India del presidente Kennedy. Después fue asesor económico de la India, Pakistán y Sri Lanka. Fue nombrado profesor de la cátedra BBC Reithh en 1966 y cuando murió, en 2006, con 98 años, había recibido 50 doctorados honoris causa de universidades de todo el mundo. Podría ser llamado con justicia el crítico más consagrado del estabilishment, rivalizando solo con Edward Said y Ronald Dworkin, pues siempre disfrutó de un importante reconocimiento.
Galbraith creía que la teoría económica clásica, centrada en el análisis de la competencia, no podía explicar la realidad del “nuevo Estado industrial”, una expresión que acuñó para referirse tanto a las “economías capitalistas” de occidente como a las “economías socialistas” del imperio soviético. A su juicio, la preponderancia que se ha otorgado tradicionalmente a la producción, como criterio del éxito social, económico y político, no era diferente de la ideología, es decir, constituía una creencia que servía para engrasar la maquinaria de la nueva forma de Estado y corromper, al mismo tiempo, sus fuentes de satisfacción.
Galbraith analizó todo el sistema socio-económico de producción industrial centrándose en hechos a los que, en su opinión, se había dado poca importancia hasta entonces: “oligopolio”, “contrapoder”, organización y centralización de la toma decisiones y disminución constante tanto del ánimo de lucro como de la eficacia de la competencia. Lo que se concluye de todo este análisis —expuesto en muchos libros importantes— es una concepción gradualmente ampliada de la sociedad industrial como un sistema impersonal, controlado por una “tecnoestructura” que tiene un interés personal en la producción. La legitimidad de este sistema depende de la difusión de determinados mitos políticos; en concreto, del mito de la “Guerra Fría”; así la carrera por el armamento y la consecuente sobreproducción tecnológica, que provoca efectos indirectos en la producción del resto de bienes, se encuentran decididas e incrustadas en el propio proceso político. En sí mismos estos mitos derivan de los profundos cambios en las estructuras producidos en el seno de las economías subayacentes al mundo “capitalista”, que se ha distanciado del paradigma empresarial en el que se basaron los análisis de Marx, Marshall, Böhm-Bawerk y Samuelson[3]. Según Galbraith, cada vez es más frecuente que el mercado termine siendo reemplazado como factor determinante de los precios y la producción. A medida que se desarrolla la capacidad de controlar y manipular la demanda, la industria va librándose de las influencias que la coartan. El consumidor se transforma de soberano en súbdito, y las empresas también comienzan a estar sometidas a la dinámica de un proceso autogenerador de planificación que se extiende por todo el sistema industrial y que no tiene más fin que su propia expansión.
Según Galbraith, en la economía moderna la propiedad y el control se mantienen casi totalmente separados; cada vez con mayor frecuencia quienes toman las decisiones empresariales no son los destinatarios de sus beneficios y tampoco necesariamente responsables de sus acciones. Por otra parte, las condiciones de trabajo están determinadas por fuerzas impersonales que operan a través de la empresa y que deciden las diversas recompensas de quienes la integran: mano de obra, gestores y directivos. En un principio nada impide que las recompensas del trabajador sean superiores a las del gestor. De esta forma y de otras, la preciada idea de la “explotación capitalista” encuentra su némesis, y lo mismo sucede con la concepción marxista de clase. Puede decirse, pues, que en la economía libre contemporánea únicamente existen dos clases: empleados y desempleados. Y ninguna goza del monopolio del poder, porque el proceso político ofrece, a ambas, defensa contra la coerción, y entre ellas hay un grado máximo de movilidad social.
La economía resultante ilustra lo que Galbraith denomina “contrapoder”. Como él mismo afirma, para comprender la estructura de los beneficios y las recompensas no hay que hacer referencia a la propiedad ni al control, sino a la interacción entre el poder de los productores y el de los “contrapoderes”, que hacen sus propias demandas sobre el producto y negocian por su parte. Esos contrapoderes no son fuerzas del mercado sino fuerzas que esencialmente distorsionan su configuración. Dos de ellas son importantes desde una perspectiva política: los sindicatos, que negocian el precio del trabajo, y los oligopolios de compradores, que negocian el precio del producto. Incluso si su poder es desigual, son esas las fuerzas que determinan, mediante el acuerdo y no por la fuerza, los precios. Si se trata, o no, de un sistema justo de “recompensas”, no se puede saber a priori, tampoco aplicando las teorías marxistas que interpretan las relaciones existentes en la sociedad capitalista como formas encubiertas de coacción.
El razonamiento de Galbraith obligaría a los socialistas más concienzudos a reconsiderar la posible alternativa al sistema capitalista. En efecto, es bastante cuestionable que el control centralizado de un sistema que se ha librado ya del control capitalista modificara la posición real trabajador. La planificación socialista únicamente sirve para perpetuar el sistema de control existente y para potenciar el anonimato y la falta de responsabilidad por las decisiones. Así señala Galbraith que «el socialismo (…) ha llegado a significar meramente gobierno por socialistas que han aprendido que el socialismo, tal como se entendía antiguamente, es impracticable»[4] Además la concepción socialista, para ser convincente, se refiere a un capitalismo que ya no existe: depende de la imagen de un empresario despiadado, movido solo por el afán de lucro y que ofrece trabajo solo a quienes por necesidad están dispuestos a aceptar el salario que ofrece. El socialismo se ha definido por contraposición a esta imagen y, por tanto, «la desgracia de la socialdemocracia ha sido la desgracia de los capitalistas. Cuando estos dejaron de poseer el control, el socialismo democrático dejó de ser una alternativa»[5].
Esta explicación resulta evidentemente demasiado simplista. Pero si la concepción de Galbraith es parcialmente correcta, la crítica socialista deja entonces de ser relevante. Y si se tiene en cuenta que la concepción de Galbraith es en esencia la misma que Max Weber, podríamos afirmar que la crítica socialista lleva ya demasiado tiempo siendo irrelevante[6]. Ahora bien, Galbraith suma su peculiar y amplio análisis con una fuerza retórica similar a la que tenía el socialismo clásico. Se dispone a destruir la idea de que la economía capitalista es un sistema de autoequilibrio, y estructurado únicamente por las fuerzas del mercado.
Galbraith nos advierte de que el contrapoder que representan los sindicatos, los oligopolios y las nuevas “tecnoestructuras” establecidas en el seno de las compañías, se autogenera, pero el poder de la competencia no dispone de esa capacidad. De ese modo, a largo plazo, la economía capitalista irá siendo colonizada por poderes que tienen tendencia intrínseca a aumentar, mientras que la competencia que serviría para contenerlos en función del interés público irá paulatinamente desapareciendo. La planificación se antepondrá a la interacción y dejará de tener en cuenta las respuestas a corto plazo del mercado. La tecnoestructura de las compañías modernas es cada más ambiciosa; se relaciona con otras empresas, con el gobierno y con toda organización que amplíe su poder. La compañía a través de diversas estrategias elude la responsabilidad de sus directivos y accionistas y se embarca en la búsqueda autónoma de su propio engrandecimiento. A la hora de la toma de decisiones, ya no tiene en cuenta ni el beneficio de la empresa ni los incentivos económicos de sus ejecutivos:
«Pero la realidad es que el actual nivel de renta de los directores ejecutivos de los negocios posibilita la identificación y la adaptación. Estas dos son las motivaciones de tales personas. Y por eso ellas son las únicas personalmente reputadas: los directores ejecutivos no pueden tolerar que se piense que su adhesión a las finalidades de la empresa es menos que completa, o que es diferente de su capacidad de conseguir esos objetivos. Admitir que subordina esos últimos motivos a su paga sería confesar que es un mal gerente»[7].
En esta cita se puede percibir el principal método intelectual de Galbraith. Parte de un fenómeno psicológico, expresado con ironía, para concluir y defender una teoría económica de grandes y prolongadas consecuencias. Si es cierta, de ella se sigue que la conclusión clásica -que las empresas pretenden maximizar sus beneficios- es falsa y que, por tanto, la teoría de la economía de mercado heredada no es válida. Para Galbraith, las empresas tienden a maximizar no el beneficio, sino su poder. Por ello, no están en competencia con otras compañías, sino en alianza con ellas, pues el poder no es exclusivo de ninguna de ellas, sino de su tecnoestructura en común.
Es de justicia reconocer que la opinión económica mayoritaria no estaba de acuerdo con Galbraith[8]. Pero más importante que la verdad última de sus conclusiones es la naturaleza de las pruebas que aporta: ni estadísticas, ni análisis detallados de las empresas modernas, ni ejemplos concretos de las mismas; tampoco estudia la estructura de la toma de decisiones, ni ofrece una comparación real entre la empresa privada y el monopolio estatal; no hace referencia a ninguna teoría sobre la personalidad jurídica de las empresas en un Estado moderno. Solo nos brinda psicología social, expresada en el estilo irónico de Veblen, y provista del desprecio característico de los profesores hacia la vacía existencia de los ejecutivos.
De esa actitud nacen también los encomios de Galbraith a la “sabiduría convencional”, cuyos principios caricaturiza o deja sin definir. Es la “sabiduría convencional” el objeto de su crítica en su libro más famoso, La Sociedad opulenta (1958, 1969) y la censura por poner el acento en la libre competencia y en la apertura del mercado y por otorgar tanta relevancia a virtudes como “el presupuesto equilibrado”. La “sabiduría convencional” aparece como el principal mecanismo de control social, comparable a la ideología oficial en un país comunista:
«En los países comunistas se logra la estabilidad de ideas y de los objetivos sociales mediante la adhesión formal a una doctrina proclamada oficialmente. Toda desviación recibe el estigma de ser considerada “incorrecta”»[9].
Es difícil determinar si Galbraith habla en serio en frases como las anteriores. Pero debe subrayarse una cuestión importante, que revela el auténtico significado de su obra y explica su influencia posterior: a su juicio, la ideología comunista estigmatiza por “erróneas” las desviaciones, mientras que la “sabiduría convencional” sirve para reforzar la estabilidad del sistema.
De ese modo, como por arte de magia, se deja caer que el sistema capitalista resulta tan opresivo como su contraparte comunista. Que millones de personas hayan pagado con sus vidas la desviación y que, por esa misma causa, otras estuvieran sufriendo prisión, acoso o se vieran despojadas de todos los beneficios sociales imaginables por el error más nimio, para Galbraith no es importante. Al mismo tiempo, la libertad de la que él gozaba y que le permitía no solo expresar sus opiniones “no convencionales” (aunque sí que son convencionales y ortodoxas desde un punto de vista keynesiano), sino también encumbrarse hasta las más altas esferas de influencia intelectual y de poder, es algo que queda cuidadosamente oculto con el término “reforzado”.
En La sociedad opulenta, Galbraith resume su principal crítica al ethos de la producción que, a su juicio, «ha llegado a ser un objetivo de extraordinaria importancia en nuestra vida» aunque no «un objetivo que perseguimos de una forma total y ni tan siquiera de un modo racional»[10]. Es la búsqueda irreflexiva de la producción lo que ha provocado el caos y la miseria en las sociedades capitalistas modernas, en las que se sacrifica el gasto en servicios públicos para garantizar la super-abundancia de bienes de consumo. Pero más decisivo resulta todavía que esta búsqueda haya dado lugar a una peligrosa maniobra para garantizar el crecimiento constante de la demanda. La hipótesis de que la demanda está siempre creciendo hasta coincidir con la oferta, es propia de la teoría económica clásica, pero está hoy desacreditada y ha sido refutada por la teoría de la utilidad marginal decreciente. Frente a la “amenaza” que supone aceptar esta teoría, la sabiduría convencional ha mostrado un ingenio sobresaliente: «La urgencia decreciente de las necesidades no fue admitida»[11]. Así se percató de que los bienes son importantes y que además es urgente garantizarnos su provisión, por lo que debemos producirlos, de modo que un imperativo moral se adueña de nuestros deseos decrecientes. Las necesidades satisfechas por lo bienes de consumo se elevan a una categoría superior en la que la ley de la utilidad marginal decreciente no resulta válida. Aunque una persona tenga suficiente vino, agua o petróleo, el honor y el éxito son siempre bienes escasos.
Galbraith continúa su tan reputada descripción de la sociedad de consumo, en la que los deseos humanos ya no constituyen la principal causa del control de la producción, sino los principales objetos de fabricación. El flujo constante de bienes depende de la deliberada creación de deseos, a través de la publicidad, de la diversificación de productos y de la amplia maquinaria propagandística que nos enseña que se nos despreciará si no consumimos:
«A medida que la sociedad se hace cada vez más próspera, las necesidades son creadas cada vez más por el mismo proceso que las satisface… Así, las necesidades dependen de la producción. En términos técnicos, ya no se puede pensar que el bienestar es mayor en un nivel de producción más alto que en un nivel inferior. Puede ser el mismo. Un nivel más alto de producción tiene, sencillamente, un nivel más alto de creación de necesidades, que requiere a su vez un mayor nivel de satisfacción de esas necesidades»[12].
Esta tesis es una actualización de una idea que se remonta al Antiguo Testamento: el hombre, a causa de la caída, está sometido a la tiranía del deseo, pero el deseo no es auténticamente suyo, sino que está inducido e irradiado en su interior por otros factores: en concreto, por los ídolos y fetiches del mercado.
Esta parábola convierte la demostración de nuestra libertad —es decir, la idea de que podemos lograr lo que queramo— en la prueba de nuestra esclavitud, porque los deseos no son verdaderamente nuestros. Algo parecido es lo que quiere decir la expresión irónica de Veblen sobre el “ostensible conspicuo”, y es también la base de la crítica de la publicidad que se hace en el influyente libro de Vance Packard, The hidden Persuaders[13]. Está también presente en las teorías de Marx sobre la alienación y el fetichismo de la mercancía. Y encontraremos otras versiones muy influyentes de la misma en el capítulo 5, cuando analicemos las contribuciones de la Escuela de Frankfurt y su crítica del capitalismo cultural. Finalmente, ha sido revitalizada y refinada para emplearla en relación con el consumismo posmoderno en un brillante ensayo de Gilles Lipovetski y Jean Serroy[14]. Sin embargo, su antigüedad debería alertarnos sobre su idoneidad como causa o fuente de las lamentaciones contemporáneas. El interés por implementar políticas que venzan al pecado original no puede inspirar proyectos políticos coherentes. Y si, con ello, lo que se nos pretende enseñar es que los seres humanos podemos ser manipulados y que queremos serlo, ¿cuál es la ventaja de sustituir una clase de manipulación por otra?
Galbraith defiende, para combatir la miseria, el gasto en servicios públicos y, en concreto, en educación, bienestar y planificación centralizada. A su juicio deberíamos también gravar la producción para contrarrestar las necesidades que engendran los ladrones de hoy y, con ello, financiar los servicios públicos que nos protegen de ellos[15]. Pero está claro que un impuesto sobre la producción solo será suficiente para financiar los servicios públicos si el nivel de producción es alto y, como ocurre en otras de las soluciones propuestas por Galbraith, debería fundamentarse en un análisis comparativo detallado, es decir, en un tipo de análisis en el que Galbraith no muestra interés y que, en todo caso, solo demostraría lo fantasiosa que es su “solución”.
Esto es típico de Galbraith. Tiene tanta estima por su psicología irónica como para desplazarla del lugar preferente que ocupa en su pensamiento, pero es al mismo tiempo plenamente consciente de que es imposible que un simple psicológo logre granjearse las simpatías del político. Solo un economista académico tiene la capacidad de ejercer un poder real sobre el sistema que le exaspera, pues únicamente él parece contar con el conocimiento médico para curarle de las enfermedades que le aquejan. Galbraith, al igual que Marx, reviste la psicología con el disfraz de la economía y ofrece sus absurdas recomendaciones políticas como si tuvieran la misma autoridad que las propuestas por un Hayek o un Keynes.
A pesar de su actitud despectiva hacia el socialismo, Galbraith es capaz de introducirse en el campo del que el socialismo se había adueñado. Ve también el organismo político de América en términos económicos, es decir, como un sistema en el que cada integrante y cada componente se mueve en respuesta a imperativos empresariales. El paralizante mito central del marxismo se apropia de su imaginación y le sirve para fundamentar una perspectiva de oposición. El derecho, la política, la cultura y las instituciones pasan a un segundo plano frente a ese sistema económico descrito con tanta crudeza y cuyos imperativos impersonales gobiernan supuestamente el conjunto de la vida social. Esta concepción es la que ha ofrecido la base teórica para una de las doctrinas más importantes de la Nueva Izquierda americana: la teoría de que el Estado “capitalista” es tanto el esclavo de las compañías como el fin necesario de un proceso de planificación que se origina en la tecnoestructura de la empresa oligopólica[16].
Al final, la tecnoestructura se termina identificando con el Estado[17], y adquiere esa misma dinámica centralizada e impersonal hasta que define un plan global y omnicomprensivo. La producción americana genera (en palabras que fueron el regalo de despedida del presidente Einsenhower a la propaganda soviética) un “complejo militar-industrial” y, junto a ello, una “cultura de las armas” que excusa el enorme gasto en defensa. En todo ese proceso de legitimación, el principal instrumento es el “mito de la Guerra Fría”, así que la continua expansión económica se justifica por exigencias de naturaleza militar. Pero «una guerra sin lucha evita claramente el peligro de que la lucha termine»[18], y por tanto legitima el constante avance tecnológico y la interminable diversificación de la producción, así como la incesante renovación del deseo de consumir.
La descripción de Galbraith del “sistema americano”, basado en el mito de la Guerra fría, le permitió equilibrar en América las críticas que se estaban haciendo por la misma época a la Unión Soviética. Confiesa que «nadie pretende minimizar la diferencia constituida por la Primera Enmienda»[19].Pero añade que los sistemas de gestión económica son estrictamente comparables. Ambos se encuentran sometidos a los “imperativos de la planificación”, lo que en los dos casos significa «eliminación del mecanismo del mercado en favor del control sobre los precios y sobre el comportamiento económico individual»[20]. La referencia de pasada a la Primera Enmienda sirve simplemente para soslayar la diferencia política y acentuar la semejanza económica, que es lo que para Galbraith constituye la auténtica verdad, tanto sobre América como sobre su rival soviético. Cuando Galbraith elabora esta fantasía, queda claro que esa semejanza tan profunda que advierte entre la Unión Soviética y los Estados Unidos es precisamente la más superficial, y que la que, a su juicio, resulta tan superficial que apenas se percibe, como la presencia o no de libertad de expresión, gobierno constitucional o Estado de Derecho, es lo que más radicalmente separa a ambos sistemas.
Como era de prever, las críticas del Galbraith al sistema americano le aseguraron una buena posición, segura, dentro de él. Pero su nombramiento como embajador en la India en 1961, impuso cierto realismo a su concepción y se dio cuenta, al menos temporalmente, de la verdad de lo que un siglo de pensamiento marxista se había empeñado en negar: que no es el sistema económico de una nación lo que determina su naturaleza, sino sus instituciones políticas. Se percató también de que un sistema que confiere honores a sus propios críticos es radicalmente diferente del que los condena a morir en campos de trabajo. Durante su época de embajador, Galbraith impartió conferencias sobre el desarrollo económico en diversas universidades de la India, defendiendo la ahora desacreditada tesis de que la ayuda al desarrollo es la condición previa y necesaria para que despeguen las economías del tercer mundo. Pero también reconocía lo que con el tiempo —y gracias a los trabajos de escritores como P. T. Bauer, Elie Kedourie y, más recientemente, Dambisa Moyo[21]— se ha terminado aceptando ampliamente, esto es, que la ayuda extranjera es ineficaz sin las instituciones extranjeras y, en concreto, sin Estado de Derecho, seguridad en los contratos y procedimiento parlamentario, instituciones que llevaron a esos países (al menos a algunos de ellos) los representantes del imperialismo europeo y que, por tanto, posteriormente se han encontrado en peligro de extinción[22].
Así pues, esas conferencias, por tanto, desmienten el mito que se atisba en el discurso “económico” de Galbraith, el mito de que la corporación empresarial es un monstruo siniestro, expansivo e incontrolable, cuyos propósitos impersonales gobiernan nuestras vidas y nuestras satisfacciones. Reconoce la verdadera diferencia que hay entre la corporación en una economía capitalista y la “colectiva” del sistema soviético, es decir, que la primera es una auténtica persona jurídica y la segunda una especie de ficción opresora[23]. La colectividad comunista, ya sea la industria, la granja, el sindicato o una sección del partido, no era responsable por las consecuencias de sus acciones, gozaba de una amplia y tácita inmunidad y ningún cuerpo inferior tenía derecho a cuestionar sus decisiones.
Esta situación desmantela uno de los principales logros de la civilización europea y del derecho romano del que esta surge. Los poderes en el Estado constitucional contemporáneo tienen personalidad jurídica y, por tanto, sus acciones están sometidas al imperio de la ley. La corporación con personalidad jurídica puede ser acusada y, así, culpada por sus acciones, y por este motivo Galbraith con razón nos exhorta a protegerla[24]. Fue justamente la falta de personalidad de las instituciones comunistas lo que las hizo irresponsables e imposibilitaba controlarlas o limitar sus actuaciones, salvo que se hiciera coactivamente. Pero la coacción se les debía aplicar desde fuera. Esta es la verdadera lección que se puede extraer de la Guerra Fría: que el gobierno personal, enfrentado a un poder expansionista y absolutamente impersonal, no podía protegerse negociando así, o con estrategias diplomáticas, sino solo empleando medios disuasorios.
Galbraith se justificaba a sí mismo reconociéndose como el crítico que requería el sector empresarial. Como una vez escribió: «Los que afligen al confortado hacen lo mismo que los que confortan al afligido»[25]. Pero, en realidad, ¿quién es el que está cómodo en el establishment moderno americano: el hombre de negocios o el crítico académico? ¿El corazón productivo del sistema o el parásito que se alimenta de su trabajo?
Para ninguno de los críticos del acuerdo americano es más oportuna esta cuestión que para Ronald Dworkin. Nacido en Massachusetts en 1931, Dworkin abandonó el ejercicio del Derecho por la docencia universitaria en 1962 y ocupó la cátedra Hohfeld de Teoría del Derecho en la Universidad de Yale en 1968. En 1969 se trasladó a Oxford para impartir clases de jurisprudencia, y combinó este puesto con la docencia en la universidad de Nueva York, desde 1976 hasta su muerte en 2012. Al igual que Galbraith, recibió numerosos doctorados honoris causa, además de los prestigiosos premios que el establishment de la izquierda suele conceder a sus miembros. Y con sus polémicos artículos en New York Review of Books, ejerció una influencia decisiva en la comprensión pública de la herencia jurídica americana y, por tanto, en la dirección de la política de su país.
Dworkin no tenía ese estilo satírico y ocurrente de Galbraith. No se burlaba de sus adversarios conservadores, reales o imaginarios, pero les dispensaba un continuo desprecio. Le gustaba creer que era el crítico contumaz y devastador de esa herencia legal conservadora que no tenía argumentos propios. Pero en su mejor libro, escrito durante sus primeros años de docencia, tiende a sacar conclusiones contrarias a las que hubiera deseado deducir. En ese ensayo, Dworkin presenta una teoría del proceso judicial que, lejos de destruir los principios de la jurisprudencia conservadora, ofrece en su lugar una nueva fundamentación para ellos.
De Bentham a Austin, de Kelsen a Hart, la jurisprudencia académica ha estado dominada por una especie u otra de “positivismo legal”[26], cuyas tesis fundamentales Dworkin resume de la siguiente manera: primero, la ley se diferencia de otros estándares sociales por su conformidad o adecuación a una determinada “regla maestra”, por ejemplo, la que indica que lo que prescribe la reina o el parlamento tiene fuerza de ley. Segundo, las dificultades o indeterminaciones de la ley las resuelve “discrecionalmente” el juez pues no existen respuestas verdaderas a cuestiones legales independientes. Y, finalmente, en tercer lugar, hay obligación legal cuando, y solo cuando, existe un Estado de Derecho capaz de imponerla coactivamente.
Tomados conjuntamente, estos tres principios definen la ley como una norma impositiva, sin más límites que los exigidos por la coherencia, promulgada por una autoridad suprema y soberana para regular la conducta social. El proceso depende de la subsunción; primero está la ley, después los hechos y, por último, la aplicación de aquella a estos. A juicio de Dworkin, esta concepción es errónea, al igual que los principios en los que se sustenta. El sistema jurídico no requiere de una “regla maestra”, pero es que además tampoco es suficiente con ella. No es necesario porque la ley puede nacer, como ocurre en nuestro propio sistema anglosajón, exclusivamente del razonamiento judicial, que tiene en cuenta primariamente el precedente y su “fuerza gravitacional”. Pero tampoco resulta suficiente porque un legislador supremo solo puede promulgar leyes si hay tribunales que las apliquen; además los jueces han de aplicar, para resolver los casos, principios que no se derivan de la “regla maestra”.
Como explica Dworkin, los principios son más duraderos que las reglas, y son decisivos para determinar la naturaleza del sistema jurídico. Sin ellos, el proceso sería imposible o estaría repleto de lagunas inaceptables. La existencia de los principios queda probada en los llamados “casos difíciles”, es decir, en aquellos casos en que el juez debe determinar los derechos y obligaciones de las partes sin que exista una ley que explícitamente los determine. En esos casos el proceso no depende de la “discrecionalidad” del juez, sino de su esfuerzo por descubrir los derechos y deberes de las partes: así al menos ha de suponerlo el juez, si ha de ejercer sus poderes jurisdiccionales. Los jueces no pueden pensar que están creando o inventando derechos y obligaciones, ni que juzgan discrecionalmente, en contra de lo que hacen en la resolución habitual de los casos. Esos principios (como, por ejemplo, el de que nadie podía beneficiarse de su propio error) son criterios permanentes del proceso judicial y se recurre también a ellos cuando hay jurisprudencia disponible o no son, propiamente, casos difíciles.
A juicio de Dworkin, estas reflexiones servirían para mostrar que las teorías de la “regla maestra” y de la “discrecionalidad judicial” constituyen simplemente mitos. La inevitabilidad de los casos difíciles refutaría el tercer principio del positivismo legal, es decir, el que afirma que las obligaciones son creadas por normas legales preexistentes. En los casos difíciles la ley no se aplica, sino que se descubre. Y es este proceso de descubrimiento el que determina la estructura, tanto de la Common Law como de la Equidad. Es, asimismo, la base sobre la que se ha configurado el derecho inglés y el americano.
Se podría añadir que ningún sistema de leyes y decretos es un sistema jurídico hasta que se aplican por tribunales imparciales y siguiendo la preceptiva reglamentación procesal. Los elementos que resultan inseparables del proceso judicial —audiencia a las partes, imparcialidad, publicidad del fallo— son, así, un componente esencial de todo auténtico sistema jurídico, se encuentren o no reconocidos, como ocurre en la ley administrativa inglesa, los llamados “principios de justicia natural”.
La tesis de Dworkin también se puede interpretar como una defensa de la concepción procedimental de la justicia. De acuerdo con esta última, la ley exige un proceso; el proceso, por su parte, exige la aplicación de principios al caso concreto, y se entiende el juicio no como una decisión, sino como un descubrimiento. Y el juicio, finalmente, invita al acuerdo entre las partes y responde a la “fuerza gravitacional” de otros fallos, con los que se pretende estar en sintonía. De acuerdo con esta sugerente interpretación (que es esencial para muchas concepciones políticamente conservadoras), el derecho es “la búsqueda común del juicio correcto”, en el que se resuelven las incesantes disputas humanas apelando a principios que natural e inevitablemente descubre la mente de quienes se encargan de enjuiciarlas imparcialmente.
Dworkin no llega a esta conclusión por un motivo importante. No desea que su lector le tome como el “portavoz de la justicia natural”, sino como el que ofrece la interpretación correcta de la Constitución americana, la interpretación que la obcecación conservadora ha debilitado. Así escribe que:
«Nuestro sistema constitucional descansa sobre una determinada teoría moral, a saber, que los hombres tienen derechos morales en contra del Estado. Las cláusulas difíciles del ‘Bill of Rights”, como las cláusulas de igual protección y de proceso debido, deben ser entendidas como apelaciones a conceptos morales, más bien que como el establecimiento de determinadas concepciones; por consiguiente, un tribunal que asuma la carga de aplicar plenamente tales cláusulas como derecho, debe ser un tribunal activista, en el sentido de que debe estar preparado para formular y resolver cuestiones de moralidad política»[27].
Por decirlo con otras palabras, la Constitución americana autoriza a que el Tribunal Supremo adopte un enfoque “activista”, de modo que puede invalidar libremente la legislación que no resulte conforme con la “moralidad política” de sus miembros. Desde su punto de vista, no sería inconstitucional la sentencia Roe vs. Wade, de 1979, que legalizó el aborto en Estados Unidos, en contra de la decisión de las cámaras legislativas elegidas democráticamente de la mayoría de los estados. En ese caso, no era necesario analizar el contenido del retorcido dictamen del juez Blacmun, que se basaba en el supuesto “derecho a la privacidad” de la Constitución, aunque en ella no existe nada parecido, y que arbitrariamente no reconocía derechos constitucionales a los no nacidos. Era suficiente con que la “moralidad política” del Tribunal Supremo no viera ninguna objeción al aborto, pero sí en su prohibición.
En casi todas las obras de Dworkin es posible hallar esta peculiar defensa del activismo judicial, siempre y cuando los activistas suscriban opiniones políticas liberales. Aunque pretendiera elaborar una teoría general del Derecho, el verdadero interés de Dworkin era la defensa, en nombre de una posición política y con un punto de vista conservador, que la ley es lo más neutral, pero en otros aspectos profundamente opuesta a una neutralidad. Recurre una y otra vez a la Constitución, como si esta fuera el fundamento decisivo de toda decisión legal, ya que la interpretación de la Constitución Americana ha dado lugar a cuatrocientos o más volúmenes de jurisprudencia, que podrían ser leidos como un texto sagrado, con los anteojos de miles de teólogos.
Pero esa condición que el propio Dworkin asume como “sacerdote de la Constitución” era un disfraz muy pobre. En sus primeros artículos se refiere sobre todo a casos de la ley civil inglesa (por ejemplo, Spartan Steel y Alloys Ldt. vs. Martin[28]) o americanos, pero que aplican principios derivados de precedentes ingleses (como Henningsen vs. Bloomfield Motors[29]). No es verdad, entonces, que el proceso judicial, tal y como lo describe Dworkin, proceda de la Constitución de Estados Unidos. De hecho, su razonamiento se deriva de lo que podríamos llamar “procedimentalismo naturalista”, en el que también se fundamenta la defensa que hace el conservadurismo de la justicia de la Common Law. De acuerdo con esta concepción, la ley deriva espontáneamente de los intentos de alcanzar una solución por terceros imparciales en situaciones en las que una parte ha lesionado a otra. Los jueces independientes e imparciales no deciden en el vacío, tampoco en aquellos casos en los que no disponen de normas legales que les orienten. Son guiados por la razón práctica, lo que les obliga a reconocer los precedentes establecidos, ya sea para basarse o diferenciarse de los mismos.
El sistema de la Common Law que resulta de esta dinámica no depende de la legislación, ni en su contenido, ni como instrumento de resolución de conflictos, ni como sistema de normas imperativas. Ni tampoco depende de la Constitución escrita, ni de nada que se asemeje ni siquiera remotamente a esa “moralidad política” que Dworkin descubre en la Constitución Americana. Incorpora las soluciones que a lo largo del tiempo se han dado para resolver las disputas y conflictos que surgen de nuestro empeño por vivir juntos en sociedad. Remedia los daños de las partes perjudicadas y, por tanto, ayuda a mantener el equilibro del orden social. Por decirlo de otro modo, la Common Law no es la expresión de “una moralidad política revisionista”, ni consiste en la aplicación de determinados principios reconocidos en la Constitución. Es la aplicación de principios inherentes a la propia idea de justicia imparcial, que se asumen tácitamente en todos nuestros intercambios y transacciones consensuadas.
Esta concepción conservadora de la ley fue la que defendió, aunque en otros términos, Adam Smith en sus conferencias sobre jurisprudencia[30]. En tiempos recientes ha sido también defendida de un modo solvente por Hayek, un pensador al que Dworkin ignora. La defensa que hace Hayek de la Common Law es el principal tema que trata en el primer volumen de Derecho, legislación y libertad. «Para el hombre moderno», defiende Hayek, «la creencia de que toda ley que rige la acción humana es producto de la legislación parece tan obvia, que la afirmación de que la ley es más antigua que su promulgación tiene casi carácter de paradoja. Sin embargo, no puede haber duda de que la ley existía durante siglos antes de que el hombre se diera cuenta de que podía hacerla o alterarla»[31]. La gente no se constituye en sociedad y se da a sí misma sus propias leyes, como imaginó Rousseau. Porque ya el propio proyecto de vivir en sociedad o, al menos, en una sociedad de extraños, presupone la existencia de la ley. La ley existe, aunque tácitamente, mucho antes de plasmarse en un texto, y es el juez quien la descubre analizando los conflictos sociales y esclareciendo los presupuestos compartidos que permiten resolverlos. Así se debe entender la naturaleza de la ley según el modelo de la Common Law inglesa, anterior al poder legislativo del parlamento y que durante muchos siglos contempló al parlamento no como un cuerpo legislativo, sino precisamente como un tribunal de justicia, con la función de resolver aquellas cuestiones que no podían solventarse mediante analogía con casos precedentes.
Según Hayek, el derecho escrito y la legislación soberana son hechos tardíos en el desarrollo de la sociedad humana y posibilitan abusos que normalmente en un sistema basado en la Common Law se autocorrigen[32]. La distinción entre derecho y legislación está reconocida implícitamente en muchos lenguajes europeos: diritto versus legge, droit versus loi, Recht versus Gesetz, právo versus zákon, etc. Pero es curioso que no exista una distinción tan clara en inglés, a pesar de que el derecho inglés ha sido único en preservar el procedimiento de la Common Law. El legislador considera que la ley es un artificio humano, creado con un propósito o finalidad determinada, y puede emplearla para corregir injusticias, pero también para crear un nuevo orden social, de acuerdo a una determinada “moralidad política”: así es en esencia como entiende Dworkin la Constitución americana. Para él, la ley no es el corpus que recoge los derechos, deberes y procedimientos implícitos en la Common Law, sino un programa para la construcción de la nueva sociedad liberal.
No hay nada que impida al legislador radical aprobar leyes contrarias a la justicia, conceder privilegios, confiscar bienes o abolir méritos, para beneficiar a determinadas personas o promover determinadas causas políticas. Un ejemplo de ello es establecer la “justicia social” como objetivo prioritario de la ley, por encima de la justicia natural como restricción procedimental. Para Hayek, por el contrario, la finalidad de la Common Law no es la ingeniería social, sino la justicia en sentido propio del término, es decir, el castigo y la reparación de la injusticia. El juez, al estudiar el caso en cuestión, intenta hallar la regla aplicable. A juicio de Hayek, esta regla forma parte de un entramado de reglas, y todas ellas implícitamente se tienen en cuenta al realizar transacciones libres. Acertadamente, los jueces se consideran los “descubridores” de la ley por la sencilla razón de que no habría caso que juzgar si en la conducta de las partes no hubiera estado ya implícita una ley determinada.
Ciertamente, en el sistema legal inglés es verdad que el juez, más que inventar la ley, la descubre[33]. También es verdad que la ley se expresa normativamente: la norma en Rylands vs. Fletcher, por ejemplo, que nos indica que «la persona que por sus propios fines guarda en sus tierras cualquier cosa que puede hacer daño si se escapa, debe mantenerla a su propio riesgo, y si no lo hace es responsable de lo que se produzca si se escapa”»[34]. Pero también el juez puede fallar a favor de una de las partes sin formular explícitamente la norma en que funda su decisión: en efecto, puede que lo que esté en cuestión sea la ratio decidendi de un caso que, a juicio de los implicados, se ha solucionado correctamente. Este sorprendente hecho avala la tesis de que la ley existe antes de su determinación judicial y de que, por tanto, es para el juez tanto un criterio de orientación como un mecanismo para limitar sus ambiciones. No se puede emplear el procedimiento basado en la Common Law para transformar la naturaleza de la sociedad, o para redistribuir la propiedad legítimamente adquirida, ni tampoco para alterar las comprensiones cotidianas o trastocar las expectativas a largo plazo o las relaciones naturales de confianza. Porque la Common Law es la elaboración de las reglas implícitas en todas esas circunstancias. Es una red tejida por la mano invisible.
Las verdaderas leyes —las normas abstractas, según la nomenclatura de Hayek—, no forman parte de un programa o plan de acción, sino que son resultado a lo largo del tiempo de la cooperación social. Hay parámetros que definen situaciones en las cuales la cooperación entre extraños en beneficio mutuo es posible. Como en el mercado, el beneficio que obtienen es, en parte, epistémico. Al seguir esas normas, nos dotamos de un conocimiento práctico especialmente útil para situaciones imprevisibles, es decir, un conocimiento que nos permite conducirnos en nuestras relaciones con los demás y asegurar su cooperación en el logro de nuestros objetivos.
Del mismo modo que los precios en el mercado condensan información que de otra manera se encontraría dispersa en la sociedad del presente, también la ley sintetiza información dispersa, pero en el pasado[35]. Esta interpretación es un pequeño avance para la reconstrucción del famoso alegato que hizo Burke de la costumbre, la tradición y el prejuicio frente al racionalismo de los revolucionarios franceses. Por decir en el lenguaje de hoy lo que quiso expresar Burke: el saber que necesitamos ante lo imprevisible de la vida ni se deriva ni está contenido en la experiencia de una sola persona, ni puede tampoco deducirse a priori de unas supuestas leyes universales. Este conocimiento nos ha sido transmitido por las costumbres, las instituciones y los hábitos de pensamiento que se han conformado durante generaciones, a través de un ensayo de prueba y error de muchas personas que han perecido en el curso de su desarrollo. Así es el saber contenido en la Common Law, que es un legado social que no puede nunca ser adecuadamente reemplazado por una doctrina, un programa, un plan o una Constitución, con independencia de lo arraigada que esta última esté en una determinada concepción de los derechos individuales.
Si mantenemos, con Smith y Hayek, que la ley está enraizada más firmemente en la psique que la legislación, y que su objetivo no es imponer un plan concreto o una “moralidad política” independiente de la justicia natural que dicta sus procedimientos, comprenderemos por qué las revoluciones socialistas comienza siempre aboliendo el Estado de Derecho, y por qué la independencia judicial es un rasgo casi ausente en aquellos estados que pretenden imponer en la sociedad civil un determinado programa político desde las altas instancias del poder. Pero Dworkin, que desea aprovechar las profundas verdades contenidas en la Common Law, también tiene su clara tendencia ideológica y se esfuerza constantemente por incorporar en el sistema jurídico lo que intrínsecamente es incompatible con él. La Common Law está relacionada con la justicia del caso concreto, y no persigue reformar de ninguna manera los modos, la moral o las costumbres que rigen en la sociedad como un todo. Constituye una presencia silenciosa y vigilante en la vida de la gente corriente. No quiere que se la invoque; por el contrario, se presenta con desgana cuando se apela a ella para reparar un error. Esta concepción se aleja tanto de la de Dworkin que lo que sorprende es que este no busque otras fuentes de inspiración para elaborar su teoría de la ley. Pero él razona como abogado, más que como filósofo: cualquier estrategia que sirva para confundir a su contendiente es útil, siempre y cuando Dworkin pueda emplearla para lograr su objetivo.
Y su objetivo está claro: defender las causas liberales del momento. Cuando publicó su obra más famosa, Los derechos en serio, la causa era el movimiento por los derechos civiles y la oposición a la guerra de Vietnam. Incluían, pues, la desobediencia civil y la defensa de la discriminación positiva. También era importante por aquella época la liberación sexual, y a medida que se desarrollaba la causa liberal, Dworkin fue incorporando a su programa el feminismo, la defensa del “derecho al aborto” e incluso (para sorpresa de muchas feministas) la pornografía. Por resumirlo de algún modo, si los conservadores se manifestaban en contra de algo, él se empeñaba en defenderlo. Proporcionó fuegos artificiales intelectuales, desdén aristocrático y mofa cosmopolita en copiosas y largas florituras. Y creyó siempre que no era en él sino en su adversario en quien recaía toda la carga de la prueba. Para Dworkin, como para los colaboradores de New York Review of Books en general, la postura de la izquierda liberal era tan obviamente correcta que era cometido del conservador refutarla. Era este quien debía demostrar la existencia de un consenso de valores morales contrario a la pornografía; o que su negativa a reconocer los derechos homosexuales (cualquiera que fuera la forma que adoptaran) no respondía a un “prejuicio”; o, finalmente, que la segregación era constitucional, y no lo era, en cambio, negarse a saludar a la bandera o a servir en el ejército[36].
Este linchamiento de la conciencia conservadora se lleva hasta extremos insospechados. Dworkin escribe: «Como lo que está en juego son derechos, el problema es (…) si la tolerancia llegaría a destruir la comunidad o a amenazarla con graves daños, y suponer que las pruebas con que contamos avalan tal respuesta como probable o siquiera como concebible me parece, simplemente, descabellado»[37]. Para un conservador, es de sentido común que la constante liberalización, o la permanente reconstrucción del derecho en función de los estilos de vida de la élite de Nueva York, amenaza también a la comunidad. Pero en el esquema de Dworkin se descarta de antemano esta posibilidad. Es descabellado suponer que los hechos muestran esta posibilidad; pero también lo es simplemente concebirla. Esta es una opinión sorprendente. La antropología ha demostrado en incontables ocasiones que la imposición de formas de vida urbanas en las sociedades subsaharianas, ha destruido su cohesión. Pero supuestamente parece que es insensato incluso sospechar que la reproducción del estilo de vida neoyorkino en la Georgia rural pudiera tener consecuencias similares.
En Los derechos en serio, donde Dworkin da a conocer el núcleo de su pensamiento, se analiza el caso de los Chicago Seven; en él, se acusó a siete miembros de grupos de izquierdas de conspirar e incitar disturbios durante una manifestación en contra de la guerra de Vietnam. Para Dworkin era evidente que los Chicago Seven estaban amparados por su derecho constitucional a la libertad de expresión. A continuación, cito lo que afirma de quienes no están de acuerdo con él:
«Se puede decir que la ley anti-disturbios les deja libertad de expresar sus principios de manera no provocativa, pero así se pasa por alto la conexión señalada entre expresión y dignidad. Un hombre no puede expresarse libremente cuando no puede equiparar su retórica con su agravio, o cuando debe moderar su vuelo para proteger valores que para él no cuentan, en comparación con aquellos que intenta vindicar. Es verdad que algunos opositores políticos hablan de maneras que escandalizan a la mayoría, pero es una arrogancia que la mayoría suponga que los métodos de expresión ortodoxos son las maneras adecuadas de hablar, porque tal suposición constituye una negativa de la igualdad de consideración y respeto. Si el sentido del derecho es proteger la dignidad de los opositores, entonces los juicios referentes a cuál es el discurso apropiado se han de formular teniendo presente la personalidad de los opositores, no la personalidad de la mayoría ‘silenciosa’ para la cual la ley anti-disturbios no representa restricción alguna»[38].
De lo que dicho por Dworkin, se puede concluir que, a su juicio, el derecho a la libertad de expresión existe para proteger la dignidad de los que disienten. Es sorprendente la conclusión que se sigue: cuando más silenciosas y respetuosas con la ley sean tus actividades, menos puedes protestar contra las provocaciones de aquellos que desprecian tus valores. La voz del disidente es la voz del héroe: la Constitución se diseñó para protegerle y beneficiarle. Pero el razonamiento de Dworkin va un paso más allá y concluye que, «cuando un gobierno se enfrenta con aspereza a la desobediencia civil o hace campaña en contra de la protesta verbal, se puede, por ende, considerar que tales actitudes desmienten su sinceridad».
Pero es obvio que no quiere en realidad afirmar esto. Imaginemos ahora que los Chicago Seven fueran militantes de derechas y se manifestaran en contra de una causa que no fuera del agrado de Dworkin: por ejemplo, fueran pro-vida o anti-inmigración. Seguramente no se les reconocerían los derechos en consonancia con su grado de indignación, ni su “dignidad” merecería otra respuesta que la cárcel.
En su análisis de la desobediencia civil, Dworkin se muestra autoritario con los conservadores que la defienden. «Se podría haber argumentado que, si quienes auspician la resistencia al reclutamiento quedan libres de proceso, el número de los que se resisten a incorporarse al ejército irá en aumento; pero no mucho más allá, creo, que el número de los que de todas formas se resistirían»[39]. Cuando se refiere a la Guerra de Vietnam, afirma que se trata de un asunto de conciencia, y que es difícil creer que muchos de los que aconsejaban la resistencia lo hicieran por otro motivo. De ahí se deduce que esta conciencia comprometida, a pesar de hacerlo de un modo absoluto e irreflexivo, con una causa de izquierdas, merece la protección de la ley. Es más: puede desafiar la ley porque «si el problema es tal que afecta derechos políticos o personales fundamentales, y se puede sostener que el Tribunal Supremo ha cometido error, un hombre no excede sus derechos sociales si se niega a aceptar como definitiva esa decisión»[40].
Dicho de otro modo, para justificar la conciencia liberal basta simplemente con pensar sobre lo que la ley podría o debería ser. La conciencia conservadora no merece ese indulgente tratamiento, sino que siempre se haya sometida a la inflexible carga de la prueba. De ese modo, en el caso de la segregación, la desobediencia civil queda automáticamente desprovista de la legitimidad de la que sí disfrutan las causas liberales: «Si no procesamos al hombre que bloquea la puerta del edificio escolar (…) estamos violando los derechos, reconocidos por la ley, de la niña [negra] a quien impide la entrada. La responsabilidad de la indulgencia no puede llegar hasta ese punto»[41]. A quien no está de acuerdo con Dworkin se le niega incluso el consuelo de pensar que la ley podría ser errónea. Basta con que se reconozca que los negros tienen derecho moral como individuos a no ser segregados. Es evidente que cada recluta tiene derecho, también como individuo, a contar con sus compañeros en el ejército. Pero se nos da entender que este derecho es “menos fundamental”. Además, nadie puede respetar en verdad la personalidad de quien promueve una interpretación segregacionista de sus derechos ya que, «excepto en casos rarísimos, un estudiante blanco prefiere la compañía de otros blancos porque tiene convicciones sociales y políticas racistas o porque desprecia a los negros en cuanto grupo»[42].
Esta última observación, que en sí supone un rechazo desconsiderado de todo un conjunto de americanos porque supuestamente son racistas, es la premisa de su interpretación de la discriminación positiva. En aquellos días esta era la causa más destacada del liberalismo, y Dworkin se mostró especialmente inteligente en su defensa. Conceder a los individuos de algún colectivo históricamente desfavorecido ventajas sobre otros con mejores cualidades que, a pesar de ello, son excluidos, pone en cuestión la creencia de que existen derechos humanos universales y de que las personas en cuanto individuos son titulares de los mismos. Y Dworkin admite que «los criterios raciales no son necesariamente los estándares correctos para decidir qué aspirantes deben ser aceptados por las facultades de Derecho»[43]. Y resulta seguramente consolador para quienes se preocupan por el racismo saber que los criterios raciales, en un caso así, no son necesariamente correctos. Pero la sintaxis sugiere ya hacia dónde se dirige Dworkin con su razonamiento o, más bien, con su dictamen de abogado:
«(…) no son criterios intelectuales, ni -a decir verdad- ningún otro conjunto de criterios. La equidad —y la constitucionalidad— de cualquier programa de admisión debe ser medida con el mismo criterio. El programa se justifica si sirve a una política adecuada, que respete el derecho de todos los miembros de la comunidad a ser tratados como iguales, pero no en el caso contrario»[44].
¿Cómo puede ser así? Dworkin ofrece dos razones. La primera se basa en la distinción general que hace entre “igual tratamiento” y “tratamiento como igual”, y su creencia de que el objetivo de la Constitución es garantizar el último, con independencia de la cláusula de “igual protección”. Yo trato a John y Mary igualmente cuando, como candidatos para un puesto, solo tengo en cuenta su preparación y su idoneidad para el trabajo. Pero esto no resultaría suficiente si mi obligación es tratarles como iguales. En ese caso debo tener en cuenta la discriminación de la mujer y que Mary seguramente ha tenido que hacer mayores esfuerzos para capacitarse para el puesto que John. Tratar a los dos como iguales exigiría compensar la injusta desventaja sufrida por Mary, dándole prioridad sobre John.
Se trata de un razonamiento que, como se pone de manifiesto, transfiere automáticamente el derecho de las personas al grupo, de manera que en la ponderación de derechos ya no se tiene en cuenta a los individuos, sino el colectivo al que pertenecen, algunos de los cuales pueden tener severos lastres, en especial los varones blancos. Pero Dworkin aduce otra razón también. En el caso que está analizando, a su juicio no hay derechos relevantes. No existe algo parecido a un derecho a ser candidato a una plaza en una facultad de Derecho en función del mérito intelectual. Si los derechos son todavía criterios orientadores de nuestras acciones, debemos atender a la política global en lugar de a los casos individuales. La pregunta es: ¿sirve la política a la causa de los derechos o la obstruye?
Con estas dos razones, aplicadas de diversa manera y convenientemente utilizadas para refutar a sus adversarios, Dworkin deja de lado el molesto inconveniente de los derechos individuales y recurre a la “teoría moral” contenida presuntamente en la Constitución. Esta teoría defiende un derecho principal, que es el derecho a ser tratado como igual, un derecho que se traduce en todo un sistema de desventajas y privilegios que se distribuyen según la pertenencia a determinados colectivos, y no por su condición de ciudadanos o por su pertenencia a la especie humana.
No es del todo incorrecto afirmar que un individuo no tiene derecho a ser considerado únicamente por sus méritos al solicitar un beneficio educativo. Pero la razón es distinta a la que sostiene Dworkin. Un beneficio es un don, y es derecho del donante concederlo como desee. Si esta fuera la suposición de Dworkin, entonces estaría argumentando dentro de la gran tradición liberal americana y oponiéndose a la creencia de que hay derecho a coaccionar a los individuos si existe un interés político. Pero no tiene ninguna duda sobre la conveniencia de esto último. A su juicio, en ese caso concreto, se debe obligar a la facultad de Derecho a conceder plazas según los dictados políticos. Por ejemplo, no tendría derecho a conceder plazas solo a hombres blancos. Pero la política no es la clásica política meritocrática defendida por la Cláusula de Igual Protección de la Constitución. Esta política crea desigualdad social y, como advierte Dworkin, «tenemos que tener cuidado en no usar la cláusula de Igual Protección para engañarnos a nosotros mismos sobre la igualdad». No debemos permitir que nuestro celo por los derechos individuales obstruya políticas que causarían mayor igualdad, al menos a juicio de Dworkin, y a largo plazo, derechos más efectivos.
El ejemplo es muy interesante. Muestra la facilidad con que el liberal puede privar a su oponente de su única defensa. El liberal razona así: “Yo no reconozco ningún argumento excepto el de los derechos individuales, y las políticas debe asegurarlos”. Pero cuando el conservador pretende defender sus derechos, el liberal tira de la alfombra debajo de él, afirmando que “eso no son derechos”. Según el conservador, si se concede un privilegio, o bien es un don, en cuyo caso el donante decide cómo distribuirlo, o bien es un derecho, y entonces la posición predeterminada, reconocida por la Constitución, es la de “igual tratamiento”. Otra cuestión, de naturaleza judicial, es saber qué significa en cada caso concreto “igual tratamiento”. Pero implica reconocer a cada persona los derechos que le garantiza la Constitución, ni más ni menos.
En otros pasajes de su obra, Dworkin ridiculiza la opinión de que las concesiones al individuo y sus derechos en ocasiones pueden anularse por decisiones políticas que tengan por finalidad la seguridad social y la estabilidad política. Frente a criterios utilitaristas, sostiene que ninguna cuestión exclusivamente política puede revocar la reivindicación individual en favor de un trato justo. «No debemos» escribe «confundir estrategia con justicia, ni los hechos de la vida pública con los principios de la moralidad política»[45]. O, al menos, no es legítimo hacerlo cuando lo hace Devlin, a quien Dworkin critica, que defendía incorporar la moral sexual tradicional en la ley, o cuando destila desprecio por la «popular indignación, por la intolerancia y el disgusto» (y nos alerta a no confundir este fenómeno con una «convicción moral»). La estrategia que se emplea para defender lo de abajo puede pasar por encima de cualquiera de los derechos defendidos por los conservadores, porque si los conservadores se implican en su defensa podemos estar seguros de que no son derechos, ni convicciones morales, ya que estos son exclusivos de los liberales, sino sentimientos de «indignación, intolerancia y disgusto».
Resulta evidente que bajo todos estos asuntos hay difíciles y profundas cuestiones filosófico-políticas. Puede que Dworkin tuviera razón al suponer que los beneficios que defienden los conservadores no son propiamente derechos. Pero ¿cuáles son los auténticos derechos y cuál su fundamento? La vaga apelación a la Constitución americana y a su supuesta “teoría moral” no es una respuesta adecuada, sobre todo si tenemos en cuenta que los casos citados se ventilaron en tribunales ingleses. Dworkin tiene la convicción de que razona en base a principios, y no de leyes susceptibles de derogación, pero cuando la discusión es de naturaleza filosófica es necesario saber cómo justificar y fundamentar los principios que se aducen. Y este es un extremo que Dworkin pasó por alto.
En un libro posterior, La ley del Imperio, emplea una nueva estrategia para fundamentar su postura: analizar hermenéuticamente la ley, como si esta estuviera totalmente “abierta” a la interpretación y, por tanto, abierta a una interpretación liberal[46]. A juicio de Dworkin, la interpretación es el intento de hallar la mejor lectura de un artefacto humano, la lectura más adecuada a su objetivo final. Según esta concepción, la crítica de una obra de arte es el intento de leerla de la mejor manera posible y otorgarle el valor estético más elevado. Lo que sea “mejor” en cada caso está definido por la actividad de que se trate en concreto. Es evidente que la ley no tiene valores estéticos. ¿De qué trata entonces? Una posible respuesta diría que de la justicia. Pero esta no es, claramente no es, la respuesta de Dworkin; y de nuevo, ante el desafío de aclarar el tema, se refugia otra vez en las sombras. A veces subraya que la función de la ley es «guiar y constreñir el poder del gobierno»; en otras palabras, en la salvaguarda de los derechos individuales. En otros casos, explica que su función es resolver conflictos, como en gran parte hace el derecho civil. En los pasajes más teóricos, contempla a la ley como limitada por un ideal de integridad y, al final, parece ser esta su teoría preferida, aunque sea algo confusa.
La búsqueda de la «mejor lectura de la ley» se lleva a cabo en diversos ámbitos: en los tribunales de justicia (pues para resolver los casos difíciles los jueces han de interpretar la ley, pero también cuando pretenden acomodar sus decisiones a los precedentes relevantes); en los dictámenes de los juristas (cuando tratan de racionalizan o criticar las decisiones judiciales), en las discusiones especializadas de los filósofos del derecho (cuando pretenden descubrir los primeros principios).
Para Dworkin, por tanto, la ley no es ni un mandato, ni una convención, ni una predicción, ni un mero instrumento al servicio de la política. Es (según su estado de ánimo) una expresión de los derechos civiles, morales o constitucionales: la encarnación de una “moralidad política”, la materialización de las “obligaciones asociativas” de la comunidad en la que rige. Si Dworkin cambia tan rápidamente y sin ninguna duda entre esas diversas interpretaciones es, en parte, porque tiene una teoría (que ocupa lugar central, pero no del todo claro debido a su confuso estilo) en la que todas esas funciones de la ley coinciden.
En uno y en otro lado expresa su teoría en términos cuasi-religiosos. «La ley es una actitud “protestante”», afirma. Al decir esto no menciona que la Common Law ha estado también vigente durante la época del papismo y ha contado con la sanción explícita del Derecho Canónico de la Iglesia. Su interés es defender de nuevo las causas a las que se refirió en Los derechos en serio, de forma que para él la ley es un arma en manos del disidente. «Nosotros», señala «que pertenecemos a una singular tradición jurídica que es “nuestra”», suscribimos una moralidad extremadamente individualista, que se basa en los derechos de los individuos frente a la autoridad del poder soberano y que es, de principio a fin, “política” en su fuerza de aplicación. La “moralidad política” define la comunidad a la que todos supuestamente pertenecemos. Frente a un adversario que cree que nosotros no somos en absoluto lectores de New York Review of Books, como hemos visto, Dworkin es reacio a admitir que los derechos individuales puedan estar por encima de las políticas liberales implícitas en ellos. Pero quiere mantener como objetivo de la ley la defensa de los derechos y la responsabilidad reconciliadas dentro de una comunidad y, por tanto, asegurar la identidad de esa comunidad a lo largo del tiempo, de la misma manera que cada individuo asegura su identidad en el tiempo asumiendo su responsabilidad por sus acciones del pasado y del futuro.
Dworkin compara, con un analogía rara y engañosa, la ley con una “novela en cadena”, es decir, escrita por varios autores, pero con el propósito de escribir una única y coherente obra de arte. Al seguir un precedente el juez, de un lado, interpreta lo anterior, pero también contribuye a cambiar el contexto de interpretación. Su obligación es esforzarse por encarnar y continuar la “integridad de la ley”: en otras palabras, por defender los derechos y las responsabilidades consagrados en la ley por la comunidad. La integridad de la ley es, al final, el mismo fenómeno que la personalidad de la comunidad a la que sirve.
Tras resumir su teoría tal como yo la he entendido, la expondré ahora con mis palabras. Como sabemos, la ley no es un conjunto de normas sino una tradición, y su significado no depende de los resultados que depare, sino de su sentido, que alcanzamos mediante la interpretación. La ley expresa también una personalidad corporativa, que es la de la comunidad política. La ley consagra derechos, responsabilidades y -añadamos, aunque propiamente Dworkin no lo hace- deberes, y permite que se transmitan de generación en generación.
El proceso judicial exige instituciones específicas, por ejemplo, independencia, y la recopilación autorizada de decisiones pasadas. Pero depende sobre todo de un cierto espíritu nacido de la lealtad compartida de la comunidad. Esta lealtad no surge de un contrato, ni es universal, sino que se basa en el reconocimiento de un destino común, que une a las personas bajo un mismo un Estado-nación.
Si vuelvo a repetir que esta concepción de la ley ha sido ya defendida por el conservadurismo político, no es para restar originalidad a Dworkin, ya que él llega a ellas gracias a su peculiar y brillante intelecto. Es, sobre todo, para llamar la atención sobre la forma en que soslaya toda tradición de pensamiento distinta a la jurisprudencia americana y la filosofía analítica. Habría ahorrado muchos problemas a sus lectores si hubiera considerado hasta qué punto sus tesis fueron anticipadas ya por Burke, Hegel y De Maistre. Y aunque esto hubiera implicado renunciar a algunas de sus ideas más queridas —las propias del liberal ilustrado, al que todavía hay que convencer de que existe el conservadurismo intelectual—, le habría obligado a enfrentarse a la enorme contraposición que existe entre su reivindicación de “nuestra” tradición legal y su combativa defensa de causas que, como la discriminación positiva, hoy intentan destruirla.
El “nosotros” al que apela Dworkin hace referencia a todos los liberales anglófilos, pero no incluye a los americanos que no viven en ciudades de la costa. Como ya he señalado, sus ejemplos proceden de ley inglesa y americana, y los analiza a la luz de los principios del Common Law, es decir, teniendo en cuenta el precedente y el stare decisis (aunque sin referirse a la importante diferencia que existe entre la Common Law y la equidad). Pero los sistemas legales de la mayor parte del mundo no se basan, al menos explícitamente, en estos principios. Muchos de los sistemas legales de los países europeos se basan en el Código de Napoleón, en el que expresamente se rechaza la doctrina del precedente tal y como se aplica por los tribunales ingleses. Pero también en ellos rige la ley, y hay un sistema de apelaciones establecido para proteger los derechos individuales (aunque quizá estos no sean los mismos derechos que reconoce el sistema de la Common Law).
Y es en este punto en el que se percibe la gran debilidad del razonamiento de Dworkin. Razona como abogado y se sirve de cualquier estrategia que le sea útil, pero no como filósofo, que tiene la mirada puesta en la ley universal. Dworkin no menciona nunca el Código de Napoleón, ni tampoco los sistemas legales que se han conformado según este modelo. No se refiere al derecho romano, aunque en su cuerpo doctrinal cuenta con interesantes mecanismos para solventar los casos difíciles apelando a principios. Ni al derecho canónico, la base de los sistemas de justicia penal. Por no hablar de la ley islámica, que cuenta con una propia y especial teoría de la interpretación y de la independencia judicial, aunque en ella el sentido de la ley ha sido ya establecido para siempre por el profeta. Y, claro está, tampoco menciona nunca el derecho comunista, el sistema de la “legalidad socialista” dispuesto por Stalin, que no tenía precedentes vinculantes, ni recopilaba las sentencias ni reconocía la independencia judicial. ¿Por qué tampoco alude al Derecho Internacional, el derecho más problemático? ¿Son todos estos ejemplos casos anormales de Derecho?
Si hubiera al menos tenido en cuenta alguno de esos otros sistemas, se habría visto obligado a reconocer que ese “nosotros” del que habla es más reducido de lo que se imagina, y que es necesario elaborar una teoría más amplia, con conceptos más ricos y menos dependientes de esos escasos ejemplos unilaterales que su teoría nos depara. Pero también sirve para mostrar que su concepción de la interpretación no es una auténtica filosofía del Derecho, sino un medio de defensa que le permite confiscar la Constitución americana y alejarla de la mano de sus fieles conservadores. Más allá de su dictamen de abogado, es imposible saber cómo se debería aplicar su teoría ni sus verdaderas implicaciones.
Ante la necesidad de elaborar una teoría del derecho que sea más que una simple defensa, un conservador no podría estar de acuerdo con una concepción de la interpretación que la liga a un contexto histórico determinado y expresamente diseñado para sancionar la “moralidad política” de Ronald Dworkin. A mi juicio, el conservador debería comenzar su teoría con un concepto que está ausente en Dworkin: el de soberanía. Esta es el poder que legítimamente puede reclamar obediencia. Para los conservadores, como para Hobbes, Hegel o De Maistre, que se han asomado al abismo, la soberanía es la condición sine qua non del orden legal y lo que posibilita las relaciones pacíficas y consensuadas. Ni el terrorismo, ni el gobierno totalitario, su forma institucionalizada, son posibilidades en el imperio ideado por Dworkin. El hombre dworkiano es una criatura que ya con toda seguridad cumple la ley y está protegida de las coacciones más indeseadas por juristas con ingenio. Su “moralidad política” está compuesta casi solo por derechos y pretensiones, y hay poco espacio para el deber y la obediencia. Cuando hay que luchar por su país, puede ampararse en la cláusula de la desobediencia civil. Cuando los conservadores intentan imponer su moralidad opresiva en temas relacionados con la sexualidad o el aborto, puede fácilmente descubrir que tiene derecho a todo lo que desee hacer, interpretado con referencia a la Constitución por los serviciales jueces liberales.
Pero, al fin y al cabo, ¿qué significa interpretar? Afirmar que su objetivo es ofrecer la mejor lectura es decir muy poco. No descubrimos lo que es el fútbol señalando que su objetivo es jugar bien. Es necesario una teoría más concreta y matizada sobre lo que significa “mejor”. Dworkin, como H. G. Gadamer (a quien se refiere en un pasaje importante) toma muchos ejemplos del lenguaje[47]. Y, en efecto, es verdad que el lenguaje nos ofrece un ejemplo clave para comprender lo que significa. Pero ¿cuál es la mejor forma de interpretar las palabras de otro? No es necesariamente la interpretación que la hace verdadera, útil o compatible con lo que cualquier otra persona dice o cree. Es la interpretación que nos descubre lo que quiere el hablante decir.
Normalmente para los críticos literarios “lo que el texto significa” no es lo mismo que “lo que el autor dice que significa”. Las discusiones sobre la falacia intencional y la muerte del autor, sin embargo, Dworkin no las tiene en cuenta, y nos deja la impresión de que ha improvisado su idea sobre “la mejor interpretación” para poder así deducir las conclusiones que desea. Es imposible con ella, explicar por ejemplo lo que sucede cuando el juez intenta eludir la aplicación de una ley injusta u opresiva, apelando a la equidad. Tampoco aparece en el razonamiento de Dworkin la tradición de nuestro tribunal de equidad. Y nunca nos aclara lo que ocurre cuando los jueces aplican la ley porque deben hacerlo y no porque sea compatible con otros rasgos del sistema jurídico, como cuando están obligados a anular los contratos para cumplir con la legislación social.
Sospecho que un auténtico académico, preocupado por el tema de la interpretación, habría dedicado más tiempo a analizar el concepto de ijtihād en el derecho islámico en lugar de defender solo causas con las que simpatiza. Hasta el triunfo de los teólogos Ash‘arite en el siglo X d. C., y el destructivo dogma de que la “puerta de la ijtihād está cerrada”, los juristas de las cuatro escuelas autorizadas estaban de acuerdo en que la ley aplicable a un caso concreto se debía concluir de la interpretación del Corán y los hadiths, de acuerdo a ciertos principios que armonizaran la decisión con los pronunciamientos explícitos del Profeta. Hay muchas obras académicas dedicadas a estudiar con rigurosidad cómo actuaban los primeros juristas islámicos, y habría sido interesante leer la opinión de Dworkin sobre este tema, o sobre cualquier otro que no esté relacionado con su impulsiva retórica para defender la ideología liberal. Pero no se encontrará nada de esto en sus escritos. Al final tampoco se sabe qué quiere decir por “interpretación”, ni a quién se refiere cuando emplea la omnipresente primera persona del plural. Termina con estas palabras: «Esto es lo que la ley es para nosotros; para las personas que nosotros queremos ser y para la comunidad que es nuestro objetivo». Y ante esto lo único que se puede responder es: “Habla por ti mismo”.
Con las figuras de Galbraith y Dworkin nace el combativo establishment liberal americano. Los dos fueron pensadores brillantes y tenían un hábil dominio del razonamiento circunstancial. Poseían también una actitud arrogante hacia los estudios académicos. Menospreciaban las ideas heredadas por la sociedad americana y abrieron la senda que permitía cuestionarlas. Pero también gozaron de las suculentas recompensas que se dispensaba a quienes tenían el propósito de subvertir la cultura tradicional centrada en la familia, la empresa, Dios y la bandera. Pero examinen cuidadosamente sus razonamientos y hallarán atajos, retórica y desprecio frente a quienes piensan de otra manera. A pesar de toda su inteligencia, los dos dejaron los auténticos temas de interés intelectual en el mismo sitio en que los encontraron.