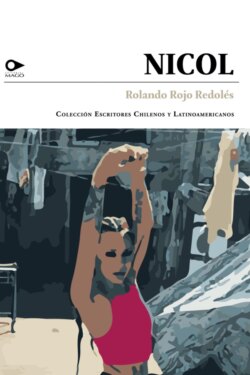Читать книгу Nicol - Rolando Rojo - Страница 8
3
Оглавление“Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua (hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales) guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia”. Cortázar me hace mucho ruido. La casa donde vivo es de construcción antigua, seguramente de comienzo de siglo. Es larga y angosta como un barco pirata, con una hilera de piezas (diez) por el ala izquierda y por el otro costado, una plantación de parrones viejos que dan uvas viejas, de sabores viejos, que nadie come, salvo los pájaros y los ratones. Es una casa de adobe y como la de Cortázar (La Flo me introdujo en la literatura del argentino) no ha sucumbido a la más ventajosa liquidación de sus materiales y, sin duda, guarda los recuerdos, mayormente trágicos, de mis bisabuelos, de mis abuelos, de mis padres y de mi infancia. Es un caserón heredado por Rigoberto Acuña Acuña, mi abuelo, un viejo despreciable de setenta y cinco años que ha pasado la vida tirándose las huevas y que no sé cómo, pese a mis plegarias, no ha muerto. El viejo (de aquí en adelante, Bonifacio I.) vive en la última pieza del caserón y pocas veces sale de su guarida de lobo estepario. En el otro extremo, en la primera pieza del lado izquierdo de la fachada, tiene su dormitorio Alvaro Acuña Oyarzún, hijo de Rigoberto y por añadidura, mi padre. Otro individuo despreciable de cincuenta y dos años (de aquí en adelante Bonifacio II) No existen dos personas en el mundo a quienes deteste más que a estos infelices.
Bonifacio I y Bonifacio II se odian a muerte. Por eso, aunque viven bajo el mismo techo, lo hacen lo más separadito posible. Creo que no se han visto la cara en años. Se ignoran, se desprecian, se evitan. Si uno siente ruidos en el baño, el otro prefiere cagarse en los pantalones, con tal de no toparse con el familiar abominable. Hace algunos años, las peleas de estos dos individuos eran pulentas, demasiado grosas. Todo el vecindario se enteraba y escandalizaba con los insultos.
Bonifacio I : ¡Fascista!
Bonifacio II : ¡Comunista culiao!
Bonifacio I: ¡Hijo del Dictador!
Bonifacio II: ¡Stalinista!
Bonifacio I : ¡Pinochetista!
Bonifacio II: ¡Marxista, hijo de perra!
Bonifacio I: ¡Nazi!
Bonifacio II : ¡Terrorista!
Bonifacio I : ¡ Isla Dawson!
-Bonifacio II : ¡Archipiélago de Gulag !
-Bonifacio I.: ¡Villa Grimaldi!
-Bonifacio II.: ¡Paredón cubano!
Bonifacio I. : ¡Golpista!
Bonifacio II.: ¡Leninista!
Se tiraban palos, botellas y piedras. Sonaban latas, metales y vidrios. Después se encerraban en sus respectivos cuartos y ponían, a todo volumen, las grabaciones predilectas:
-“¡¡¡Arriba los pobres del mundo de pie los esclavos sin pan!!! .¡¡¡Vuestros nombres valientes soldados que habéis sido de Chile el sostén.!!! -¡¡¡Y gritemos todos unidos!!! -¡¡¡Nuestros pechos los llevan grabados!!! -¡¡¡Viva la Internacional!!! -¡¡¡Lo sabrán nuestros hijos, también!!!
Una verdadera casa de putas, un manicomio, un puto loquerío. Yo me taponaba las orejas con algodones, escondía la cara entre las almohadas y contaba hasta mil o cien mil. También echaba a volar la imaginación. Me sentía viviendo en otra época y en otro país. El escenario de mis imaginaciones siempre era el sur de los Estados Unidos. Esos pueblos polvorientos, perdidos en la gran geografía yanky, dueños de un trágico silencio, donde los sueños de los vivos y de los muertos parecen calcinados bajo un sol inclemente. No tengo padres, vivo con mis abuelos imaginarios. Asisto a la escuela del pueblo y soy buena alumna. Me gusta mucho la poesía. También escribo pequeños poemas. El tema de mis creaciones siempre es la soledad interna y externa, la soledad del cuerpo y del alma, la soledad de los muertos, la soledad de esas imaginarias calles polvorientas donde un negro viejo y canoso toca una armónica, sentado en las gradas de una iglesia metodista imaginaria. A los dieciséis años, abandono la casa de mis abuelos imaginarios y entro a trabajar como mesera en un café imaginario, donde llegan camioneros imaginarios que hacen crecer en mí, un ansia por viajar, por conocer el mundo, por vivir una vida de aventuras. No quiero para mí, una vida tranquila, chata, somnolienta, rutinaria. Quiero aventuras, quiero sentir la sangre en las venas, quiero escuchar el latido de mi corazón imaginario, saborear la adrenalina en cada acto de mi vida. Entonces, una tarde muerta de domingo, entra un joven imaginario al negocio. Pide una cerveza y un “perro caliente”. Viste un jean viejo, botas de vaquero y un sombrero texano. Habla como si tuviera un chicle en la boca Me cuenta que es un convicto imaginario, buscado por la policía imaginaria del Condado, pero que ha jurado no volver a la cárcel imaginaria. Viene todos los días al café y surge entre nosotros un romance imaginario. Con este joven inicio mi imaginaria vida amorosa y de aventuras.
Mi pieza real, también es la primera de la fachada; pero del lado derecho. La elegí, porque la ventana sin protecciones, me permite -desde los doce años- arrancarme por las noches para jaranear con los cabros de los block. En las escaleras externas de las “viviendas liliputienses”, fumamos, tomamos chelas, tocamos guitarra, cantamos y la mayoría de los cabros pitea. A veces, vamos a carretear a alguna discoteque. Con los grandotes del grupo aprendí a bailar salsa, merengue, bachata y reguetón, y, aunque los calientes de mierda aprovechaban para correrme mano, nunca dejé que me la pusieran. A los trece años, seguía siendo virgen.
En mi pieza hay una cama de plaza y media, un velador, un espejo y un viejo baúl de cuero donde guardo mi ropa y mis libros. El único adorno de mi pieza es un Cristo que solo tiene un brazo y la mitad de una pierna; el otro brazo y la otra pierna son solo alambres retorcidos. Es mi Cristo Mutilado que me concede todos los favores y que nunca reemplazaré por otra imagen religiosa. En esta pieza se ahorcó mi madre. Cuando yo tenía cinco años, dormía junto a mamá. Era la época en que yo soñaba con ángeles y conversaba con un amiguito imaginario. Mi sueño siempre era el mismo: jugaba en un campo sembrado de amapolas y me rodeaba un grupo de niñitos vestidos con túnicas blancas y con alas. Me tomaban de la mano y danzábamos, después nos elevábamos sobre las nubes. También me meaba tupido y parejo. Mamá puteaba porque tenía que levantarse a medianoche a cambiar las sábanas o se limitaba a poner toallas secas en la humedad del meado. “Chiquilla de mierda –rabiaba- ¿por qué no te moriste en el parto? Mamá era hermosa, con un cuerpo tallado a mano. A los quince años fue reina de la primavera en San Rosendo. Los hombres giraban la cabeza cuando ella pasaba, para contemplarle el trasero y las piernas, pero, indudablemente, era también la mujer más infeliz del planeta. Odiaba a mi padre y se arrancaba a mi pieza para que el depravado no la golpeara o no la forzara para violarla. Creo que, muchas veces, mamá intentó envenenar al infeliz y cuando todo falló y la agarró una depresión severa, se colgó de una viga de mi pieza. Aún conservo su carta de despedida, cuyas letras, de tanto leerlas, se han borrado con mis lágrimas.
Mama, a los quince años, abandonó su pueblo natal para siempre. Armó una maletita de cartón con sus escasas pertenencias. Entre otras cosas, una Biblia y el Cristo de yeso que se partió con el terremoto y que hoy adorna mi pieza. ¡Mi Cristo Mutilado! Besó las lágrimas de sus padres y de su abuelita y se fue al camino de tierra a esperar el destartalado micro local que la llevaría a la estación de ferrocarriles. Quería ser modelo o cantante en la capital. Tenía dos armas para triunfar: la belleza de su cuerpo y de su voz con que deleitaba las fiestas campesinas con tonadas y corridos mexicanos. “¡Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía, te voy a hacer los calzones, como los usa el ranchero, te los empiezo de lana, te los termino de cuero!” Durante un año deambuló por estudios de grabación, emisoras radiales, concursos de belleza, set de televisión. Pronto se dio cuenta de que las entusiastas promesas de gerentes y auspiciadotes, escondían la cabrona intención que llevársela a la cama lo antes posible. Sin fortuna, sin contactos, sin apoyo verdadero era imposible triunfar. La necesidad económica se hizo apremiante y tuvo que emplearse como doméstica en casa de ricos. No alcanzaba a durar el mes; el patrón y los hijos del patrón la acosaban día y noche, para culiársela por las buenas o las malas. Un famoso jurisconsulto llegó más lejos. Incapaz de soportar el aguijón del deseo, se le metió a la pieza a las tres de la mañana cuando ella dormía. Se le fue encima con toda la obesa humanidad leguleya. Mamá reaccionó con decisión y energía campesina. Le reventó las pelotas de un rodillazo. Los gritos del infeliz despertaron a la patrona que, en camisa de dormir llegaba a presenciar el lamentable espectáculo del abogadito gimiendo enfetado a los pies del catre. La indemnización por su silencio de doméstica abusada, le permitió vivir sin apremio varios meses. Su trabajo más tranquilo y placentero, lo obtuvo como asesora del hogar de un senador de la República, soltero y homosexual. El hombre, que había adquirido prestigio en la dictadura, la quería y respetaba como a una hermana. Cada fin de mes le obsequiaba vestidos, chocolates o perfumes. “Mi Nanita” la llamaba y, a veces, le pedía que se sentara con él en el living y le hiciera cariño en la cabeza, porque se sentía desvalido o apesadumbrado. Mamá se cuidaba de cerrar bien el pico en el vecindario sobre las fiestas y reuniones del senador con los jóvenes de su movimiento político que, cada quince días llegaban a la casa a divertirse o a escuchar las lecciones del líder. Sin embargo, fue en ese inesperado paraíso, donde mamá encontró también su peor infierno, conoció a Bonifacio II que era un contertulio infaltable en las reuniones de acólitos. Mamá no se fijo en él por su apostura física ni por su supuesta fortuna, sino porque fue el único que no quedó prendado de sus tetas, ni de su culo, ni de sus piernas como todos los demás. Bonifacio II la trató con cariño y con verdadero interés por su persona y sus dramas. El infeliz supo esconder hábilmente el lobo que llevaba adentro. Un domingo que le tocaba libre, Bonifacio II la invitó al centro a servirse unos hot dog y tomarse unas pilsener. Después la llevó a conocer el cerro Santa Lucía para que viera lo lindo que se veía Santiago desde la altura. Y fue allí, en medio de la exuberante floresta y la oscuridad de la noche, donde la mano de Bonifacio II conoció el cielo entre las hermosas piernas de mi madre. Al año se casaron y nací yo.
Yo heredé el cuerpo de Ana María Tapia Castillo, mi madre. A los catorce años ya estaba perfectamente formada. Se había torneado mi cintura, anchado mis caderas, mis tetas no eran grandes, pero rellenitas, firmes y alzadas, con un pezón sensible, mis muslos y mis piernas eran largos y torneados como de modelo de pasarela. Mi culo merece una metáfora aparte. A los trece años, explosionó en dos suaves, redondas y erguidas colinas, constituyéndose en una dolorosa visión para los hombres y en un venerado templo para la insaciable lengua bloquera de la Flo.
Por las noches, acostumbraba a contemplarme desnuda en el espejo. Acariciaba mi cuerpo y, tendida en la cama, metía dos deditos en mi humedecida concha nacarada. Nunca imaginé que mis primeras experiencias sexuales serían con una mujer.
De mi abuela paterna, heredé la piel de porcelana y la falta de vello púbico. La vieja, a los sesenta años, tenía la chuchita pelada como de niñita de Primera Comunión. Mi abuela, Luisa Oyarzún Lillo, era de estirpe aristocrática. La menor de siete hermanas, todas amantes del arte y eximias pintoras, escultoras, pianistas, poetas, bailarinas. Siempre pensé que mi abuela era un ser inmortal que nos enterraría a todos. Sin embargo, un cáncer al páncreas se la llevó tempranamente. El padre de mi abuela fue un alto funcionario de ferrocarriles que sufría el síndrome de los gitanos. Arrendaba mansiones en las principales ciudades del país donde trasladaba a toda la familia a vivir uno o dos años, después emigraba a otros paisajes. Crió a todas sus hijas con institutrices inglesas y alemanas que les enseñaron idiomas, modales y las iniciaron en el amor y la práctica del arte. Mi abuela tocaba el piano como los dioses y por culpa de ese instrumento, conoció al cretino de su marido, es decir, al abuelo Rigoberto. Ella componía la música para las décimas espinelas que el viejo escribía y recitaba en el Ateneo de Santiago.