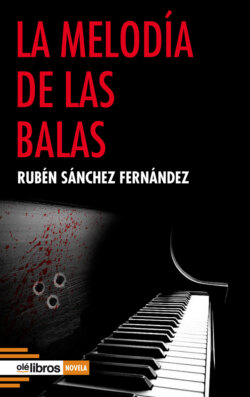Читать книгу La melodía de las balas - Rubén Sánchez Fernández - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLe basta un certero golpe para derribarlo. El otro intenta recuperar el equilibrio, pero se lo impide manteniéndolo contra el suelo mientras nota su respiración agitada bajo la mano con la que presiona su pecho. La hora que marca el reloj digital de su muñeca le preocupa. No le queda mucho tiempo para acabar el trabajo. Eleva los ojos, cruzándolos con los de quien yace indefenso; tan pequeños y negros que resultarían inescrutables de no ser por el pánico que traslucen. Siempre ocurre igual. Ha visto demasiadas veces a sus víctimas cometer el error de dispersar sus esfuerzos tratando de escapar hasta acabar concentrándolos en una sola mirada, buscando una piedad que para entonces ya es imposible.
No emite un solo ruido. Solo boquea. El pico, entreabierto al ritmo de sus jadeos, rezuma fatiga, o tal vez ansiedad por lo que va a ser de él. Pero el hombre que tiene encima no disfruta matando. Solo se trata de negocios. Y el mundo no va a ser mejor, ni distinto, por aplastar a ese pájaro. Afloja la presión de su mano y el animal, tras un segundo de vacilación, sale volando en dirección contraria al resquicio de la ventana por la que acaba de entrar, desorientado. Desaparece entre los cuerpos despellejados de corderos y vacas que penden colgados de gruesos ganchos, y al poco su aleteo deja de oírse. Hay quien piensa que escapa de su destino cuando en realidad está corriendo hacia él. En este caso hacia una estéril prórroga: el frío de la cámara frigorífica hará el resto.
Ojalá fuera tan fácil respecto al otro; se gira, recordando que no está solo en la estancia. Mira al tipo semiinconsciente que está en la silla con las manos y las piernas atadas. En otros tiempos, a esas alturas del proceso habría llamado al contratante para anunciarle que la víctima ya no era capaz de hablar. Y al otro lado del teléfono alguien habría sonreído, deleitándose en su afán de venganza; o quizá se habría mostrado inquieto al entender que ya no había marcha atrás. Pero esta vez no tiene a quién llamar. Como el agua en una habitación que se inunda, así contempla resignado aumentar el nivel de la soledad que él mismo se ha buscado. Sabe nadar, confía en no ahogarse, aunque hay algo que le dice que se está volviendo turbia, tiñéndose de un color demasiado parecido a la desconfianza.
Hace una hora, el hombre de la silla gritaba y se resistía. Por último, empezó a gemir, como si pretendiera negociar a base de lamentos, los cuales parecía manejar mejor que el idioma. Ahora permanece en silencio. El lenguaje posee demasiadas barreras, pero el dolor iguala a todas las personas.
Se acerca a él, cauto, desde la diagonal. Aun atado como está, no se fía. Si le quedaran fuerzas, un ataque desesperado en la parte frontal, un golpe en los genitales, en la cabeza o en la cara podría resultar fatal. Confirma su inconsciencia y desliza la mano por el antebrazo derecho del tipo hasta posar dos dedos sobre su muñeca. Ya no tiene pulso distal. La baja temperatura y la extrema palidez de su piel le confirman que los torniquetes de cuerda fina que le colocó casi a la altura de las axilas funcionan. La insensibilidad por la brusca ausencia de flujo sanguíneo provocaría que, aun levantándose, no pudiera usar los brazos. Eso asegurará el resultado.
Mira a su alrededor. Le llevará un tiempo recogerlo todo. A un lado, desperdigados, quedan la palangana con agua, la venda y los trapos con los que le ha infligido un ahogamiento simulado —que de simulado no tiene nada— para que hablara. Pero esta vez no ha habido suerte. O el tipo es duro o completamente idiota. Mucho músculo, poco cerebro. Suele cumplirse el axioma. Su boca se arruga en un rictus disgustado al dedicar un último vistazo a los instrumentos de tortura. El agua se está congelando, lo que delata una frialdad en el aire que por algún motivo él todavía no siente. Se le acaba el tiempo y ha de finalizar el trabajo. A su espalda, el gorgoteo de un gemido sanguinolento le interrumpe esa reflexión. Al volverse observa al moribundo, que parece hacer un último esfuerzo por interrogarle con la mirada. Pero él no posee respuesta para su muda pregunta. Los ojos del otro se posan en el silenciador que comienza a enroscar, despacio, en el cañón, delatando un pánico que, al enfrentar el negro abismo cilíndrico, transforma su expresión en la de un muñeco de cera que acaba de aceptar su suerte.