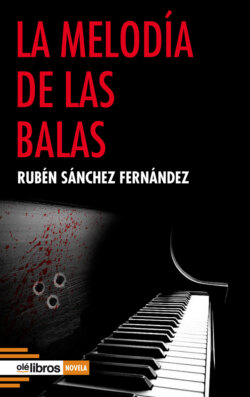Читать книгу La melodía de las balas - Rubén Sánchez Fernández - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CAPÍTULO 2
ОглавлениеSé educado, sé profesional, pero ten un plan para matar a todo aquel con quien te encuentres.
GENERAL JAMES «PERRO LOCO» MATTIS
El avión dio una sacudida a un lado, luego al otro, y por fin ambas ruedas se posaron en el suelo. Aunque me esforzaba por aparentar serenidad, mis dedos siguieron crispados hasta que, tras un brusco frenazo, el aparato rodó plácidamente sobre la pista. Llevaba dieciséis horas viajando, entre vuelos y escalas, y el sudor que había expulsado en cada despegue, en cada aterrizaje, en cada ínfimo sonido en el fuselaje que yo interpretaba como un desastre inminente, ahora que estaba seco acartonaba mi cuerpo exhausto.
La orden había llegado un mes antes, tajante: debía viajar a Sudamérica para impartir un curso de formación a miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, profundizando así en los contactos que mis jefes habían iniciado al otro lado del Atlántico. Durante las próximas dos semanas me encargaría de su adiestramiento en armas y municiones, respecto a las cuales, por cierto, carecía de información alguna sobre qué modelos y calibres utilizaban. Además, no entendía qué utilidad podían tener las enseñanzas de unos expertos en tácticas urbanas como nosotros para una gente que libraba su propia guerra en medio de la selva. Pero si algo había aprendido es que cuando la cúpula de ETA tomaba una decisión, no había nada que objetar.
Era la tarde de un caluroso día del mes de marzo. A lo lejos me costó distinguir un rótulo de madera que daba la bienvenida al aeropuerto venezolano de Elorza. Al parecer, solo operaba en horas diurnas y el vuelo había llegado tarde, lo que sin duda iba a prolongar la jornada laboral del malhumorado empleado de tierra que nos esperaba al final de la escalerilla con el brazo extendido y señalando la diminuta terminal adonde tuvimos que dirigirnos andando, forzados a atravesar la única pista de la que disponía el aeródromo. Ya en el edificio, nadie me pidió la documentación. Sí lo habían hecho en el aeropuerto internacional Maiquetía Simón Bolívar, en Caracas, donde había entrado como turista, pero tras un breve interrogatorio y un insistente manoseo al interior de mi bolsa de viaje me dejaron marchar sin problemas.
Esperé unos minutos a que el resto de los pasajeros se marchara, pensando que así me resultaría más fácil localizar a mi contacto. No quedaron más que dos trabajadores del aeropuerto y un tipo encorvado con carrito y escoba que se limitaba a cambiar la suciedad de lugar. Notaba mi boca seca. Busqué con la mirada alguna cantina donde poder refrescarme, pero el único cartel publicitario con los colores abrasados por el sol pertenecía a un barecito que estaba cerrado. Así pues, recogí mi bolsa, comprobé que su contenido seguía en orden y salí a la calle.
Allí lo encontré, plantado bajo la sombra de una palmera y apoyado en un todoterreno. Era más bien bajo. Tenía la cabeza pequeña y vestía una camisa roja y un chaleco negro en cuyo pecho lucía bordado un escudo de algún organismo oficial que no supe identificar. Llevaba pantalones de color tierra, mocasines y unas gafas de sol cuyo borde inferior rozaba su mostacho. Desde que puse un pie en la acera clavó sin disimulo sus cristales oscuros en mí, pero no despegó el codo del capó hasta que me tuvo a poco más de un metro. Nos dimos la mano y con un gesto ambiguo me indicó que metiera mi bolsa en la parte de atrás del vehículo. No me dijo su nombre. Tampoco yo a él.
La terminal quedó atrás con mayor rapidez que la que el resuello del motor prometía y enseguida tomamos una carretera mal asfaltada que una señal oxidada anunciaba como Troncal 19. A la izquierda, paralelo a nosotros, discurría un río sobre el que el sol a punto de ocultarse derramaba un tinte naranja, rotas sus aguas calmas por pequeños remolinos que parecían baches, aunque ni la mitad de profundos que los de la tortuosa vía por la que circulábamos. Pregunté al conductor el nombre del río y se limitó a responder que se llamaba Apure, igual que el estado de Venezuela, fronterizo con Colombia, en el que nos encontrábamos. Tenía el aspecto huraño de quienes no están dispuestos a ir más allá de las escasas tareas que asumen en la vida. Al tipo le habían encargado venir a buscarme y eso había hecho. Lo de simular amabilidad o mantener conversación con un recién llegado no entraba en su lista de obligaciones.
Pasadas dos horas y media, ya de noche, giramos a la derecha y tomamos un camino de tierra, paradójicamente más asentado que la carretera que dejábamos atrás. La conducción se volvió más suave a partir de ahí. La luna llena iluminaba pequeños grupos de árboles en medio de la vasta llanura, apelotonados como si intuyeran la hostilidad del entorno que los rodeaba. Me incliné sobre mi ventanilla y miré al cielo: la intensidad del astro celeste era tal que anulaba el fulgor de las estrellas. Pero yo sabía que estaban allí y me consolaba pensando que serían las mismas que ahora podría estar contemplando en mi lejano pueblo. Aunque no hacía demasiado frío, me arrebujé con mi jersey de hilo, envolviéndome en ese melancólico recuerdo.
Quince minutos después, los faros del jeep revelaron al fondo de la negrura la silueta de un caserón enorme. Cuando estuvimos a unos cien metros el vehículo se detuvo y se apagaron sus luces. De pronto noté una sombra que surgió de la nada moviéndose junto a mi ventanilla y, al instante, varios haces de linternas se agitaron dentro y fuera del vehículo al ritmo del crujido de pasos sobre la hierba. El conductor apagó el motor y abrió la puerta, y una corriente de aire húmedo recorrió mi rostro. El tipo había salido del todoterreno y ahora estaba delante de él, y aunque yo no alcanzaba a oír lo que decía, su tono de voz transmitía más calma que el de su interlocutor, al que oí susurrar varias veces «no, no, no». Cuando dieron por terminada la conversación, todas las linternas se apagaron excepto una. Mi acompañante se aproximó por su lado del vehículo y, sin quitarse las gafas, me soltó:
—Usted se baja aquí, señor. El resto del camino lo hace solito.
Zanjó la sentencia cerrando la puerta. El sonido rompió mi desconcierto y el silencio del llano acribillado por cantos de grillos. Me invadió una sensación que confundí con el pánico, pero que no era sino una brutal suspicacia. Estaba solo en medio de la nada, a miles de kilómetros de mi tierra y cumpliendo la orden de unos jefes a los que no conocía mucho más que al tipo que acababa de darme otra. La angustia comenzó a aprisionarme casi tanto como la negritud de aquella llanura, pegajosa como la brisa que la atravesaba. Salí del jeep y me quedé junto a la puerta, mirando a la oscuridad agujereada por el círculo de luz que aguardaba posado en el suelo, unos metros más adelante. No llevaba pistola ni navaja —me hubiera sido imposible transportarlas en el avión—, lo que anulaba cualquier posibilidad de defenderme en caso de que mis peores presagios, que ya no me parecían tan irracionales, se cumplieran. El haz de luz empezó a impacientarse y brincó hasta mi cara dos veces antes de volver a apuntar a la hierba. Me sentía imbécil poniéndoles a esos desconocidos las cosas tan fáciles, como un corderillo camino del matadero. Me giré y eché a andar hacia la parte trasera del vehículo, abrí el maletero, saqué mi bolsa de viaje y lo cerré fuertemente, con la vana intención de que el portador de la linterna advirtiera que yo estaba lejos de ser una presa fácil. La inmensidad de la llanura no había terminado de tragarse el eco del estampido que yo había provocado cuando vi por última vez la brasa del cigarrillo que el conductor del jeep fumaba apoyado tranquilamente sobre el capó. No me despedí de él.
El de la linterna me hizo seguirle hasta el caserón. Cuando estuve lo bastante cerca comprobé que la fachada era blanca con manchas de color parduzco. Mi nuevo acompañante se había quedado un poco retrasado, lo que me imposibilitaba verle la cara, pero había enfocado con el haz de luz la manija de la puerta que tenía ante mí. Supuse inútil hacerle cualquier pregunta, así que apoyé la mano en ella con firmeza y, tras un par de intentos, se abrió.
Por el ventanuco de mi izquierda se colaba la claridad lunar que delataba mi presencia en aquella habitación de la que, más allá de mis pies, era incapaz de ver nada. Pensé que estaba solo. Oía mi propia respiración y me sorprendió lo pausada que sonaba. Hasta que me di cuenta de que no era la mía. Solté la bolsa de viaje, que produjo un ruido sordo al golpear el suelo de madera y levantó un polvo invisible que me picó en la nariz.
—Espero que haya tenido un buen viaje.
Me sobresaltó la voz. Mis ojos, que empezaban a acostumbrarse a la penumbra, desgranaron la silueta de una cabeza, luego la de otra y, por último, la de una tercera. Estaban sentados a pocos metros frente a mí, sin moverse. Aunque latino, el acento del que había hablado me sonó un tanto extraño.
—Todo bien, gracias —respondí con sequedad.
La figura del centro se removió en su asiento. Me pareció advertir que miraba al de su derecha, pero este no hizo ni un gesto. A continuación, noté un carraspeo.
—¿Sabe dónde está?
—No.
Decía la verdad. Después de tantas horas de viaje me sentía desorientado, sin más referencia que saberme en medio de aquel llano que a duras penas podía distinguir bajo el gris resplandor de la luna. Tampoco es que allí dentro la experiencia resultara más agradable, pero, paradójicamente, la proximidad de otros seres humanos y mis pies apoyados en el suelo firme empezaban a antojárseme como los únicos, aunque débiles, hilos que me mantenían vinculado al mundo real.
—No se preocupe por eso. Muy pronto lo averiguará. Agradecemos a su organización que le haya enviado para compartir sus conocimientos. Incluso puede que nosotros podamos también aportar algo a su causa. Pero dígame, ¿cómo podemos llamarle, compadre?
Cada vez me gustaba menos el percal. Si lo que pretendían era mostrar superioridad con aquella ridícula puesta en escena, podían ahorrársela. Yo estaba solo, desarmado, en un lugar desconocido dentro de un país extranjero y enfrentado a una caricatura de tribunal compuesto por tres siluetas que se negaban a dar la cara. Pensándolo bien, aun sentado en la terraza de una cantina seguiría llevando las de perder. Mi único blindaje era el orgullo.
—¿Importa eso ahora?
Fuera se oyó el breve ulular de una lechuza. Luego un profundo silencio. Me pareció que el del centro cruzaba los brazos sobre el pecho y que su respiración se volvía impaciente por momentos. Carraspeó de nuevo y se puso en pie. Con paso lento rodeó la mesa hasta situarse frente a mí. La claridad plateada del ventanuco bosquejaba su figura. Debía de frisar la treintena y era algo más bajo que yo, delgado y con el pelo corto. Metió la mano en el bolsillo de su camisa, sacó algo de él y sonó un chasquido. La llama del mechero iluminó sus ojos negros fijos en mí, como si anduviera escarbando en mi insolencia.
—¿Tiene nombre? —me preguntó con un tono más imperativo.
—Sí —respondí—. Igual que usted, supongo.
—La mejor forma de avanzar por el camino correcto es borrar el rastro que nos llevó hasta él —dijo, apagando el fuego—. Acá somos un poco como ustedes: procuramos que todos conozcan de nuestra existencia precisamente por ser invisibles, ¿comprende?
Asentí con la cabeza, sabedor de lo inútil del gesto en la casi total oscuridad de la estancia.
—Las paredes oyen, los árboles cuchichean y hasta la tierra propaga rumores —añadió—. La confianza lo es todo para nosotros, compadre. La exigimos y la ofrecemos a partes iguales. Procure no romperla jamás.
Tragué saliva y su gorgoteo al deslizarse por mi garganta me pareció un estruendo en medio de aquel abrumador silencio. También él debió de oírlo, porque me concedió algo de espacio dando un paso hacia atrás. Los otros dos tipos continuaron sentados sin hacer ningún movimiento.
—Me llamo Jon —afirmé sin ofrecerle la mano.
—Comandante de guerrilla Omar Sierra, a su servicio. Desde este momento puede considerarse nuestro invitado. Le facilitaremos una habitación donde podrá descansar y mañana por la mañana le explicaremos cómo funcionan las cosas acá, en el campamento.
Hecha la presentación, retrocedió hasta la mesa y yo me quedé plantado, sin saber muy bien qué hacer. Percibí un murmullo entre los tres.
—¿Alguien me va a acompañar? —pregunté, cogiendo mi bolsa de viaje.
—Faltaría más —respondió Omar—. El hielo se rompe mejor cuando uno conoce el punzón.
No había terminado de decir eso cuando el que había estado sentado todo el tiempo a mi derecha encendió una lamparita que había sobre la mesa y la luz delató su rostro; un rostro que yo había visto antes y que hubiera esperado encontrar en cualquier parte del mundo excepto allí. Un rostro que ahora me contemplaba, entre enigmático y divertido, mientras yo trataba de recuperar a tientas, sin dejar de mirarle, la bolsa que acababa de caérseme al suelo de golpe.
—Sigues igual, pianista. No has cambiado nada.
* * *
Lleva horas sobre la cama. El atardecer no es más que la prolongación de un insomnio que difumina los límites entre la noche y el día. Todos los ruidos de aquel viejo edificio le parecen una amenaza. Aunque ha elegido quedarse en el agujero que Elvis le ofreció como madriguera, no está seguro de si realmente es la suya o la de alguna alimaña esperando a morderle la garganta. Pese a ello, prefiere permanecer allí dentro y exponerse lo menos posible. Al otro lado de la ventana, la agonizante luz del ocaso impugna sus intenciones. Faltan menos de dos horas para su encuentro con el contratante. Mira al techo y respira, tratando de relajarse. Su cabeza descansa sobre su brazo izquierdo, atrapado entre ella y el cabecero, mientras que el derecho reposa sobre el colchón. Cuando está nervioso suele instalarse en su cerebro una melodía cualquiera que no le abandona durante horas, como una machacona obsesión. Esa tarde le ha tocado el turno a What kind of fool am I, de Bill Evans, que teclea sin entusiasmo sobre su rostro y las sábanas. Solo a ratos, cuando en su imaginación la canción lo demanda, incrementa la presión de los dedos contra su mejilla, como si así pudiera desperezarse y recobrar fuerzas para ponerse en pie.
A lo largo de la ficticia melodía piensa en Bill. Se lo figura en blanco y negro, igual que en las fotografías que popularizaron su imagen de empollón despistado con un eterno cigarrillo en la boca y expresión de no entender el mundo que habitaba. Un hombre cuyos tormentos solo amainaban entre las notas de un jazz al que llegó a través de la música clásica y que le ayudó a escapar de todo y de todos. Hasta de sí mismo. Jon visualiza por última vez al malogrado pianista antes de que su silueta de gafas de pasta y labios apretados se diluya en la pintura blanca del techo. Justo cuando su mano derecha extingue las últimas notas sobre la colcha de color marrón. Después, se levanta en silencio.
El agua de la ducha le empapa como la incertidumbre de la cita con el misterioso contratante. Termina de vestirse y sale a la calle sin la pistola. Prefiere no llevarla encima. Sabe que, si tiene problemas, esa decisión limitará su capacidad de defensa, pero en caso de toparse con la policía no dispondrá de mejor coartada que la de ser un tipo normal dando un paseo vespertino. A medio camino, asediado por el hambre, se detiene en un bar, donde se decanta por un bocadillo de carne de ternera, jamón serrano y cebolla que allí denominan brascada. Acabado este, y ya más satisfecho, sigue andando hasta dejar atrás los límites del casco histórico.
Son las siete y media cuando llega a la plaza de España. La estación de metro de Bailén queda muy cerca y esta, a su vez, a solo tres paradas de la de Aragón. Faltan pocos metros para llegar a la boca cuando pasa junto a una tienda de pianos abandonada. Repara con disgusto en el único y viejo instrumento que el polvo del escaparate todavía permite vislumbrar y acelera el paso. Al bajar a la estación alcanza a oír el fragor de un tren que se aleja. Mala suerte. El eco de sus propios pasos sobre los peldaños acrecienta el desolado mutismo que surge de los túneles. De pronto, sin saber por qué, nota una dolorosa punzada de tristeza. El hedor subterráneo se parece demasiado al de la hierba mojada del cementerio de Éibar. Se mira las manos: nervudas y grandes, como las de su madre. Le asalta el recuerdo de haberlas sostenido entre las suyas mientras trataba de desentrañar en su semblante crispado los trazos de juventud y alegría que la inmisericorde enfermedad borraba. Antes de levantarse del costado de su cama había tratado de consolarla, pero su abrazo solo encontró un débil vacío. Mucho más débil que el que empezaba a notar cada vez que paseaba por las calles de su pueblo, en una época en la que el anuncio de ETA de entregar las armas le dolió en lo más profundo, aunque luego, tras meditarlo, le empujó a creer que podría ser el inicio de una nueva vida; que en esa inesperada etapa política en Euskadi la organización no se atrevería a juzgarle por lo que había sucedido en Sudamérica; que lo olvidarían todo, ocupados como estaban en digerir que se habían acabado las ekinzas y que era momento de dialogar, de negociar; tal vez de pedir perdón. Se equivocó. Sentía sobre su nuca el silencio cargado de asco, el desprecio disparado por los que habían sido sus compañeros. Sin preguntarle, sin molestarse en escuchar su versión, ya le habían condenado. Hasta que una noche, llegando a casa de su madre para la última visita del día, alguien que le estaba esperando en el portal escupió las heladoras palabras: «Será mejor que te vayas y no vuelvas por aquí». Su primera reacción fue negarse. Pero no esperaba lo que vino a continuación.
Le dijeron que habían preguntado por él en un pueblo cercano. Un tipo extranjero, con acento sudamericano. Al escuchar eso palideció y salió corriendo de allí. Ni siquiera reparó en que dejaba a su madre sola aquella noche. Le costaba pensar. Al día siguiente debía partir a otra ciudad para cumplir un encargo. Había considerado anularlo para quedarse con ella, pero acababa de volverse imprescindible desaparecer un tiempo y pensar qué hacer con su vida.
El trabajo provenía de un empresario extranjero al que un constructor del sur había dejado en la estacada aduciendo problemas económicos. Millones de euros invertidos en una cooperativa que había resultado ser una estafa y sobre la que la justicia, con minúscula, determinó que no era procedente la causa penal. Le recomendaron pleitear por la vía civil, lo que suponía años de esperas y juicios aplazados, con poca o ninguna esperanza de recuperar lo defraudado y con la más que alta probabilidad de que la única condena fuera la que sufriría la víctima a base de envenenarse con la bilis de su propia impotencia. El empresario digirió las primeras dosis, luego hizo cuentas y decidió reservar un tanto por ciento de lo poco que le quedaba para entregárselo a quien estuviera dispuesto a saciar su desaforada sed de venganza.
Jon había cogido su mochila y viajado hasta la ciudad andaluza donde vivía el cliente. Tras las oportunas comprobaciones de seguridad y una entrevista con él, aceptó el trabajo. La relación entre el estafado y el constructor venía de antiguo, razón por la cual aquel poseía información suficiente sobre este. No parecía un trabajo difícil. Además, un tipo de esa calaña tendría tantos enemigos como pufos había sembrado, lo que aumentaba las probabilidades de que los investigadores se vieran forzados a comprobar tantos hilos que su impunidad como sicario estaría casi asegurada.
Localizarlo fue fácil. El hombre vivía en una pedanía, en un pretencioso chalet decorado a base de mucho dinero y escaso gusto. La construcción, pintada de azul y amarillo, estaba rodeada de una valla de apenas un metro de altura en forma de balaustrada blanca, sin ninguna medida de seguridad. Estaba claro que el defraudador no temía las represalias por su desvergüenza. Le bastaron un par de días para estudiar sus hábitos, la vivienda y las vías de acceso y huida. Comprobados los últimos flecos, se dispuso a actuar. Habría resultado demasiado sencillo acceder al chalet durante la noche y sorprenderle con la guardia baja. Bang, bang, y a sepultar cuanto antes la imagen de unos ojos suplicantes bajo varias capas de olvido. Pero, más allá de consideraciones morales, su oficio consiste en matar de la manera más eficiente; y descerrajarle dos tiros implicaba abandonar en ese lugar un cadáver ansioso por hablar como una cotorra bajo el frío escrutinio de la Policía Científica. Calibre, trayectoria, lugar del impacto, trazas instrumentales... son solo unas cuantas de las inoportunas huellas que ese mal hábito ofrece en bandeja a aquellos de quienes depende que el sicario pueda acabar entre rejas o caiga bajo las balas. Al contrario, el trabajo de un verdadero profesional es algo muy alejado de la fantasía que vive instalada en el imaginario popular. A decir verdad, no faltan las ocasiones en las que el contratante está realmente interesado en mostrar un mensaje de advertencia a terceras personas. Dicho de otro modo, a veces el que paga quiere que sus enemigos sepan que la víctima ha sido ejecutada. El miedo guarda la viña. Es obvio que esa petición añade un peligro cierto para el verdugo, pues su metodología no es sino una marca para la que nunca faltan rastreadores. Y eso, como tantas otras exigencias, encarece el precio.
Durante las vigilancias comprobó que el constructor llegaba al chalet no antes de las dos de la madrugada, colgaba el abrigo en el zaguán de la entrada y subía a la planta de arriba, donde permanecía durante el minuto escaso en que la luz de una de las habitaciones quedaba encendida. Nunca llegó a averiguar qué hacía. Luego bajaba al salón y, a través de una ventana, Jon observaba la brasa de un cigarrillo que el hombre fumaba plácidamente recostado en el sofá. Tras esos minutos de delectación, regresaba al piso superior y, sin encender la luz, se quedaba allí hasta el día siguiente.
Así pues, el día señalado para resolver el encargo se deslizó bajo las sombras del crepúsculo y salvó la pequeña balaustrada. No había perros ni alarmas. Llegó hasta la parte trasera de la vivienda, forzó sin dificultades la puerta de la galería y accedió a la cocina, sumida en el oscuro silencio del hogar que espera a su morador. Un breve rastreo en la penumbra le llevó hasta el aparato regulador del gas. Se fijó en el escaso consumo: el fulano frecuentaba poco aquella casa; quizá solo iba a dormir. En cualquier caso, a él le bastaba para sus fines.
Extrajo los alicates del bolsillo y se dispuso a forzar la espita. Miró su reloj: en unos cuarenta y cinco minutos su objetivo entraría por la puerta principal. Luego colgaría en el perchero del zaguán el abrigo gris con el que le había visto salir esa misma mañana, subiría las escaleras hasta la habitación situada en el lateral este de la vivienda, permanecería allí el consabido minuto con la luz encendida y volvería a bajar para deleitarse con el cigarrillo en el salón de su trinchera tras una productiva jornada de defraudación. Jon se preguntó a cuántas personas habría destrozado sus sueños y sus bolsillos ese día. Luego se recreó pensando en el último suspiro que ese cabrón daría al dejarse caer sobre el mullido sofá y en su dedo pulgar arrastrando la rueda dentada de su mechero para darse fuego. Justo después, todos sus cálculos, planes, temores, deseos, sus sentimientos de amor —si alguna vez los tuvo— y en todo caso su hijoputez estafadora, se desintegrarían entre las llamas de una explosión que dotaría de luz durante algunas horas a aquel páramo solitario, para sorpresa de los roedores y reptiles que como mucho lo habitaban. Sin embargo, y pese a que, como fumador, le supuso el sentido del olfato atrofiado, consideró demasiado tiempo liberándose el gas como para que no se diera cuenta del olor al entrar en casa. Por ese motivo, derramó líquido pestilente sobre la basura y el salón, de modo que el hedor le confundiera, haciéndole creer que se trataba de algún resto en mal estado. Conociendo su afición al tabaco, la probabilidad de que aplazara indagar en la basura hasta terminar el cigarrillo era bastante alta. Algo rápido, contundente y, lo más importante, con los indicios de una acción intencionada destruidos por el fuego. En el mejor de los casos, la investigación concluiría que se había tratado de un trágico accidente doméstico. En el peor, nunca darían con el autor de un suceso tan aparatoso que al día siguiente ocuparía las portadas de los medios de comunicación locales. No podría ofrecer mejor prueba al contratante de que había cumplido con su trabajo, pensó mientras aplicaba los alicates sobre la espita corrompida por el óxido y trataba de contener la impaciencia que lo carcomía por regresar cuanto antes junto a su madre enferma.
De pronto se quedó petrificado. Por puro instinto tapó con la mano el ventanuco del calentador por el que escapaba el fulgor azul de la llama. De nuevo a oscuras, afinó el oído. El febril tintineo de los alicates contra la espita delató el temblor de sus dedos. Contó los segundos, que se le hicieron interminables, transcurridos nueve de los cuales volvió a oír el mismo sonido. Parecía un gemido, como un tímido llanto que provenía del piso de arriba. Cuando quiso darse cuenta tenía la pistola en la mano. Trató de no dejarse llevar por el pánico y pensó con rapidez. Nadie le había visto llegar a la casa y no había utilizado ningún vehículo al que pudieran asociarle. Lo más adecuado sería dar media vuelta, salir por donde había entrado y perderse en la oscuridad de aquel campo yermo. Pero regresó el gemido, esta vez con más fuerza; como si un morador inesperado supiera de su presencia allí y fuera incapaz de reprimir su pánico. Tratando de no tropezar, atravesó la cocina hacia la puerta de la galería. Al abrirla sonó otra vez el gañido. Puede que fuera un animal, consideró, recobrando una dosis de su racionalidad. Sería una pena arruinar la operación por haber confundido a una mascota con un incómodo testigo. Volvió a encajar la puerta en el marco y giró sobre sí mismo. La llama del calentador titilando guio sus pasos por la oscuridad de la cocina hacia el recibidor. Alcanzada la escalera, ascendió por ella despacio, con el cuerpo pegado a la pared, desglosando unos escalones que parecían no terminarse nunca. Posadas sus zapatillas —unas sencillas deportivas de lona negra y suela de goma, compradas para la ocasión— sobre la moqueta del corredor, esperó con el extremo del cañón de la pistola tocándole la rodilla. El sollozo volvió a oírse con más fuerza y luego se esfumó, igual que su paciencia. No había duda: aquel perturbador sonido procedía de una garganta humana y quienquiera que se escondiese allí contenía el miedo ante su cercana presencia. Tal vez ya hubiera llamado a la policía. No le quedaba mucho tiempo, así que aceleró el paso en dirección a la única puerta entreabierta en mitad del pasillo.
A menudo nos esforzamos por anticiparnos a lo que nos puede ocurrir, albergando la ilusoria convicción de que esos pronósticos aportarán solidez a nuestra existencia. Nada más incierto. La vida es, en realidad, un magma caótico que desplaza sin orden ni dirección rodales del imaginario suelo firme sobre el que descansa nuestra ficticia seguridad, y nos lleva hacia lugares en los que no querríamos estar y hacia miradas con las que nunca habríamos previsto cruzar la nuestra. La de aquella chica fue una de esas. Era joven, demasiado joven. La luz que Jon encendió y que inundó la habitación le hizo cerrar los ojos y retraer las piernas con la instintiva sumisión de una presa rendida. Encogida sobre un colchón en el suelo, con las manos atadas, sus tempranas formas femeninas se escapaban por los pliegues de una sucia camiseta de talla desproporcionada. Sin bajar el arma, el sicario desplazó su vista más allá del punto de mira, con lo que descubrió sobre la piel de la desorientada adolescente las marcas que solo el sexo depravado y la violencia imprimen. Hay planes que cambian tanto que terminan por cambiarnos a nosotros.
Cuando la niña volvió a abrir los ojos, la inesperada silueta ya no estaba allí. Ella jamás lo sabría, pero el desconocido bajó corriendo las escaleras para asegurarse de que la espita del gas quedaba perfectamente cerrada. Luego regresó al salón y esperó sentado en el sofá, tratando de digerir una rabia mezclada con asco; procurando dominar el temblor en sus dedos —que se había intensificado de manera alarmante durante los últimos minutos— con el fin de no perder ni un ápice de la precisión y la contundencia que necesitó cuando, al abrir el tipejo la puerta de su casa apestando a tabaco y a alcohol, henchidas sus arterias del sucio deseo por la jovencita cautiva que suponía, apetecible y dócil, en el primer piso, un cuchillo de su propia cocina garabateó en la oscuridad la palabra ira, seccionando primero su cuello —para impedirle gritar— y a continuación su corazón, para rematar la faena. Tampoco la joven llegaría a saber nunca quién llamó a la Guardia Civil, alertándola del horrible asesinato que acababa de producirse. Sus agentes derribaron la puerta minutos después y se toparon con un aterrador escenario para el que ninguna academia o manual te prepara jamás.
Por supuesto, cobró el trabajo. Un verdadero profesional no confunde la ética ni la moral con el dinero. No hay cuestiones personales ni deben existir ánimos subjetivos. Muerto el perro, se acabó la rabia. Solo que, en el caso de un sicario, la conjunción de ambos sucesos implica engordar la cuenta corriente. Después, como cualquier otro encargo, procuró olvidarlo y regresó a casa. Cuando llegó, su madre ya estaba muerta y a él lo buscaban para matarlo.
—Gracias.
Recoge su billete sin mirar a la cajera. No puede hacer nada respecto a las cámaras de seguridad, pero sí intentar pasar desapercibido a los ojos de ella; procurar que nadie conserve el recuerdo de su presencia, sus anodinos rasgos o su expresión melancólica. Nadie que, si algo sale mal, pueda contarle a la policía: «Les va a parecer absurdo, pero ahora me acuerdo de un tipo que...». Ya en el andén, un riguroso cartel electrónico anuncia la llegada del próximo tren en dos minutos.
Puntual como las citas indeseadas, al cabo del tiempo estipulado el tren aparece por un extremo del túnel. Jon echa a andar en sentido contrario al de la máquina, buscando la cola. Después espera, lanza una última ojeada al andén y, al sonar el pitido que advierte del cierre de las puertas, salta al interior. Se queda junto a la entrada, de pie, observando a su alrededor. No habrá más de una treintena de pasajeros en aquellos cuatro vagones conectados entre sí, de forma que desde el extremo posterior puede divisar todo el convoy hasta su parte delantera. Nadie le mira. Aquello comienza a acelerar, retorciéndose al tomar una pronunciada curva a la derecha. Cuando se endereza, Jon vuelve a tener a la vista la colección alineada de rostros enfrascados en pantallas o en libros, como si pretendieran huir del tedio a la misma velocidad que el tren.
Nota humedecerse el inapreciable espacio que habita entre la palma de su mano y la barra amarilla que ase. Son años vigilando y evitando ser vigilado como para ignorar la advertencia de su instinto de que algo ocurre. Mira hacia todas partes, con disimulo, pero no logra detectar ninguna amenaza. Puede que no sea más que la propia situación, se tranquiliza. Normalmente es él quien organiza las citas, de modo que cuando tiene delante al contratante no ha dejado nada fuera de su control. Pero este insólito encuentro constituye un riesgo. A pesar de que lo haya concertado Elvis. O quizá precisamente por eso. Ahora podría ser él mismo el objetivo al que otro está esperando. Una automática voz femenina, que anuncia por los altavoces la parada de Colón, le rescata de ese aciago pensamiento.
El tren se detiene y las puertas se abren. El trasiego dura unos segundos antes de que vuelva a sonar el silbato y se cierren. Retoma la marcha el enorme gusano subterráneo, que ha vomitado pasajeros sin tragar apenas otros, reduciendo así el número de prójimos en su interior. Jon los observa, ahora con más detenimiento: un par de hombres encorbatados que no parecen encajar en sus trajes, una señora de edad con un vestido estampado, gorro de lana verde y gafitas que lee un libro en cuya portada hay un zapato de tacón rojo pisando una placa policial o un grupo de chicas que hablan en francés y llevan maletas; son solo algunas piezas del rompecabezas que acaba de empezar a componer. Pasada la estación de la Alameda, la voz anuncia que la próxima parada es Aragón, su destino. Al llegar, las puertas del vagón se abren. Jon se mantiene inmóvil, mirando al techo como si le quedara todo el trayecto por delante. Suena el pitido y cuando las puertas comienzan a cerrarse sale del vagón con un ligero brinco. Ya sobre el andén mira a ambos lados: si alguien le ha seguido notará la precipitación de sus movimientos en su intento por no perderle de vista. Pero eso no ocurre. El convoy se pone en marcha y a través de las ventanillas comprueba que los pocos pasajeros que se alejan siguen inmersos en sus ocupaciones.
Las luces traseras del tren desaparecen al tomar una curva y con ellas los últimos ecos de su fragor cuando lo engulle el túnel. Después, todo es silencio y cautela. Jon comprueba su alrededor. La vida de aquel metro parece concentrarse en sus vagones. Fuera de ellos, no hay más de tres o cuatro personas, sin pinta de necesitar los servicios de un sicario, que aguardan diseminadas en la enorme estación chapada en un frío gris metalizado. Deambula unos minutos, alternando sus pasos con breves sentadas en uno de los bancos. Su desconfianza aumenta a cada segundo. Se siente imbécil. No sabe nada de su contratante; no conoce ningún dato o señal que le permita distinguirlo de cualquiera que le dirija una mirada de más de un segundo de duración. Claro que, por otra parte, el cliente tampoco debería de saber nada acerca de él. Pero esa es la parte de la teoría que tiene más probabilidades de fallar. Vuelve a sentarse y sigue esperando. Al cabo de un rato decide tomar las escaleras mecánicas y sube al vestíbulo, pero al asomarse a él confirma que allí tampoco hay nadie que repare en su presencia. Sale a la calle y luego vuelve a entrar, dispuesto a bajar otra vez las escaleras, cuando de pronto le asalta de nuevo la alarmante sensación de que es el objeto de la mirada de alguien cuya forma y posición no es capaz de discernir. Retira el pie del escalón automático que se desliza hacia abajo y se gira hacia la cristalera que da al exterior, intentando aparentar una calma maltratada por las sacudidas de su apresurado corazón. Fuera ya ha anochecido y tras las farolas se recorta la negra silueta de un gran edificio de cristal en cuyo frontal puede leerse Europa. Pese a seguir siendo incapaz de detectar a alguien que pueda ser de interés, no le es desconocido ese presentimiento. A veces falla, como en momentos así, cuando la sospecha moldea amenazas que en realidad no existen. Después llegará la explicación lógica: puede que al cliente le haya faltado valor para enseñar la patita y se haya arrepentido. Suele ocurrir. Dar el paso de encararse con un desconocido y decirle «quiero que acabes con este» convierte en tangibles la ira, los celos y las envidias que nos rondan secretamente en lo más podrido de nuestra intimidad. Y no todo el mundo es capaz de asumirlo.
Frustrada la cita, vuelve a dirigirse hacia las escaleras mecánicas y exhala un largo suspiro mientras desciende al andén. Por un lado, siente el alivio de no haber sido objeto de una trampa. Por el otro, está enojado. Si el cliente no aparece, no hay encargo; y sin este no habrá un dinero que le habría permitido vivir con holgura los próximos meses. En cualquier caso, reflexiona, ahora dispone de ese as en la manga para echárselo en cara a Elvis si la ocasión lo requiere. Haberle hecho venir desde tan lejos para darse un garbeo inútil por una ciudad en la que, por algún motivo que se escapa a su entendimiento, no se encuentra cómodo. Hay algo en Valencia que no le gusta. Al menos, se consuela, dado que el grifo de la pasta parece haberse cerrado, espera que el gordo le compense generosamente por tocar esa noche en el club. En ese pensamiento anda absorto cuando el tren de la línea 5 entra de nuevo en la estación. Se abren las puertas y al subir mira hacia el enorme reloj que cuelga de la pared. Mierda, piensa. Llega tarde a la actuación.
* * *
Se llamaba Jaime y se reía demasiado para mi gusto. Era un tipo fornido, con una barriga prominente, el pelo castaño y los ojos claros. Nadie sabía más de explosivos que él.
Lo conocí la primera vez que estuve en Francia. Por aquel entonces se hacía llamar Wilson. Varios años después, sentados a la orilla de una pradera venezolana, alrededor de una mesa casi tan podrida como las viejas sillas que nos sostenían, acababa de decirme que ahora su nombre de guerra era Gualdrapa. Así le habían apodado los guerrilleros de las FARC, pero nunca tuve interés en averiguar el porqué del mote.
Era muy temprano y el cielo rojizo del amanecer me revelaba un paisaje distinto del que el recelo había dibujado en mi imaginación la noche anterior. A la granja donde nos encontrábamos la llamaban Villa Inés, me explicó. Las FARC se la habían expropiado a su dueño, un terrateniente de origen colombiano, exigiéndole quinientos millones de pesos por recuperarla. El tipo pagó, pero a pesar de ello siguieron incordiándole hasta que, rendido, agarró su ruina y su desolación y se largó del país. Aquel lugar era la coartada perfecta para adiestrarse en la lucha armada. Conservaban la maquinaria agrícola, las herramientas y hasta los abrevaderos. En sus corrales guardaban cerdos y vacas, a los que vi cuidar con la dedicación justa para mantenerlos vivos y reproducirlos. Luego iban cayendo sacrificados, cuando a los guerrilleros les rugía el estómago. La actividad de la granja no era más que la tapadera para las prácticas de tiro y explosivos que llevaban a cabo en una pista forestal situada frente a nosotros, a varios cientos de metros, más allá del verde muro infranqueable de árboles que protegían de miradas y oídos inoportunos la formidable hacienda que nos acogía.
—Esta gente se quedó anclada en los combates de liberales y comunistas contra el ejército colombiano —me confesó Jaime con aire de divertida superioridad—. Me recuerdan a los soldados japoneses que creían seguir estando en guerra muchos años después de que hubiera terminado. Como una tribu refugiada en la selva mientras fuera el mundo sigue girando. Por eso tú y yo estamos aquí, pianista.
—No me llames así.
Cierto que en el entorno de ETA no abundaban los tipos con inclinaciones artísticas. Pero lo que en Euskadi era una peculiaridad que los de mi organización conocían, temía que en Sudamérica pudiera interpretarse como un signo de debilidad.
—No te preocupes por eso, hombre. Tu secreto está a salvo conmigo. —Compuso una mueca guasona—. En fin, a lo que iba: son los mejores en lo suyo. Se manejan bien. Dominan técnicas de guerrilla, de orientación y de supervivencia. Pero necesitan, digamos... —echó un prudente vistazo a su alrededor— una puesta a punto.
—Explícate.
—No se trata solo de mejorar sus habilidades en combate, sino de dar un paso más allá. Todavía emplean la pólvora y la mecha lenta para montar artefactos. Una trampa de ese tamaño, enterrada en medio de un sendero, puede ser eficaz para una emboscada en la jungla, pero de nada sirve si pretendes volar por los aires un edificio en pleno centro de Bogotá.
Un lejano zumbido le interrumpió. Miró al cielo sin atisbo de preocupación. Filamentos de nubes negras transitaban por el firmamento anaranjado como un drástico zarpazo. Al cabo de varios segundos, el mecánico rumor se extinguió. Jaime sonreía.
—Si esto fuera Colombia, habrías asistido a una verdadera alarma general. Ya estarían correteando por aquí fusiles en mano, tomando posiciones y gritando que nos pusiéramos a cubierto en las trincheras —me explicó—. En el país vecino, cualquier pájaro a motor es sinónimo de muerte para ellos. Pero esto es Venezuela, amigo. Aquí no tienen nada que temer, de momento.
Parpadeé, irritados mis ojos por los rayos del sol que comenzaba a elevarse en el horizonte.
—Por otra parte —continuó—, algunas de sus armas llevan demasiados años sufriendo los rigores de la selva. Están anticuadas, muchas de ellas rotas. Tu tarea será formarles en el uso de otras más modernas. En cuanto a mí, les enseñaré a manejar cierta clase de explosivos.
—¿Como cuáles?
—C-4, por ejemplo.
—Estás loco. El C-4 no crece en los árboles de la selva colombiana.
—Pero sí en la de Venezuela. Se emplea con frecuencia en la explotación de yacimientos petrolíferos. No es complicado que cierta cantidad de dinero se esfume en la palma de la mano adecuada y que en su lugar aparezca buen material. —Ahogó una de esas risitas que yo odiaba—. Como te he dicho, son expertos en lo suyo, pero necesitan modernizarse.
—Sigo sin verlo claro —admití—. Hasta donde yo sé, las FARC llevan décadas inmersas en un conflicto armado y sus guerrilleros se cuentan por decenas de miles. ¿De veras crees tan necesaria nuestra presencia aquí?
—Ni a la boda ni al bautizo se acude sin ser invitado, compadre.
De nuevo colgó de la boca de Jaime esa puerca sonrisa, característica de los cobardes que pretenden congraciarse con aquellos a quienes temen o de los que no se fían. Fue lo último que vi antes de girar la cabeza y descubrir a mi espalda a dos personas cuyos pasos aproximándose había amortiguado el ruido del avión.
—¿Durmió usted bien?
A la luz del día, Omar no presentaba un aspecto tan lozano como me lo había parecido en la penumbra. Todo era idéntico en él, pero ahora podía ver en el fondo de sus ojos negros la áspera madurez que la guerra confiere. Le acompañaba una mujer joven, con el pelo castaño recogido en un moño. Rondaría los veintitantos años. Supuse instintivamente que las líneas de su rostro, tan duras como bellas, serían una delicada prolongación de las de su cuerpo, oculto bajo un amplio y gastado uniforme de camuflaje. Al igual que el comandante de guerrilla, llevaba un fusil AK-47 colgado del hombro y una funda de pistola al cinto cuyo contenido no pude ver.
—No —respondí—. Será cuestión de acostumbrarme.
Omar rechazó con un gesto el ademán que hizo Jaime de ponerse en pie. Caminó alrededor de la mesa hasta situarse junto a él y frente a mí.
—A ustedes, los urbanitas, hasta el canto de un grillo les incomoda —sonrió—. Pero, pues, yo le digo que cualquier cosa que usted necesite para darse gusto no tiene más que pedírmela, ¿ajá?
—Me temo que poco puede hacer para ayudarme a sobrellevar las noches. Pero le agradecería que me explicara en qué van a consistir los días aquí.
Me miró de un modo extraño. Al cabo volvió a sonreír. Jaime le imitó, servil, dirigiéndome una mirada que me suplicaba sumarme al gesto. Pero mi boca no se alteró.
—Por supuesto —respondió Omar, tomando una de las sillas por el respaldo. Antes de sentarse miró a la mujer, quien, acto seguido y sin decir palabra, se marchó caminando hacia el lateral de la casa—. Usted no tiene por qué preocuparse de nada. Como quien dice, pues, está todo hecho. Me pareció que el camarada Gualdrapa le estaba explicando lo provechosa que puede resultar esta experiencia para todos nosotros, ¿no?
Me llamaba la atención su acento, como el del resto de sus compatriotas. Al hablar alargaban las palabras, dejándolas resbalar de un modo sinuoso para finalizarlas con la brusquedad del chasquido de un látigo. Inclinó la cabeza ante mi gesto de cortés asentimiento, como si pretendiera mirarme por encima de unas gafas que no llevaba.
—También me pareció que albergaba ciertas dudas acerca de su presencia aquí.
—Mis dudas nunca tendrán la misma consistencia que las órdenes que recibo y cumplo. De eso tampoco tiene que preocuparse.
Los ojos de Omar volaron hacia la guerrillera, que regresaba en ese momento con una bandeja sobre la que descansaban un par de botellas y algunos vasos.
—A discreción —dijo, indicándole que se sentara, a lo que la mujer obedeció. Luego, Omar colocó las dos botellas encima de la mesa y comenzó a repartir los vasos—. Le presento a la reemplazante de escuadra Marcela, mi mano derecha en este campamento. Marcela está a punto de alcanzar el grado de comandante de escuadra, algo así como un cabo primero en el ejército de ustedes.
—Querrá decir en el ejército español —le corregí.
Omar detuvo en el aire la mano que sujetaba el vaso destinado a mí, con sus cejas enarcadas y la boca torcida entre la sonrisa y el desconcierto.
—Claro que sí —rio con fuerza—. En el ejército español. Habrá de disculparme, compadre —añadió, guiñándome un ojo y cogiendo la botella que contenía el líquido más oscuro—. No se ofenda.
Se sirvió un generoso chorro en su vaso. A continuación, tomó la otra y agregó dos dedos de su contenido transparente.
—El amigo Gualdrapa no es capaz de empezar su jornada sin un sol y sombra —voceó con guasa, mirándolo—, y el muy maldito nos ha contagiado esa bendita costumbre de tomar bien temprano.
Compuso de nuevo Jaime esa risa congraciadora mientras se servía. Yo no tenía ganas de beber, pero cuando quise darme cuenta mi vaso ya estaba lleno. Dejaron la botella de anís junto a la de coñac, casi rozándose, y acabamos brindando los cuatro, alzando los vasos hacia el cielo tornasolado.
—Como le dije anoche, la confianza lo es todo —continuó—. Créame que el principal interesado en que usted se sienta cómodo soy yo.
Volvió a oírse un rumor, pero esta vez más bronco. Mis ojos buscaron en la dirección de la que procedía y distinguí a lo lejos un pequeño todoterreno militar que se acercaba en línea recta hacia nosotros por el único camino embarrado que interrumpía el incesante verde de la llanura. Poco antes de llegar a nuestra altura se detuvo y de él bajaron tres tipos de mediana edad, también uniformados. Portaban fusiles y una caja de madera de gran tamaño. Sin dirigirnos la mirada cargaron con ella y echaron a andar hacia la parte trasera de la granja; el vehículo quedó estacionado al final de la senda.
—El único coche que nos queda —se excusó Omar, señalándolo—. Perdimos el resto. Los últimos enfrentamientos con el ejército nos han diezmado. Pues..., de pronto aquí me tiene: un comandante de guerrilla sin guerrilla, en este rinconcito del mundo, dedicado a vigilar que el alumnado se aplique en recibir sus valiosas enseñanzas.
Volvió a rellenar los vasos, el cabrón, haciéndonos brindar de nuevo. Segundo lingotazo de la mañana. El combustible me rascó la garganta al pasar y cuando volví a dejarlo sobre la mesa me pareció que los pájaros trinaban con más fuerza.
—El nuestro es un viejo conflicto —dijo—, pero el progreso nos alcanza a todos. En ambas direcciones. Ustedes necesitan financiación para solventar los últimos golpes que el Estado español ha propinado a su organización y nosotros evolucionar hacia nuevas formas de combate; adaptar nuestras técnicas para ejecutar acciones más eficaces.
—¿Solo eso? —pregunté sin intención de disimular el tono sarcástico.
—Por supuesto que no. —Me miró con aire cómplice—. Bien sabe que en estos casos las ecuaciones no son tan simples...
Había cogido la botella de anís y se disponía a rellenarme el vaso, pero mi mano extendida sobre él le detuvo. Se encogió de hombros, frunció los labios y bebió directamente del gollete.
—Desde que el presidente Uribe llegó al poder, las cosas se han torcido bastante. Las FARC hemos dejado de ser parte legítima en un conflicto armado para ser consideradas como un simple elemento terrorista. Su Plan Patriota ha provocado un importante número de bajas en nuestras filas. Bombardeos indiscriminados en Meta, en Caquetá, en el Putumayo... Cayeron muchos compañeros; también destacados jefes. Pero lo que nos sangró de verdad —alzó la cabeza y el negro de sus ojos cobró una pavorosa intensidad, como dos balazos contra el abrumador verde esmeralda de la arboleda a su espalda— fueron las víctimas inocentes. Gentes del pueblo, pobres campesinos a quienes las fuerzas armadas tomaron por guerrilleros. Se contaron por cientos, ¿sabe? Muchos tuvieron que huir dejando atrás su pasado, sus cultivos... y sus muertos.
Mientras hablaba, sus ojos se habían movido despacio desde los míos hasta Marcela, a quien sorprendí subiéndose las solapas del uniforme, tratando de ocultar la tremenda quemadura en su cuello que yo no había visto hasta ese momento.
—Ella podría hablarle sobre esos crímenes con más precisión que yo. Contarle sobre heridas que arden más que cualquier cicatriz, ¿sí ve? —dijo con voz sosegada, sin dejar de mirar a su ayudante, que mantenía sus pupilas clavadas en el vacío—. Esta lucha ya no es una cuestión personal o de unos cuantos. Ni siquiera la de muchos. Es la lucha de un pueblo contra la opresión, la injusticia y el ansia de exterminar a quienes desean ser libres.
Enumeraba cada uno de esos elementos golpeando el dorso de su mano derecha contra la palma de su mano izquierda. Quizá reconsiderando su exaltación, guardó silencio hasta que su respiración volvió a acompasarse.
—Supongo que eso le suena demasiado, por desgracia. Que no le engañe la espesura de esta llanura —indicó dibujando con su brazo un círculo en el aire, como si abarcara todo el paisaje—. No se distingue demasiado del gris de sus ciudades. Lo de menos es el contexto. Lo importante es la lucha. De eso se trata, precisamente: de globalizarla. Unirnos en pos de un beneficio mutuo, ¿comprende?
Asentí de nuevo, sintiendo los vapores dulzones del brebaje mezclándose en mi nariz con el picor de la agobiante humedad del lugar. La vidriosa turbación de mis ojos por tan calórico desayuno no pasó desapercibida para Omar, que sacó un bloc de notas de su bolsillo y se inclinó sobre la mesa tras revisar unas páginas.
—Supongo que sus jefes le habrán advertido que su estancia en el campamento está prevista para dos semanas. Durante ese tiempo le proporcionaremos comida y alojamiento. El camarada Gualdrapa le pondrá al corriente de las cuestiones más cotidianas. Las jornadas se iniciarán con dos horas de instrucción física. Tras un breve descanso se impartirán dos más de instrucción ideológica. En esta última no es imprescindible su presencia, pero agradeceremos lo que generosamente quiera aportarnos. Después pasaremos a la parte táctica, con un alto para el almuerzo, y continuaremos hasta el atardecer, que acá sucede bien temprano.
Cuando volví a mirar mi vaso comprobé que me lo había rellenado sin que yo me diera cuenta. El embotamiento que sentía me quitó las ganas de discutir. Lo cogí entre mis dedos y a la luz del amanecer observé la oscura mezcla ambarina.
—¿Cuál será mi papel? ¿Pretende que les dibuje en la pizarra las partes de un arma y simulen un tiroteo gritando «pum»?
—¡No sea duro, compadre, deme chance! —volvió a reír, divertido, al comprobar los efectos del alcohol en mi estómago vacío—. Tenemos a su disposición la última remesa de armas que hemos adquirido. Más tarde podrá echarles un vistazo, si lo desea.
—¿Y los alumnos?
—Todos competentes. Llegados del Bloque Sur, del Bloque Caribe, del Magdalena Medio... Dispuestos a recibir su instrucción y regresar posteriormente a sus respectivas unidades para ponerla en práctica.
Diciendo esto, Omar tomó un bolígrafo y atravesó con una raya contundente la última página escrita de su bloc, como si diera por zanjado el asunto que le había traído hasta la mesa. Acto seguido se levantó, imitado por Marcela, a la vez que nos concedía con un gesto a Jaime y a mí el mantenernos sentados.
—Por cierto —añadió—, Gualdrapa nos ha comentado sus habilidades al piano. Por desgracia, aquí no tenemos ninguno, pero al conocerlas no pude evitar acordarme de aquella frase de las películas del Oeste: «No disparen al pianista». Supongo que, en su caso, de pretenderlo, habría que dispararle antes de que lo haga usted.