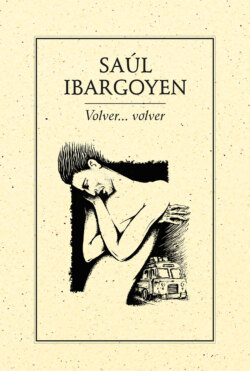Читать книгу Volver… volver - Saúl Ibargoyen - Страница 6
ОглавлениеRíomar
Los zapatos de aquel hombre se encontraron de pronto diseñando transparentes líneas y espacios borrosos en la muestra de polvo y pedruscos expulsada por la calle de mezclados terregales. Llevaban ya tres o cuatro o cinco años terrestres transportando un par de pies de dolido encallecimiento y de latigueantes golpes de una sangre que confundía sus caminos. De pronto, dijimos, y cuántos de pronto hay cada día, pues el presunto dueño de aquellas vestiduras de negro cuero —chamarra, gorra— saltó costosamente de la parte trasera del carretón que lo introdujera en los primeros andurriales de la menguada ciudad de nunca olvidado nombre: Ríomar.
“Así que vuelvo por tierra cuando me fui por tierra, agua y aire” tal vez pensó la andante figura, aunque viento y sustancias líquidas y terrestres son una simple combinación del mundo visible e invisible, nada más.
“Nunca supe en verdad si el aire tiene color en estas poblaciones pegadas a la costa de dudosa espuma dulce y amarga” debió seguir con sus cogitaciones.
Se entreparó para observar, metiendo sus ojos en el polvo, la retirada del carretón, y ver la mano saludadora de su conductor, un ínfimo mercader arábigo —llamado Aziz Hussein por decisión de Alá— que recorría las regiones aledañas ejerciendo su negocio de compraventa de todo objeto imaginable. Percibió también el meneo rítmico de las orejas del resignado equino que había sido, en verdad verdadera, el responsable último de su traslado hasta aquel cruce de la vía polvosa con el inicial asomo de una magra avenida asfaltada.
“Ésa no estaba así, tampoco las casas y la gasolinera, en la merita esquina de ambas dos… ¿y ese quiosco?” un agregado lógico de su pensar habrá sido.
Anotamos esto con toda discreción, pues no resulta cómodo relatar lo que otro no quiere decir. Pero no es bueno, aunque inevitable en este caso, operar con tan débiles suposiciones. Si no, ¿cómo continuar este azaroso discurso? Habría sencillamente que borrarlo o posponerlo, ¿es que alguien tiene tal poder de borrar y postergar? ¿Quién es el propietario de cualquier destino? Confiemos en que el recién regresado a los andurriales de Ríomar asuma iniciativas más rigurosas, que asimile las sorpresas iniciales y colabore en esta balbuceante crónica, en la que hubo y habrá sucesos y palabras, porque los hubo asimismo en esa dimensión de lo desconocido llamada realidad y ha afirmado que todo inicio es como la mitad del sendero porrecorrer, por lo que, al ser medido ese comienzo, hay sitio para que nazca la esperanza o la ilusión de que se arribará a algún punto en la doble prisión del espacio-tiempo. Estas reflexiones tal vez provengan de las trabajadas neuronas del hombre que no se apartaba del centro de la calle, lo que antes se llamaba arroyo, o sea cauce recolector de aguas usadas y basuras de lo terrestre humano. Pero sugerimos que sería más redituable para estas narraciones simplemente permitir que el presunto personaje, zapatos empolvados y pies dolientes, se decida por la raíz de un rumbo cualquiera.
Acción, pues: tinta, silencio y sonido.
El hombre rechazó la mezclada polvareda del arroyo, ascendió por una banqueta imaginaria y, en la esquina inmediata, contempló la puerta de dos hojas, una muy despintada y la otra en tránsito de restauración pictórica: unos terribles amarillos y azules que, de seguro, habrían de lastimar las retinas múltiples del mosquerío.
“A entrar, pues, que el polvo no es agua ni cerveza” se murmuró el hombre.
Ya acomodado a una mesa de madera en bruto, cepillada al desgaire y con una sola silla como hija solitaria, clavó el codo izquierdo en la tabla desprolija, luego extrajo de algún bolsillo interior de su chamarra de destratada piel un sobre de plástico oscuro, para tomar de él lo que parecía —según el mesero único del ‘Bar La Redota’, cartel sobre la puerta dixit— un documento de identidad o credencial de elector. Sí, el mesero declararía, meses después, que era “un documento de acreditar identidad, sin duda”.
El hombre leyó, despejados los ojos de un polvillo luminoso, lo que ahora sigue y que aun de lejos podemos descifrar:
“Ríomar, a fec.as 15 de fe.rero .e 19.., se entre.a e.te do.umento a Leandro Paulo V.ga en lo A.to, nac.onal.dad Esteña, orig.nari.de e.ta villa, según Part.da Nú.ero 260330, fo.io 290448, cuya fir.aluce al calce, junt. con huel.a dig.ital pul.ar derecho. Foto e. áng.lo sup.rior d-erecho.”
El hombre Leandro pareció suspirar, regresó el documento al bolsillo y, en momentos en que el mesero se acercaba, se le oyó bajamente decir: “Así que éste era yo… ¿o soy yo?”
El primer trago fue desarticulado en varios buches, en un acto de beber sin prisa lo que se ha obtenido lentamente. Tal vez recordó el bebedor la subida a la carreta comercial de Aziz Hussein, en un camino mal trazado por patas vacunas, lluvias insólitas y soles de grosera energía.
“Lejos de todo y sin estar cerca de uno mismo” es posible que fuera su reflexión, ya trepado en el vehículo adonde se le ofreciera fugaz asilo.
“Buena onda el turco ese, o libanés o sirio o palestino, o a saber qué… Me invitó a subir sin conocerme, sin preguntar un pito de nada. ¡Qué pinta el tipo! Medio flaquerón, túnica de algodones negros hasta media pierna, cara alargándose debajo del kefiá verde y blanco, ojos apretados, nariz recta y no ganchuda, aretes de posible oro, anillos de discreto engarce, faja de piel de conejo sujetadora de un cuchillo curvo… y con un manejo de su caballo como si el bicho tirara de una carroza de cristal…” hubo una íntima memorización necesaria para su ánimo.
Las horas tienen el hábito de navegar por el tiempo que está del otro lado del sitio que ocupamos, pero las cosas no dejan de ser lo que son: mesa, tres botellas vaciadas, vaso de espumas agonizantes, mosca atrapada en el fondo de aquella cápsula de vidrio vulgar, hombre sentado en silla soledosa. Y al costado de la barra, a la derecha, como si alguien mirara hacia la puerta de horribles amarillos, el mesero, a quien nombraremos Isidoro, ya que él nunca nos dirá su apelativo ni a medias ni completo: sólo al cabo de unos meses o semanas, junto con otros datos, lo confirmará ante la autoridad principal. Por tal recia razón, jamás nos enteraremos de su bautizada corporeidad en estos mundos verbales.
“Una ginebra también, por favor…” escuchó Isidoro y pudo así descosificarse por puro reflejo pavloviano no más.
El agudo vaso de licor y la cuarta botella maderizaron —sería impropio escribir aterrizaron, ¿no?— con cierto golpeteo, coincidiendo con el círculo de finas aguas en el que, a partir de la primera, las otras tres garrafas ubicaron sus culos. Enseguida la botella, alzada con fe de bebedor consciente, tejió una curva en la atmósfera casi opacada del ‘Bar La Redota’. Su boca estrecha arrojó en las fauces redondas del vaso mayor medidos chorros de esplendentes burbujas.
“¡Cuánta sed tenemos todos, coño!” emitió murmuradamente el hombre Leandro, o solo Leandro, al que así seguiremos llamando por mera confianza en el documento detectado por el mozo Isidoro.
Leandro, pues, colocó sobre la región seca de la mesa una hoja quitada de algún folleto turístico. Era el plano de la ciudad, aquella Ríomar cuyas movedizas rúas sus añejos zapatos habían empezado a reconocer. Con un lápiz de trazos rojos, al cabo de una minuciosa y demorada contemplación, pensamos que dibujó caminos y rumbos sobre avenidas, calles, rotondas, plazas, plazuelas, jardines. Los colores del mapa es posible que entraran en sus ojos como trepando por cuerdas de indecisa luz: el verde que señalaba los parques y el azulceleste brillante que simulaba un par de arroyos y el grande río de a veces ácidas espumas, probablemente golpearan un resto de imágenes de una ya alejada realidad...
Debemos advertir que las líneas de prosa que continúan este presunto relato serán, ineluctablemente, nada más que vacilantes ficciones: nunca podremos definir al personaje-persona Leandro, como nunca podremos conocer el nombre y el apellido ciertos del mesero Isidoro: se dirá que es por influencia de Arcesilao de Pérgamo, quien rechazaba la posibilidad de tener acceso al conocimiento… Hacer implica deshacer, la duda contiene una afirmación, completar significa imperfeccionar, y toda fijación es impermanencia. Se describe el movimiento de un brazo, y cada uno modifica al otro: ni el uno es tan brazo ni el otro es tan movimiento.
Escribimos, pues, y siempre leemos algo distinto. Ahora, dejemos sueltos a Leandro y a quienes por aquí se aparezcan que muy a placer o a disgusto se meneen, ni modo.
El hecho es que Leandro solicitó pagar la cuenta, pero antes se informó de los nuevos trayectos de los autobuses que lo moverían hacia la zona central, o sea, el zócalo o Plaza Liberación o del Libertador, con sus columnatas seguramente descaecidas y el ínfimo rascacielos que fuera en los años treinta del pasado século el edificio de mayor altura del continente mestizo.
“Salió cara la cerveza, y la ginebra, y no barato el sángüiche que ahora me llevo, por si hace hambre más tarde” pensó Leandro, como recordándonos que había masticado y tragado otro igual —luego de su labor pictográfica en el mapa urbano—, de queso ocre y oscura mortadela.
Simplemente, pagó, hizo una breve paseata hasta el baño, pasó una puerta de débiles cartones y cáscaras de plástico, y en tanto orinaba pacientemente pudo leer algunos grafitos que daban al lugar su verdadera calidad de letrina de bar masculino. Uno, en diseño medio desmantelado por el tiempo y la humedad, alcanzaba a expresar: “Abajo la dictadura”. Otro: “¡Milicos putos!” Y otro: “¡Torturadores de mierda!” Y otro: “¡Queremos comer ya!” Y otro: “La gordita Adela chupa rebién…” Y otro: “Este gobierno, ¿más de lo mismo?” La lectura produjo escozores en su ánima, en su respirar, en su enredada cabeza, en su entrepierna: “¿Por qué milicos y torturadores en altas? ¿Por qué lo bajo con lo alto así mezclados? ¿Por qué las consignas… viejas o nuevas? ¿Por qué un anuncio de burdel?”
Regresó a la mesa como buscando alguna sombra olvidada, vio que las monedas de la propina no estaban, volteó para saludar a Isidoro con un gesto universal de asentimiento, el mesero replicó como un espejo. Luego, hubo como un breve borrón en los papeles del tiempo.
Al pisar la dubitativa arenilla de la banqueta, el hombre nombrado Leandro examinó por un instante no medible los interiores de su chamarra, tactó el sobre de plástico. ¿Estuvo sometido a una leve perplejidad? Quién sabe… Siguió, pues, a lo que iba: a la terminal de autobuses situada a unos cien metros, dirección poniente.
“Es mejor no pasar otra vez por estos arrabales. Por acá todo mundo sabe de los demás…” una reflexión que actualizaba pensares parecidos a los de otros años, de esos años que están en el tiempo, pero siempre escapándose y sin toparse nunca con la eternidad.
El mesero Isidoro contaba los pesos de la propina, percibió que una moneda esplendía debajo de la usada mesa, “¿Cómo cayó ahí, cuándo?”, y junto al brevísimo astro de metal, una hoja doblada, “Ahora la veo mejor… arrancada de una guía para turistas, creo… me la guardo por…”, se acercaba así platicándose, inclinose en procura de metal y papel, objetos, simples cosificaciones de lo real que ingresaron al bolsillo de su pantalón de trabajo, el derecho, que suele ser el de utilización mayoritaria. Se estuvo unos minutos contra la barra, como soldado guardián. Luego buscó el teléfono escondido, al lado de la caja. No hubo necesidad de consultar el directorio.
El autobús respondía a la línea 149, pocos usuarios en esa salida: una pareja de ancianos precoces, una chava con pinta de estudiante pobretona, un tipo de ropas anchas y gorra de lana, una señora de contenida gordura, dos obreros de edad indecisa.
“Son doce mangos hasta la plaza… ¿Tiene cambio? Escasea, sabe…” dijo el chofer-cobrador en desganado discurso.
“Tengo bien justo” ¿qué más decir?
“¿Qué plaza? Porque todo parece y aparece, hasta sin ver, muy cambiado” es posible que esto el hombre Leandro pensó.
Acomodado junto a la ventanilla, asiento de la fila cuatro a partir de la espalda del chofer-cobrador, y mientras aquellos arrabales se diluían como pedazos de papel en un aire tembloroso, trató de ver más allá de lo que miraba, que es como ve para adentro cualquier contemplador experimentado. De seguro que Leandro, desde su móvil mirador, percibió algo así como que alguien, en otra era con fecha de año terrestre, había ejercido esa postura; alguien con otra extranjería encima había regresado a una ciudad cualquiera, pegando casi el rostro a la ventanilla de enturbiados cristales o vidrios simples, nomás. Podrá decirse que fue por analogía, por el propio retrato reflejado en aquella sustancia rectangular y traslúcida. En fin…
El autobús pasó de terracería a pedregal y luego a asfalto; paralelamente a las cercanas orillas del arroyo Pantanal, más lodo hediondo que agua, hasta arribar al Puente Viejo (cuadras atrás aún permanecía el puente primero, ya caduco, que nunca tuvo nombre). Allí, en el refaccionado paso —cemento y acero en vez de tablas y troncos de “pau de ferro”— hubo parada obligatoria, personas subieron: un policía de barrio y su mucha fatiga, un vendedor de peines y pañuelos de seudoseda, un seco sacerdote de secta desconocida, una madre de mediana cintura con su niño desmadejado al hombro, un mulato mozo con una cansada camiseta celeste y su número diez, un tipo de traje marrón triste y corbata desairada. Pagar y sentarse, lugares libres, había. Luego luego el vehículo entró en el puente de piso renovado hasta cruzar aquella frontera semilíquida, en verdad una especie de largo basural que vomitaba quietamente sus ripios en el ancho río imaginado, cantado y soñado como un mar. Pero no olvidemos el viento sureño, de frialdad cruel en los irregulares inviernos, ni los vientos del septentrión con sus cálidas e insoportables humedades… Vencida la demarcación fronteriza, las llantas en desgaste percibieron el duro anchor de la avenida Oeste, un corte directo que… Es mejor que Leandro, sensible pasajero, lo describa:
“Sí, de este lado de la zurda, el humo del día, las casas bajas de siempre, menos ladrillo que tablas de ínfimo precio, o incautadas de la construcción de altos predios, o robadas de los aserraderos gringos… eso era antes… hay más antenas de tevé, más árboles: acacias, laurel blanco, paraísos, palo de hule, casuarinas, plátanos no… y hay menos terrenos baldíos, alguna cancha de fútbol sin pasto ninguno… me acuerdo de aquel gol que encajé de lejos, aprovechando el barro y la bajada a favor: el arquero se rompió las uñas y casi llora, el cabrón... es que una pelota a la antigua, llena de barro, pesaba un chingo…”
Metamos aquí una pausa para cuidar las emociones del hombre parlopensante, y como atención al oyente lector; sigamos:
“… y acá se viene el bloque oscuro de la cárcel para presos comunes, la Mamá Grande, por sus muchos hijos entrando y saliendo y hasta muriendo ahí adentro… un piso le agregaron después del golpe, cuando mezclaron comunes con políticos… ya no sabían dónde meterlos…ah, milicos de pura mierda, fachos perdidos… ¿Esto es recordar? Todo está arriba, en la superficie, hasta las palabras que bailan en la mera piel de la lengua… ¡puta!, todo es memoria, hasta lo que no fue… se ven las rejas pintadas de blanco ¡qué ocurrencia estética!... y ropa colgada de toda color… algo brilla desde una ventana… ¡claro!, es el idioma de los espejos, desde otro sitio, afuera, algún compadre contestaría, o alguna dama de nostálgica entrepierna… uno de nosotros hacía eso, hasta que lo cacharon los guardias, mandaba mensajes en código para contar lo que pasaba adentro… el maltrato, la mala comida, la mugre, el piojerío, las masturbaciones nocturnas, la depresión, la jaula de aislamiento, la muerte por infarto provocado… lo pescaron y le dieron dos días seguidos como a piñata de cumpleaños… después lo sacaron para el hospital de la policía, creo… nunca más sabremos… Ese mercado es nuevo, parece, a una cuadra y media de la cárcel… los restorancitos ya estaban, bien mugrosos… comederos para pobres, nomás, sobre todo en días de visita, en verdá que se llenaban… al costado, una cuadra o dos más allá, deben de seguir los burdeles de la soldadería… ¡Mira no más! Mamá Grande le pusieron al mercado nuevo, no se puede creer… se pasaron de chistosos… es un supermercado en un barrio jodido… así parece, digo… ¿limpieza de dinero oscuro, inversiones raras o las contradicciones del subdesarrollo…? Es que las noticias de este año señalan que quieren hacer un país muy democrático y muy de primera división… veremos con qué y cómo… se fueron varias cuadras que ni vi… pensando en la pura idea que aún se agarra a aquel piso de abajo de la Mamá Grande… los sótanos para el tratamiento y la máquina de moler carne humana… el suelo lleno de charcos, caca flotante, orinas y vómitos mezclados… y coágulos y pelotones de pelos arrancados… y ratas comiendo cucarachas y cucarachas y pulgas y piojos y garrapatas comiendo de nosotros… y las muchachas gritando y abortando y algunos hombres llorando como cachorros de bestia desconocida… Ah, el Parque Popular de pronto… a primera impresión no ha mejorado mucho… ya habrá tiempo para dar unas vueltas por aquí… este asunto recién comienza a empezar… hasta resulta como más chico, porque todo tal vez era chico, sólo los árboles han crecido… es todavía lo bueno de esta ciudad, creo… mucho verde para disimular la grisura… como la propaganda de cierta época contra el plebiscito por la ley del perdón para los torturadores… lo verde contra lo gris: ¡linda consigna…!, no era asunto de colorcitos sino de negro autoritario versus rojo revolucionario…”