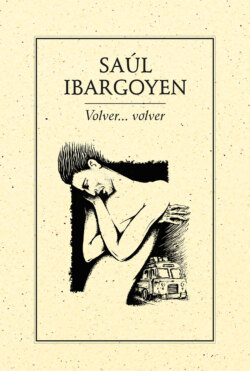Читать книгу Volver… volver - Saúl Ibargoyen - Страница 8
ОглавлениеCementerio
La puerta de la habitación número trece emitió unos sonidos en tono menor, cortas vibraciones de madera y mano abierta:
“Señor Leandro, son casi las diez, se para o pierde su desayuno.”
Las palabras se reprodujeron como ecos en espiral, el hombre hizo una lenta ele con su cuerpo, buscando un precario ángulo recto.
“¡Qué chin…! Ta bien, ya estoy yendo… gracias. Puta madre, ¿cuánto dormí? Media vida, creo, y sin soñar… una dormidera muerta” porque dormir sin soñar tan de profundis, habrá colegido, es entrar en un vacío como un agujero negro, un lugar sin tierra y sin raíces, un sitio humano que las pesadillas rechazan.
La mesa del comedor era un poderoso rectángulo de roble bien trabajado, con sus ocho sillas ya desnudas de gente. En una de las cabeceras, la pródiga taza de café con leche, el plato de pequeña redondez con los panes tostados y su pátina de brillante mantequilla, también un par de tibios cuernitos y, creemos, una ligera muestra de mermelada de fresa.
“Ah, la oloriza del pan hecho a la leña…” se pensó el hombre al ubicar en su silla un cuerpo con sedimentos de fatiga y ropa desvirtuada por andares y venires y quedares que nunca podrán ser evaluados.
Al colocar dos envíos de alba azúcar en la taza, al iniciar el primer trago del café con leche, al tocar a punta de ansiosa lengua aquellas harinas bautizadas por un esplendor naranja pálido, al quebrar la armonía de los cruasanes y su agregado dulzor, cundió por su ánima carnal (Borges casi dixit) una tenue furia de representaciones de un infante detenido frente a las vitrinas de aquella panadería de provincia para admirar previamente bizcochos dorados, gordas galletas de campaña, pequeños postres con su gorro de fresas, antropomorfa versión de deliciosos y achocolatados napoleones, bombas de lujosa crema, bolas nacaradas plenas de dulce de leche antes de la compra de cada mañana; pero aun antes, la percepción de los olores cósmicos de toda esa maravilla panaderil que simples y tenaces obreros y maestros de la harina y el fuego prodigaban por los aires pueblerinos de Sacramento ya desde el segundo amanecer.
“Sí, era en Sacramento, ¿dónde si no? Los veranos de la infancia… Yo miraba de afuera, como en el tango, aquellos tesoros populares… pero sabiendo que podía comprarlos con la plata de mi tía Zinfronia… en su casa pasábamos el calor de las vacaciones, dos o tres meses de engorde… sí, me digo, también mi hermana que cantaba aquello de ‘qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas’, en las veladas bajo el parral, a pura voz nomás… a veces una guitarra española mal pulsada por el vecino, el carpintero Manuel, mi hermana Sara, sí, recién la pienso… si también vine a verla, hoy o mañana iré… es más o menos cerca de aquí, hasta caminando podría acercarme… y mi tío don Julio, no de sangre, siempre escuchando milongas ciudadanas y tangos de arrabal… no los de Lepera ni los de Charlo, los de la guardia vieja… curioso ese gusto por el bajo fondo musical, por el barro social que se subleva, él tan correcto en su hablar de provincia, en su panza raviolera y con sus modales de tranquila urbanidad… jefe de telégrafos era en Sacramento… supe de su muerte cuando yo andaba por la frontera… mi tía Zinfronia duró mucho más, se había olvidado de morir, ‘si pierdo la memoria, mejor, demoro más en irme’ y se echaba sin prisa su vasito de tembloroso vino rosado…” así se discurseó el hombre Leandro, mientras reordenaba, por pura manía nomás, taza, plato, azucarero, cuchara, cuchillo, servilleta de papel verde, pequeños núcleos de harina, moléculas de mínima dulzura.
Bañado y vestido con su camisa opcional, Leandro preguntó a la cocinera o mucama o limpiadora o siete-oficios (quien llamara a su puerta según escuchamos) si había algún autobús directo al Cementerio Central, “no tengo impulso para caminar…”. La mujer, Rosita dijo llamarse, no sabemos cuándo pero todo ser vivo para existir debe poseer un nombre, indicó lo que sigue:
“Mire, don… usté sigue hasta el final de esta calle, la Brigadieres, y en la primera esquina como que dobla a la izquierda, así, ¿ve? Y a la media cuadra, antes de la costanera, está la terminal… El autobús tiene que decir Central-Puente Libertad, no vaya a pasarse, si no lo deja en el arroyo Pantanal, porque hace pocas paradas, ¿sabe? De la terminal al cementerio son nada más que tres…” suspiró al término de su detallado discurso, boca apenas pintada, de no explícita sensualidad, ademanes abarcadores, ávidos tal vez de conectarse con lo distinto, blusa azulenca, faldas azul desteñido, delantal de blancura imperfecta, alpargatas de suela de yute, pelo sin cintas ni moños en libertad condicionada por manos atentas y organizadoras.
“No está mal de cara… caderas macizas, piernas igual, pechos normales, ni agresivos ni humildes…” evaluó velozmente el hombre “hay buena voluntad en ella, algo natural parece...”
“Señor, ¿tiene ropa para lavar y planchar? Eso se paga aparte” adelantó Rosita.
“A la vuelta lo vemos, ¿le parece? Ando con muy pocas pilchas… a ver si mañana compro algo por aquí cerca, ¿están todavía las tiendas de los judíos?” dijo como hablando por otro.
“Sí, pero en la ciudad vieja, en la calle Hospital o en la Guaraní… ¿Sabe dónde están?”
“Todavía me acuerdo, pues. Le agradezco toda la información” y buscó la salida sin haber tenido muy clara la entrada.
“Otra terminal, distinta de la primera, al menos hay un techito doble contra la posible lluvia… por acá siempre llovió como baba de loco, en cualquier época del año… o de pronto, sequías pesadas con su padre Sol muerto… debemos de estar cerca del verano, aunque casi no he sentido los calores de otro tiempo… como que uno anda vestido con la piel de otra gente… el verano hará su viaje y yo adentro entre chorros de fuego o lancetazos de lluvia… ah, si ahí está el autobús, el trescientos, con su letrero según Rosita… a treparse, pues, que anda por arrancar” al subir hizo el pago con modo que ya conocía, con la soltura de una persona afincada en aquella ciudad.
“Son quince pesitos, ñorse, éste es el rápido” la observación del chofer-cobrador, un rostro amulatado, unas manos prensadoras de monedas, volantes y palancas.
“Sí, ’ta claro, disculpe” y enseguida a completar el importe, a lo rapidito, para ajustar el cuerpo al primer asiento, buscando la ventanilla. Al tocar las monedas y saldar la diferencia, se preguntó: “¿De dónde salieron? ¿Y los billetes para saldar el consumo en el Tupambaé? No recuerdo haber entrado en una casa de cambio… En fin, los detalles marcan lo distinto, acá siguen entregando boleto… en los colectivos o peseras de allá, no… cuando yo era un adolescente medio apendejado, pero con impulsos de hacer versos, usaba los boletos, más grandes que éstos los de ahora, para anotar algo mientras ‘viajaba por la ciudad como por el mundo’… palabras que a veces seducían a alguna chava aburrida de los traslados cotidianos: ir a la chamba, a cuidar a la mamá, a la escuela… es que asimismo, si uno mira un metro más por encima de la mirada de cada día, aparecen árboles y edificios y letreros salidos de otras dimensiones… o sea, un mundo arriba de otro, como hay uno para abajo en Cuauhtepeque… piedras y pinturas de templos y palacios y vasijas de cocinas de las culturas de origen… piedras y cruces y armas de hierro de los pinches colonizadores… cuántos universos hay en cada universo… ni sé por qué traigo aquí estos temas, ni estoy mirando la realidad de afuera, que parece moverse… ¿o me llevan encerrado en un sueño?” entonces escuchó el anuncio del conductor mulato y su voz insospechada porque parecía muy aguda para pescuezo y boca de pronto tan desmesurados:
“¡La que viene es el Central! ¡Preparen la bajada, señoras y señores!”
El hombre Leandro, al clavar los zapatos en el asfalto semiduro o semiblando, escuchó la despedida de la misma pinchante voz: “¡Me saludan a los muertitos!”
Permitió que cinco figuras populares bajaran antes, dos señoras en el primer engorde, dos infantas en su aparente ropa dominguera, un anciano de rostro afrentado tal vez por un enquistado dolor que lo empujara hasta el más antiguo cementerio de Ríomar.Leandro contempló aquella disminuida procesión trigeneracional, sus niveles de agobio, de rutina, de descubrimiento. Una mariposa surgió desde algún lugar de la luz cercana al mediodía, como el súbito toque de una lengua de roja transparencia, “la lengua de María Laura al beber su café”, las dos niñas miraron asombradas aquel vuelo destinado a diluirse entre los erectos pinos y los densos eucaliptos al otro lado del portón de acceso. Leandro leyó las letras góticas sobre el gran mármol que oficiaba de dintel: Cementerio Central - Ciudad de Ríomar - xix - Deo Gr.ti. In Cel.m Ter..s. (El último punto no, es sólo una exigencia de estas narrativas.)
La procesión popular ya había ingresado al panteón, el hombre Leandro cruzó la entrada, una frase hizo como un remolino de otra luz en la cara interna de su frente: ‘Jedem das Seine’, y creció así, como trueno sin aviso un olor a gases pútridos, a carne y grasa chamuscadas, cocinadas, hervidas, quemadas; y el horror de la horca para cuatro pescuezos y las puertas de los hornos extinguidos tantos años atrás. Las visiones del campo de Buchenwald ardieron en sus neuronas, rencuentro no pensado con aquello que se vio, que no se vivió, pero “¿Qué significa lo que uno sufre si no hay sufrimiento de otros?” concluyó Leandro como si recién empezara a comprender la trama de sus adoloridas entretelas.
A la izquierda de la entrada estaba la oficina de atención al público, además de archivo general y de recepción de solicitudes y de quejas. Un empleado de túnica marrón en tránsito de harapo, gordezuelo de rostro y de cintura, mirada detenida por cristales opacados, sin alzar todo aquello de una silla desfalleciente, respondió a Leandro: “Buenos días, o buenas tardes, ¿no?”
“Sí, buenas tardes… Señor, deseo me indique dónde está la tumba de la familia Vega en lo Alto Ilha. Aquí los sepultaron en los años… bueno, mi padre, mi madre, mi hermana…” no pudo recordar los años, las fechas completas, el discurrir de los espacios y los eones en su curva sin fin.
“¿Así que no se acuerda?” el cuerpo siguió ligeramente afincado en su asiento.
“No, señor… Hace mu… demasiado tiempo, de verdá, como un siglo… Además, yo no vivo en esta ciudad, vengo de lejos…”
“Pero uno igual se acuerda, no importa donde carajo viva…”
“Cada lugar tiene su propia memoria, señor, le aseguro. De chico uno recuerda para adelante, aunque juegue con una pelota de trapo o tenga que aprender a limpiarse la cola, me parece…”
“¡No me diga! ¿Y después, de más grande?” el cuerpo se meneó con mínima suavidad.
“Después… depende de qué después… uno memoriza para atrás… pero mirando para el frente, porque ahí está el pasado…”
“¡Pucha que me habla en difícil!” el cuerpo se arrastró con todo y silla hacia un mueble de manchados metales.
La pregunta de rutina: “Dígame bien los nombres y apellidos, tenemos los expedientes por registro alfabético. ¿Me dijo De la Vega? Ah, sí, son bien pocos con ese apellido, ¿eh?”
“Pocos, en verdá… No, es Vega en lo Alto… No eran de tener muchos hijos, ¿para qué?”
“Mire, yo tengo cuatro y dos por fuera de la libreta… ¡Qué bueno! Aquí apareció Peregrino Anselmo de la Vega… y al lado Trifonia Ilha de de la Vega… y por aquí tenemos a Sara Raquel de la Vega Ilha… ¿Son éstos?” las manos le acercaron a Leandro tres carpetas desolladas por la humedad.
Las tomó, las abrió, leyó, dijo: “Sí, estos son… pero los apellidos no coinciden… Tiene que ser en todos el mismo: Vega en lo Alto, aunque esto no es más que la pura papelería…”
“¿Y que quiere, don? Los nombres aquí, los esqueletos allá… No puede estar todo en un solo sitio, no me joda… con respeto le digo… Al fin y al cabo, no son iguales pero los encontré para usté.”
“Tiene razón” a qué seguir aquella tonta plática, y exhibió su pasaporte de otro país, “debo renovar mi cédula de identidad…”
“Está bien, don… Leandro Paulo de la Vega Ilha… no, Vega en lo Alto. ¿Y por qué tiene otra nacionalidad?” ya el cuerpo aquel de pie en su lado del mostrador.
“Son dos, la original no se pierde… salvo por traición a la patria, según nuestras leyes… Hay al menos dos que fueron dictadores, un hacendado mocho del Opus Dei metido a presidente y un general fascista de la fuerza de tierra… están presos, uno por cuestiones de salud bien cómodo en casita, ahí se morirá, y el otro en cárcel especial, bien atendido, porque parece que aquí somos civilizados hasta de más… no siempre… Bueno, usté ya lo sabía, ¿no?… Estos dos deberían perder la nacionalidad… un hombre sin matria… o sin patria es un cero a la izquierda del mundo… ¿No cree?”
“Bueno, don Leandro, aquí no se habla de política… es un lugar de descanso…”
“De acuerdo, por favor, ¿me indica dónde están las tumbas?”
“Mejor llamo a mi ayudante para que lo acompañe. Luego le echa un par de billetes medianos, y áhi queda el asunto, ¿ta?”
“Ta” asintió, con aquella fracción de palabra que servía como un comodín en toda conversada “este ‘ta’ no es un invento nuestro, viene de la república brasiliense… si alguien estuviera escribiendo esto, ¿cómo le haría con las mayúsculas que no tienen pronuncia? ¿O ya imaginé esto antes?”
El ayudante de don Rupertino, por supuesto el atento y desprolijo funcionario del panteón cuyo nombre jamás sería conocido por el hombre Leandro, apareció como si hubiera escuchado la plática que transcribimos; venía de orinar, seguro, pues secaba los dedos diestros en la túnica de trabajo, más desmadrada que la de su jefe.
“Aquí estoy, a la orden” un tono de soldado sin cuartel.
Leandro ojeó al ayudante, “demasiado viejo para ese cargo, un sueldo de porquería, me lo adivino, eso pagan sin duda en estos servicios de muerte… Cuanto más mugre, menos salario… arriba está la mugre blanca, el cuello blanco, la camisa blanca, los calzones impolutos, la plata que no huele” hizo la indetenida descarga interna que lo saturaba en vez de vaciarlo.
“Sígame, señor, hay que entrar por la derecha hasta el fondo” explicó el ayudante mientras examinaba nombres, apellidos y números de cada nicho o domicilio quizá permanente, “¿cuánto hace que están viviendo en el Central sus muertitos? ¿No habrá que hacer la reducción?”
El ayudante caminaba sin percibir el camino, operando con manos de otros oficios los expedientes que don Rupertino indebidamente le entregara: eran documentos de archivo; sólo con nombres y números en un pedazo de cualquier papel hubiera alcanzado. Pero cerca de la muerte siempre se menea algún misterio.
El varón Sol ya había traspasado la inevitable marca del mediodía. Pocas nubes, pocos gorriones, pocas palomas, un único avión, una mariposa desarraigada y tal vez hambrienta, otra mariposa tras los trazos de algún aroma sexual, cruzaban las imperceptibles dimensiones del cálido aire.
El paso a paso, zancadas primero, no fue breve; las arboledas laterales se veían algo distorsionadas por el tenaz e irregular viento del sur, pero dejaban que lienzos de pálida sombra se desprendieran de sus endurecidos tallos para dar empuje a los caminantes.
“Bueno, ésta es la número tres-tres-siete, vea la losa, Peregrino Anselmo Vega en lo Alto. Ah, ¿no hay como una tachadura, un raspado por abajo del nombre? En una desas borraron pa’ escribir encima, ¿usté que dice?”
“Pus, a saber… entonces es un palimpsesto, ¿me entiende? Ni pensar que podría darse en un panteón… La pelotuda muerte no es literatura… ¡Coño!” suponemos que una aguja de angustia andaba buscando su hilo entre aquellas palabras.
“Mire, señor, ni fechas tiene tampoco… este finado existe porque están sus señas escritas ahí, namás, ¡qué jodedera, no!”
La aguja recién inventada se lanzó hacia carnes más sustanciales, y don Peregrino Anselmo miró a su hijo desde un sitio indetectable, desde un punto que se iba cerrando hasta lo negro, dijo “¿Qué me están haciendo, Leandro, decime?” y el hálito envejecido perdía su agónica verba.
“Es que duele en pila, mirá cómo me abrieron la pierna para meter los tubos, y el brazo, también lo cortaron para encontrar venas que sirvan…” un suspiro flemoso, un susurro de babas ligeras, “ahora molesta menos, inyectaron calmantes, no dejes que se me caiga la cabeza, tengo que estar medio levantado, eso dijo el médico… sí, así va por lo bueno… ¡Qué joda, m’hijo, un infarto cuando íbamos a tocar mañana en el festival del municipio! ¡Y mi guitarra española reciencito restaurada, con cuerdas de lujo! Si no hay presentación con el grupo… con los muchachos, te pido la guardes en su estuche de cuero, que no agarre humedá. Cuando me reponga la voy hacer que cante, siempre sonó como una mujer que está lejos…”
El hombre Leandro “¿Qué pasa? ¿escucho o imagino este parloteo, este delirio?” quiso alzar la testa paterna, pelos entrecanos, lisos, desorientados; espesamente sudada la piel del cráneo, la nariz vascongada con sus narinas en derrota, los labios apagados por un silencio sin destinatario fijo. Después, la fuerte osatura a medio vestir, el pecho cerca de lo lampiño, los brazos en desgana, el derecho con su gran peca velluda, “Es un pellejo de ratón que se pegó ahí” había engañado su padre a los infantes Sara y Leandro, el vientre bien nutrido y próximo al derrame de sus escorias líquidas. Ah, decimos, ¿y los ojos? El hijo hizo descender los párpados perplejos sobre los globos tiznados de sangre y petrificadas lágrimas. Luego fue ayudado a horizontalizar un simple cadáver, un no padre, un no Peregrino Anselmo Vega en lo Alto, y en un más luego debió firmar papeles en función de las buenas atenciones médicas y aceptar el certificado de defunción que señalaba inapelablemente “infarto masivo al miocardio… el difunto exhibía exceso de calcio, urea y colesterol en sistema circulatorio… este conjunto médico de guardia, sala 337, Hospital de Clínicas Populares, realizó una atención esmerada de acuerdo con lo escasos equipos disponibles” seguían dos firmas al calce.
“Señor, ¿en qué piensa?, diga” y la voz, como un gesto de aire, señaló hacia unos veinte metros más al frente. Una lápida o pedazo de piedra blanquecina apostada entre terrones, polvo, basuras vegetales y restos de vasos o fuentes de vidrio vulgar.
El hombre Leandro resintió un veloz crujido bajo la camisa, se miró como quien examina la corteza de un árbol transparente.
“Sí, sí, ya voy… ya vamos” y abrió otra senda en medio de sombras verdecidas, de soles ásperos, de sed súbita, de polvo inmanente.
Se cuestionaría la causa de por qué aquellos cónyuges de tanto tiempo de existencia compartida —desde años de aceptable bonanza social hasta el deslizarse sin pausa, hacia abajo, entre niveles clasemedieros de menor consumo o apariencia, pasando por la etapa de las proteínas cárnicas inalcanzables, salvada esa falta por los cafés con leche, el pan, la mantequilla y a veces la vulgar mortadela para desayuno, almuerzo y cena—, aquellos cónyuges quedaron en fosas como lechos separados por carencia de un panteón familiar.
“Mire, señor… ¿Se llama Tri… fonia? Vaya qué nombrecito…”
“¡Respete a mi madre, cabrón! ¡Muerta o el puro esqueleto, la madre es la madre, carajo!” un duro contracomentario.
“Disculpe, es que me pareció raro el apelativo… Y eso que aquí aparece cualquier nombre que ni le digo…”
“Bueno, áhi queda. ¿Y la que falta…?”
“Ah, claro, la de Sara Raquel, ¿no es?”
“La merita… la misma, ¿por dónde?
La punzada volvió porque el hombre la esperaba. Y la aguja continuó su recorrido invisible, la aguja en la mano diestra que iba dirigiendo construcciones de fúlgidas telas para vestidos de novia, simulando desde el trazo a lápiz sobre papeles de molde la apostura que la ausente casadera asumiría al cabo de tres o cuatro días, un sábado de soles propicios y campanas abiertas. Leandro percibió un ritmo de tijeras, un pedaleo intermitente de máquina de coser, un respiradero de ansiedad y fatiga, un vocerío que ofendía sus orejas de infante, “¡Estamos demoradas, señoras! ¿cuánto le falta a esa hechura? ¡y hay que pegar las lentejuelas doradas!”, la segunda modista, o ayudante de la primera, asustada y parpadeante, permitió que su aguja le entrara debajo de la uña del dedo gordo y siniestro, una pizca de sangre se instaló en la gasa que era tenuemente manipulada, el vocerío emergió de sus ecos anteriores, “¿Qué hicistes, pedazo de una yegua? ¡andá enseguida a lavar eso, con agua oxigenada, no le eches cloro, putaza! ¡otra más y salís de aquí a pura patada!”, el infante Leandro había colonizado el espacio entre las patas de la mesa central, el ombligo del poder que la dueña de aquellos talleres de costura ostentaba con perversidad y abuso, desde ese punto neutral fungía como testigo sin peso en tales controversias laborales, “¿Ya lo lavaste?, puta, ¡no quedó bien limpito! ¡otra vez, che!”, y se escuchó el sonar sin retumbo, un chasquido oscuro, el golpe de un grueso trapo mojado, rebenque o látigo casero, contra un rostro de mujer joven, no visto en esa instancia por el niño Leandro, pero conocido de muchos días; sólo pudo imaginar con torpeza y dolor la cara de la muchacha, las mínimas lágrimas, un negror cortante en los ojos agredidos, la marca del odio que él encontraría mucho después en la mirada propia, y vio enseguida los pies y las piernas de su madre, zapatos ordinarios cerrados con hebilla y medias marrones de algodón, que se iban rápidamente de la máquina de coser, Singer es probable, y vio una mano de Trifonia que descendía hacia él y agarraba sus dedos diestros, “¡Vámonos de aquí, Leandrito! ¡Esto ya no se aguanta!”, y un grito como un cristal quebrándose: “¡Vos no te vas! ¡tenés que acabar el vestido, o estás loca de la cabeza!”, ya Leandro verticalizado junto a su madre, ella con su bolso de todo guardar, “Doña, me debe la semana, que hoy se termina…”, “¡Semana nada, que creés vos! ¡A este taller se viene a laburar! ¡Si hasta te permito que traigas al boludo de tu nene!”, “Me paga y me voy…”, “¡Te pago un culo, Trifo! ¡tomate los vientos, nomás!”, y entonces madre Trifonia e hijo Leandro se salieron, de testa alzada ella, “Veremos quién acaba ese vestido… Modista como yo, no hay otra…”, de neuronas excitadas él, “¿Qué le pasa a mi mamá?”
“Señor, sígame, pase por el medio de esos dos panteones. No se me distraiga, uno entiende… los sentimientos sí que joden. Pero hace un calorón y es mejor terminar de rápido, ¿no?” la lógica indicación del ayudante.
Unos pasos, ¿cuántos?, hasta llegar a unas señales en el piso de terrones impuros, polvo de materias diversas, piedras de cal, piedras de óxido de hierro, piedras sin musgo, ladrillos formando un desordenado y anfractuoso rectángulo, “Como en una foto aérea de las ruinas de Sumeria”, una plancha cuadrada de granito desteñido, apenas con quebraduras en los ángulos, dos nombres, un apellido compuesto, fechas bastante legibles, tal vez por esa inercia cósmica que lucha contra la imparable disolución de toda cosa.
“¿Vio, señor? Es la tercera y última… Es que me sé todo esto a la pura memoria, como la tabla del dos, que me la echaba con un cantito: dos-por-una-dos, dos-por-dos-cuatro…” un sorpresivo regreso a la infancia escolar.
“¡En qué sueños de locos estoy metido!” emitió para sí el hombre Leandro, “y este jedor a pipí humano, peor que el de gato o perro alborotado... y las estrellas de cagazón líquida soltadas por palomas y gorriones, pájaros nacidos con la historia de Ríomar… las golondrinas vendrán mañana, semanas faltan… a veces pasaban o pasan gaviotas carniceras… los ciclos se van cumpliendo ¿y nosotros qué?”
“Señor ¿vichó bien lo que está escrito? Sara Raquel…”
“Sí, ya lo he visto. Es de mi hermana este sitio…” y hasta ahí llegó su anotación verbal, pues desde algún lugar inubicable se soltaron frases de puro golpeteo, gemidos de enronquecimiento, flemas en caída libre, y también imágenes alucinadas o ilusionadas, preguntas de confusión y desprecio, “¿Por qué no lo llevaste antes a papá… si tenía infarto? ¿O te confundiste con que era una gripe?” no hubo transición, “¿Y a mamá? ¿Por qué la internaste en aquel ancianato? ¿Para que no te molestara en tu vida de comunista borracho y putañero? Así te fue, te jodiste de lo lindo, poeta fracasado: primero en cana, a la jaula, por tu actividad subversiva, y luego al exilio… Cuando volví de Europa con tu cuñado era tarde para todo… Y mamá ya estaba en la funeraria, ¡qué feo cajón habías elegido! Apenas le arreglé un poco el pelo entreverado y le pinté los labios para disimular que ya ni dientes tenía la pobrecita de Dios…”, el parloteo se ensanchó, “porque ya marchaba para el Cementerio Central. Vos todavía andabas suelto por la calle haciendo maldades contra la democracia, gracias a los milicos nos salvamos. Ah, vos querías ser el hijito bueno, que atendió a su padre hasta el final, y el viejo se murió en tus brazos, sí, pero te ocupaste a destiempo y la cosa se jodió…” el hombre Leandro, sacudido por un torbellino verbal que nadie oía, quiso respirar a favor de un aire casi inmóvil.
“Oiga, don… ¿qué le está pasando? ’Ta muy palidote… ¿Quiere vomitar? Dele si necesita, que a todo hombre macho le toca su debilidá…”
Los ripios del desayuno se mezclaron con el polvillo de la pieza de granito, un doble nombre de mujer recibió ofensa o bautismo. Y ahora todo fue un resplandor agrisado que una nube trashumante sembraba desde un altor de privilegio, “Qué bueno que usted ha llegado, señor Vega en lo Alto, ¿es el hermano de ella, verdad?” una enfermera de discreta edad, túnica blanquísima y cara alargada con cierta distinción de otra clase; a responder, pues, “El solo hermano, es así señora…”, y como quien pregunta suele contestar, aquella dama, consultando unas hojas sobre la clásica tablilla con sujetador, “Su hermana de usted se encuentra muy... digamos, en situación terminal. Es probable que a la medianoche ya no esté respirando, en realidad, no me es fácil entender cómo resistió una agonía de este tipo…” no acabó su explicación pues el hombre Leandro, viéndose a sí mismo en otra dimensión, y apartando las cortinas manchadas que marcaban los lindes del lecho número 1004, sala 27, Hospital Geriátrico, puso los ojos sobre todos aquellos recuerdos que vendrían con la muerte, la cara ciega de Sara Raquel, casi rígida en su grisura, los cabellos endurecidos por antiguas mugres, la boca oprimiendo un vacío de carne: no era la boca de la destacada cantante que no llegó a ser, y luego la sábana fatigada y la colcha desvaída ya apartando del mundo tanta desdicha acumulada, tanto odio sin destino fijo, o en una de esas, odio por un vientre reseco, ajustado al cotidiano débito conyugal, negado al libre placer y a la continuación de la estirpe.
“Oiga, don… con su permiso, le junté estos huesitos, andaban sueltos por arriba del cemento y de la tierra… ¿sabe?, hubo no hace mucho una inundación, por las lluvias, en este lado del cementerio.
Y los nichos se despelotaron todos, hicimos lo que se pudo para ordenar el desmadre. Salieron cosas de abajo, las tablas se pudren según los ácidos del agua… Son tres huesos chicos, uno de cada nicho. Tómelos, es su familia… ¿es o no?” culminó el ayudante, alzando cortamente su siniestra mano sin separar demasiado los dedos de uña oscurecida.
“¿Qué dice usté, señor?” un vértigo en el aliento del hombre Leandro, “¿Qué putas me está diciendo? Y los tales huesos, ¿qué?”
“No se me encabrone, don… Resultó bravo usté… Es pa’que los guarde, un recuerdo de estos vale más que una fotografía, ¿no cree?”
“¿Y cómo sé yo que son de ellos?” la voz actuaba por cuenta propia, “¿Qué estoy preguntando? ¿Qué coños estoy soñando?” la voz operó en silencio, y enseguida hizo cuerpo en la pasividad del aire, “¿Y si no son de ellos, si vienen de otros restos, de otra escoria?” una angustia derrotada por el duro testimonio de las sustancias humanas.
“Mire, don, de laburar aquí tantos años, le puedo asegurar que todos los muertos son iguales, y todos los huesos también. Bueno, en una de esas, ¿qué sabemos de que está hecha la osamenta de cada uno? Los hijos no salen sólo del puro coger, ¿no? Tome, son suyos, no me diga que no…” y colocó aquel polvoso tributo en las manos vencidas del hombre Leandro, quien hizo asiento, ¿qué otra cosa?, en el enredado suelo; al tiro y con los dedos siniestros recogió unos billetes de algún bolsillo, los tendió hacia el ayudante, “Me deja solo, por favor, vaya nomás, gracias por todo, en verdá le digo…”
“Si quiere, don, le traigo una botellita de agua salus…” al recoger los billetes echó su último párrafo el ayudante; luego luego, como en acentuación de vejez, y creyendo escuchar un “no, gracias”, pareció disolverse en los amplios trazos que la luz esbozaba en medio del polvo y su aparente quietud amarilla.
El hombre Leandro hizo entrechocar los huesos entre ambas manos, miró sus dedos rotos o maltrechos por los reumas de la niñez, buscando analogías absurdas, o temblores generados en un indescifrable estado del más atrás, o en una convicción sin razones con rumbo al más allá, o en un relámpago expulsado por el quehacer de esa cosa llamada Tiempo, “Para una tortuga hasta la eternidad debe ser pura materia” un arriesgado planteamiento filosófico, mientras el roce entre las tres piezas grisáceas y resecas daba origen a una sutil polvareda que se dejaba caer hacia lo adentro de “il cuor della terra”, al revés que en los versos de Totó Quasimodo.
“Esta unión es imposible, qué huesos pueden entretejerse, qué existencias separadas unirse, aunque el polvillo humano sea uno y vuelva al barro terrestre y de ese barro quiera renacer la vida… ¿Qué estoy pensando, ¡mierda!, o es el calor que me mastica los sesos?” y el hombre trató de elevarse hacia su verticalidad, procurando usar la energía de codos y rodillas, así obtuvo su postura cotidiana a un cierto costo de sudor y mocos y asomo de lágrimas tardías, “¿Pero qué hago con esto en la mano? Parezco una publicidad a favor de la pinche muerte…” y despidió casi brutalmente aquellos tres livianos objetos que nada ofrecían a su memoria, que nada representaban en las enervadas cavidades de su amor filial o fraterno.
El regreso hacia las calles liberadoras tuvo la lentitud de un cortejo fúnebre marchando en reversa y concentrado en una sola figura.
“Mirá al tipo ese, arrastrándose de solito, tapado de polvo, sudando a lo bestia, tan firme que parecía, ¿no?” el comentario de don Rupertino mientras revolvía azúcar y café en una enorme taza cuyo color no le interesa a nadie.
“Sí, don, pero la verdá, es que se aguantó a lo macho cuando vio las tumbas, y más cuando le puse los huesitos en la mano… salvo una vomitada rápida, por la calor más bien…” la versión del ayudante, “ya ve que hasta me echó unos buenos mangos, la mitá para usté, como arreglamos…”
“’Ta bueno, pensé que lo estabas defendiendo” y el funcionario se zampó un tremendo trago de vulgar café, acomodándose en su silla burocrática para la primera siesta del día.
El ayudante, el de inédito nombre, miró un par de minutos más el confuso bulto que mezclaba su dimensión con los mínimos temblequeos del aire amarillento. De ser aquellos instantes el núcleo de una hora de la noche, habría recordado el famoso “Nocturno” de José Asunción Silva, pues el ritmo de la marcha del dolido humánido que se alejaba, coincidía con los periodos prosódicos tetrasilábicos usados por el vate colombiano, mas no exijamos en este relato que la rana críe pelo ni que las lombrices ladren. ¿Quién puede recordar lo que no aprendió?
“Pero… a este tipo lo conozco, de dónde será…” el cerrado pensamiento del ayudante antes de meterse en el cuarto de aseo; allí se vería en la oxidada lámina de cristal, “No hay gente más vieja que los muertitos… Si hasta yo quedé más viejo que ayer…”