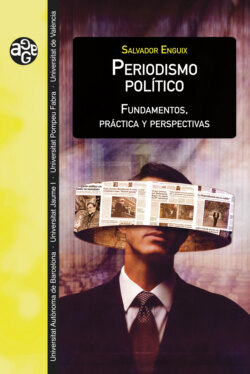Читать книгу Periodismo político - Salvador Enguix - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCapítulo 1
Caracterización del periodismo político
Según señalan Neveu y Kuhn (2002), la tradición de estudios sobre comunicación política desarrollada durante el siglo XX ofrecía algunos puntos ciegos cuya resolución exige otorgar un papel central, en la investigación, al periodismo político: «volver a situar el periodismo y a los periodistas en el centro del proceso de comunicación política» (Neveu y Kuhn, 2002: 5). Entre tales puntos ciegos destacaban tres especialmente importantes: la falta de estudios históricos y comparados, la falta de estudios sobre las relaciones entre periodismo político y otras especializaciones y la falta de estudios sobre el concepto de política desarrollado en los medios. Estos autores señalan que ningún otro tipo de periodismo ha sido objeto de tanta investigación, algo que puede comprobarse a partir de cualquier búsqueda bibliográfica (Neveu y Kuhn, 2002: 3). Pero añaden que esta vasta bibliografía contiene carencias sorprendentes, por ejemplo con respecto a los enfoques comparativos e históricos. Subrayan, al respecto, tres puntos clave. En primer lugar, hay una ausencia de análisis históricos a largo plazo. Añaden que si bien hay algunos estudios notables sobre periodismo en las décadas de 1900 o 1960, «hay pocos libros que […] ofrezcan una perspectiva amplia sobre el desarrollo del periodismo político a lo largo del tiempo». En segundo lugar, afirman que ha habido poca investigación centrada en las particularidades del periodismo político respecto a otras especializaciones, como la cobertura de deportes, sociedad o sucesos. Por último, indican una carencia específica de análisis sobre la cobertura política propiamente dicha, puesto que hay relativamente pocos estudios que analicen cuál es la naturaleza concreta de las cuestiones tratadas en las secciones de «Política» de los medios de comunicación.
También el monográfico de Esser, Strömbäck y de Vreese (2012) supone un intento de salir al paso de algunos de estos puntos ciegos en las bases teóricas de la investigación sobre periodismo político, especialmente los derivados de cierta imprecisión conceptual que dificulta el desarrollo de estudios similares a los de otras áreas de investigación comunicativa:
La investigación sobre el periodismo de noticias políticas afronta serios desafíos relacionados con una falta de claridad conceptual, así como de intercomparabilidad entre los estudios y de una acumulación de resultados insuficientes. […] Creemos que esta situación es muy lamentable, y que la investigación sobre el contenido de las noticias tiene mucho que aprender de otros campos donde la normalización de las variables clave ha avanzado más (Esser, Strömbäck y de Vreese, 2012: 140).
Como se ha señalado en la introducción, deseamos contribuir a cubrir, en la medida de lo posible, algunos de esos puntos ciegos descritos en la bibliografía sobre periodismo político; para ello presentaremos una visión que pueda integrar en un mismo enfoque las aportaciones de la investigación sobre comunicación mediática y la realidad de la praxis profesional. Los temas que abordamos son absolutamente amplios y complejos, por lo que cada uno de ellos sería susceptible de una monografía específica; sin embargo, nuestra idea principal es recoger las aportaciones esenciales de la investigación en teoría de la comunicación, casi todas bien conocidas y disponibles para el lector en la bibliografía sobre el tema, y combinarlas con el oficio periodístico; es decir, unir a la visión teórica la praxis profesional como manera de alcanzar nuestro objetivo. Para empezar, resulta imprescindible clarificar los conceptos fundamentales de periodismo político y noticia política.
1. El periodismo político
¿Qué es el periodismo político? La pregunta es fundamental, pues de su definición, que ha de contemplar tanto una reflexión teórica de la cuestión como una observación de la praxis profesional, debe derivarse su defensa como área especializada del periodismo. Y aunque parezca, como mínimo, extraño, apenas ha habido hasta el momento claros esfuerzos por acotar esa misma definición. Giró (2010: 80) es, probablemente, uno de los autores que mejor ha establecido una descripción adecuada de la acción del periodismo político, cuando afirma que este es entendido como aquel que se ocupa de la política, es decir, de la actividad desplegada desde y alrededor del poder, abarcando por tanto todas las áreas informativas de la sociedad, «porque en todas hay alguna forma de ejercicio de poder. Dicho de otra forma, todo periodismo sería o es político».
Esta primera definición es, objetivamente, imprecisa. Lo reconoce el propio Giró cuando la califica de «omnicomprensiva pero poco funcional para tratar sobre la actividad de los y las periodistas que cubren a los actores que habitualmente conocemos como políticos». Y argumenta, en este contexto, la necesidad de conjugar esta visión general con una especificidad definitoria, que se relaciona con los protagonistas de los temas tratados, básicamente los representantes, los partidos y las instituciones políticas. El objeto específico de atención se convierte, así, en elemento fundamental.
Entenderemos por periodismo político el que se ocupa de la acción de los gobiernos y de los grupos opositores, ya sean partido u otro tipo de organizaciones. Queda incluida la interacción de los partidos entre sí y con grupos o movimientos sociales no estrictamente políticos y, en congruencia, también la actividad parlamentaria y la movilización en la calle (Giró, 2010: 80-81).
Giró amplía su definición inicial aumentando los campos de acción o cobertura del periodismo político que, como señala, alcanzarían no solo a las instituciones y a los partidos políticos, sino también a grupos y colectivos «no estrictamente políticos»; el periodismo político asume la cobertura de todos estos actores en situaciones de conflicto, concepto sociológico ya manejado por Borrat (1989b: 68) en su caracterización del periódico como actor del sistema político. Héctor Borrat argumenta que el periódico pasa a ser visto así como sujeto de relaciones bi- y multilaterales, muy diversas pero relevantes para su mejor identificación como actor social y como medio de comunicación de masas: «al mismo tiempo que reafirma sus señas de identidad, […] presenta otras que lo perfilan como participante de conflictos políticos, a título de parte principal o de tercero involucrado», añade el autor.
En esta misma línea, Giró (2010: 81) cita a Wolfsfeld y su teoría sobre el conflicto, habitualmente usada en la descripción del periodismo, definiéndolo como «la disputa pública entre dos o más antagonistas sobre la influencia o el control del poder político». Diferentes autores han subrayado la centralidad del conflicto, la discrepancia y los enfrentamientos legítimos, tanto en la política como en su tratamiento mediático, de tal manera que la batalla por captar la propia atención de los medios pasa a convertirse en una parte integral de los conflictos políticos que tienen lugar en los entornos institucionales (Van Dalen, 2012: 33).
Giró, conocedor de la praxis del periodista profesional y consciente de la necesidad de establecer el ámbito de especialización del periodista político, amplía su propia definición para incluir el ámbito de acción del informador, y puntualiza como obligaciones del profesional del periodismo político la cobertura de los siguientes elementos: las apariciones y comparecencias públicas, las campañas, las elecciones, los debates –parlamentarios incluidos– y las tareas que realizan los gobiernos, así como también las críticas y las acciones de los grupos opositores (Giró, 2010: 81).
Similar postura adopta Casero-Ripollés (2012b:19) al acotar temáticamente el periodismo político como aquel referido a la actividad de los gobiernos, los partidos y las organizaciones políticas, «y todos aquellos aconte cimientos que estén relacionados con la res publica», incluyendo entre ellos acciones no necesariamente protagonizadas por actores institucionales, como pueden ser las protestas, las manifestaciones y otras acciones de colectivos sociales y civiles. Como ejemplos se pueden citar el activismo social y la movilización protagonizados por colectivos que, como el 15-M o Stop Desahucios, han condicionado de manera significativa el debate político en España entre los años 2010 y 2014.
La reflexión de Giró es compatible con la inclusión del periodismo político en el periodismo especializado, pero también con la realidad del ejercicio profesional, es decir, con el trabajo de un periodista en un diario. Pero creemos que su definición aún puede acotarse más, porque si bien es cierto que el periodista político da cobertura con su trabajo al conflicto que se genera entre las instituciones políticas y sus actores, no es menos cierto que muchos de los acontecimientos que se enmarcan en estas instituciones o actores no serán cubiertos por un periodista político, sino por informadores de otras secciones de un diario. Barnett y Gaber (2001: 33) describen también una situación de similar indefinición en el Reino Unido al destacar que el término periodista político es, de hecho, una descripción muy genérica de todos aquellos cuyo trabajo consiste en la escritura e información sobre política. Según estos autores, a efectos de analizar bien el proceso de producción de las noticias políticas es importante comprender claramente las diferencias entre distintas figuras profesionales, como son los periodistas parlamentarios, los corresponsales políticos, los columnistas políticos, etc.
Para desarrollar esta idea es necesario diferenciar qué debe entenderse por información política frente a lo que no lo es; por tanto, resulta imprescindible la definición del propio concepto de noticia política. Y este aspecto es fundamental porque, como veremos a continuación, no se trata de una discusión exclusiva del ámbito teórico sino que se produce también en las redacciones de los medios de comunicación, principalmente en los periódicos, cuando se presta atención a acontecimientos cuyo carácter fronterizo en distintas áreas temáticas (política, economía, sociedad, etcétera) permitiría ubicarlos, una vez transformados en noticia, en diferentes secciones. Cuestión esta que provoca no pocas tensiones en las redacciones.
2. La noticia política
Antes de profundizar en este tema, resulta interesante recordar algunas nociones teóricas generales que ya resultan clásicas y que deben ser tenidas en cuenta, relativas al acontecimiento, la noticia y la información. Si asumimos, como señala Rodrigo Alsina (2005), que «la producción de la noticia es un proceso complejo que se inicia con un acontecimiento», es necesario tener en cuenta que cada acontecimiento, como fenómeno social, tendrá diferente consideración en cada sistema cultural; y son estos mismos sistemas culturales los que determinarán también cuáles deben pasar desapercibidos. En este sentido, Rodrigo Alsina señalaba las aportaciones de Sierra (1984: 197), quien apunta la específica naturaleza de los acontecimientos sociales susceptibles de convertirse en noticia:
Se puede entender como acontecimientos sociales los hechos de trascendencia social que acaecen en un momento determinado del tiempo. Se diferencian, pues, de los acontecimientos en general en la necesidad de que presenten una trascendencia social.
Rodrigo Alsina reconoce la dificultad de definir qué se entiende por trascendencia social, y apunta que puede ser debida a diversos factores, entre los que destaca el sujeto protagonista del acontecimiento o el propio objeto del desarrollo del acontecimiento (2005).
Por su parte, Fontcuberta (1993: 19) advierte que el acontecimiento se ha definido tradicionalmente a partir de dos características: a) es todo lo que sucede en el tiempo, y b) es todo lo improbable, singular, accidental. No obstante, tampoco debe confundirse el acontecimiento con el suceso, como bien señala Rodrigo Alsina (2005), ya que mientras el primero se define por la importancia del mensaje, lo propio del suceso es referirse a ciertas convenciones sociales que se ven vulneradas, es decir, a cierta ruptura de lo que cabría considerar «la lógica de lo cotidiano».
A fin de diferenciar el simple acontecimiento de la noticia, Rodrigo Alsina señala la necesidad de establecer el punto de referencia de la interpretación contextualizada: «Lo que es noticia para un sistema puede ser acontecimiento para otro», insiste. Se puede añadir incluso que las mismas sociedades pueden variar su percepción de lo que es un acontecimiento y de lo que es una noticia según su propia evolución en valores, legislación, permisividad respecto a ciertos actos, etcétera. Sería el caso, por ejemplo en España, de la violencia de género: hace veinte años, como acontecimiento, como hecho que ocurría, rara vez era noticia o, en el mejor de los casos, nunca provocaba debate social, y menos aún entre los poderes políticos. Hoy, bien al contrario, cualquier caso de violencia de género es susceptible de convertirse en noticia destacada en todos los medios de comunicación de España, y es prioridad en la agenda tanto de las instituciones políticas como de los partidos políticos.
Como conclusión, Rodrigo Alsina (2005) propone una diferenciación que asume planteamientos básicamente comunicativos y que no atiende a los protagonistas de los hechos ni a sus objetivos, sino que se centra en los sujetos del hecho informativo: «podríamos diferenciar el acontecimiento de la noticia señalando que el acontecimiento es un mensaje recibido mientras que la noticia es un mensaje emitido». Esto es importante porque supone introducir en la definición el dinamismo y la temporalidad propios del hecho periodístico.
De entre todos los acontecimientos, los periodistas y los medios de comunicación seleccionan (gatekeeping), con multitud de criterios y según las distintas sociedades y dinámicas culturales, aquellos que pueden ser susceptibles de convertirse en noticia. Charron ha señalado la estabilidad de estos criterios y dinámicas. Así, señala que las primeras investigaciones empíricas sobre la selección de las noticias consideraban la subjetividad y las intenciones comunicativas de los periodistas-seleccionadores (gatekeepers) como los principales factores determinantes de la selección (Charron, 2000: 11). Sin embargo, desde los años setenta esta hipótesis ha sido anulada, añade, porque los estudios empíricos han demostrado que las prácticas de selección de las noticias varían relativamente poco de una empresa mediática a otra. Según Charron, la selección de noticias obedece a criterios que pueden considerarse relativamente estables, y que convierten el resultado de la selección en altamente previsible.
Böckelmann (1983: 65) razona algunos de estos criterios para la selección de acontecimientos, entre los que destaca «los síntomas del ejercicio del poder y su representación». Este proceso de selección es en sí mismo constitutivo y definitorio de la actividad periodística, y nos enfrenta a uno de los temas más tratados en la investigación: la parcialidad o sesgo (bias) del informador, que se produce voluntaria o involuntariamente. En palabras de Cook (1998: 87) las noticias son necesariamente selectivas, sin que ello suponga necesariamente un sesgo de parcialidad: «Los periodistas solo pueden atender a ciertos acontecimientos posibles. Una vez sus ideas son vendidas y elaboradas, la muestra se reduce aún más».
A partir del momento en que cierto hecho es seleccionado como tema informativo, cada medio, acorde con sus propias características –sistema de soporte para la difusión del mensaje, espacios disponibles, horarios de difusión, destinatarios típicos, etcétera–, «informará» a sus lectores, oyentes o televidentes de la noticia, que formará parte ya del sistema de construcción social. En el caso de los periódicos, por ejemplo, la manera de informar condicionará cómo divulgamos la noticia, dónde se ubica –en qué sección informativa o temática–, con qué formato y qué importancia se le da entre el grupo de noticias que ese día configurarán el discurso global del periódico. Más aún, el periódico destacará de entre todas, en portada, las que considera como noticias clave de la jornada.
De acuerdo con lo señalado, cabría entender como noticia política un acontecimiento que tiene lugar dentro del ámbito de la política y es recogido por los medios de comunicación de masas. Pero esta primera aproximación presenta también excesivas imperfecciones teóricas. En primer lugar, si entendemos la política como el ejercicio del poder, como la voluntad de los actores políticos y no políticos por gestionar ese mismo poder, debemos entender la política también como la actividad encaminada a la toma de decisiones sobre cómo se distribuyen los recursos para satisfacer las necesidades o, en palabras de Bouza-Brey (2004: 45), «como el gobierno de situaciones sociales mediante la toma de decisiones». Esta toma de decisiones está necesariamente orientada hacia metas, establece jerarquías y coordinación interna, y asigna a los distintos actores sociales papeles, recompensas y sanciones. Coherentemente, el periodismo político prestará su atención al proceso y las consecuencias derivadas de esta toma de decisiones.
Este enfoque corresponde a las posturas clásicas de la sociología y la teoría política norteamericana. Así, en su emblemático Governing with the News, Cook tomaba como punto de partida la definición de política de Easton:
Lo que distingue las interacciones políticas de todas las demás clases de interacciones sociales es que se orientan predominantemente hacia la distribución autorizada de valores en una sociedad (Easton, 1965, apud. Cook, 1998: 85).
A partir de este concepto, se plantea Cook la conocida pregunta básica de «¿Cómo acceden los medios de noticias a la distribución autorizada de valores?» (Cook, 1998: 86).
El informador, aunque sea miembro de la estructura del actor político que constituye el periódico, no es en sí mismo un actor; sabe, además, que la política tiene un amplio alcance y que va más allá del ejercicio y distribución del poder: «puede, pues, ser concebida también como la actividad alrededor del poder, lo es tanto la lucha para hacerse con él, como su ejercicio» (Giró, 2010: 82). Por último, sigue Giró, el informador sabe que «sin menoscabar el poder gubernamental, hay otros actores que ejercen poder económico, social o cultural». Esta última afirmación tiene mucho sentido y merece especial atención porque, en ocasiones, en el ejercicio de la profesión, la definición del «ámbito de lo político» es un término confuso, abstracto y muy amplio, una imprecisión que se refleja también en la bibliografía: Cook (1998: 181) destaca que, si uno define la política de un modo lo suficientemente amplio, «se hace difícil dibujar cualquier línea útil, o incluso establecer algo que no sea político en algún nivel, y el término pierde su utilidad práctica».
Podemos ejemplificar esta amplitud de alcance de lo político en el ámbito concreto. Efectivamente, si nos atenemos al Estado español, podemos ver cómo el Gobierno, el máximo órgano político-ejecutivo de todos los españoles, gestiona la totalidad de los recursos y servicios a los ciudadanos excepto aquellos que, como educación o sanidad, han sido transferidos al ámbito de las autonomías. ¿Se pueden considerar como acontecimientos políticos todas las actividades y decisiones del ejecutivo español? ¿Publicaremos, pues, todo lo que hace el Gobierno español en las páginas de política?
Antes de responder a estas preguntas detengámonos un momento en una institución como es el Parlamento valenciano, el órgano legislativo del País Valenciano. La Cámara autonómica, donde se encuentran los representantes electos de los partidos políticos, se ha pronunciado desde la existencia de la autonomía valenciana sobre centenares de temas, ha aprobado decenas de leyes y se ha manifestado sobre aspectos netamente políticos, como la reforma del Estatut d’Autonomia, hasta cuestiones como el apoyo a un equipo de motociclismo o la Ley de Patrimonio Arbóreo de la Comunidad Valenciana, hechos estos últimos que nos harían pensar mucho en qué sección ubicarlos y que, en lógica, no serían acontecimientos abordados por un periodista político.
En el ejercicio diario de su profesión, el periodista político prestará una atención prioritaria a todo lo que ocurre en estas instituciones y entre sus protagonistas y/o actores. Así, todos los diarios tienen periodistas destacados en el seguimiento de las decisiones del ejecutivo autonómico o de las Cortes Valencianas; e incluso de instituciones como el Ayuntamiento de Valencia. Sin embargo, todos estos periodistas saben que no todos los acontecimientos que se generan en estas instituciones y entre estos políticos van a acabar siendo noticias publicadas en las páginas dedicadas a la información política. Ocurre, en numerosas ocasiones, que son los periodistas de otras secciones del diario –cultura, deportes o economía, por ejemplo– los que se desplazan a esas mismas instituciones políticas para asuntos concretos que no deben ser abordados por un periodista del área de política.
Rodrigo Alsina (2005) marca las pautas que permiten adscribir un acontecimiento dentro de un área temática: la intencionalidad y los protagonistas. El criterio para la identificación del acontecimiento político no supone observar exclusivamente el ámbito donde se genera el propio acontecimiento, sino el objetivo y la finalidad al que conduce. Volvemos a la pregunta que había quedado antes en el aire: ¿es política todo lo que hace el Gobierno español? Sí, en la medida en que se trata de una institución política (Borrat 1989a). Pero ¿todo lo que ejecuta el Gobierno español es noticia política?, ¿deben ir a las páginas de política todos los hechos que se generan en las instituciones políticas? La respuesta es, claramente, no.
Porque una cosa es la institución o los protagonistas y actores políticos de estas instituciones –el presidente del Gobierno, de la Generalitat, los ministros, los consellers, los diputados, los concejales de los ayuntamientos, etcétera– y otra cosa es la acción que protagonizan tales instituciones o protagonistas, y el objetivo de sus acciones. Así, no es lo mismo que el president valenciano de turno y el líder de la oposición política en las Cortes Valencianas firmen la reforma del Estatut, que el hecho de que ambos se unan y se pronuncien a favor de la Selección Española de Fútbol en una Eurocopa. No es lo mismo que el conseller de Educación y Cultura de turno decida objetar contra una ley educativa impulsada por el Gobierno español que su presencia en un concierto ofrecido por la Filarmónica de Viena en el Palau de la Música de Valencia. Siendo, en el segundo caso, el mismo protagonista, su primera acción será asumida por un periodista político y la segunda será un hecho informativo que podemos convertir en noticia dentro de las páginas de cultura o espectáculos de cualquier diario: el protagonista o la institución es la misma; el ámbito temático de su acción es netamente diferente. Siguiendo este último ejemplo, el primero sería un asunto de política educativa y el segundo un tema exclusivamente cultural.
Ocurre, en otras ocasiones, que quienes activan un hecho informativo susceptible de ser divulgado como noticia política ni son políticos, ni trabajan en instituciones políticas, ni son miembros de un partido político (Borrat, 2006; Giró, 2010; Casero-Ripollés, 2012b). Un buen ejemplo son los tribunales. No tendremos ninguna duda de que si un juez de la Audiencia Nacional ordena el ingreso en prisión de la cúpula de un partido político por complicidad con el terrorismo, o si un tribunal ordinario ordena la detención del alcalde de una ciudad por corrupción, estas informaciones serán tratadas en las páginas de política de nuestro diario y no en las de sucesos o tribunales, y definiremos esa información como información política o de otras maneras como política terrorista o corrupción política.
La razón es sencilla: la decisión judicial ataca directamente, en el sentido metafórico, la acción de las instituciones políticas o a los políticos, les arrebata la iniciativa y modifica la dinámica propia de estas instituciones y/o políticos. Y, como señalábamos con anterioridad, la clave no son tanto los protagonistas de la acción de la información –en este caso los jueces o fiscales y también los políticos detenidos y encarcelados–como el objetivo y la finalidad de esta acción, fundamental para comprender la acción política. Al respecto, es clave comprender la importancia del conflicto en la acción política.
Borrat (1989b) y Giró (2010) abordan con detalle la ya mencionada hipótesis del conflicto, fundamental para comprender las tensiones de poder en nuestra sociedad y para comprender mejor la labor del periodista político. Borrat (1989a: 24) precisa que percibir el periódico como actor político es considerarlo como un actor social, puesto en relaciones de conflicto con otros actores, y especializado en la producción y la comunicación masiva de relatos y comentarios acerca de los conflictos existentes entre actores de ese y de otros sistemas. El conflicto, valora, «se presenta así como la categoría clave para orientar esta búsqueda. Como productor de la actualidad periodística política, el periódico tiene que ocuparse de un flujo continuo y siempre renovado de conflictos noticiables». Giró (2010) señala, en este mismo sentido, que el conflicto es inherente a la propia política:
El conflicto es el término que mejor define la función y el funcionamiento de la política. La existencia de cualquier sociedad comporta conflictos. Hacer política es gestionarlos, resolverlos si es posible, cooperando si llega el caso con algunos actores para imponerse sobre terceros con los cuales se está en conflicto.
Podemos ampliar estas nociones teóricas con ejemplos aún más complejos, como el hecho de que instituciones teóricamente tan alejadas de la praxis política como la Iglesia católica pueden llegar a condicionar duramente el debate político en cuestiones sociales, culturales e incluso identitarias: temas como el aborto, la polémica suscitada en torno a la asignatura de «Educación para la Ciudadanía», que impulsó en el año 2005 el Gobierno socialista de José Luís Rodríguez Zapatero, o la ley que legalizaba los matrimonios homosexuales son buenos ejemplos de nuestra historia reciente. La Iglesia, como actor social, entra en conflicto con otro actor político, en este caso el Gobierno de turno. No nos importará tanto el hecho de que la Iglesia no sea una institución política en su definición estricta como el hecho de que su acción se adentra directamente en lo que entendemos como debate político hasta alterarlo e, incluso, condicionar la acción de un ejecutivo (o del Parlamento) a favor de una u otra posición en materia social o educativa. Si aplicamos esta norma a otros campos del conocimiento, como la economía, será más sencillo que clarifiquemos tanto la existencia de un acontecimiento político como su ubicación en las páginas de nuestro diario. A pesar de esto, la economía es también un ámbito marcadamente fronterizo con lo político en muchos temas, y no es extraño ver cómo muchos debates políticos tienen como trasfondo un debate económico y al revés, hecho que se evidencia aún más desde que se inició la crisis económica mundial en el año 2008. La denominada política económica, dictada por un gobierno nacional o por instituciones internacionales como la Comisión Europea, se aborda con intensidad desde la fecha señalada por las secciones de política de todos los diarios.
No todos los periódicos denominan Política a la sección donde se van a ubicar las noticias políticas. Por ejemplo, el diario El País publica las noticias políticas en su sección «España», la misma en la que también se pueden leer informaciones sobre sucesos, infraestructuras o incluso temas sociales. Sin embargo, otros como La Vanguardia o Las Provincias sí que incluyen las páginas donde se ubican las noticias políticas en una sección llamada «Política». A pesar de esto, incluso en La Vanguardia se han llegado a divulgar en estas páginas noticias políticas que se solapan con otras áreas temáticas, como sociedad o economía. Borrat (1989a: 40-41) señala al respecto que resulta habitual que la política invada con cierta facilidad el resto de áreas y secciones que, en el periódico de información general, pueden ser concebidas como correlatos de los sistemas social, económico y cultural: sociedad, economía, cultura, espectáculos, deportes: «El periódico, pues, asigna a la política el lugar central en sus temarios pero, lejos de confinarla en ese espacio privilegiado, la expande también más allá de él».
La noticia política es, por tanto, aquel acontecimiento que implica a los actores políticos de una sociedad o que tiene repercusión en sus decisiones y/o acciones, y que por ello es susceptible de ser difundido en las páginas de política de un diario y cubierto por un periodista político especializado en información política, con todas las advertencias señaladas y las imprecisiones de una profesión que no es, en absoluto, una ciencia exacta. Y consecuentemente, definimos el periodismo político como la especialización del periodismo encargada de atender todo acontecimiento o hecho político, que acontece en o fuera de las instituciones políticas, y que tiene incidencia directa en el debate político. Ello apunta, en línea con la tesis de Giró (2010), a que en todos los ámbitos del ecosistema social pueden producirse acontecimientos susceptibles de ser atendidos por el periodismo político, aunque no sean estrictamente hechos políticos, como aquí se ha razonado.
Para una mayor comprensión de este punto proponemos una clasificación temática de las noticias políticas que tiene en cuenta tres variables: el origen del acontecimiento, sus actores y el ámbito social donde se produce. Así, junto a la noticia política estricta, que deberíamos entender como aquella que tiene en su origen y en su finalidad actores exclusivamente políticos –un debate parlamentario, unas elecciones autonómicas, locales o generales, la elección de un secretario general de un partido, como ejemplos–, se diferencian también los siguientes subámbitos:
– Política económica: acontecimientos que tienen su origen en actores institucionales o políticos que en la gestión del poder condicionan con sus decisiones la realidad económica. Servirían como ejemplos una reforma laboral aprobada por el Gobierno, una reforma fiscal o la decisión de un rescate o intervención de una autonomía.
– Política internacional: acontecimientos que tienen su origen en actores institucionales o políticos internacionales, especialmente de ejecutivos de otros países, que afectan directamente a la vida de los ciudadanos. Ejemplos serían unas elecciones en cualquier país del mundo o la decisión de un país de entrar en hostilidades con otro país vecino.
– Política y tribunales: en este caso se consideran como tales casi exclusivamente los casos de corrupción política investigados por jueces o fiscales en todo el ámbito nacional. Ejemplos abordados con intensidad por el periodismo en España desde el año 2008 serían el caso Gürtel o el caso Nóos.
– Política social: acontecimientos que tienen su origen en actores institucionales o políticos, cuyas decisiones provocan un fuerte debate político aun tratándose de asuntos sociales, como podría ser la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada por el PSOE en 2010, o la propuesta del PP del anteproyecto de Ley para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada.
– Política y terrorismo: se ha querido diferenciar este punto por su enorme importancia en el debate político general. Si bien es cierto que podría identificarse como una temática estrictamente política, no lo es menos que en el caso de España ofrece múltiples variables, muchas de ellas complejas de abordar, que exigen segmentarla para una mejor comprensión de su importancia en la prensa española.1
– Política educativa y cultural: acontecimientos que tienen su origen en actores institucionales o políticos cuyas decisiones provocan una alteración de la conducta del mundo cultural y también educativo. En este caso podrían contemplarse hechos como el conflicto entre los gobiernos español y catalán por el uso del catalán en las escuelas, u otras cuestiones como el uso de símbolos identitarios en las instituciones públicas.
1.No solo en la prensa española. La atención periodística a los temas de terrorismo ha sido objeto de una nutrida bibliografía: «En los países occidentales que soportan fenómenos terroristas, desde el ira en Irlanda del Norte hasta eta en España o las Brigadas Rojas italianas, el papel de los medios ha sido objeto de debates apasionados. Muchos periódicos han experimentado crisis de conciencia ante el dilema del derecho a informar y el riesgo de ser instrumentalizados cuando se trata de decidir si resulta más conveniente para la democracia soslayar las declaraciones de los terroristas (y poner en peligro vidas inocentes) o aplicar las reglas del periodismo y convertirse en sus sostenedores involuntarios. [...] El terrorismo de sello islámico fundamentalista que abatió las Torres Gemelas de Nueva York, destruyó la discoteca de Bali o provocó la matanza de los trenes en Madrid, cuyo resultado directo o indirecto fue el desencadenamiento de los conflictos de Irak y Afganistán, volvió a encender el debate» (Mazzoleni, 2010).